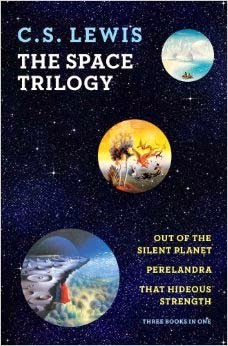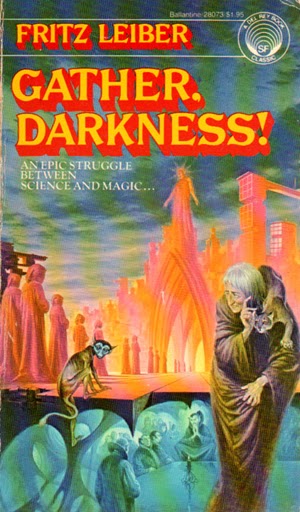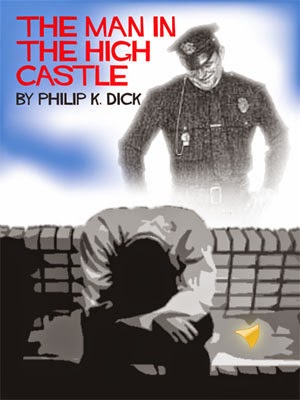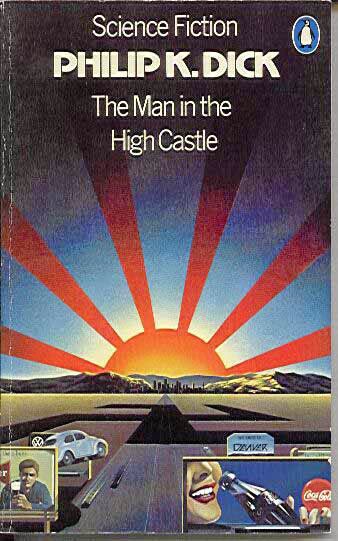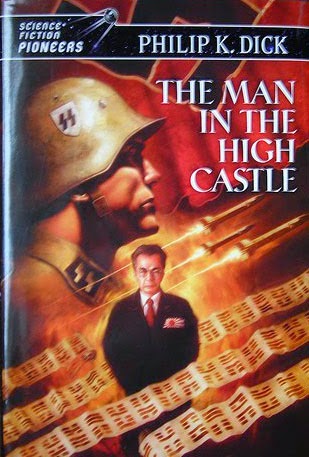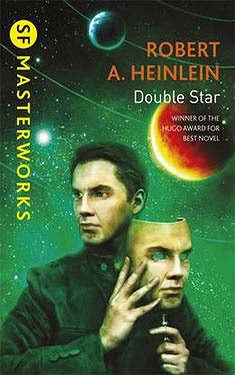November 22, 2014, 1:49 am
Casi cualquier manual sobre historia y teoría de la Ciencia Ficción subraya la diferencia esencial en tono y propósito en la forma en que, entre mediados del siglo XIX y mediados del XX, se trató el género en Norteamérica y Europa (aunque dentro de esta última también cabría hacer diferenciaciones). En concreto, se resalta cómo en el viejo continente la ciencia ficción se utilizó como recurso para formalizar profundas reflexiones sociales, filosóficas o políticas, mientras que en Estados Unidos sirvió principalmente como marco genérico de aventuras heroicas o misterio.
La aparición y masiva diseminación del fenómeno de las revistas pulp marcó de forma decisiva el desarrollo de la ciencia ficción mundial y, en concreto, la publicación de “Amazing Stories” por parte de Hugo Gernsback, una revista centrada exclusivamente en la ciencia ficción que abrió una brecha entre la vertiente más lúdica y ligera del género y la más intelectual. Representantes de esta última –circunscribiéndonos sólo a Gran Bretaña- fueron escritores de la calidad de Aldous Huxley, Olaf Stapledon o C.S.Lewis.
Casualmente, y para marcar todavía más esa diferencia, se dio la circunstancia de que la ![]() mayoría de la ciencia ficción europea anterior a 1950 se publicaba directamente en libros, mientras que en Estados Unidos se serializaba en revistas baratas. Esa divergencia en el formato tuvo también consecuencias de ámbito creativo: la ciencia ficción europea constaba básicamente de novelas más o menos largas; la norteamericana se nutría de relatos cortos. Y mientras los autores europeos aprovechaban la extensión del formato a su disposición para escribir novelas que tendían a ser algo plomizas en su carga intelectual, la narrativa americana se destacó por su dinamismo y rapidez.
mayoría de la ciencia ficción europea anterior a 1950 se publicaba directamente en libros, mientras que en Estados Unidos se serializaba en revistas baratas. Esa divergencia en el formato tuvo también consecuencias de ámbito creativo: la ciencia ficción europea constaba básicamente de novelas más o menos largas; la norteamericana se nutría de relatos cortos. Y mientras los autores europeos aprovechaban la extensión del formato a su disposición para escribir novelas que tendían a ser algo plomizas en su carga intelectual, la narrativa americana se destacó por su dinamismo y rapidez.
Hay que decir, no obstante, que la mayoría de escritores, editores y lectores relacionados con la, digamos, “tradición europea” de la ciencia ficción, no identificaban a sus obras como pertenecientes a ese género. Ni siquiera tenían conciencia de que existiera tal género.
La tradición británica del romance científico popularizado en ese país por H.G.Wells se había degradado en su tránsito hacia la cultura de masas en la forma de las revistas pulp norteamericanas. Para los ingleses, la ciencia ficción era un género específicamente ![]() norteamericano que simbolizaba el entretenimiento de baja calidad destinado a las masas y que emanaba del desaforado culto a la tecnología propio de esa sociedad. Los intelectuales ingleses más conservadores pensaban que esa cultura maquinista suponía una amenaza para la existencia más “humana” o antropocéntrica que ellos consideraban propia de Gran Bretaña, pero que en realidad estaba circunscrita a una élite económica y social.
norteamericano que simbolizaba el entretenimiento de baja calidad destinado a las masas y que emanaba del desaforado culto a la tecnología propio de esa sociedad. Los intelectuales ingleses más conservadores pensaban que esa cultura maquinista suponía una amenaza para la existencia más “humana” o antropocéntrica que ellos consideraban propia de Gran Bretaña, pero que en realidad estaba circunscrita a una élite económica y social.
La izquierda intelectual tampoco difería en su rechazo a la ciencia ficción como emanación de la cultura tecnológica, aunque las razones que aducían eran diferentes: para ellos, la introducción de las ideologías y procedimientos propios del capitalismo americano había destruido los remanentes de la autentica cultura obrera de Inglaterra. La ciencia ficción se vio también afectada por el pánico moral que suscitaron los comics americanos a comienzos de los años cincuenta, pánico irracional que en Inglaterra se sustanció en una campaña inicialmente orquestada por el Partido Comunista sobre la corrupción intelectual propia de la cultura de masas. Se condenó de forma general la americanización de la cultura, aunque, de forma paradójica, fue precisamente el crudo atractivo de los pulps norteamericanos lo que atrajo a algunos disidentes de la élite cultural de izquierdas de los cincuenta.
Así, esa asociación de la ciencia ficción con la modernidad en su vertiente más americanizada produjo como reacción que la literatura inglesa más importante de los años previos a la Segunda Guerra Mundial se volcara en la fantasía de carácter tradicional. Sus más ilustres representantes fueron C.S.Lewis, J.R.R.Tolkien y Mervyn Peake.
En particular, la obra de Clive Staple Lewis y J.R.R.Tolkien fue una respuesta directa a los ![]() efectos de la modernidad en Inglaterra y a lo que ellos percibían como una catastrófica derrota de la tradición. Ambos eran profesores de materias clásicas: Tolkien de poesía anglosajona y Lewis de literatura medieval y renacentista. Antes de enseñar en Oxford, los dos participaron como oficiales en la Primera Guerra Mundial y sobrevivieron a las experiencias del brutal conflicto. Lewis resultó herido en el frente y en 1925 obtuvo el puesto de Tutor de Literatura Inglesa en el Magdalene College de Oxford. Fue allí donde, dos años después, conoció a Tolkien, quien influyó no poco en su conversión al catolicismo en 1930. Sin embargo, su decisión de convertirse en activo proselitista de sus nuevas creencias –de hecho, en el más destacado apologista cristiano de su tiempo- provenía de haber vivido su infancia entre la agresiva minoría protestante en el Ulster irlandés. A pesar de ello, su afabilidad y encanto personal le ganaron el afecto de todos aquellos que le conocieron, compartieran o no sus creencias.
efectos de la modernidad en Inglaterra y a lo que ellos percibían como una catastrófica derrota de la tradición. Ambos eran profesores de materias clásicas: Tolkien de poesía anglosajona y Lewis de literatura medieval y renacentista. Antes de enseñar en Oxford, los dos participaron como oficiales en la Primera Guerra Mundial y sobrevivieron a las experiencias del brutal conflicto. Lewis resultó herido en el frente y en 1925 obtuvo el puesto de Tutor de Literatura Inglesa en el Magdalene College de Oxford. Fue allí donde, dos años después, conoció a Tolkien, quien influyó no poco en su conversión al catolicismo en 1930. Sin embargo, su decisión de convertirse en activo proselitista de sus nuevas creencias –de hecho, en el más destacado apologista cristiano de su tiempo- provenía de haber vivido su infancia entre la agresiva minoría protestante en el Ulster irlandés. A pesar de ello, su afabilidad y encanto personal le ganaron el afecto de todos aquellos que le conocieron, compartieran o no sus creencias.
![]() Lewis desarrolló una intensa actividad como divulgador de sus creencias religiosas y morales pero siempre pensó que había un público al que sus ensayos filosóficos no llegaban, por lo que optó por disfrazar sus ideas como ficciones fantásticas más digeribles para el lector medio. Así nació su fantasía alegórica infantil “Las Crónicas de Narnia”; y también su “Trilogía Cósmica”, escrita durante su estancia en Oxford. Es sin duda un trabajo de ciencia ficción, aunque una ciencia ficción con un objetivo muy concreto: transmitir un mensaje espiritual y una visión filosófica del cosmos.
Lewis desarrolló una intensa actividad como divulgador de sus creencias religiosas y morales pero siempre pensó que había un público al que sus ensayos filosóficos no llegaban, por lo que optó por disfrazar sus ideas como ficciones fantásticas más digeribles para el lector medio. Así nació su fantasía alegórica infantil “Las Crónicas de Narnia”; y también su “Trilogía Cósmica”, escrita durante su estancia en Oxford. Es sin duda un trabajo de ciencia ficción, aunque una ciencia ficción con un objetivo muy concreto: transmitir un mensaje espiritual y una visión filosófica del cosmos.
El primer libro de la trilogía, “El Planeta Silencioso” (1938) nos presenta a su protagonista, un![]() lingüista de Oxford llamado Elwis Ransom, que pasa sus vacaciones haciendo senderismo por el campo inglés. Accidentalmente, topa una noche con un antiguo compañero de estudios, Devine, y el socio de éste, el profesor Weston. Ambos drogan a Ransom, lo secuestran, lo meten con ellos en un cohete y emprenden un viaje a Marte, donde sus captores pretenden entregarlo como víctima propiciatoria a los alienígenas nativos.
lingüista de Oxford llamado Elwis Ransom, que pasa sus vacaciones haciendo senderismo por el campo inglés. Accidentalmente, topa una noche con un antiguo compañero de estudios, Devine, y el socio de éste, el profesor Weston. Ambos drogan a Ransom, lo secuestran, lo meten con ellos en un cohete y emprenden un viaje a Marte, donde sus captores pretenden entregarlo como víctima propiciatoria a los alienígenas nativos.
![]() Ya en Marte –al que sus habitantes llaman Malacandra-, Ransom escapa y contacta con las diferentes razas que allí habitan. Al principio, su ignorancia le lleva a temerlas, pero pronto se da cuenta de que los alienígenas no sólo son amistosos sino que viven en paz unos con otros. Las complejas civilizaciones que Ransom descubre allí no han sufrido lo que podríamos llamar “la Caída” y, por tanto, no han necesitado un Cristo que las redima. Aunque sus sociedades pueden ser consideradas tecnológicamente atrasadas, moralmente superan con mucho a las humanas y, además, se hallan profundamente unidas al planeta que los sustenta.
Ya en Marte –al que sus habitantes llaman Malacandra-, Ransom escapa y contacta con las diferentes razas que allí habitan. Al principio, su ignorancia le lleva a temerlas, pero pronto se da cuenta de que los alienígenas no sólo son amistosos sino que viven en paz unos con otros. Las complejas civilizaciones que Ransom descubre allí no han sufrido lo que podríamos llamar “la Caída” y, por tanto, no han necesitado un Cristo que las redima. Aunque sus sociedades pueden ser consideradas tecnológicamente atrasadas, moralmente superan con mucho a las humanas y, además, se hallan profundamente unidas al planeta que los sustenta.
Gracias a sus habilidades lingüísticas consigue aprender la lengua de los Oyarsa, una de las especies nativas, y enterarse de que cada planeta tiene su propio espíritu rector o Eldil, pero que el de la Tierra es un “caído” que, tras una guerra con sus congéneres, interrumpió el contacto tanto con los otros espíritus como con los propios habitantes del planeta –de ahí el “Planeta Silencioso” del título-. Esa desconexión entre la naturaleza íntima de nuestro mundo y el Hombre es lo que provoca en éste la confusión y violencia que caracteriza nuestra civilización.
Malacandra es un Marte fascinante. Lewis escribió la novela cuando ya ningún científico creía ![]() seriamente en la idea lanzada por Percival Lowell de que ese planeta podía ser el hogar de una raza moribunda antaño constructora de grandes canales que surcaban su superficie. A Lewis, un hombre que no solo era de letras sino que sentía una profunda animadversión por la ciencia, le daban igual las teorías más modernas sobre la naturaleza y composición del auténtico planeta rojo. Su Marte es, como el de Lowell o Burroughs, un mundo en declive en el que la vida sólo medra en un puñado de regiones llamadas Handramits. Pero a diferencia del Barsoom de la serie de John Carter, cuyos habitantes están en perpetua guerra unos con otros, los malacandrianos que encuentra Ransom son seres pacíficos que disfrutan de una existencia armoniosa.
seriamente en la idea lanzada por Percival Lowell de que ese planeta podía ser el hogar de una raza moribunda antaño constructora de grandes canales que surcaban su superficie. A Lewis, un hombre que no solo era de letras sino que sentía una profunda animadversión por la ciencia, le daban igual las teorías más modernas sobre la naturaleza y composición del auténtico planeta rojo. Su Marte es, como el de Lowell o Burroughs, un mundo en declive en el que la vida sólo medra en un puñado de regiones llamadas Handramits. Pero a diferencia del Barsoom de la serie de John Carter, cuyos habitantes están en perpetua guerra unos con otros, los malacandrianos que encuentra Ransom son seres pacíficos que disfrutan de una existencia armoniosa.
Se ha sostenido que los personajes son demasiado maniqueos en sus posturas ideológicas. Creo que es una afirmación matizable. En un momento determinado, Devine entra en un debate moral y filosófico con un ser angelical custodio del planeta. Su defensa de que la especie humana debe expandirse y sobrevivir a cualquier precio no es necesariamente algo propio de un hombre malvado, sino de alguien que cree que la vida inteligente es, por su propia naturaleza, ![]() imparable. Probablemente, Lewis pretendía que Devine sonara maléfico, pero ese pasaje en particular está tan bien escrito que un lector con mente abierta puede comprender hasta cierto punto sus argumentos por aberrantes que sean. Quizá no esté de acuerdo con él, pero se puede entender de dónde proviene su visión del destino de la especie humana.
imparable. Probablemente, Lewis pretendía que Devine sonara maléfico, pero ese pasaje en particular está tan bien escrito que un lector con mente abierta puede comprender hasta cierto punto sus argumentos por aberrantes que sean. Quizá no esté de acuerdo con él, pero se puede entender de dónde proviene su visión del destino de la especie humana.
La narrativa del libro está más preocupada con lo que Ransom ve y aprende de sus encuentros con los seres de Marte que con la acción dramática o la peripecia aventurera y, de hecho, lo que mejor hace Lewis es imaginar y retratar su personal visión del planeta. Las criaturas y sociedades que encuentra el protagonista están bien construidas y sus alienígenas destilan auténtica vida. No era Lewis el primero que lo conseguía, pero mientras que las novelas “marcianas” de, por ejemplo, Burroughs, rebosaban monstruos, criaturas inverosímiles y melodrama a raudales, Lewis opta por una aproximación más serena y reflexiva, poblando su Marte de seres creíbles que tienen algo que decir.
Los encuentros de Ransom con los alienígenas del planeta apelan a su –y nuestro- sentido de la ![]() maravilla y fascinación por lo desconocido, en contraste con la visión que de ellos tiene el científico Weston, quien concibe la relación con otras especies en términos de dominación, violencia y “supervivencia del más apto”. Esta última actitud se identifica directamente con la de H.G.Wells u Olaf Stapledon. Lewis nos dice de Ransom: “Su mente, como tantas otras de su generación, estaba ricamente provista de espectros. Había leído a H. G. Wells y a otros autores. Su universo estaba poblado de horrores ante los que apenas podían rivalizar las mitologías antiguas o medievales. Cualquier abominable insectil, vermiforme o crustáceo, cualquier antena crispada, ala áspera, espiral viscosa o tentáculo enroscado, cualquier unión monstruosa entre una inteligencia sobrehumana y una crueldad insaciable le parecían adecuados para un mundo alienígena”. No es la única referencia a Wells: los secuestradores de Ransom son un científico y un capitalista, el mismo dúo que protagonizaba la novela de aquél “Los Primeros Hombres en la Luna”.
maravilla y fascinación por lo desconocido, en contraste con la visión que de ellos tiene el científico Weston, quien concibe la relación con otras especies en términos de dominación, violencia y “supervivencia del más apto”. Esta última actitud se identifica directamente con la de H.G.Wells u Olaf Stapledon. Lewis nos dice de Ransom: “Su mente, como tantas otras de su generación, estaba ricamente provista de espectros. Había leído a H. G. Wells y a otros autores. Su universo estaba poblado de horrores ante los que apenas podían rivalizar las mitologías antiguas o medievales. Cualquier abominable insectil, vermiforme o crustáceo, cualquier antena crispada, ala áspera, espiral viscosa o tentáculo enroscado, cualquier unión monstruosa entre una inteligencia sobrehumana y una crueldad insaciable le parecían adecuados para un mundo alienígena”. No es la única referencia a Wells: los secuestradores de Ransom son un científico y un capitalista, el mismo dúo que protagonizaba la novela de aquél “Los Primeros Hombres en la Luna”.
![]() Volveremos más adelante sobre ello, pero baste decir ahora que aunque Lewis conocía bien la obra de Wells y plantea el inicio de esta novela en los mismos términos que su famoso compatriota, utiliza sus recursos con un propósito muy diferente. Al fin y al cabo, otra de sus principales influencias fue una de sus novelas favoritas, “Viaje a Arturo” (1920) escrita por David Lindsay, cuyo enfoque era claramente metafísico. Lewis, sin embargo, va más allá del simple espiritualismo, saltando de lleno al terreno de la alegoría religiosa. Y es que el principal interés de Lewis, tal y como atestigua la mayor parte de su obra, reside en construir una apología del cristianismo.
Volveremos más adelante sobre ello, pero baste decir ahora que aunque Lewis conocía bien la obra de Wells y plantea el inicio de esta novela en los mismos términos que su famoso compatriota, utiliza sus recursos con un propósito muy diferente. Al fin y al cabo, otra de sus principales influencias fue una de sus novelas favoritas, “Viaje a Arturo” (1920) escrita por David Lindsay, cuyo enfoque era claramente metafísico. Lewis, sin embargo, va más allá del simple espiritualismo, saltando de lleno al terreno de la alegoría religiosa. Y es que el principal interés de Lewis, tal y como atestigua la mayor parte de su obra, reside en construir una apología del cristianismo.
Cuando Ransom encuentra por primera vez a los alienígenas, le parecen “ogros, fantasmas, esqueletos”, para modificar luego su opinión a “Eran más grotescos que horribles” y, finalmente, cuando su sensibilidad se ha ajustado a las realidades de ese mundo sin pecado, los ve como “Titanes” o “Ángeles”. También el paisaje contrasta de forma acusada con lo que describían otras novelas de ambientación extraterrestre: en lugar de un mundo rocoso y desolado poblado de monstruos o máquinas de pesadilla, encuentra un planeta hermoso, de vida abundante y sin peligros para el visitante.
Ello responde a la diferente visión del cosmos que tenía Lewis de escritores como Wells. La ![]() ciencia ficción de éste es propia de un científico para quien las inmensidades del universo han de ser forzosamente extrañas, indiferentes hacia el hombre. Para Lewis, en cambio, el cosmos es el hogar de un Dios paternalista que cuida de sus criaturas. Ello se refleja claramente en su manera de describir el viaje espacial. La experiencia interplanetaria de Ransom tiene un carácter e interpretación más religiosos que científicos. El suyo es un sistema solar totalmente pre-copernicano que debe más a la astrología medieval que a la astronomía moderna. Imbuido de gracia divina, el espacio no resulta ser un “vacío negro y frio”, sino obra del mismo Dios: “Espacio” parecía una etiqueta blasfema para este océano empíreo de resplandor (…) Había planetas de increíble majestad y constelaciones que superaban cualquier sueño; había zafiros, rubíes, esmeraldas y alfilerazos celestiales de oro ardiente. Lejos, sobre el rincón izquierdo de la imagen, colgaba un cometa, pequeño y remoto, y, entre medio de todo y por encima, mucho remoto, y, entre medio de todo y por encima, mucho más intensa y palpable que en la Tierra, la oscuridad inconmensurable, enigmática. Las luces temblaban; parecían hacerse más brillantes a medida que las miraba. Estirado desnudo sobre la cama (…) le resultaba cada vez más difícil no creer en la antigua astrología a medida que pasaban las noches: casi llegaba a experimentar e imaginaba por completo la «dulce influencia» derramándose o incluso penetrando en su cuerpo rendido”.
ciencia ficción de éste es propia de un científico para quien las inmensidades del universo han de ser forzosamente extrañas, indiferentes hacia el hombre. Para Lewis, en cambio, el cosmos es el hogar de un Dios paternalista que cuida de sus criaturas. Ello se refleja claramente en su manera de describir el viaje espacial. La experiencia interplanetaria de Ransom tiene un carácter e interpretación más religiosos que científicos. El suyo es un sistema solar totalmente pre-copernicano que debe más a la astrología medieval que a la astronomía moderna. Imbuido de gracia divina, el espacio no resulta ser un “vacío negro y frio”, sino obra del mismo Dios: “Espacio” parecía una etiqueta blasfema para este océano empíreo de resplandor (…) Había planetas de increíble majestad y constelaciones que superaban cualquier sueño; había zafiros, rubíes, esmeraldas y alfilerazos celestiales de oro ardiente. Lejos, sobre el rincón izquierdo de la imagen, colgaba un cometa, pequeño y remoto, y, entre medio de todo y por encima, mucho remoto, y, entre medio de todo y por encima, mucho más intensa y palpable que en la Tierra, la oscuridad inconmensurable, enigmática. Las luces temblaban; parecían hacerse más brillantes a medida que las miraba. Estirado desnudo sobre la cama (…) le resultaba cada vez más difícil no creer en la antigua astrología a medida que pasaban las noches: casi llegaba a experimentar e imaginaba por completo la «dulce influencia» derramándose o incluso penetrando en su cuerpo rendido”. ![]() De hecho, viajar a través de ese cosmos supone entrar en contacto con seres divinos que encarnan conceptos abstractos como el Bien y el Mal y que responden ante un ser superior conocido como Maleldil.
De hecho, viajar a través de ese cosmos supone entrar en contacto con seres divinos que encarnan conceptos abstractos como el Bien y el Mal y que responden ante un ser superior conocido como Maleldil.
El sustrato teológico de los marcianos, sin embargo, es más complejo que la creencia en unos seres angélicos. Existe una entidad suprema conocida como Maleldil y una doctrina de la Trinidad:
“Ransom les preguntó entonces, siguiendo su línea de pensamiento, si Oyarsa
había hecho el mundo. Los jrossa casi aullaron en su fervor por negarlo. Acaso la gente de Thulcandra no sabía que Maleldil el Joven había hecho y gobernaba aún el mundo? Hasta un niño lo sabía. Ransom preguntó
dónde vivía Maleldil.
—Con el Anciano.
¿Y quién era el Anciano? Ransom no entendió la respuesta. Probó otra vez.
—¿Dónde está el anciano?
—No es de la clase de seres que necesitan un lugar donde vivir —dijo Jnojra y siguió con una ![]() extensa disquisición que Ransom no pudo entender, aunque captó lo suficiente para sentir una vez más cierta irritación (…) como resultado de sus esfuerzos vacilantes, descubría que lo trataban como si él fuera el salvaje y le estuvieran dando un primer esbozo de religión civilizada, una especie de equivalente jrossiano del catecismo elemental"
extensa disquisición que Ransom no pudo entender, aunque captó lo suficiente para sentir una vez más cierta irritación (…) como resultado de sus esfuerzos vacilantes, descubría que lo trataban como si él fuera el salvaje y le estuvieran dando un primer esbozo de religión civilizada, una especie de equivalente jrossiano del catecismo elemental"
La súbita aparición de conocidos conceptos religiosos disfrazados de mitología extraterrestre tiene su propio interés (no hay más que una sutil diferencia entre las connotaciones del “Anciano” en la novela y su equivalente en la terminología cristiana tradicional) y lógica interna: si lo que la religión dice sobre Dios es cierto, entonces es razonable esperar que Dios haya revelado los mismos hechos sobre Él a otras civilizaciones que pudieran existir en el universo. Lewis no pone en exacta equivalencia la cosmología de Malacandra con el dogma cristiano, pero el paralelismo es evidente y se refuerza con otras alusiones:
![]() “Creemos que Maleldil no debe de haber abandonado por completo al Torcido, y entre nosotros se cuentan historias de que Él hizo caso de extraños consejos y se atrevió a cosas terribles en su lucha contra el Torcido de Thulcandra. Pero de esto sabemos menos que tú, es algo que nos gustaría averiguar”.
“Creemos que Maleldil no debe de haber abandonado por completo al Torcido, y entre nosotros se cuentan historias de que Él hizo caso de extraños consejos y se atrevió a cosas terribles en su lucha contra el Torcido de Thulcandra. Pero de esto sabemos menos que tú, es algo que nos gustaría averiguar”.
No extrañará que después de lo dicho haya muchos puristas que quieran negar a estas obras su inclusión en el género de la ciencia ficción. Pero decir que no son ciencia ficción porque son cristianas es lo mismo que decir que las novelas de Wells tampoco lo son por ser socialistas. Más allá de su simbolismo e imaginería religiosos y su carácter de lo que podríamos llamar Fantasía Cristiana, “El Planeta Silencioso” es también una historia de aventuras, un romance planetario ambientado en un mundo descrito con inteligencia.
(Finaliza en la siguiente entrada)
↧
November 26, 2014, 9:14 am
(
Viene de la entrada anterior)La orientación cristiana de la cosmología de Lewis queda confirmada en el segundo libro de la trilogía, “Perelandra” (1943), una alegoría tranquila y didáctica. Si Malacandra era Marte, Perelandra es Venus. Y si aquél era un planeta masculino y anciano, éste es un mundo femenino y joven, un Jardín del Edén acuático en el que se recrea el episodio bíblico de la tentación de la mujer, con Weston adoptando el papel del Diablo y Ransom (que en inglés significa “redentor”) el de un Adán que debe rescatar a su “Eva”, la gobernante de ese planeta.
Ransom es transportado desde Thulcandra / La Tierra por medios sobrenaturales para cumplir ![]() una misión encomendada por Malendil. Encuentra a la Dama Verde en una de sus islas flotantes, sola, separada de su rey. Perelandra es un mundo sin pecado y la Dama Verde es su “Eva”. La serpiente llega en la forma del viejo enemigo de Ransom, Weston, poseído por el espíritu del Torcido, una versión del Diablo cristiano. Weston trata de tentar a la Dama para que permanezca en la Tierra Fija, algo que el espíritu supremo, Maleldil, le ha prohibido expresamente. La tentación se repite día tras día, tratando Ransom de contrarrestarla hasta que la situación degenera en una batalla cuerpo a cuerpo entre él y Weston que se resuelve a favor del primero. Ransom consigue de esta forma preservar el sistema solar ideado por Lewis de lo que amenazaba con convertirse en una necesaria multiplicidad de redentores para cada planeta.
una misión encomendada por Malendil. Encuentra a la Dama Verde en una de sus islas flotantes, sola, separada de su rey. Perelandra es un mundo sin pecado y la Dama Verde es su “Eva”. La serpiente llega en la forma del viejo enemigo de Ransom, Weston, poseído por el espíritu del Torcido, una versión del Diablo cristiano. Weston trata de tentar a la Dama para que permanezca en la Tierra Fija, algo que el espíritu supremo, Maleldil, le ha prohibido expresamente. La tentación se repite día tras día, tratando Ransom de contrarrestarla hasta que la situación degenera en una batalla cuerpo a cuerpo entre él y Weston que se resuelve a favor del primero. Ransom consigue de esta forma preservar el sistema solar ideado por Lewis de lo que amenazaba con convertirse en una necesaria multiplicidad de redentores para cada planeta.
Ransom corre luego algunas aventuras en un mundo subterráneo antes de reunirse con la Dama Verde y su rey en un gran final al que también acuden los Eldils. La inocencia de Perelandra ha sido salvaguardada y seguirá sin conocer el Mal.
![]() Tanto la inventiva como la intención moralista son más intensas en este segundo volumen, aun cuando el escritor siempre negó categóricamente que su finalidad primordial fuera el didactismo. Las descripciones del planeta dejan claras las habilidades literarias de Lewis, que consigue transmitir tanto la sensación de terror de un Weston poseído y la maldad que lo rodea, como la belleza y la felicidad inherentes al planeta.
Tanto la inventiva como la intención moralista son más intensas en este segundo volumen, aun cuando el escritor siempre negó categóricamente que su finalidad primordial fuera el didactismo. Las descripciones del planeta dejan claras las habilidades literarias de Lewis, que consigue transmitir tanto la sensación de terror de un Weston poseído y la maldad que lo rodea, como la belleza y la felicidad inherentes al planeta.
Pero como sucedía en el libro precedente, los aspectos científicos se pasan por alto. Es más, Lewis interpreta la Ciencia como una fuerza maléfica que, encarnada por Weston, intenta acabar con ese nuevo edén. Ransom lucha hasta la muerte contra el cientifismo satánico y la novela termina con una celebración exaltada del orden divino y la inocencia.
El libro que cierra la trilogía, “Esa Horrible Fortaleza” (1945)![]() completa el círculo, concluyendo donde empezó: en la Tierra. Es un libro considerablemente más oscuro que los precedentes y en el que Lewis lleva incluso más lejos su hostilidad hacia la Ciencia y la Tecnología. En esta ocasión no hay viajes interplanetarios y la lucha entre el Bien (un pequeño grupo de virtuosos) y el Mal (el industrialismo científico) se circunscribe a una Inglaterra contemporánea en tiempos de guerra.
completa el círculo, concluyendo donde empezó: en la Tierra. Es un libro considerablemente más oscuro que los precedentes y en el que Lewis lleva incluso más lejos su hostilidad hacia la Ciencia y la Tecnología. En esta ocasión no hay viajes interplanetarios y la lucha entre el Bien (un pequeño grupo de virtuosos) y el Mal (el industrialismo científico) se circunscribe a una Inglaterra contemporánea en tiempos de guerra.
Un pueblo arquetípico inglés, Edgestow, vive plácidamente sumido en su vida tradicional. Junto a él se halla un bosque ancestral en el que se funden historia y mito: Merlin, el mago de la leyenda artúrica, duerme en él. Pero el paraje es cedido al Instituto Nacional para Experimentos Coordinados (cuyo acrónimo en inglés es “NICE”, agradable), apoyado por un Devine convertido en Lord Feverstone.
Para los miembros de esa institución, el comienzo de sus actividades “marca el comienzo de una nueva era, la era realmente científica”. El proyecto ![]() experimental consiste en desarrollar nuevos métodos que permitan controlar las respuestas humanas, incluyendo la vivisección y el condicionamiento prenatal. En palabras de los científicos: “Si se le da vía libre a la Ciencia, puede (…) hacer del hombre un animal auténticamente eficiente”. O lo que es lo mismo, separar al hombre de su propia naturaleza y transformarlo en algo equivalente a una herramienta valorable en términos económicos y de rentabilidad. Pero también, en un ámbito más general, Lewis interpreta tales aspiraciones como un deliberado y perverso intento de separar a Inglaterra de su tradición ancestral.
experimental consiste en desarrollar nuevos métodos que permitan controlar las respuestas humanas, incluyendo la vivisección y el condicionamiento prenatal. En palabras de los científicos: “Si se le da vía libre a la Ciencia, puede (…) hacer del hombre un animal auténticamente eficiente”. O lo que es lo mismo, separar al hombre de su propia naturaleza y transformarlo en algo equivalente a una herramienta valorable en términos económicos y de rentabilidad. Pero también, en un ámbito más general, Lewis interpreta tales aspiraciones como un deliberado y perverso intento de separar a Inglaterra de su tradición ancestral.
La modernización del pueblo de Edgestow oculta en realidad su destrucción por un equipo de ingenieros y sus rufianescos operarios. Mientras las botas de los obreros pisotean los parterres, la señora Dimble se lamenta: “Cecil y yo pensamos lo mismo: es casi como si hubiéramos perdido la guerra”. Evelyn Waugh ya había recurrido en “Regreso a Brideshead” a la misma imagen de las “botas proletarias”, pero solo Lewis se atrevió a establecer una equivalencia explícita con las masas fascistas.
La victoria habría recaído en N.I.C.E. de no haber roto la cuarentena de la Tierra establecida![]() por los Eldils de otros planetas. Su intervención se produce en alianza con las fuerzas opuestas a los científicos, encabezadas por Ransom quien, como un moderno Arturo Pendragón, llama a sus filas a Merlin. Todos juntos, utilizando la magia de la Tierra, vencerán a la malvada institución.
por los Eldils de otros planetas. Su intervención se produce en alianza con las fuerzas opuestas a los científicos, encabezadas por Ransom quien, como un moderno Arturo Pendragón, llama a sus filas a Merlin. Todos juntos, utilizando la magia de la Tierra, vencerán a la malvada institución.
La ciencia ficción de Lewis es inseparable de sus disquisiciones teológicas; de hecho, “Esa Horrible Fortaleza” es en realidad una ficcionalización de su ensayo moral “The Abolition of Man” (1943), un ataque contra el relativismo filosófico que finaliza con una distopia futurista en la que se descarta el valor objetivo de las cosas. Lewis es, pues, un representante extremo de la dialéctica Ciencia Ficción-Religión
El retrato que hace el autor de los científicos y planificadores burócratas como seres malvados y carentes de Dios es extraordinariamente hostil. El personaje de Filostrato resume el proyecto NICE de la siguiente forma: “El Instituto es para la conquista de la muerte; o la conquista de la vida orgánica si prefiere… Se trata de extraer de ese capullo de vida orgánica (…) al Hombre Nuevo, el hombre que no morirá, el hombre artificial, libre de la Naturaleza”. Más adelante, el profesor Frost sugiere que la guerra en curso se está librando para “eliminar los tipos regresivos al tiempo que salvar la tecnocracia y aumentar su control sobre los asuntos públicos”.
![]() Lewis obtuvo la inspiración para esta trilogía de escritores que le precedieron, como H.G.Wells u Olaf Stapledon, hacia los que guardó sentimientos ambivalentes. Del primero admiraba su capacidad de maravillar al lector tanto como rechazaba sus tesis morales. De hecho, el integrante más idiota de NICE, Jules, es un trasunto del primero y cuando la institución es derrotada por las fuerzas del Bien lideradas por Ransom, el vacuo discurso de aspiraciones didácticas de aquél se convierte en una cháchara sin sentido.
Lewis obtuvo la inspiración para esta trilogía de escritores que le precedieron, como H.G.Wells u Olaf Stapledon, hacia los que guardó sentimientos ambivalentes. Del primero admiraba su capacidad de maravillar al lector tanto como rechazaba sus tesis morales. De hecho, el integrante más idiota de NICE, Jules, es un trasunto del primero y cuando la institución es derrotada por las fuerzas del Bien lideradas por Ransom, el vacuo discurso de aspiraciones didácticas de aquél se convierte en una cháchara sin sentido.
Wells, que había nacido y crecido en el entorno de las clases humildes de la época victoriana, vio el potencial que ofrecía la Ciencia para ofrecer un mundo mejor en el que la tecnología haría desaparecer las desigualdades sociales. Aquellos que se opusieron a sus ideas, como Lewis, Tolkien o Huxley, sólo tenían en cuenta la eterna condición humana, su vertiente espiritual, que la ciencia no podría mejorar. Wells no era ajeno a esta faceta y la despreciaba –de ahí su pesimismo en cuanto al futuro inmediato, plagado de guerras y destrucción- pero sí creía que podría moldearse con ayuda de los avances técnicos y científicos. Lewis trató de responder a las tesis de Wells en sus propios términos, no planteando distopias sino oponiéndose a la idea de una utopía. Fue, de todas formas, una postura claramente minoritaria.
En la cosmología de Lewis, la Ciencia es la adversaria del Cristianismo, dos fuerzas luchando ![]() por el mismo recurso, tan preciado como escaso: el alma humana. Aunque Lewis afirmó estar atacando al cientifismo (“la creencia de que la moralidad suprema tiene como fin la perpetuación de nuestra especie”) más que a la Ciencia, no pudo ofrecer una idea de progreso que fuera más allá de la jerarquía y el orden establecidos por la tradición cristiana.
por el mismo recurso, tan preciado como escaso: el alma humana. Aunque Lewis afirmó estar atacando al cientifismo (“la creencia de que la moralidad suprema tiene como fin la perpetuación de nuestra especie”) más que a la Ciencia, no pudo ofrecer una idea de progreso que fuera más allá de la jerarquía y el orden establecidos por la tradición cristiana.
El núcleo temático de “Esa Horrible Fortaleza” es que el materialismo no sólo es incompatible con la ética, sino que debe ser totalmente eliminado (Lewis lo llama en la novela “objetivismo” y lo presenta claramente como un invento de Satán). Para Lewis, las “realidades espirituales” no eran imaginaciones: el mundo material es una especie de aberración, y centrarse en él (como hacen, por ejemplo, los modernos científicos) una blasfemia: “Las ciencias físicas, buenas e inocentes en sí mismas, habían ya en el propio tiempo de Ransom, comenzado a pervertirse… si esto se completa, el Infierno conseguirá al fin encarnarse”.
![]() El problema es que NICE (un trasunto de la propia universidad de Oxford en la que enseñaba Lewis, aquí presentada como una metáfora del Mal) es una institución tan inundada de confusión kafkiana que resulta difícil creer que pueda constituir amenaza alguna para nadie. Además, la ciencia que describe Lewis resulta demasiado imprecisa para que sus practicantes resulten tan villanescos como se pretende. Devine visitó Marte y su objetivo era probablemente duplicar o controlar las fuerzas etéreas que allí conoció pero que en realidad no entendió. Y, por último, resulta escasamente verosímil el bando cristiano, supuesto heredero de los mitos artúricos (una correspondencia que Lewis introdujo para evitar problemas teológicos) y custodio de los más altos valores morales y el amor por la Inglaterra bucólica. Estos puntos y su evidente –y casi exclusivo- propósito moralizante hace de “Esa Horrible Fortaleza” la novela más floja de la trilogía.
El problema es que NICE (un trasunto de la propia universidad de Oxford en la que enseñaba Lewis, aquí presentada como una metáfora del Mal) es una institución tan inundada de confusión kafkiana que resulta difícil creer que pueda constituir amenaza alguna para nadie. Además, la ciencia que describe Lewis resulta demasiado imprecisa para que sus practicantes resulten tan villanescos como se pretende. Devine visitó Marte y su objetivo era probablemente duplicar o controlar las fuerzas etéreas que allí conoció pero que en realidad no entendió. Y, por último, resulta escasamente verosímil el bando cristiano, supuesto heredero de los mitos artúricos (una correspondencia que Lewis introdujo para evitar problemas teológicos) y custodio de los más altos valores morales y el amor por la Inglaterra bucólica. Estos puntos y su evidente –y casi exclusivo- propósito moralizante hace de “Esa Horrible Fortaleza” la novela más floja de la trilogía.
En su discurso inaugural de 1955, Lewis postuló la existencia de una continuidad en la cultura ![]() occidental desde los griegos al Romanticismo; después, también según sus tesis, en el siglo XIX, sobrevino una ruptura catastrófica provocada por el ascenso de la democracia, el declive de la religión y la “presencia liberada” de la Ciencia en la “vida cotidiana de todo el mundo” a través de la omnipresencia de las máquinas. La defensa de Lewis de lo que él llamaba “Vieja Cultura occidental” subraya que no consideraba la Trilogía Cósmica como una alegoría sobre los viejos buenos tiempos en los que Inglaterra se enorgullecía de ser el último reducto europeo contra el fascismo. Para Lewis, el resultado de la guerra fue irrelevante: “El proceso que (…) abolirá al Hombre continúa entre los Comunistas y los Demócratas en no menor medida que con los Fascistas”.
occidental desde los griegos al Romanticismo; después, también según sus tesis, en el siglo XIX, sobrevino una ruptura catastrófica provocada por el ascenso de la democracia, el declive de la religión y la “presencia liberada” de la Ciencia en la “vida cotidiana de todo el mundo” a través de la omnipresencia de las máquinas. La defensa de Lewis de lo que él llamaba “Vieja Cultura occidental” subraya que no consideraba la Trilogía Cósmica como una alegoría sobre los viejos buenos tiempos en los que Inglaterra se enorgullecía de ser el último reducto europeo contra el fascismo. Para Lewis, el resultado de la guerra fue irrelevante: “El proceso que (…) abolirá al Hombre continúa entre los Comunistas y los Demócratas en no menor medida que con los Fascistas”.
Paradójicamente, el desprecio que Lewis sentía por el historicismo sitúa su conservadurismo en un lugar muy concreto de la propia historia inglesa. Y es que el bosque de Edgestow en el que duerme el legendario Merlín, se inspira directamente en las campañas conservacionistas que durante el periodo de entreguerras lucharon por salvar el campo inglés. El mismo tono ![]() elegíaco impregna la Comarca, la Inglaterra idealizada que Tolkien vertió en “El Señor de los Anillos” e igualmente amenazada por la modernización brutal al final de ese libro. En “Esa Horrible Fortaleza” la exaltación de Lewis de una vida social más espiritual y tranquila se había convertido ya en algo demasiado aparente.
elegíaco impregna la Comarca, la Inglaterra idealizada que Tolkien vertió en “El Señor de los Anillos” e igualmente amenazada por la modernización brutal al final de ese libro. En “Esa Horrible Fortaleza” la exaltación de Lewis de una vida social más espiritual y tranquila se había convertido ya en algo demasiado aparente.
Hablando de Tolkien, él y Lewis fueron grandes amigos y participaban de largas y animadas tertulias literarias en un pub de Oxford, The Eagle and the Child, donde se les bautizó como los Inklings. En “Esa Horrible Fortaleza” Lewis hace crípticas referencias a Numinor y el Verdadero Occidente, claro homenaje al universo de ficción imaginado por su colega. Por su parte, cuando unos años después apareció “El Señor de los Anillos”, resultó ser tan anti-Wellsiano como la trilogía de Lewis. Y, sin embargo, alcanzó también el corazón de los aficionados a la ciencia ficción, no por su actitud conservadora hacia la ciencia y la tecnología, sino por su sentido de lo maravilloso y la riqueza de su fantasía, algo que podían apreciar todos los entusiastas de la ficción no realista.
En este sentido, Lewis o Wells, Stapledon o Tolkien, Burroughs o Asimov, son todos iguales a los ![]() ojos del lector, que valora más la imaginación y capacidad de seducción de los mundos creados que el pretendido mensaje que, intencionadamente o no, pretendan transmitir. Sí, en la obra de Lewis podemos encontrar personajes que representan a Cristo, Dios o el Diablo, pero en último término es el lector quien decide si los interpreta como dioses o como alienígenas, entendiendo y aceptando la alegoría religiosa, o dejándola de lado para disfrutar sencillamente de una historia de ciencia ficción fantástica.
ojos del lector, que valora más la imaginación y capacidad de seducción de los mundos creados que el pretendido mensaje que, intencionadamente o no, pretendan transmitir. Sí, en la obra de Lewis podemos encontrar personajes que representan a Cristo, Dios o el Diablo, pero en último término es el lector quien decide si los interpreta como dioses o como alienígenas, entendiendo y aceptando la alegoría religiosa, o dejándola de lado para disfrutar sencillamente de una historia de ciencia ficción fantástica.
La Trilogía de Ransom son libros difíciles de recomendar. La ciencia ficción rara vez se interna de forma tan abierta en el pantanoso terreno filosófico que plantean sus novelas. Ello hace que la obra de Lewis se aleje de los parámetros habituales en el género por un amplio margen.
El primer volumen es el más claramente relacionado con la ciencia ficción; el segundo se aproxima a la fantasía y el tercero se ajusta más al resto de la obra de Lewis, pero su orientación es más afín al misterio y el ocultismo que a la CF. En general, la ![]() trilogía abusa de recursos completamente ilógicos e increíbles que ponen de manifiesto la desconexión de Lewis con la narración contemporánea de CF, siempre preocupada por guardar un cierto grado de verosimilitud. Sin embargo, sus excelentes descripciones de los paisajes alienígenas y el tono aventurero de los primeros dos volúmenes de la Trilogía son buenos ejemplos de un romance planetario de calidad superior, por ejemplo, a la saga de John Carter de Marte.
trilogía abusa de recursos completamente ilógicos e increíbles que ponen de manifiesto la desconexión de Lewis con la narración contemporánea de CF, siempre preocupada por guardar un cierto grado de verosimilitud. Sin embargo, sus excelentes descripciones de los paisajes alienígenas y el tono aventurero de los primeros dos volúmenes de la Trilogía son buenos ejemplos de un romance planetario de calidad superior, por ejemplo, a la saga de John Carter de Marte.
Son ese tipo de libros que quizá un adolescente pueda disfrutar plenamente por cuanto es aún capaz de sumergirse en los aspectos más visuales y maravillosos de la aventura sin dejarse distraer por un mensaje alegórico que no entiende. Pero para el lector con cierta experiencia y cultura, el trasfondo subyacente de Lewis resulta tan excesivamente obvio y proselitista como inútil en su pretensión de reorientar a los no creyentes.
↧
↧
December 2, 2014, 10:19 am
De todas las novelas escritas por Philip K. Dick en la década de los sesenta, la más popular es la que ahora comentamos. Ello se debe en buena medida a la película “Blade Runner” (1982), dirigida por Ridley Scott y supuestamente basada en ella. De hecho, ha sido tanta la fama y el éxito que este film ha ido acumulando desde su estreno que muchos creen erróneamente que ambas obras, la literaria y la cinematográfica, pueden ser puestas en equivalencia.
Incluso aquellos que leyeron en su día la novela, tras ver la película tienden a recordar mal lo que Dick narraba en ella, no sólo porque la riqueza visual del film superaba con mucho a las parcas e insuficientes descripciones del texto de referencia, sino porque conceptualmente ambas obras diferían mucho. De hecho, Dick se lamentó amargamente de los cambios que sobre su novela efectuaron Hampton Fancher y David Peoples para el guión de “Blade Runner” y lo cierto es que hay que tratar a ambas como entidades diferentes con más diferencias que semejanzas.
Aunque publicada dos años más tarde, Dick escribió “¿Sueñan los Androides con Ovejas![]() Eléctricas?” en 1966 y fue gracias a la potente traslación cinematográfica firmada por Scott que pudo aprovecharse del honor de ser considerada pionera y fundamental influencia en la formación del género ciberpunk. Ambas versiones de la historia, la literaria y la cinematográfica, ofrecen exploraciones interesantes sobre varias de las obsesiones que asediaron a Dick durante buena parte de su vida y en especial sobre la Inteligencia Artificial. Pero a diferencia de la película, la novela de Dick se preocupa menos por el misterio metafísico de la conciencia robótica que por las formas obsesivo-compulsivas en las que tendemos a alienarnos a nosotros mismos.
Eléctricas?” en 1966 y fue gracias a la potente traslación cinematográfica firmada por Scott que pudo aprovecharse del honor de ser considerada pionera y fundamental influencia en la formación del género ciberpunk. Ambas versiones de la historia, la literaria y la cinematográfica, ofrecen exploraciones interesantes sobre varias de las obsesiones que asediaron a Dick durante buena parte de su vida y en especial sobre la Inteligencia Artificial. Pero a diferencia de la película, la novela de Dick se preocupa menos por el misterio metafísico de la conciencia robótica que por las formas obsesivo-compulsivas en las que tendemos a alienarnos a nosotros mismos.
Como la mayoría de las novelas de Dick, ésta es también un trabajo complejo no tanto de leer como de interpretar. Con el comentario que sigue a continuación intento subrayar y desarrollar los temas presentes en este libro, para lo cual es inevitable introducir spoilers. Quede avisado el lector.
![]() En un futuro cercano, los humanos han logrado dominar el viaje espacial hasta el punto de ser capaces de establecer, con la ayuda de androides, colonias en otros planetas. El ímpetu para esta misión colonizadora tiene su origen en la horrible situación en la que se encuentra la Tierra. Contaminada por el polvo radioactivo que dejó la Guerra Mundial Terminal (una guerra cuyas causas nadie parece ya recordar), el planeta madre ha sufrido una grave degradación medioambiental y la consecuente extinción de la mayor parte de las especies animales. Las grandes ciudades han quedado reducidas a esqueletos semiabandonados donde los que sobreviven tratan de sobreponerse al efecto degenerativo que el polvo radioactivo tiene sobre sus cuerpos e inteligencias.
En un futuro cercano, los humanos han logrado dominar el viaje espacial hasta el punto de ser capaces de establecer, con la ayuda de androides, colonias en otros planetas. El ímpetu para esta misión colonizadora tiene su origen en la horrible situación en la que se encuentra la Tierra. Contaminada por el polvo radioactivo que dejó la Guerra Mundial Terminal (una guerra cuyas causas nadie parece ya recordar), el planeta madre ha sufrido una grave degradación medioambiental y la consecuente extinción de la mayor parte de las especies animales. Las grandes ciudades han quedado reducidas a esqueletos semiabandonados donde los que sobreviven tratan de sobreponerse al efecto degenerativo que el polvo radioactivo tiene sobre sus cuerpos e inteligencias.
Ante ese panorama, a la gente se la anima a emigrar a las colonias exteriores ofreciéndoles el aliciente de poseer androides con registro gubernamental –y que no son robots, sino organismos biológicos de origen artificial difíciles de distinguir de los verdaderos humanos- de los que servirse como mano de obra en lo que no es sino una vida sólo algo menos miserable que la de la Tierra.
Los androides comenzaron siendo organismos bastante primitivos, pero grandes empresas ![]() como la Rossen Association desarrollaron modelos cada vez más perfectos e indiferenciables de los seres humanos. Sin embargo, esas mejoras en su inteligencia no vinieron acompañadas con un mayor reconocimiento legal o social. Siguen siendo considerados como objetos carentes de personalidad y, por tanto, derechos. En esas circunstancias, no es de extrañar que muchos desesperen a causa de la esclavitud y el aislamiento a los que son sometidos en las colonias, llegando, con demasiada frecuencia, a asesinar a sus amos humanos para escapar. Oficialmente prohibidos en la Tierra, si su presencia es detectada se los marca para “retirarlos” (claro eufemismo para “asesinarlos”) hayan o no cometido un crimen.
como la Rossen Association desarrollaron modelos cada vez más perfectos e indiferenciables de los seres humanos. Sin embargo, esas mejoras en su inteligencia no vinieron acompañadas con un mayor reconocimiento legal o social. Siguen siendo considerados como objetos carentes de personalidad y, por tanto, derechos. En esas circunstancias, no es de extrañar que muchos desesperen a causa de la esclavitud y el aislamiento a los que son sometidos en las colonias, llegando, con demasiada frecuencia, a asesinar a sus amos humanos para escapar. Oficialmente prohibidos en la Tierra, si su presencia es detectada se los marca para “retirarlos” (claro eufemismo para “asesinarlos”) hayan o no cometido un crimen.
Rick Deckard es un cazador de recompensas contratado por la policía de San Francisco para encontrar y retirar a los androides. Su jefe le asigna la misión de hallar unos avanzados modelos Nexus-6 que han llegado a la Tierra y que ya han dejado fuera de combate a otro agente. Ahí comienza una persecución que cambiará por completo la percepción de Deckard sobre los androides y sobre sí mismo.
![]() Philip K.Dick exploró una y otra vez a lo largo de toda su obra tres temas interrelacionados: la naturaleza múltiple y subjetiva de la realidad; la diferencia entre lo humano y lo mecánico, el original y la copia; y-sobre todo al final de su carrera- la búsqueda de Dios. Dos de sus novelas más conocidas, “El Hombre en el Castillo” y la enigmática “Ubik”, cuestionaban la naturaleza de la realidad presentando tramas en las que las situaciones percibidas como reales por los personajes no eran sino ficciones o pseudomundos construidos por otra entidad cuya realidad, a su vez, era creación de alguien más…. Estas realidades artificiales o alternativas pueden ser producto del arte, la tecnología, la publicidad o, en el caso de “Los Tres Estigmas de Palmer Eldricht”, de drogas que alteran la mente. Para Dick –y esto era casi literal habida cuenta de los problemas mentales que padeció a partir de los setenta- todas las realidades eran “realidades alteradas”, sublimaciones unas de otras.
Philip K.Dick exploró una y otra vez a lo largo de toda su obra tres temas interrelacionados: la naturaleza múltiple y subjetiva de la realidad; la diferencia entre lo humano y lo mecánico, el original y la copia; y-sobre todo al final de su carrera- la búsqueda de Dios. Dos de sus novelas más conocidas, “El Hombre en el Castillo” y la enigmática “Ubik”, cuestionaban la naturaleza de la realidad presentando tramas en las que las situaciones percibidas como reales por los personajes no eran sino ficciones o pseudomundos construidos por otra entidad cuya realidad, a su vez, era creación de alguien más…. Estas realidades artificiales o alternativas pueden ser producto del arte, la tecnología, la publicidad o, en el caso de “Los Tres Estigmas de Palmer Eldricht”, de drogas que alteran la mente. Para Dick –y esto era casi literal habida cuenta de los problemas mentales que padeció a partir de los setenta- todas las realidades eran “realidades alteradas”, sublimaciones unas de otras.
Otra de las obsesiones presentes en sus novelas era la dificultad de distinguir entre lo ![]() genuinamente humano y la copia desprovista de alma. Esta diferenciación entre uno y otra es lo que forma el corazón de “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”, enfrentando a unos humanos cada vez más incapaces de experimentar vida emocional y unos sofisticados androides que ya cuentan con inteligencia propia pero que todavía buscan la capacidad de sentir.
genuinamente humano y la copia desprovista de alma. Esta diferenciación entre uno y otra es lo que forma el corazón de “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”, enfrentando a unos humanos cada vez más incapaces de experimentar vida emocional y unos sofisticados androides que ya cuentan con inteligencia propia pero que todavía buscan la capacidad de sentir.
Esa línea divisoria que permite distinguir al hombre de su creación, es la empatía, esto es, la capacidad de percibir lo que otro individuo puede sentir y participar de ello. Los humanos tienen empatía; los androides no y por tanto se puede acabar con ellos sin censura ni remordimiento. El dilema que plantea la novela es doble: por una parte, los androides cuentan con inteligencias más y más sofisticadas capaces de desarrollar ciertos sentimientos embrionarios, pero con capacidad de evolucionar; y, por otro, los humanos del futuro que retrata Dick, que son cualquier cosa menos seres emocionales.
![]() La novela se abre con la esposa de Dick, Iran, enganchada a un órgano de ánimos, una máquina capaz de inyectar sentimientos preprogramados directamente en la mente del usuario (por ejemplo “depresión culposa de seis horas”, o “conciencia de las múltiples posibilidades que el futuro me ofrece”, o “reconocimiento satisfactorio de la sabiduría superior del marido en todos los temas”). Todas las viviendas cuentan con su órgano de ánimos y la gente parece incapaz de llevar una vida “normal” sin recurrir a ellos, abandonando cualquier intento de controlar sus vidas emocionales y prefiriendo programárselas como si de robots/androides se tratara. Ello pone de manifiesto la anestesia emocional en la que se hallan sumidos aquellos que quedaron en la Tierra tras el éxodo masivo a las colonias.
La novela se abre con la esposa de Dick, Iran, enganchada a un órgano de ánimos, una máquina capaz de inyectar sentimientos preprogramados directamente en la mente del usuario (por ejemplo “depresión culposa de seis horas”, o “conciencia de las múltiples posibilidades que el futuro me ofrece”, o “reconocimiento satisfactorio de la sabiduría superior del marido en todos los temas”). Todas las viviendas cuentan con su órgano de ánimos y la gente parece incapaz de llevar una vida “normal” sin recurrir a ellos, abandonando cualquier intento de controlar sus vidas emocionales y prefiriendo programárselas como si de robots/androides se tratara. Ello pone de manifiesto la anestesia emocional en la que se hallan sumidos aquellos que quedaron en la Tierra tras el éxodo masivo a las colonias.
La adicción a un artefacto tecnológico que fabrica una realidad simulada se extiende a la radio y la televisión, donde el popular y mediático Amigo Buster (que más tarde demuestra ser una creación virtual) controla los corazones y mentes de la audiencia, a menudo manipulándolos tan fácilmente como el órgano de ánimos. Dick describe así un mundo saturado con imágenes y mensajes en el que las líneas que separan lo real de lo virtual son difíciles de distinguir –si es que siquiera existen-. Su crítica al papel que ![]() juegan los medios de comunicación de masas a la hora de modelar y orientar las vidas humanas está en consonancia con el análisis postmoderno sobre la cultura mediática de Jean Baudrillard, en el que teoriza que lo artificial, lo irreal en el mundo postindustrial reemplazará a lo auténtico, con la consecuencia de que la vida cotidiana se verá “desconectada” de la realidad.
juegan los medios de comunicación de masas a la hora de modelar y orientar las vidas humanas está en consonancia con el análisis postmoderno sobre la cultura mediática de Jean Baudrillard, en el que teoriza que lo artificial, lo irreal en el mundo postindustrial reemplazará a lo auténtico, con la consecuencia de que la vida cotidiana se verá “desconectada” de la realidad.
El órgano de ánimos, como metáfora de nuestra cultura popular, ilustra los extremos hasta los que llega la sociedad moderna reemplazando lo real por lo simulado; los personajes de la novela necesitan sentir algo, lo que sea. Deckard se enfurece con su mujer cuando ésta programa lo que él cree que es una depresión sin sentido alguno, mientras que ella la interpreta como la necesaria expresión de una angustia existencial derivada de vivir en un mundo arrasado por la guerra nuclear. Iran está respondiendo así de forma intuitiva al vacío de vida, animal, vegetal y humana, en que se está sumiendo la Tierra: “Luego comprendí qué poco sano era sentir la ausencia de vida, no sólo en esta casa sino en todas partes, y no reaccionar (…) Pero antes eso era señal de enfermedad mental. Lo llamaban “ausencia de respuesta afectiva adecuada. Entonces (…) empecé a experimentar con el órgano de ánimos. Y por fin logré encontrar un modo de marcar la desesperación. La he incluido dos veces por mes en mi programa. Me parece razonable dedicar ese tiempo a sentir la desesperanza de todo, de quedarse aquí, en la Tierra, cuando toda la gente lista se ha marchado, ¿no crees?”.
![]() Trágicamente, Iran siente que debe programarse emociones artificiales porque es incapaz de cualquier otra forma de experimentar el sentimiento que se diría el más natural en las condiciones en las que vive. Esta programación de emociones es un tema muy importante en la novela, especialmente si tenemos en cuenta que en ese futuro lo que separa a los humanos de los androides es la capacidad para sentir empatía por otras criaturas vivas, una emoción que se demuestra en las relaciones con los animales.
Trágicamente, Iran siente que debe programarse emociones artificiales porque es incapaz de cualquier otra forma de experimentar el sentimiento que se diría el más natural en las condiciones en las que vive. Esta programación de emociones es un tema muy importante en la novela, especialmente si tenemos en cuenta que en ese futuro lo que separa a los humanos de los androides es la capacidad para sentir empatía por otras criaturas vivas, una emoción que se demuestra en las relaciones con los animales.
En ausencia de una vida social normal, los hombres centran su necesidad de dar cariño y atención en los animales domésticos. Pero como los auténticos son tan escasos que resultan inasequibles para un salario normal, la mayoría se ven obligada a comprar animales artificiales casi indistinguibles de los reales. Por un lado, esa posesión les brinda una ilusión de estatus social (cuanto más grande y sofisticado biológicamente sea el animal, más alto es el escalafón social que ocupan sus propietarios); por otro, alivian su sentimiento de culpa por haber exterminado la auténtica vida natural del planeta; y, finalmente, les proporciona un objetivo hacia el que canalizar su empatía. Ese interés desmesurado por los animales en contraste con la frialdad que se dispensa a los humanos es, por otro lado, corriente en nuestra propia sociedad.
No es que Deckard se engañe respecto a los animales sintéticos: “Mantener una imitación era, de ![]() algún modo, un asunto gradualmente desmoralizador. Y sin embargo, dada la ausencia de un animal verdadero, era socialmente necesario. Por lo cual no le quedaba otra opción que seguir como hasta entonces. “ Deckard reconoce por tanto la existencia de la tiranía del objeto sobre el sujeto, convirtiéndose así en un precursor del pensamiento postmodernista: “Pensó también en su necesidad de un animal verdadero. Una vez más se manifestaba el odio que le inspiraba su oveja eléctrica, que debía cuidar y atender como si estuviera viva. «La tiranía de los objetos —pensó—. Ella no sabe que yo existo”.
algún modo, un asunto gradualmente desmoralizador. Y sin embargo, dada la ausencia de un animal verdadero, era socialmente necesario. Por lo cual no le quedaba otra opción que seguir como hasta entonces. “ Deckard reconoce por tanto la existencia de la tiranía del objeto sobre el sujeto, convirtiéndose así en un precursor del pensamiento postmodernista: “Pensó también en su necesidad de un animal verdadero. Una vez más se manifestaba el odio que le inspiraba su oveja eléctrica, que debía cuidar y atender como si estuviera viva. «La tiranía de los objetos —pensó—. Ella no sabe que yo existo”.
Efectivamente, la obsesión de Deckard, aquello que le impulsa a realizar su trabajo y a jugarse la vida cazando androides, es ganar el suficiente dinero como para comprar una cabra auténtica a la que cuidar y alimentar. Ello es en sí mismo una ironía, puesto que su trabajo consiste precisamente en eliminar a seres, los androides, mucho más sofisticados que la cabra que él anhela, algo que el propio Deckard reconoce:” Jamás había pensado antes en la
semejanza entre los animales eléctricos y los andrillos. Un animal eléctrico era una forma inferior, un robot de menor calidad. O a la inversa, un androide era una versión altamente desarrollada del seudoanimal”.
![]() De esta forma, la obsesión con el dinero como medio de adquirir objetos que faciliten el ascenso social; la esclavitud voluntaria a la reprogramación emocional mediante el órgano de ánimos (que bien podría asociarse a nuestras drogas, legales o ilegales); la adoración totémica de animales como símbolo de un mundo mejor ya desaparecido… son síntomas sociales de la profunda alienación que sufren los individuos entre sí y con sus propias emociones.
De esta forma, la obsesión con el dinero como medio de adquirir objetos que faciliten el ascenso social; la esclavitud voluntaria a la reprogramación emocional mediante el órgano de ánimos (que bien podría asociarse a nuestras drogas, legales o ilegales); la adoración totémica de animales como símbolo de un mundo mejor ya desaparecido… son síntomas sociales de la profunda alienación que sufren los individuos entre sí y con sus propias emociones.
Tan enfermizo como sentir una empatía exagerada hacia los animales es el tener que depender de otro ingenio tecnológico para sentir lo mismo por los seres humanos. Casi todos los habitantes de Estados Unidos son fieles seguidores del Mercerismo, una difusa religión que incluye conectarse a una “caja de empatía”, aparato no bien descrito pero que funciona conectando la mente del usuario con las de todas aquellas otras personas a su vez fusionadas con el aparato, en una experiencia emocional común y reiterativa centrada alrededor de la imagen de un anciano conocido como Wilbur Mercer: un personaje que vivió antes de la guerra, castigado por su poder de revivir animales muertos. En esa ilusión en la que se sumergen todos los devotos, Mercer sube trabajosamente una colina huyendo de unos misteriosos perseguidores. Al llegar a la cima es lapidado hasta la muerte y desciende al mundo-tumba para resucitar y reanudar su ascenso.
Los usuarios de la caja de empatía no sólo comparten el tormento y el éxtasis del anciano, sino ![]() que sus cuerpos acusan físicamente las heridas sufridas por él. Es una forma de simular la comunión con otros seres humanos y evitar la interacción personal. Iran, por ejemplo, siente la necesidad de compartir las buenas noticias mediante la caja de empatía, dejando a su marido al margen. Como en otras novelas y cuentos de Dick, aquí la religión se convierte en una especie de objeto de consumo de masas al que se accede por la mediación de una máquina en la que bien podríamos pensar como antecesora del mundo virtual del ciberpunk. Las comparaciones con nuestra utilización de internet y las redes sociales son inevitables, puesto que muchos usuarios dedican más tiempo, atención y expresividad emocional a sus perfiles de facebook que a cultivar las relaciones personales.
que sus cuerpos acusan físicamente las heridas sufridas por él. Es una forma de simular la comunión con otros seres humanos y evitar la interacción personal. Iran, por ejemplo, siente la necesidad de compartir las buenas noticias mediante la caja de empatía, dejando a su marido al margen. Como en otras novelas y cuentos de Dick, aquí la religión se convierte en una especie de objeto de consumo de masas al que se accede por la mediación de una máquina en la que bien podríamos pensar como antecesora del mundo virtual del ciberpunk. Las comparaciones con nuestra utilización de internet y las redes sociales son inevitables, puesto que muchos usuarios dedican más tiempo, atención y expresividad emocional a sus perfiles de facebook que a cultivar las relaciones personales.
Por tanto, los humanos son cada vez menos humanos, al menos en aquel aspecto que ellos consideran que les separa de los androides: el emocional. Pero es que, además, éstos se acercan al paradigma de lo humano. Analicemos a continuación este aspecto.
(Finaliza en la siguiente entrada)
↧
December 4, 2014, 9:11 am
(Viene de la entrada anterior) Las Tres Leyes de la Robótica, ese código ético inquebrantable que se insertaba en los cerebros positrónicos de los robots de Isaac Asimov, cosecharon mucho éxito durante décadas. Esa imagen de los robots como sirvientes amables –que, no obstante, podían llegar a causar daño a sus amos burlando involuntariamente las aparentemente rígidas leyes- tenían su encanto, pero todo el mundo, autores y lectores, eran muy conscientes de que esas normas de programación en realidad servían para proteger a los humanos de las superiores capacidades físicas y mentales de sus creaciones. Fue necesario un escritor tan renegado y tecnófobo como Philip K.Dick para escribir con una mezcla de piedad y convicción sobre la posibilidad de insurrección de unos androides extraordinariamente sofisticados que, lejos de ser los replicantes capaces de maravillarse ante los prodigios del universo, eran seres duros, fríos y con escasa sensibilidad hacia lo que les rodeaba.
Para empezar, Dick otorgó a los Nexus-6 una apariencia humana, lo que suscita ![]() inmediatamente ciertas cuestiones éticas. Son seres artificiales, pero se conciben como una clase obrera explotada y sin derechos por su condición de “no humanos”. Los “andrillos” –el término despectivo con el que se refieren a ellos los humanos- han sido diseñados para tener una esperanza de vida muy corta y pueden ser “retirados” sin remordimiento.
inmediatamente ciertas cuestiones éticas. Son seres artificiales, pero se conciben como una clase obrera explotada y sin derechos por su condición de “no humanos”. Los “andrillos” –el término despectivo con el que se refieren a ellos los humanos- han sido diseñados para tener una esperanza de vida muy corta y pueden ser “retirados” sin remordimiento.
La única forma de detectarlos (aparte de realizar un examen de médula sobre el cadáver) es someterlos a un test psicológico-empático llamado Voigt-Kampff. Consiste en la medición de los tiempos de respuesta y cambios biológicos a una batería de preguntas que plantean situaciones que en un humano provocarían una turbación emocional mensurable, especialmente aquellas relacionadas con la muerte o mutilación de animales. Como para un humano el hacer daño a los animales es un comportamiento inconcebible dada su escasez y significado religioso, suelen reaccionar de forma intensa a esas situaciones. La incapacidad androide de albergar auténticos sentimientos –en el caso de los Nexus-6 sólo llegan a imitarlos- les impide dar la respuesta emocional correspondiente en el tiempo adecuado.
![]() Pero existen varios problemas. Para empezar, el de Voigt-Kampff es sólo el último de una larga serie de tests para detectar androides, progresivamente desechados a medida que éstos se iban construyendo más complejos. Con cada nuevo modelo, es necesario redefinir la escala de los tests, lo que indica que esos seres artificiales están acercándose cada vez más a lo humano.
Pero existen varios problemas. Para empezar, el de Voigt-Kampff es sólo el último de una larga serie de tests para detectar androides, progresivamente desechados a medida que éstos se iban construyendo más complejos. Con cada nuevo modelo, es necesario redefinir la escala de los tests, lo que indica que esos seres artificiales están acercándose cada vez más a lo humano.
Así, tal y como Deckard averigua cuando somete a la prueba a Rachel Rosen, los Nexus-6 han aprendido a burlar el test y los cazadores de recompensas corren por tanto el riesgo de eliminar a un humano por error. Aún peor, a causa de la degeneración intelectual y emocional provocada por el polvo radioactivo tras la guerra, existe un porcentaje de humanos que no podrían superar con éxito el test de Voigt-Kampff. De hecho, ni siquiera en nuestra época seríamos capaces de aprobarlo: algunas de las preguntas del test incluyen langostas hirviendo o alfombras de piel de oso, escenarios relativamente cotidianos en nuestra sociedad que difícilmente provocarían una respuesta emocional en la mayoría de nosotros, una implicación que nubla todavía más la frontera que separa lo humano de lo androide y obliga al lector a reconsiderar su propia humanidad.
Cuando Deckard empieza a retirar a los Nexus-6, comienza a experimentar una creciente empatía hacia ellos. Tras la muerte de uno de estos, Luba Luft, una cantante de ópera a la que ![]() admira, se lamenta por la pérdida de su talento y toma conciencia de que su actitud difiere considerablemente de la de su colega cazador de recompensas Phil Resch, que disfruta matando androides. Es el despiadado Resch el que empuja a Deckard a examinar sus propios sentimientos y las razones que subyacen tras la obligatoriedad de acabar con los androides. El rechazo que Deckard siente por Resch y la empatía por Luft –lo opuesto a lo que supuestamente debería experimentar- desencadena una crisis de identidad que trata de resolver, como he comentado antes, comprando una cabra viva. Cree que su relación con un auténtico animal mejorará su moral y restaurará su sentido de lo que es humano y lo que no (a pesar de que no parece albergar sentimiento particular alguno hacia los animales más allá de apreciar su valor económico y social).
admira, se lamenta por la pérdida de su talento y toma conciencia de que su actitud difiere considerablemente de la de su colega cazador de recompensas Phil Resch, que disfruta matando androides. Es el despiadado Resch el que empuja a Deckard a examinar sus propios sentimientos y las razones que subyacen tras la obligatoriedad de acabar con los androides. El rechazo que Deckard siente por Resch y la empatía por Luft –lo opuesto a lo que supuestamente debería experimentar- desencadena una crisis de identidad que trata de resolver, como he comentado antes, comprando una cabra viva. Cree que su relación con un auténtico animal mejorará su moral y restaurará su sentido de lo que es humano y lo que no (a pesar de que no parece albergar sentimiento particular alguno hacia los animales más allá de apreciar su valor económico y social).
![]() Resch desprecia los nuevos sentimientos de Deckard como una morbosa atracción sexual hacia los “andrillos”, animándole a deshacerse de esa emoción mediante un encuentro “íntimo” con una androide femenino, algo a lo que Deckard no se niega: “Se preguntó cómo sería. Ciertos androides femeninos no le disgustaban: en varios casos se había sentido atraído físicamente. Era una sensación curiosa la de saber intelectualmente que eran máquinas, y experimentar sin embargo reacciones emocionales”. Esas fantasías ya indican que su convicción acerca de la naturaleza artificial de los androides está agrietándose. Es un reputado y eficiente profesional, pero ya no está seguro de que esté haciendo lo correcto. Su tarea requiere la supresión de cualquier sentimiento empático hacia los androides que extermina, y cuando se da cuenta de que éstos pueden estar desarrollando emociones verdaderas, se enfrenta a un dilema ético que lo atormenta y confunde.
Resch desprecia los nuevos sentimientos de Deckard como una morbosa atracción sexual hacia los “andrillos”, animándole a deshacerse de esa emoción mediante un encuentro “íntimo” con una androide femenino, algo a lo que Deckard no se niega: “Se preguntó cómo sería. Ciertos androides femeninos no le disgustaban: en varios casos se había sentido atraído físicamente. Era una sensación curiosa la de saber intelectualmente que eran máquinas, y experimentar sin embargo reacciones emocionales”. Esas fantasías ya indican que su convicción acerca de la naturaleza artificial de los androides está agrietándose. Es un reputado y eficiente profesional, pero ya no está seguro de que esté haciendo lo correcto. Su tarea requiere la supresión de cualquier sentimiento empático hacia los androides que extermina, y cuando se da cuenta de que éstos pueden estar desarrollando emociones verdaderas, se enfrenta a un dilema ético que lo atormenta y confunde.
Finalmente, Deckard se acuesta con la androide Rachel Rosen, pero tras ese episodio, lejos de![]() purgar sus recién encontradas emociones, empieza a desarrollar un sentimiento de atracción hacia ella que mina todavía más su capacidad para considerar a los androides simplemente máquinas.
purgar sus recién encontradas emociones, empieza a desarrollar un sentimiento de atracción hacia ella que mina todavía más su capacidad para considerar a los androides simplemente máquinas.
Y es que los androides, como parte de su estrategia de autodefensa y sabedores de que lo único que les separa de los humanos es la empatía, se las arreglan para construir un espíritu de grupo que les ayude a defenderse, aspirando a disfrutar de la misma experiencia espiritual colectiva que los hombres. Deckard lee en el informe sobre el líder Nexus-6: «Roy Baty tiene un aire agresivo y decidido de autoridad ersatz. Dotado de preocupaciones místicas, este androide indujo al grupo a intentar la fuga, apoyando ideológicamente su propuesta con una presuntuosa ficción acerca del carácter sagrado de la supuesta "vida" de los androides. Además, robó diversos psicofármacos y experimentó con ellos; fue sorprendido y argumentó que esperaba obtener en los androides una experiencia de grupo similar a la del mercerismo que, según declaró, seguía siendo imposible para ellos.»
![]() La exploración empática por parte de los androides contrasta con la incapacidad del propio Deckard para fusionarse con Mercer a través de la caja de empatía. Él mismo admite que no entiende la religión, lo que lo acerca más a los androides que debe retirar que a sus congéneres humanos absorbidos por las realidades virtuales del mercerismo.
La exploración empática por parte de los androides contrasta con la incapacidad del propio Deckard para fusionarse con Mercer a través de la caja de empatía. Él mismo admite que no entiende la religión, lo que lo acerca más a los androides que debe retirar que a sus congéneres humanos absorbidos por las realidades virtuales del mercerismo.
La seducción que Rachel aplica sobre Deckard para proteger a otros miembros de su especie (admite que se acuesta con los cazadores de recompensas para fomentar su empatía hacia los androides y anular su capacidad profesional) sugiere que los androides pueden estar, efectivamente, desarrollando empatía, al menos hacia otros congéneres. En el caso de Rachel, lo que pretende no es sólo salvar las vidas anónimas de otros androides, sino la de uno en concreto que es un duplicado casi exacto de ella misma.
Los androides muestran varias emociones a lo largo de la novela en contraste con la anestesia ![]() sentimental de los humanos. También son más partidarios de la relación cara a cara que éstos, entregándose a expresiones físicas de afecto tradicionalmente reservadas a los humanos, mientras que éstos socializan principalmente a través de la tecnología de la caja empática. Los androides lloran, ríen, se enfurecen y, sin embargo, son conscientes de que, de acuerdo a los dictados de la cultura humana, no están considerados como seres vivos inteligentes. Quizá es por esa razón por la que Rachel tira a la cabra de Deckard al vacío: incluso una cabra está considerada más importante que las vidas de los androides que ella trata de proteger, todos los cuales son asesinados por Deckard tan sólo horas después de él confiese el afecto que siente por ella.
sentimental de los humanos. También son más partidarios de la relación cara a cara que éstos, entregándose a expresiones físicas de afecto tradicionalmente reservadas a los humanos, mientras que éstos socializan principalmente a través de la tecnología de la caja empática. Los androides lloran, ríen, se enfurecen y, sin embargo, son conscientes de que, de acuerdo a los dictados de la cultura humana, no están considerados como seres vivos inteligentes. Quizá es por esa razón por la que Rachel tira a la cabra de Deckard al vacío: incluso una cabra está considerada más importante que las vidas de los androides que ella trata de proteger, todos los cuales son asesinados por Deckard tan sólo horas después de él confiese el afecto que siente por ella.
Eso no es todo: los Nexus-6 se infiltran entre los humanos, manipulando a los cazadores de bonificaciones y llegando a torpedear la base emocional sobre la que se apoya buena parte de la sociedad: a través del programa de televisión más visto del planeta desvelan que el Mercerismo no es sino un fraude: Wilbur Mercer, lejos de ser un mesías alienígena (“una entidad arquetípica superior, quizá de otra estrella”) no es sino un viejo actor alcoholizado. Por tanto, también es falsa la empatía que todos los humanos decían sentir gracias a esa ilusión colectiva, lo que a su vez es un reflejo simbólico de la propia vida de Deckard.
![]() Lo que no comprenden los androides es que su revelación no afectará a la religión propiamente dicha, algo que los humanos necesitan, sea o no una mentira. Hacia el final del libro, Deckard se conecta a la caja de empatía y, de alguna forma no muy bien explicada por Dick, se fusiona con Mercer para escuchar su lección definitiva: “Yo soy un fraude (…) Todo eso, todas esas revelaciones, son ciertas (…) Les costará comprender, eso sí, por qué nada ha cambiado; porque tú estás aquí, y yo también — Mercer señaló con un gesto amplio la cuesta empinada y desierta, el paisaje familiar—. Ahora mismo, acabo de alzarte desde el mundo-tumba, y continuaré haciéndolo hasta que ya no te interese y desees marcharte. Pero tendrás que dejar de buscarme, porque yo nunca cesaré de buscarte”
Lo que no comprenden los androides es que su revelación no afectará a la religión propiamente dicha, algo que los humanos necesitan, sea o no una mentira. Hacia el final del libro, Deckard se conecta a la caja de empatía y, de alguna forma no muy bien explicada por Dick, se fusiona con Mercer para escuchar su lección definitiva: “Yo soy un fraude (…) Todo eso, todas esas revelaciones, son ciertas (…) Les costará comprender, eso sí, por qué nada ha cambiado; porque tú estás aquí, y yo también — Mercer señaló con un gesto amplio la cuesta empinada y desierta, el paisaje familiar—. Ahora mismo, acabo de alzarte desde el mundo-tumba, y continuaré haciéndolo hasta que ya no te interese y desees marcharte. Pero tendrás que dejar de buscarme, porque yo nunca cesaré de buscarte”
Dick fue lo suficientemente sincero para admitir que, aunque despojara a la noción de “mesías” de cualquier contenido trascendental, religioso o incluso exclusivamente práctico, la gene aún se seguiría sintiendo cautivado por ella. De hecho el verdadero nombre del actor que interpretaba a Mercer, Jarry, es una referencia directa al escritor simbolista francés Alfred Jarry (1873-1907) cuya filosofía impregna la concepción teológica de Dick.
Mientras Rachel Rosen seduce a Deckard, su doble, Pris Stratton, se aprovecha ![]() despiadadamente de J.R.Isidore, residente en un abandonado bloque de apartamentos de los suburbios de San Francisco. Isidore sufre un avanzado deterioro mental a causa del polvo radioactivo y ha sido incapaz de conseguir la autorización para emigrar a las colonias. De hecho, fue clasificado como “especial”, lo que básicamente significa que, como los androides, está considerado por la sociedad como algo menos que humano. A pesar de ello, Isidore demuestra tener más empatía que cualquier otro personaje del libro, reaccionando al sufrimiento de los animales (tanto auténticos como sintéticos) y accediendo a ayudar a los últimos tres Nexus-6 supervivientes. Es, también, un leal seguidor del mercerismo, lo que contrasta con la frialdad y racionalismo de Deckard.
despiadadamente de J.R.Isidore, residente en un abandonado bloque de apartamentos de los suburbios de San Francisco. Isidore sufre un avanzado deterioro mental a causa del polvo radioactivo y ha sido incapaz de conseguir la autorización para emigrar a las colonias. De hecho, fue clasificado como “especial”, lo que básicamente significa que, como los androides, está considerado por la sociedad como algo menos que humano. A pesar de ello, Isidore demuestra tener más empatía que cualquier otro personaje del libro, reaccionando al sufrimiento de los animales (tanto auténticos como sintéticos) y accediendo a ayudar a los últimos tres Nexus-6 supervivientes. Es, también, un leal seguidor del mercerismo, lo que contrasta con la frialdad y racionalismo de Deckard.
Sin embargo, la inocencia de Isidore se esfuma tras su encuentro con los androides, quienes, a pesar de guardar cierta empatía unos con otros, carecen de ella en absoluto cuando se trata de otros seres. Pris Stratton, de quien Isidore se ha enamorado perdidamente, encuentra y tortura con crueldad una araña, arrancándole las patas una a una mientras la observa con fría curiosidad. Al mismo tiempo que contempla angustiado esa tortura, Isidore se entera por la televisión de que Wilbur Mercer es un fraude; ambas experiencias agrietan su cordura y empieza a alucinar con que el mundo se está transformando en la basura que anuncia la decadencia entrópica del universo. En este punto, Mercer se “aparece” a Isidore, entregándole una araña curada y confesando que, aunque efectivamente él es un fraude, el mercerismo sigue siendo una experiencia verdadera. En otras palabras, incluso en el seno de una simulación puede encontrarse algo real, una idea que puede extenderse a los androides –si bien la fiabilidad de esta afirmación es cuestionable dado que acontece en el seno de una alucinación-.
![]() Al igual que Isidore, Deckard experimenta una manifestación de Mercer, que le previene de que Pris Stratton le amenaza a hurtadillas con un arma. Anteriormente, durante una sesión con la caja de empatía, Mercer ya le había avisado de lo que iba a suceder: «Dios mío, mi situación es peor. Mercer no debe hacer nada ajeno a él; sufre, pero al menos no se le obliga a violar su propia identidad». Efectivamente, al matar a Pris, hermana gemela de Rachel, Deckard traiciona su recién encontrada empatía por los androides. Tras cumplir su misión, se siente tan alienado que huye hacia los páramos radioactivos de Oregón para tratar de aclarar su mente. Es allí donde atraviesa su más profunda epifanía religiosa, creyendo que ha quedado permanentemente fusionado con Mercer, incluso sin recurrir a la caja de empatía.
Al igual que Isidore, Deckard experimenta una manifestación de Mercer, que le previene de que Pris Stratton le amenaza a hurtadillas con un arma. Anteriormente, durante una sesión con la caja de empatía, Mercer ya le había avisado de lo que iba a suceder: «Dios mío, mi situación es peor. Mercer no debe hacer nada ajeno a él; sufre, pero al menos no se le obliga a violar su propia identidad». Efectivamente, al matar a Pris, hermana gemela de Rachel, Deckard traiciona su recién encontrada empatía por los androides. Tras cumplir su misión, se siente tan alienado que huye hacia los páramos radioactivos de Oregón para tratar de aclarar su mente. Es allí donde atraviesa su más profunda epifanía religiosa, creyendo que ha quedado permanentemente fusionado con Mercer, incluso sin recurrir a la caja de empatía.
A pesar de su anterior escepticismo hacia la religión y el hecho de que su líder haya sido ![]() desenmascarado como un fraude, el mercerismo cala en él y le señala el camino hacia un nuevo tipo de empatía, uno que elimine las divisiones entre androide y humano. Esta no es la doctrina “oficial” del mercerismo tal y como la promulga el gobierno, sino una que reconoce como dignas de compasión las vidas tanto de lo natural como de lo artificial. Esta nueva tolerancia hacia los posthumanos, que implica la restauración de la propia humanidad, es subrayada por el descubrimiento en el desierto de lo que parece ser un verdadero sapo. Considerados extintos, Deckard, eufórico, se lo lleva a casa, donde Iran descubre enseguida que se trata de una criatura artificial. Resignado, Deckard se da cuenta de que no le importa y “las cosas
desenmascarado como un fraude, el mercerismo cala en él y le señala el camino hacia un nuevo tipo de empatía, uno que elimine las divisiones entre androide y humano. Esta no es la doctrina “oficial” del mercerismo tal y como la promulga el gobierno, sino una que reconoce como dignas de compasión las vidas tanto de lo natural como de lo artificial. Esta nueva tolerancia hacia los posthumanos, que implica la restauración de la propia humanidad, es subrayada por el descubrimiento en el desierto de lo que parece ser un verdadero sapo. Considerados extintos, Deckard, eufórico, se lo lleva a casa, donde Iran descubre enseguida que se trata de una criatura artificial. Resignado, Deckard se da cuenta de que no le importa y “las cosas
eléctricas también tienen su vida, por pequeña que ésta sea”. Por primera vez, no necesita el órgano de ánimos para dormir.
Otra de las obsesiones de Dick eran las grandes corporaciones capitalistas y el poder que tienen ![]() a su disposición. En este caso es la Rossen Association, fabricante de los Nexus-6. Como en tantas otras de sus novelas, el gobierno brilla por su ausencia y la única representación gubernamental es el cuerpo de policía, del que nada se nos cuenta más allá de que dispone de un destacamento de Cazadores de Recompensas más o menos independientes. La Rossen pretende que nadie ponga cortapisas a sus actividades, diseñando androides cada vez más perfectos, intentando anular la efectividad de los procedimientos de detección y, en último término, manipulando a los propios Cazadores de Recompensas para que se sientan incapaces de continuar con su labor.
a su disposición. En este caso es la Rossen Association, fabricante de los Nexus-6. Como en tantas otras de sus novelas, el gobierno brilla por su ausencia y la única representación gubernamental es el cuerpo de policía, del que nada se nos cuenta más allá de que dispone de un destacamento de Cazadores de Recompensas más o menos independientes. La Rossen pretende que nadie ponga cortapisas a sus actividades, diseñando androides cada vez más perfectos, intentando anular la efectividad de los procedimientos de detección y, en último término, manipulando a los propios Cazadores de Recompensas para que se sientan incapaces de continuar con su labor.
Las corporaciones industriales y comerciales eran una pieza más del tipo de futuro en el que ![]() Dick ambientaba sus ficciones, un futuro amargo, despiadado y edificado sobre lo superficial, lo ilusorio y el detrito de una civilización anterior al que denomina “kippel”, y que iría invadiendo todo el espacio en una especie de proceso entrópico que precede al gomi que se acumula en las ciudades imaginadas por William Gibson años después: “Kippel son los objetos inútiles, las cartas de propaganda, las cajas de cerillas después de que se ha gastado la última, el envoltorio del periódico del día anterior. Cuando no hay gente, el kippel se reproduce. Por ejemplo, si se va usted a la cama y deja un poco de kippel en la casa, cuando se despierta a la mañana siguiente hay dos veces más. Cada vez hay más”.
Dick ambientaba sus ficciones, un futuro amargo, despiadado y edificado sobre lo superficial, lo ilusorio y el detrito de una civilización anterior al que denomina “kippel”, y que iría invadiendo todo el espacio en una especie de proceso entrópico que precede al gomi que se acumula en las ciudades imaginadas por William Gibson años después: “Kippel son los objetos inútiles, las cartas de propaganda, las cajas de cerillas después de que se ha gastado la última, el envoltorio del periódico del día anterior. Cuando no hay gente, el kippel se reproduce. Por ejemplo, si se va usted a la cama y deja un poco de kippel en la casa, cuando se despierta a la mañana siguiente hay dos veces más. Cada vez hay más”.
En cuanto al estilo, es necesario decir que, como sucede con la mayor parte de las ficciones de Dick, todo lo que de interesante tienen sus ideas, lo tiene de torpe su prosa. Los diálogos son a menudo confusos y la tensa atmósfera que destilan algunas escenas contrasta con lo incomprensible de otras que rozan lo absurdo en su abstrusa mezcla de fantasía, delirio y realidad. Su estilo compulsivo pierde en más de una ocasión su fuerza para sumirse en la melancolía psicodélica.
![]() Como hemos visto, la novela explora ideas, dilemas morales y las consecuencias del avance tecnológico, pero no se preocupa por el desarrollo de personajes. Es paradójico –¿o quizá irónico?- que, tratándose de una novela que explora la empatía, resulte difícil empatizar con ninguno de los personajes. Cumplen su papel en el drama, sirven para ilustrar tal o cual postura, pero el lector no verá fácil el identificarse con ninguno de ellos –lo cual, por cierto, no significa que sea un androide, sino que Dick nunca destacó en su capacidad para crear personajes sólidos y memorables-. Es muy probable que esto distancie a muchos lectores, aunque otros conseguirán dejar de lado ese obstáculo y dejarse llevar por la atmósfera crecientemente paranoide que va impregnando la narración. Y, en definitiva, Dick sabe imprimir ritmo a su relato, no dejándose seducir por la posibilidad de alargarlo más allá de lo conveniente y ofreciendo un libro razonablemente breve que, a pesar de la densidad conceptual que contiene, puede leerse con rapidez.
Como hemos visto, la novela explora ideas, dilemas morales y las consecuencias del avance tecnológico, pero no se preocupa por el desarrollo de personajes. Es paradójico –¿o quizá irónico?- que, tratándose de una novela que explora la empatía, resulte difícil empatizar con ninguno de los personajes. Cumplen su papel en el drama, sirven para ilustrar tal o cual postura, pero el lector no verá fácil el identificarse con ninguno de ellos –lo cual, por cierto, no significa que sea un androide, sino que Dick nunca destacó en su capacidad para crear personajes sólidos y memorables-. Es muy probable que esto distancie a muchos lectores, aunque otros conseguirán dejar de lado ese obstáculo y dejarse llevar por la atmósfera crecientemente paranoide que va impregnando la narración. Y, en definitiva, Dick sabe imprimir ritmo a su relato, no dejándose seducir por la posibilidad de alargarlo más allá de lo conveniente y ofreciendo un libro razonablemente breve que, a pesar de la densidad conceptual que contiene, puede leerse con rapidez.
“¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?” es una novela clave de la ciencia ficción![]() postmodernista. En un mundo de avanzada tecnología e ingeniería genética cada vez más sofisticada, ¿cómo distinguimos lo que es real de lo que no? ¿En qué consiste la verdadera inteligencia? En una sociedad que puede controlar los procesos de la vida y la muerte, ¿qué lugar queda para el sentimiento de lo divino y lo sobrenatural? ¿Qué nos lleva una y otra vez a autoengañarnos con quiméricas esperanzas de salvación emitidas por falsos mesías? ¿Puede tener la tecnología el perverso efecto de convertir a sus usuarios en una suerte de seres robotizados?
postmodernista. En un mundo de avanzada tecnología e ingeniería genética cada vez más sofisticada, ¿cómo distinguimos lo que es real de lo que no? ¿En qué consiste la verdadera inteligencia? En una sociedad que puede controlar los procesos de la vida y la muerte, ¿qué lugar queda para el sentimiento de lo divino y lo sobrenatural? ¿Qué nos lleva una y otra vez a autoengañarnos con quiméricas esperanzas de salvación emitidas por falsos mesías? ¿Puede tener la tecnología el perverso efecto de convertir a sus usuarios en una suerte de seres robotizados?
Más allá del relato de género negro que planteaba “Blade Runner”, la novela de Dick estudia la fusión de lo artificial y lo natural, concepto que quince años después serviría de base para construir todo un nuevo género, el ciberpunk, ofreciendo al tiempo un misterio metafísico sobre la conciencia de las máquinas, una meditación sobre la definición de lo humano, y las consideraciones éticas inherentes a la desestabilización de la jerarquía humano-androide.
↧
December 14, 2014, 9:15 am
¿En qué momento somos más vulnerables? Algunos directores, como Alfred Hitchcock, nos dirían que darse una ducha no siempre es una buena idea; mientras que otros, como Wes Craven, nos avisarían sobre los peligros de quedarse dormidos. A esta categoría pertenece la película que ahora comentamos, “La invasión de los ladrones de cuerpos”
La película mezcla el relato de ciencia ficción y el cine negro para explorar, como otras cintas de mediados de los cincuenta, el paradigma de la invasión extraterrestre como conspiración en la que la batalla por la mente de la nación se libraba en la América profunda, la América cotidiana. En estos films, la amenaza última proviene del exterior, pero su verdadero poder para inquietar a la audiencia no reside en el aspecto monstruoso de los enemigos sino en su capacidad para transformarse en humanos poniendo en peligro la estabilidad de la familia o la comunidad en la que se infiltran.
Miles Bennell (Kevin McCarthy), doctor residente de la pequeña ciudad californiana de Santa![]() Mira, regresa de una convención para encontrarse inundado de avisos de vecinos que insisten en que alguno de sus familiares ya no es el de antes, que ha cambiado de una forma sutil. Pensando que el fenómeno responde a algún tipo de alucinación masiva, los envía al psiquiatra y no piensa más en ello. Mientras tanto, se reencuentra con su antigua novia Becky Driscoll (Dana Wynter) y dado que ambos están divorciados de sus respectivos cónyuges, intentan retomar su vieja relación.
Mira, regresa de una convención para encontrarse inundado de avisos de vecinos que insisten en que alguno de sus familiares ya no es el de antes, que ha cambiado de una forma sutil. Pensando que el fenómeno responde a algún tipo de alucinación masiva, los envía al psiquiatra y no piensa más en ello. Mientras tanto, se reencuentra con su antigua novia Becky Driscoll (Dana Wynter) y dado que ambos están divorciados de sus respectivos cónyuges, intentan retomar su vieja relación.
![]() Cuando se hallan cenando, reciben un aviso de urgencia del amigo de Bennell, el escritor de misterio Jack Belicec (King Donovan), que les muestra el cuerpo que ha encontrado sobre su mesa de billar, un individuo que carece de cualquier tipo de rasgos o marcas distintivas, ni siquiera huellas dactilares. Algo después, mientras Jack duerme, su mujer contempla horrorizada cómo el cuerpo aparentemente muerto va adoptando las facciones de aquél hasta el último detalle. Entretanto, Miles encuentra un cuerpo similar en el sótano de Becky con los rasgos de ella. Pero cuando llaman a la policía, ambos cuerpos han desaparecido y, a la luz del día, deciden racionalizar lo sucedido y pensar que también ellos han sucumbido a la histeria masiva.
Cuando se hallan cenando, reciben un aviso de urgencia del amigo de Bennell, el escritor de misterio Jack Belicec (King Donovan), que les muestra el cuerpo que ha encontrado sobre su mesa de billar, un individuo que carece de cualquier tipo de rasgos o marcas distintivas, ni siquiera huellas dactilares. Algo después, mientras Jack duerme, su mujer contempla horrorizada cómo el cuerpo aparentemente muerto va adoptando las facciones de aquél hasta el último detalle. Entretanto, Miles encuentra un cuerpo similar en el sótano de Becky con los rasgos de ella. Pero cuando llaman a la policía, ambos cuerpos han desaparecido y, a la luz del día, deciden racionalizar lo sucedido y pensar que también ellos han sucumbido a la histeria masiva.
Al caer de nuevo la noche, el matrimonio Belicec, Becky y Miles encuentran en el invernadero![]() de éste una serie de extrañas vainas de origen alienígena y comprenden la verdad: la misión de éstas consiste en formar un duplicado exacto de la persona dormida más cercana; al completarse la copia, absorbe todos los recuerdos del humano matándolo en el proceso y ocupando su lugar. Esos sustitutos son seres sin alma ni emoción, pero de una determinación imparable. Cuando Miles y Becky intentan escapar de la ciudad, han de enfrentarse al hecho de que todos los vecinos han sido suplantados por seres sin emociones que intentan impedir por todos los medios que puedan avisar de lo que ocurre a las autoridades.
de éste una serie de extrañas vainas de origen alienígena y comprenden la verdad: la misión de éstas consiste en formar un duplicado exacto de la persona dormida más cercana; al completarse la copia, absorbe todos los recuerdos del humano matándolo en el proceso y ocupando su lugar. Esos sustitutos son seres sin alma ni emoción, pero de una determinación imparable. Cuando Miles y Becky intentan escapar de la ciudad, han de enfrentarse al hecho de que todos los vecinos han sido suplantados por seres sin emociones que intentan impedir por todos los medios que puedan avisar de lo que ocurre a las autoridades.
Este brillante y terrorífico film fue una de las mejores cintas de ciencia ficción de los años ![]() cincuenta y también una de las más paranoides jamás rodadas. No es que el tema fuera completamente original. En la misma época y a raíz del enorme éxito cosechado por “La Guerra de los Mundos” (1953) se estrenaron otras películas que trataban el tema de la infiltración alienígena: “Llegó del más allá” (1953), “Invasores de Marte” (1953), “Conquistaron el mundo” (1956), “Los devoradores de cerebros” (1958) o “Me casé con un monstruo del espacio exterior” (1958). Todas ellas llevaron el género de invasiones alienígenas del ámbito militar a la complejidad del mundo psicológico.
cincuenta y también una de las más paranoides jamás rodadas. No es que el tema fuera completamente original. En la misma época y a raíz del enorme éxito cosechado por “La Guerra de los Mundos” (1953) se estrenaron otras películas que trataban el tema de la infiltración alienígena: “Llegó del más allá” (1953), “Invasores de Marte” (1953), “Conquistaron el mundo” (1956), “Los devoradores de cerebros” (1958) o “Me casé con un monstruo del espacio exterior” (1958). Todas ellas llevaron el género de invasiones alienígenas del ámbito militar a la complejidad del mundo psicológico.
En este subgénero, los invasores alienígenas no llegan a bordo de platillos volantes y empiezan a![]() destruir la civilización humana, sino que toman silenciosamente el control de las mentes. La base de este tipo de películas guarda paralelismo con los films de género negro de los cuarenta, que tomaron las historias de valientes detectives y agentes del FBI de los años treinta y las reformularon con un toque oscuro, ambientándolas en un mundo de moral menos nítida en el que los héroes ya no eran tanto luchadores incansables por la ley y el orden como atormentados bastiones de esperanza en un mundo de valores éticos en decadencia. Esencialmente, lo que hizo el “film noir” fue externalizar el conflicto moral inherente en las historias de detectives.
destruir la civilización humana, sino que toman silenciosamente el control de las mentes. La base de este tipo de películas guarda paralelismo con los films de género negro de los cuarenta, que tomaron las historias de valientes detectives y agentes del FBI de los años treinta y las reformularon con un toque oscuro, ambientándolas en un mundo de moral menos nítida en el que los héroes ya no eran tanto luchadores incansables por la ley y el orden como atormentados bastiones de esperanza en un mundo de valores éticos en decadencia. Esencialmente, lo que hizo el “film noir” fue externalizar el conflicto moral inherente en las historias de detectives.
![]() Más o menos por entonces, el productor Val Lewton se fijó en el género de monstruos y, de la misma forma, procedió a barnizarlo con un toque psicológico, firmando una serie de interesantes películas que se inició con “La Mujer Pantera” (1942) y cuyas historias se ambientaban en un mundo de sombras planeando indecisas entre lo sobrenatural y el racionalismo mundano.
Más o menos por entonces, el productor Val Lewton se fijó en el género de monstruos y, de la misma forma, procedió a barnizarlo con un toque psicológico, firmando una serie de interesantes películas que se inició con “La Mujer Pantera” (1942) y cuyas historias se ambientaban en un mundo de sombras planeando indecisas entre lo sobrenatural y el racionalismo mundano.
En la misma línea, “La invasión de los ladrones de cuerpos” y las otras películas sobre ![]() invasiones alienígenas “silenciosas” (así como otras que les seguirían, como las británicas “Quatermass 2”, 1957; o “El pueblo de los malditos”, 1960; así como la series de televisión “Rumbo a lo Desconocido”, 1963-65, o “Los Invasores”, 1967-68) se centraron en el conflicto psicológico propio de los films de invasión: no eran tanto historias sobre aliens como sobre alienación. De todas estas películas, “La invasión de los ladrones de cuerpos” es la que supo recuperar con mayor acierto el estilo cinematográfico del film noir (gracias sobre todo al guión de un especialista en el género, Daniel Mainwaring, y la acertada fotografía en blanco negro) a la hora de construir su atmósfera de tensión, paranoia e incertidumbre.
invasiones alienígenas “silenciosas” (así como otras que les seguirían, como las británicas “Quatermass 2”, 1957; o “El pueblo de los malditos”, 1960; así como la series de televisión “Rumbo a lo Desconocido”, 1963-65, o “Los Invasores”, 1967-68) se centraron en el conflicto psicológico propio de los films de invasión: no eran tanto historias sobre aliens como sobre alienación. De todas estas películas, “La invasión de los ladrones de cuerpos” es la que supo recuperar con mayor acierto el estilo cinematográfico del film noir (gracias sobre todo al guión de un especialista en el género, Daniel Mainwaring, y la acertada fotografía en blanco negro) a la hora de construir su atmósfera de tensión, paranoia e incertidumbre.
![]() El título original de la película fue “Sleep No More” (“No Duermas Más”, sugerido por Kevin McCarthy y rechazado finalmente por el estudio), lo que ya dice mucho. Porque trata sobre la tenue línea divisoria entre el miedo a las pesadillas y el racionalismo de la vigilia. “La invasión de los ladrones de cuerpos” es menos un film sobre la mecánica de la conquista extraterrestre que sobre la forma en que una pesadilla nocturna va apoderándose del mundo cotidiano dominado por la razón.
El título original de la película fue “Sleep No More” (“No Duermas Más”, sugerido por Kevin McCarthy y rechazado finalmente por el estudio), lo que ya dice mucho. Porque trata sobre la tenue línea divisoria entre el miedo a las pesadillas y el racionalismo de la vigilia. “La invasión de los ladrones de cuerpos” es menos un film sobre la mecánica de la conquista extraterrestre que sobre la forma en que una pesadilla nocturna va apoderándose del mundo cotidiano dominado por la razón.
Así, la historia comienza anclada en la normalidad del día a día, en la que los hechos inusuales![]() son explicados con racionalizaciones perfectamente lógicas; pero, en un proceso paulatino y nada espectacular, la trama experimenta un completo cambio de enfoque, cambio que resulta coherente puesto que todos los detalles que el director ha ido sembrando con anterioridad y que habían sido desdeñados inicialmente como algo sin importancia, cobran sentido en el nuevo marco de pesadilla en el que se ven inmersos los protagonistas.
son explicados con racionalizaciones perfectamente lógicas; pero, en un proceso paulatino y nada espectacular, la trama experimenta un completo cambio de enfoque, cambio que resulta coherente puesto que todos los detalles que el director ha ido sembrando con anterioridad y que habían sido desdeñados inicialmente como algo sin importancia, cobran sentido en el nuevo marco de pesadilla en el que se ven inmersos los protagonistas.
El film deja que los momentos de máxima tensión tengan lugar a media luz, durante la noche; pero cuando amanece, es como si lo ocurrido en las horas precedentes no hubiera sido más que una ilusión, algo perteneciente a la realidad de las pesadillas irracionales: los cuerpos han desaparecido, la mujer y el niño que pensaban que sus familiares habían cambiado ahora se comportan con normalidad… La explicación del psiquiatra a la mañana siguiente –una alucinación colectiva- está expresada con tanta convicción que la perspectiva del film cambia plenamente.
![]() “La invasión de los ladrones de cuerpos” es una película que se sirve del miedo a la noche de una forma más hábil que otros muchos títulos de terror: la noche y el sueño son el dominio del miedo; el día, el reino de la razón. Lo que es más interesante es que la historia se alinea más con la irracionalidad y la noche que con el día y la lógica. Gran parte de la segunda mitad del metraje se apoya en la desasosegante certeza de que, como en una pesadilla, las cosas están escapando a todo control. Las escenas del clímax, con Kevin McCarthy corriendo por la autopista, desesperado, pidiendo ayuda a gritos mientras los conductores le ignoran, y su salto a la caja de un camión sólo para encontrársela llena de vainas, tienen mucho más sentido vistas bajo la lógica de los sueños que desde una narración estrictamente racional.
“La invasión de los ladrones de cuerpos” es una película que se sirve del miedo a la noche de una forma más hábil que otros muchos títulos de terror: la noche y el sueño son el dominio del miedo; el día, el reino de la razón. Lo que es más interesante es que la historia se alinea más con la irracionalidad y la noche que con el día y la lógica. Gran parte de la segunda mitad del metraje se apoya en la desasosegante certeza de que, como en una pesadilla, las cosas están escapando a todo control. Las escenas del clímax, con Kevin McCarthy corriendo por la autopista, desesperado, pidiendo ayuda a gritos mientras los conductores le ignoran, y su salto a la caja de un camión sólo para encontrársela llena de vainas, tienen mucho más sentido vistas bajo la lógica de los sueños que desde una narración estrictamente racional.
Cuando la pesadilla se instala definitivamente en la trama argumental, el director Donald Siegel rebusca en su bolsa de trucos de cine negro (género que ya había visitado en los años cuarenta y cincuenta) y saca todo su arsenal: tomas en pasillos estrechos, sombras silueteadas a la luz de farolas callejeras, ángulos ladeados, planos cortos de caras sudorosas… Algunas escenas constituyen momentos de verdadero terror: la toma en contrapicado desde el tablado bajo el cual se esconden Kevin McCarthy y Dana Wynter, con los alienígenas pasando tranquilamente por encima de ellos ignorantes de su presencia; o los planos de gran angular desde la consulta del doctor y hacia la plaza principal, cuando todos los transeúntes dejan sus ![]() quehaceres cotidianos para reunirse al unísono en la tarea común de cargar las vainas en camiones para distribuirlas por toda la nación; o ese escalofriante momento en el que una pareja habla sobre su bebé: “¿Está dormido ya?”, “No, pero lo estará pronto. Y entonces ya no habrá más lágrimas”. Y también, la clásica escena en la mina en la que Dana Wynter atrae a Kevin McCarthy para darle un beso y la cámara se mueve a un primer plano de su cara mostrando sus ojos carentes de expresión, descubriendo el espectador que, finalmente, ella también ha sido poseída por los alienígenas.
quehaceres cotidianos para reunirse al unísono en la tarea común de cargar las vainas en camiones para distribuirlas por toda la nación; o ese escalofriante momento en el que una pareja habla sobre su bebé: “¿Está dormido ya?”, “No, pero lo estará pronto. Y entonces ya no habrá más lágrimas”. Y también, la clásica escena en la mina en la que Dana Wynter atrae a Kevin McCarthy para darle un beso y la cámara se mueve a un primer plano de su cara mostrando sus ojos carentes de expresión, descubriendo el espectador que, finalmente, ella también ha sido poseída por los alienígenas.
Hay un tema que es necesario abordar porque no hay artículo sobre la película que no lo saque![]() a colación: su interpretación como alegoría sobre el comunismo y a la luz de la caza de brujas del senador McCarthy en los año cincuenta. Para muchos críticos, el mensaje político del film es evidente: el doctor Miles Bennell es el bienintencionado pero complaciente norteamericano de clase media que no presta atención a la amenaza de las vainas (léase: comunistas) hasta que le afecta directamente a él. Entonces, descubre que ese nuevo orden mundial que los extraterrestres quieren imponer transformaría América en una sociedad en la que todo el mundo pensaría y actuaría de la misma forma. Aquellos que no estén de acuerdo serán capturados y “reacondicionados”.
a colación: su interpretación como alegoría sobre el comunismo y a la luz de la caza de brujas del senador McCarthy en los año cincuenta. Para muchos críticos, el mensaje político del film es evidente: el doctor Miles Bennell es el bienintencionado pero complaciente norteamericano de clase media que no presta atención a la amenaza de las vainas (léase: comunistas) hasta que le afecta directamente a él. Entonces, descubre que ese nuevo orden mundial que los extraterrestres quieren imponer transformaría América en una sociedad en la que todo el mundo pensaría y actuaría de la misma forma. Aquellos que no estén de acuerdo serán capturados y “reacondicionados”.
Esto de las interpretaciones políticas es un tema resbaladizo, porque si no existe un ![]() reconocimiento explícito de sus intenciones por parte del director, no se trata más que de una lectura realizada por críticos que ven lo que quieren ver para revestir sus comentarios de una supuesta profundidad analítica y/o política. Y ni entonces ni después admitió Donald Siegel (tampoco Jack Finney, el escritor de la novela en que se basó la película) que su propósito fuera el añadir un subtexto político a la cinta, por lo que calificarla como alegoría comunista cuando sus principales creadores lo niegan, es ir demasiado lejos.
reconocimiento explícito de sus intenciones por parte del director, no se trata más que de una lectura realizada por críticos que ven lo que quieren ver para revestir sus comentarios de una supuesta profundidad analítica y/o política. Y ni entonces ni después admitió Donald Siegel (tampoco Jack Finney, el escritor de la novela en que se basó la película) que su propósito fuera el añadir un subtexto político a la cinta, por lo que calificarla como alegoría comunista cuando sus principales creadores lo niegan, es ir demasiado lejos.
Podría admitirse que “La invasión de los ladrones de cuerpos”, como otros títulos de la época que trataban sobre la infiltración de alienígenas, reflejaran, difusamente y de forma más accidental que deliberada, una inquietud social del momento.
![]() Hubo una mentalidad o corriente de pensamiento que permeó la ciencia ficción norteamericana de los años cincuenta. Fueron tiempos de gran prosperidad, pero también de un tremendo conformismo. Estados Unidos se veía a sí mismo como una pequeña ciudad en la que regían unos valores familiares que incluían un conservadurismo apoyado en la nostalgia de unos “buenos y viejos tiempos” que en realidad nunca existieron. Sin embargo, los valores que se propugnaban defendían un ideal imposible –un matrimonio perfecto de clase media, la santidad de la familia nuclear y la protección divina del ámbito doméstico- que, además, rechazaba cualquier posibilidad de variación sobre los mismos. Se sospechaba y temía que más allá de esa mentalidad pueblerina acechasen fuerzas que podrían arruinar moralmente el país o, igualmente siniestro, que se apoderaran de las mentes de la gente sin que éstas se dieran cuenta.
Hubo una mentalidad o corriente de pensamiento que permeó la ciencia ficción norteamericana de los años cincuenta. Fueron tiempos de gran prosperidad, pero también de un tremendo conformismo. Estados Unidos se veía a sí mismo como una pequeña ciudad en la que regían unos valores familiares que incluían un conservadurismo apoyado en la nostalgia de unos “buenos y viejos tiempos” que en realidad nunca existieron. Sin embargo, los valores que se propugnaban defendían un ideal imposible –un matrimonio perfecto de clase media, la santidad de la familia nuclear y la protección divina del ámbito doméstico- que, además, rechazaba cualquier posibilidad de variación sobre los mismos. Se sospechaba y temía que más allá de esa mentalidad pueblerina acechasen fuerzas que podrían arruinar moralmente el país o, igualmente siniestro, que se apoderaran de las mentes de la gente sin que éstas se dieran cuenta.
Ese miedo a que el enemigo se ocultara en el seno de la sociedad con el fin de hacer trizas el ideal utópico de la posguerra era algo muy real. La Unión Soviética había engullido Europa del Este y comenzado sus pruebas nucleares. El gobierno norteamericano estaba nervioso hasta la paranoia, y ese estado mental fue, a través de las instituciones oficiales y los medios de ![]() comunicación, goteando hacia la sociedad hasta empaparla.
comunicación, goteando hacia la sociedad hasta empaparla.
Cuando se rodó y estrenó “La invasión de los ladrones de cuerpos” la mayor parte de los espectadores adultos no habían olvidado los experimentos nazis y la noción de una raza superior tratando de eliminar todo lo que considerara especímenes inferiores, que es lo que tratan de hacer los alienígenas de la película. O los lavados de cerebro a los que los comunistas sometieron a los prisioneros norteamericanos durante la Guerra de Corea (1950-1953). Pero aún más recientes estaban los abusos del Comité de Actividades Antiamericanas y la caza de brujas liderada por el senador Joseph McCarthy.
Se puso de manifiesto que bajo la ennoblecida imagen que el país tenía de si mismo existía un ![]() puño de hierro decidido a sostener ese ideal como norma de obligado cumplimiento. Fue una época dominada por la paranoia en la que gente simplemente sospechosa de ser simpatizante de los comunistas era encarcelada o incluida en listas negras que les alienaban del resto de la sociedad, una época en la que se animaba a vigilar al vecino y preguntarse si, bajo la fachada de normalidad no podría estar ocultando ideas antiamericanas; en la que los profesores y maestros sospechosos de homosexualidad eran despedidos sin contemplaciones y en la que los funcionarios eran obligados a pronunciar un juramento de lealtad. Los principales órganos del gobierno, los partidos políticos, los sindicatos, los líderes religiosos y muchas instituciones privadas de todo el país estaban de acuerdo en que el comunismo y sus simpatizantes no tenían cabida en Estados Unidos.
puño de hierro decidido a sostener ese ideal como norma de obligado cumplimiento. Fue una época dominada por la paranoia en la que gente simplemente sospechosa de ser simpatizante de los comunistas era encarcelada o incluida en listas negras que les alienaban del resto de la sociedad, una época en la que se animaba a vigilar al vecino y preguntarse si, bajo la fachada de normalidad no podría estar ocultando ideas antiamericanas; en la que los profesores y maestros sospechosos de homosexualidad eran despedidos sin contemplaciones y en la que los funcionarios eran obligados a pronunciar un juramento de lealtad. Los principales órganos del gobierno, los partidos políticos, los sindicatos, los líderes religiosos y muchas instituciones privadas de todo el país estaban de acuerdo en que el comunismo y sus simpatizantes no tenían cabida en Estados Unidos.
La industria del entretenimiento, por su alcance e influencia, fue un objetivo primordial de esos ![]() movimientos reaccionarios, que observaban con lupa sus producciones y acusaban a quienes no se declararan ideológicamente puros o se negaran a “denunciar” a colegas de afiliación izquierdista, real o imaginaria. La mayor parte de los estudios se plegaron a la tendencia dominante y financiaron películas de descarado matiz propagandista como “Casada con un comunista” (1949) o “I Was A Communist for the FBI” (1951), en las que los “comunistas” eran reducidos a caricaturas que carecían de aprecio por la vida humana, sentimientos íntimos y amor por Dios.
movimientos reaccionarios, que observaban con lupa sus producciones y acusaban a quienes no se declararan ideológicamente puros o se negaran a “denunciar” a colegas de afiliación izquierdista, real o imaginaria. La mayor parte de los estudios se plegaron a la tendencia dominante y financiaron películas de descarado matiz propagandista como “Casada con un comunista” (1949) o “I Was A Communist for the FBI” (1951), en las que los “comunistas” eran reducidos a caricaturas que carecían de aprecio por la vida humana, sentimientos íntimos y amor por Dios.
Dado que la génesis de la película se encuadra en ese periodo histórico, muchos analistas han ![]() querido interpretarla como un alegato anticomunista. América se identificaba a sí misma con la emoción, la calidez sentimental, los valores familiares y el libre albedrío; mientras que, evidentemente y por contraste, la amenaza exterior a su utopía debía ser algo carente de emoción, hostil al concepto de vida familiar y al individualismo como forma de alcanzar el éxito. Y esto último era precisamente la forma en que se presentaba a los americanos la vida en la Unión Soviética.
querido interpretarla como un alegato anticomunista. América se identificaba a sí misma con la emoción, la calidez sentimental, los valores familiares y el libre albedrío; mientras que, evidentemente y por contraste, la amenaza exterior a su utopía debía ser algo carente de emoción, hostil al concepto de vida familiar y al individualismo como forma de alcanzar el éxito. Y esto último era precisamente la forma en que se presentaba a los americanos la vida en la Unión Soviética.
![]() Ciertamente, muchos films de ciencia ficción de los cincuenta se sirvieron del miedo de los espectadores al estallido de la Tercera Guerra Mundial, y no me refiero únicamente a las películas con insectos mutados por la radiación. En “Con destino a la luna” (1950), unos empresarios americanos se muestran reacios a la oferta de financiar privadamente el viaje a nuestro satélite hasta que se les avisa de que si Estados Unidos no conquista el espacio, otra nación podría hacerlo y situar “allá arriba” misiles; argumento éste que basta para que todos se avengan a cooperar. Un año después, en “Ultimátum a la Tierra” (1951), el alienígena Klaatu avisaba a la humanidad de los peligros de una guerra nuclear. En uno de los títulos más extraños de la época, “The 27th Day” (1957), unos alienígenas seleccionan a cinco humanos y les proporcionan armas capaces de destruir el mundo. Uno de ellos es un soviético.
Ciertamente, muchos films de ciencia ficción de los cincuenta se sirvieron del miedo de los espectadores al estallido de la Tercera Guerra Mundial, y no me refiero únicamente a las películas con insectos mutados por la radiación. En “Con destino a la luna” (1950), unos empresarios americanos se muestran reacios a la oferta de financiar privadamente el viaje a nuestro satélite hasta que se les avisa de que si Estados Unidos no conquista el espacio, otra nación podría hacerlo y situar “allá arriba” misiles; argumento éste que basta para que todos se avengan a cooperar. Un año después, en “Ultimátum a la Tierra” (1951), el alienígena Klaatu avisaba a la humanidad de los peligros de una guerra nuclear. En uno de los títulos más extraños de la época, “The 27th Day” (1957), unos alienígenas seleccionan a cinco humanos y les proporcionan armas capaces de destruir el mundo. Uno de ellos es un soviético.
Así que, como decía, para muchos espectadores y críticos “La invasión de los ladrones de ![]() cuerpos” encajaría muy bien dentro de los esquemas del cine de “Terror Rojo”. Sin embargo, es un error limitar el film a una alegoría política. Especialmente porque, como mencionaba más arriba, Don Siegel siempre afirmó en las entrevistas que el argumento no escondía intencionalidad política alguna. En realidad, el mensaje que quería transmitir era otro: avisar de que la gente se estaba convirtiendo… en plantas:
cuerpos” encajaría muy bien dentro de los esquemas del cine de “Terror Rojo”. Sin embargo, es un error limitar el film a una alegoría política. Especialmente porque, como mencionaba más arriba, Don Siegel siempre afirmó en las entrevistas que el argumento no escondía intencionalidad política alguna. En realidad, el mensaje que quería transmitir era otro: avisar de que la gente se estaba convirtiendo… en plantas:
“Bueno, creo que hay muchas razones para ser una vaina. Estas vainas, que se libran del dolor, la mala salud y las inquietudes mentales, están, en cierto sentido, haciendo el bien. Ocurre que dejan un mundo muy aburrido pero, eso, por otra parte, querido amigo, es el mundo en el que la mayoría de nosotros vivimos. Es la misma gente que agradece ir al ejército o a la cárcel: son mundos reglamentados, no hay que tomar decisiones…”.
Así que en vez de acerca de los comunistas, de lo que Siegel quería advertirnos es de la gente dispuesta a dejar que las decisiones las tomen otros, fuera Joseph McCarthy o Josef Stalin. Si aceptas todo lo que te dicen y actúas como se espera que lo hagas, eres una vaina. La película es, por tanto, una condena al conformismo de cualquier tipo, un miedo tan real como el que se sentía hacia el comunismo y que encontró su expresión en el movimiento Beat. Al fin y al cabo, los cerebros tras “La invasión de los ladrones de cuerpos” compartían una mentalidad ![]() librepensante que les hacía oponerse a ese estado de cosas. Don Siegel firmaría años después otra gran película que apuntó contra el establishment y la línea de flotación de lo políticamente correcto: “Harry el Sucio” (1971). El guionista Daniel Mainwaring había comenzado su carrera como periodista del San Francisco Chronicle, utilizando muchas de las miserias e injusticias que contempló para su novela social “One Against the Earth” (1932) antes de pasarse al género policiaco y los guiones cinematográficos. Por último, el productor Walter Wanger tenía reputación de ser un profesional inteligente y socialmente comprometido que trató en algunos de sus films temas como la pena de muerte (“Quiero Vivir”, 1958), el fascismo (“Bloqueo”, 1938), la situación en las prisiones (“Riot in Cell Block 11”, 1954) o la corrupción derivada del poder y la riqueza (“Tulsa, ciudad de lucha”, 1949)
librepensante que les hacía oponerse a ese estado de cosas. Don Siegel firmaría años después otra gran película que apuntó contra el establishment y la línea de flotación de lo políticamente correcto: “Harry el Sucio” (1971). El guionista Daniel Mainwaring había comenzado su carrera como periodista del San Francisco Chronicle, utilizando muchas de las miserias e injusticias que contempló para su novela social “One Against the Earth” (1932) antes de pasarse al género policiaco y los guiones cinematográficos. Por último, el productor Walter Wanger tenía reputación de ser un profesional inteligente y socialmente comprometido que trató en algunos de sus films temas como la pena de muerte (“Quiero Vivir”, 1958), el fascismo (“Bloqueo”, 1938), la situación en las prisiones (“Riot in Cell Block 11”, 1954) o la corrupción derivada del poder y la riqueza (“Tulsa, ciudad de lucha”, 1949)
Aunque el conformismo social era apoyado por el gobierno y la mayor parte de la sociedad ![]() norteamericanos, ya por aquellos años empezó a encontrar figuras contestatarias. La publicación en 1955 de la novela “El Hombre del Traje Gris”, escrita por Sloan Wilson y en la que se criticaba el vacío espiritual inherente a una sociedad obsesionada por el bienestar material y el dinero, tuvo un fuerte impacto por su carácter de llamamiento a revolverse contra la Utopía de clase media que el gobierno y las empresas habían estado promoviendo como ideal absoluto desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
norteamericanos, ya por aquellos años empezó a encontrar figuras contestatarias. La publicación en 1955 de la novela “El Hombre del Traje Gris”, escrita por Sloan Wilson y en la que se criticaba el vacío espiritual inherente a una sociedad obsesionada por el bienestar material y el dinero, tuvo un fuerte impacto por su carácter de llamamiento a revolverse contra la Utopía de clase media que el gobierno y las empresas habían estado promoviendo como ideal absoluto desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El conocido como “sueño suburbano” era poco más que una fachada para la pérdida de la identidad individual. La amenaza del comunista infiltrado no era tan agobiante y cierta como la de la presión para amoldarse a la norma: hombres yendo a trabajar al centro de la ciudad vestidos todos con trajes grises y corbata, y volviendo al final de la jornada a sus idealizados hogares clónicos. El avance tecnológico impulsado por una cultura consumista que tanto había prometido, estaba calcificando el propio individualismo del que tanto se enorgullecía el país.
![]() Así que “La invasión de los ladrones de cuerpos” puede interpretarse perfectamente como una severa crítica al conformismo a los estándares sociales, al lavado de cerebro de los medios de comunicación o incluso al efecto nocivo de las sectas. En todos esos casos cabe encuadrar las promesas de los alienígenas, que aseguran la felicidad a cambio de una vida ciega al pensamiento crítico e independiente y a la preocupación por lo que pase alrededor de cada cual. Los aliens, al emerger de sus vainas con la forma de cualquier humano que hubiera cerca, se comportan de una manera extraña, uniforme, calmada, sin el deseo de gozar de libre albedrío u opciones personales. Cuando Miles se opone a la existencia de un mundo sin amor, su antiguo amigo y colega Danny Kaufman (Larry Gates) señala que tanto Miles como Becky han estado enamorados antes y que no duró, anunciando a continuación el nuevo orden: “Amor. Deseo. Ambición. Fe. Sin ellos, la vida es tan sencilla… créeme”.
Así que “La invasión de los ladrones de cuerpos” puede interpretarse perfectamente como una severa crítica al conformismo a los estándares sociales, al lavado de cerebro de los medios de comunicación o incluso al efecto nocivo de las sectas. En todos esos casos cabe encuadrar las promesas de los alienígenas, que aseguran la felicidad a cambio de una vida ciega al pensamiento crítico e independiente y a la preocupación por lo que pase alrededor de cada cual. Los aliens, al emerger de sus vainas con la forma de cualquier humano que hubiera cerca, se comportan de una manera extraña, uniforme, calmada, sin el deseo de gozar de libre albedrío u opciones personales. Cuando Miles se opone a la existencia de un mundo sin amor, su antiguo amigo y colega Danny Kaufman (Larry Gates) señala que tanto Miles como Becky han estado enamorados antes y que no duró, anunciando a continuación el nuevo orden: “Amor. Deseo. Ambición. Fe. Sin ellos, la vida es tan sencilla… créeme”.
Esa escena es paradigmática de las contradicciones sociales que anidaban en el corazón de la ![]() América de los cincuenta: la aceptación del statu quo ofrecería una comunidad segura en la que levantar una familia, libre de la amenaza comunista y lo suficientemente rica como para participar de la sociedad de consumo. Pero, por otra parte, la ética del mundo de los negocios estaba creando una sociedad de clones sin personalidad ni creatividad individuales. Lo que es verdaderamente inquietante –y que subyace como tema del film- es que esa alternativa, aun teniendo en cuenta sus inconvenientes, no carece del todo de atractivo.
América de los cincuenta: la aceptación del statu quo ofrecería una comunidad segura en la que levantar una familia, libre de la amenaza comunista y lo suficientemente rica como para participar de la sociedad de consumo. Pero, por otra parte, la ética del mundo de los negocios estaba creando una sociedad de clones sin personalidad ni creatividad individuales. Lo que es verdaderamente inquietante –y que subyace como tema del film- es que esa alternativa, aun teniendo en cuenta sus inconvenientes, no carece del todo de atractivo.
Películas como “La Invasión de los Ladrones de Cuerpos” tratan también sobre el miedo a no poder confiar en gente cuya estabilidad y lealtad son importantes: familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos… Otros ejemplos de la misma época los encontramos en la ya mencionada “Invasores de Marte” (1953), en la que los alienígenas se apoderan de los humanos ![]() mediante una intervención quirúrgica y el niño protagonista ve cómo todos aquellos en los que supuestamente debía confiar son transformados en seres extraños: su padre, su madre, el policía… En “Me casé con un monstruo del espacio exterior” (1958), una joven esposa es incapaz de entender por qué su marido ha cambiado tanto desde la boda (en realidad está siendo controlado por los extraterrestres). En el mundo real puede que el objeto de nuestros desvelos no sean criaturas del espacio exterior, sino que alguien cercano a nosotros nos sorprenda actuando de formas que no esperábamos. ¿Es sólo una faceta más que no habíamos descubierto? ¿O un signo de que hay algo realmente preocupante detrás?
mediante una intervención quirúrgica y el niño protagonista ve cómo todos aquellos en los que supuestamente debía confiar son transformados en seres extraños: su padre, su madre, el policía… En “Me casé con un monstruo del espacio exterior” (1958), una joven esposa es incapaz de entender por qué su marido ha cambiado tanto desde la boda (en realidad está siendo controlado por los extraterrestres). En el mundo real puede que el objeto de nuestros desvelos no sean criaturas del espacio exterior, sino que alguien cercano a nosotros nos sorprenda actuando de formas que no esperábamos. ¿Es sólo una faceta más que no habíamos descubierto? ¿O un signo de que hay algo realmente preocupante detrás?
Que la historia que cuenta la película es más universal y atemporal que una simple alegoría ![]() anticomunista anclada en su tiempo lo demuestra el que se hayan rodado tres remakes de la misma. Dos de ellos muy interesantes: “La Invasión de los Ultracuerpos” (1978, Philip Kaufman) y “Secuestradores de Cuerpos” (1993, Abel Ferrara); y una bastante decepcionante, “Invasión” (2007). Pero todas demostraron la versatilidad de la idea básica planteada por Jack Finney en su libro, haciendo referencias a sus respectivos momentos históricos. De ellas hablaremos en futuras entradas.
anticomunista anclada en su tiempo lo demuestra el que se hayan rodado tres remakes de la misma. Dos de ellos muy interesantes: “La Invasión de los Ultracuerpos” (1978, Philip Kaufman) y “Secuestradores de Cuerpos” (1993, Abel Ferrara); y una bastante decepcionante, “Invasión” (2007). Pero todas demostraron la versatilidad de la idea básica planteada por Jack Finney en su libro, haciendo referencias a sus respectivos momentos históricos. De ellas hablaremos en futuras entradas.
“La invasión de los ladrones de cuerpos” se rodó en poco más de tres semanas con un presupuesto que osciló, según las fuentes, entre los 382.000 y los 417.000 dólares, de los cuales, de acuerdo con el propio Don Siegel, 15.000 se invirtieron en la fabricación de las vainas y los cuerpos “réplica”, diseñados por Edward Haworth. Aunque esas cantidades parecen insignificantes comparadas con las de otras cintas más orientadas hacia lo visual, ello nos da una pista no sólo de las modestas dimensiones del film, sino de que el verdadero interés del realizador residía en recrear un ambiente creíble, el de una pequeña comunidad del interior del país. En este sentido, el escaso presupuesto y la pobre caracterización de los personajes jugaron a favor de la película.
De la labor de Siegel ya hemos hablado algo antes. El uso de una fotografía en blanco y negro de fuertes contrastes, los planos oblicuos y unas composiciones y movimientos de cámara cuidadosamente pensados para transmitir claustrofobia y un terror difuso e inquietante. Tanta fue su pericia técnica que cuando los productores vieron el film terminado sufrieron ellos ![]() mismos un ataque de pánico. Pero no por el argumento, sino por el deprimente final que Siegel y Mainwaring habían preparado: tras sucumbir Becky a los extraterrestres, Miles se quedaba solo y corría por la autopista por la que circulaban los camiones que distribuirían las vainas por toda Norteamérica, gritando desesperado: “¡Sois los siguientes! ¡Sois los siguientes! ¡Sois los siguientes!”, sin que nadie le hiciera caso. Los ejecutivos pensaron que el impacto emocional de la película, coronado por semejante final, acabaría perjudicando a la taquilla.
mismos un ataque de pánico. Pero no por el argumento, sino por el deprimente final que Siegel y Mainwaring habían preparado: tras sucumbir Becky a los extraterrestres, Miles se quedaba solo y corría por la autopista por la que circulaban los camiones que distribuirían las vainas por toda Norteamérica, gritando desesperado: “¡Sois los siguientes! ¡Sois los siguientes! ¡Sois los siguientes!”, sin que nadie le hiciera caso. Los ejecutivos pensaron que el impacto emocional de la película, coronado por semejante final, acabaría perjudicando a la taquilla.
![]() Faltaban diez años para que George Romero sorprendiera a todo el mundo con el nihilista final de “La noche de los muertos vivientes” (1968), en la que los protagonistas, al final, no consiguen superar la amenaza. Siegel acabaría convirtiéndose en un reputado realizador que haría varios films con Clint Eastwood y firmaría la última película de John Wayne (“El Último Pistolero”, 1976), pero en este momento de su carrera no tenía el prestigio e influencia necesarios como para presionar a Allied Artists y que no modificaran su película.
Faltaban diez años para que George Romero sorprendiera a todo el mundo con el nihilista final de “La noche de los muertos vivientes” (1968), en la que los protagonistas, al final, no consiguen superar la amenaza. Siegel acabaría convirtiéndose en un reputado realizador que haría varios films con Clint Eastwood y firmaría la última película de John Wayne (“El Último Pistolero”, 1976), pero en este momento de su carrera no tenía el prestigio e influencia necesarios como para presionar a Allied Artists y que no modificaran su película.
Daniel Mainwaring lo convenció de que, antes de que el estudio deshiciera en la sala de montaje lo que habían rodado, lo “arreglaran” ellos mismos. Volvieron a llamar a Kevin McCarthy y rodaron el prólogo y epílogo en el hospital que servía de marco para el resto de la historia, narrada en flashback. Con ello se revelaba de antemano el final y, consecuentemente, se amortiguaba el impacto emocional, haciendo que las autoridades creyeran la fantástica historia del doctor Miles y tomaran cartas en el asunto. (De hecho, en un reestreno del film en 1979, esas escenas fueron retiradas, quedando el final tan pesimista como inicialmente director y guionista habían pretendido. Eso dice tanto de 1979 como el film original lo hacía de 1956). Aún con ese apaño, es un final menos inverosímil incluso que el de la ![]() novela de Jack Finney, en la que las vainas simplemente abandonan la Tierra y vuelven al espacio.
novela de Jack Finney, en la que las vainas simplemente abandonan la Tierra y vuelven al espacio.
Ya sea como película de serie B, inteligente crítica de la América de mentalidad más pueblerina o espejo de toda una época, “La invasión de los ladrones de cuerpos” sigue siendo hoy, casi sesenta años después de su estreno, una de las películas más relevantes no sólo de la ciencia ficción, sino de todo el cine de los cincuenta. Su naturaleza desasosegante y paranoica así como su depurada narrativa visual mantiene intacta su capacidad de atrapar a los espectadores y suscitar el debate.
↧
↧
December 22, 2014, 8:55 am
Atendiendo a la demanda de las cadenas de televisión, la ciencia ficción comenzó en los años sesenta a frecuentar las parrillas de programación. Desde el espionaje futurista de “El Agente de CIPOL” (1964-1968) a las aventuras con sabor pulp de “Viaje al Fondo del Mar”, la diversidad que se pudo encontrar en esa década dentro del ámbito de nuestro género fue extraordinaria.
Irwin Allen no era un narrador de historias, sino un hombre de la industria del espectáculo. ![]() Creador de programas de ciencia ficción de los sesenta como “Viaje al Fondo del Mar”, “Perdidos en el Espacio” (1965-1968), “El túnel del tiempo” (1966-67) o “Tierra de Gigantes” (1968-1970) ha sido visto por algunos críticos como una aberración, alguien siempre dispuesto a utilizar la fantasía más absurda para satisfacer a la audiencia infantil en lugar de apuntar al espectador más adulto y exigente propio de “Dimensión Desconocida” (1959-64), “Rumbo a lo desconocido” (1963-1965) o “Star Trek” (1966-1969).
Creador de programas de ciencia ficción de los sesenta como “Viaje al Fondo del Mar”, “Perdidos en el Espacio” (1965-1968), “El túnel del tiempo” (1966-67) o “Tierra de Gigantes” (1968-1970) ha sido visto por algunos críticos como una aberración, alguien siempre dispuesto a utilizar la fantasía más absurda para satisfacer a la audiencia infantil en lugar de apuntar al espectador más adulto y exigente propio de “Dimensión Desconocida” (1959-64), “Rumbo a lo desconocido” (1963-1965) o “Star Trek” (1966-1969).
Pero lo cierto es que no sólo en las programaciones televisivas había espacio para todos, ya fuera la sátira política y social o el espectáculo más colorista, sino que cuando necesitamos escapar de la tragedia que emana de los noticiarios o la tiranía del hecho histórico o científico, la mejor puerta de escape es la fantasía sin adulterar que tan bien supo hacer Irwin Allen.
![]() Antes de que Allen infundiera en la televisión de los sesenta su particular dinamismo, ya lo había hecho en la gran pantalla. Sus proyectos en ese ámbito demostraron que comprendía bien el interés de los espectadores por la acción y la búsqueda de lo desconocido. El cine de los cincuenta fue prolífico en aventuras de corte terrorífico o ciencia ficción. Muchas –especialmente los numerosos títulos con criaturas gigantes o invasores extraterrestres- no eran sino producciones baratas destinadas a un público juvenil. Unos pocos títulos, sin embargo, gozaron de un generoso apoyo financiero por parte de los grandes estudios.
Antes de que Allen infundiera en la televisión de los sesenta su particular dinamismo, ya lo había hecho en la gran pantalla. Sus proyectos en ese ámbito demostraron que comprendía bien el interés de los espectadores por la acción y la búsqueda de lo desconocido. El cine de los cincuenta fue prolífico en aventuras de corte terrorífico o ciencia ficción. Muchas –especialmente los numerosos títulos con criaturas gigantes o invasores extraterrestres- no eran sino producciones baratas destinadas a un público juvenil. Unos pocos títulos, sin embargo, gozaron de un generoso apoyo financiero por parte de los grandes estudios.
En alguna parte entre ambos extremos estaban documentales como “El Mundo del Silencio” (1956), de Louis Malle y Jacques Cousteau, en el que el famoso oceanógrafo supo ofrecer a la audiencia la mejor visión del mundo y la vida submarinos que se había disfrutado hasta la fecha. Por ello, el film ganó un muy merecido Oscar al Mejor Documental. A nosotros nos sirve para ejemplificar la habilidad de Irwin Allen para detectar los intereses de la audiencia y alimentarla con variaciones sobre el mismo producto.
El éxito cosechado por “El Mundo del Silencio” indicó a Allen que había más sustancia que ![]() exprimir de un tema que él había ya visitado con anterioridad. Varios años antes del film de Cousteau, Allen escribió, produjo y dirigió su propio documental submarino “The Sea Around Us” (1953). Basado en el libro del mismo título de Rachel Carson, le proporcionó a Allen su único Oscar. No sólo se adelantó a Cousteau en la gran pantalla, sino que también precedió a la ambiciosa “20.000 Leguas de Viaje Submarino” (1954) producida por Disney. El gran resultado comercial de estas tres cintas sirvió de indicador a Allen para deducir que los espectadores querían un cine rico en aventuras y naturaleza. Y él estaba dispuesto a dárselo. “The Animal World” (1956) era una crónica de la evolución de todas las especies a través del tiempo y contaba con efectos de animación “stop-motion” a cargo de los dos grandes maestros de esa técnica, Willis O´Brien y Ray Harryhausen.
exprimir de un tema que él había ya visitado con anterioridad. Varios años antes del film de Cousteau, Allen escribió, produjo y dirigió su propio documental submarino “The Sea Around Us” (1953). Basado en el libro del mismo título de Rachel Carson, le proporcionó a Allen su único Oscar. No sólo se adelantó a Cousteau en la gran pantalla, sino que también precedió a la ambiciosa “20.000 Leguas de Viaje Submarino” (1954) producida por Disney. El gran resultado comercial de estas tres cintas sirvió de indicador a Allen para deducir que los espectadores querían un cine rico en aventuras y naturaleza. Y él estaba dispuesto a dárselo. “The Animal World” (1956) era una crónica de la evolución de todas las especies a través del tiempo y contaba con efectos de animación “stop-motion” a cargo de los dos grandes maestros de esa técnica, Willis O´Brien y Ray Harryhausen.
![]() La siguiente película de Allen fue una audaz fantasía que reflejaba la creciente preocupación de América por la proliferación de armamento nuclear. En “The Story of Mankind” (1957), Allen y su co-guionista Charles Bennett escribieron un drama en el que un “consejo de ancianos”, compuesto en parte por ángeles, debaten sobre si las violentas tendencias de los humanos a lo largo de toda su historia garantizan su extinción. Muchos films de ciencia ficción de aquella época –especialmente el subgénero de “criaturas gigantes”- expresaban la inquietud acerca de que la extensión de las armas nucleares acabaría causando la ruina del planeta de una u otra forma. Eran una actualización de aquella vieja opinión conservadora según la cual hay ciertas puertas que la ciencia humana no debería cruzar. “The Story of Mankind” (que contaba con un reparto estelar en el que se mezclaban los hermanos Marx, Ronald Colman, Hedy Lamarr, Virginia Mayo, Vincent Price, Peter Lorre o Denis Hopper) miraba más al pasado que al presente o el futuro, oscilando entre la denuncia de la crueldad de la especie humana y la alabanza por sus logros. Allen no escoge un bando, sino que prefiere limitarse a suscitar un debate que a buen seguro se reavivaba con cada informe sobre nuevos desarrollos nucleares.
La siguiente película de Allen fue una audaz fantasía que reflejaba la creciente preocupación de América por la proliferación de armamento nuclear. En “The Story of Mankind” (1957), Allen y su co-guionista Charles Bennett escribieron un drama en el que un “consejo de ancianos”, compuesto en parte por ángeles, debaten sobre si las violentas tendencias de los humanos a lo largo de toda su historia garantizan su extinción. Muchos films de ciencia ficción de aquella época –especialmente el subgénero de “criaturas gigantes”- expresaban la inquietud acerca de que la extensión de las armas nucleares acabaría causando la ruina del planeta de una u otra forma. Eran una actualización de aquella vieja opinión conservadora según la cual hay ciertas puertas que la ciencia humana no debería cruzar. “The Story of Mankind” (que contaba con un reparto estelar en el que se mezclaban los hermanos Marx, Ronald Colman, Hedy Lamarr, Virginia Mayo, Vincent Price, Peter Lorre o Denis Hopper) miraba más al pasado que al presente o el futuro, oscilando entre la denuncia de la crueldad de la especie humana y la alabanza por sus logros. Allen no escoge un bando, sino que prefiere limitarse a suscitar un debate que a buen seguro se reavivaba con cada informe sobre nuevos desarrollos nucleares.
Las tres siguientes cintas de Allen seguían demostrando su buen sentido a la hora de detectar![]() las preferencias del espectador medio. En “The Lost World”, volvía a la aventura adaptando la novela del mismo título escrita por Arthur Conan Doyle (en esta ocasión, sin embargo se vio obligado por el magro presupuesto a sustituir sus queridos dinosaurios animados con stop-motion por lagartos reales aumentados ópticamente). A continuación volvería a dirigir sus cámaras a las profundidades oceánicas en “Viaje al Fondo del Mar” (1961), una película que se atrevía a sugerir que el armamento nuclear también podría usarse con fines positivos: cuando los meteoritos convierten el cinturón de Van Allen en un anillo de fuego que aumenta la temperatura del planeta, el almirante Nelson (Walter Pidgeon) propone utilizar su avanzado submarino nuclear Seaview para lanzar un misil atómico y conjurar la amenaza de extinción global. En contra de los deseos de todo el mundo –incluyendo los delegados de las Naciones Unidas- el almirante persevera en su plan, triunfa y salva a la Tierra.
las preferencias del espectador medio. En “The Lost World”, volvía a la aventura adaptando la novela del mismo título escrita por Arthur Conan Doyle (en esta ocasión, sin embargo se vio obligado por el magro presupuesto a sustituir sus queridos dinosaurios animados con stop-motion por lagartos reales aumentados ópticamente). A continuación volvería a dirigir sus cámaras a las profundidades oceánicas en “Viaje al Fondo del Mar” (1961), una película que se atrevía a sugerir que el armamento nuclear también podría usarse con fines positivos: cuando los meteoritos convierten el cinturón de Van Allen en un anillo de fuego que aumenta la temperatura del planeta, el almirante Nelson (Walter Pidgeon) propone utilizar su avanzado submarino nuclear Seaview para lanzar un misil atómico y conjurar la amenaza de extinción global. En contra de los deseos de todo el mundo –incluyendo los delegados de las Naciones Unidas- el almirante persevera en su plan, triunfa y salva a la Tierra.
![]() “Viaje al Fondo del Mar” –escrita y dirigida por Allen además de producida- es una ensalada de géneros que encandiló a la audiencia del momento con su mezcla de sentimientos pro y anti militaristas. Nelson es un militar, pero también un científico e ingeniero de primer orden. Un pacifista (Michael Ansara) es rescatado del mar durante la crisis y desafía la mentalidad cerrada propia del estamento militar que impera a bordo. Para atraer a los espectadores más jóvenes se incluyó al cantante pop Frankie Avalon. Las tensiones de la Guerra Fría se hayan presentes en el argumento en la forma del misterio sobre si un saboteador acecha entre la tripulación. Y, de guinda, también hay criaturas gigantes: un calamar monstruoso cuya idea Allen tomó de “20.000 Leguas de Viaje Submarino” (1954).
“Viaje al Fondo del Mar” –escrita y dirigida por Allen además de producida- es una ensalada de géneros que encandiló a la audiencia del momento con su mezcla de sentimientos pro y anti militaristas. Nelson es un militar, pero también un científico e ingeniero de primer orden. Un pacifista (Michael Ansara) es rescatado del mar durante la crisis y desafía la mentalidad cerrada propia del estamento militar que impera a bordo. Para atraer a los espectadores más jóvenes se incluyó al cantante pop Frankie Avalon. Las tensiones de la Guerra Fría se hayan presentes en el argumento en la forma del misterio sobre si un saboteador acecha entre la tripulación. Y, de guinda, también hay criaturas gigantes: un calamar monstruoso cuya idea Allen tomó de “20.000 Leguas de Viaje Submarino” (1954).
La siguiente película de Allen llevaría a los espectadores del fondo del mar a los cielos, pero sin ![]() abandonar la sombra de Julio Verne: “Cinco Semanas en Globo” (1962), adaptación de la primera novela del escritor francés. Una vez más, era una producción centrada en la aventura y la exploración de lo desconocido. Y, una vez más, Allen no se alejó mucho de lo que ya había demostrado tener buena aceptación en taquilla: en los años inmediatamente anteriores, las traslaciones de relatos clásicos de aventura habían funcionado muy bien, como “La Vuelta al Mundo en 80 días” (1956), “De la Tierra a la Luna” (1958), “El Amo del Mundo” (1961), “La Isla Misteriosa” (1961) o las ya mencionadas “20.000 Leguas de Viaje Submarino” y “El Mundo Perdido”.
abandonar la sombra de Julio Verne: “Cinco Semanas en Globo” (1962), adaptación de la primera novela del escritor francés. Una vez más, era una producción centrada en la aventura y la exploración de lo desconocido. Y, una vez más, Allen no se alejó mucho de lo que ya había demostrado tener buena aceptación en taquilla: en los años inmediatamente anteriores, las traslaciones de relatos clásicos de aventura habían funcionado muy bien, como “La Vuelta al Mundo en 80 días” (1956), “De la Tierra a la Luna” (1958), “El Amo del Mundo” (1961), “La Isla Misteriosa” (1961) o las ya mencionadas “20.000 Leguas de Viaje Submarino” y “El Mundo Perdido”.
![]() A comienzos de los sesenta, Irwin Allen se pasa a la televisión, un medio ya inmensamente popular que ahora demandaba series al estilo de los viejos seriales cinematográficos que tan buenos recuerdos habían dejado en muchos espectadores. ¿Qué apuesta más segura que adaptar a la pequeña pantalla lo que ya había demostrado su éxito en la grande? Y dado que la exploración oceánica seguía manteniendo su tirón popular (dos años después, Cousteau estrenaría sus magníficos documentales televisivos de “Mundo Submarino”), Allen retomó la historia y personajes de su propio “Viaje al Fondo del Mar” y lo reconvirtió en una serie, cuyo primer episodio se emitió el 14 de septiembre de 1964.
A comienzos de los sesenta, Irwin Allen se pasa a la televisión, un medio ya inmensamente popular que ahora demandaba series al estilo de los viejos seriales cinematográficos que tan buenos recuerdos habían dejado en muchos espectadores. ¿Qué apuesta más segura que adaptar a la pequeña pantalla lo que ya había demostrado su éxito en la grande? Y dado que la exploración oceánica seguía manteniendo su tirón popular (dos años después, Cousteau estrenaría sus magníficos documentales televisivos de “Mundo Submarino”), Allen retomó la historia y personajes de su propio “Viaje al Fondo del Mar” y lo reconvirtió en una serie, cuyo primer episodio se emitió el 14 de septiembre de 1964.
La historia contaba las aventuras del supersubmarino experimental Seaview y su tripulación, explorando los océanos, sobreviviendo a desastres naturales y enfrentándose a diversos villanos y criaturas marinas que amenazaban la Tierra y el frágil equilibrio político entre las potencias del momento. Los oficiales principales –encarnados por actores distintos a los de la película- eran el almirante Nelson (Richard Basehart) y el comandante Crane (David Hedison).
Que nadie espere encontrar aquí una ciencia ficción pura. Ésta se diluía en argumentos en los![]() que primaba la aventura y el espectáculo. Las premisas científicas y tecnológicas que presentaban los guiones rara vez eran correctas. En el primer episodio por ejemplo, “Once días para Cero”, el almirante Nelson decide contrarrestar unas destructoras olas de tsunami que asolan las costas continentales por el expeditivo método de ir al Polo Norte y detonar una bomba nuclear. No hay que ser un sismólogo para darse cuenta de que no es precisamente una buena idea.
que primaba la aventura y el espectáculo. Las premisas científicas y tecnológicas que presentaban los guiones rara vez eran correctas. En el primer episodio por ejemplo, “Once días para Cero”, el almirante Nelson decide contrarrestar unas destructoras olas de tsunami que asolan las costas continentales por el expeditivo método de ir al Polo Norte y detonar una bomba nuclear. No hay que ser un sismólogo para darse cuenta de que no es precisamente una buena idea.
Pero, por otra parte y como ya hemos dicho, Allen contaba con un afilado barómetro con el que continuamente medía la cultura popular norteamericana. Sabía, claro, lo que le gustaba a título personal, pero también era capaz de comprender aquello que captaba la atención del público. Y, junto a la aventura y la exploración submarina, una de las obsesiones del momento era la Guerra Fría, la paranoia anticomunista y el miedo a la guerra nuclear. El espectro de la reciente Crisis de los Misiles cubanos recordó a todo el mundo cuán tenue era el equilibrio de la paz mundial y lo rápido que podía fraguarse una tragedia. En ese ambiente, películas como las de la saga de James Bond tuvieron una gran repercusión, así como otros títulos como “La hora final” (1959), “El mensajero del miedo” (1962), “Punto Límite” (1964), “Siete Días de Mayo” (1964) o “Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú” (1964).
![]() En la misma línea, las series de televisión que se basaban en el mundo del espionaje en la Guerra Fría fueron tremendamente populares, como “Superagente 86”, “Yo soy espía”, “Misión Imposible”, “El Santo” o “El agente de CIPOL”, aunque su tono y tratamiento de los argumentos nunca fue tan sobrio y amenazador como los de las películas sobre el mismo tema. Una vez más, Allen supo aprovechar las tendencias del momento e integrarlas en sus producciones y, así el mundo del espionaje y la tensión política entre las superpotencias afloraban en los argumentos de algunos episodios en los que el submarino Seaview era enviado por el gobierno americano a negociar o intermediar en situaciones difíciles o aportar músculo militar para prevenir nuevos conflictos.
En la misma línea, las series de televisión que se basaban en el mundo del espionaje en la Guerra Fría fueron tremendamente populares, como “Superagente 86”, “Yo soy espía”, “Misión Imposible”, “El Santo” o “El agente de CIPOL”, aunque su tono y tratamiento de los argumentos nunca fue tan sobrio y amenazador como los de las películas sobre el mismo tema. Una vez más, Allen supo aprovechar las tendencias del momento e integrarlas en sus producciones y, así el mundo del espionaje y la tensión política entre las superpotencias afloraban en los argumentos de algunos episodios en los que el submarino Seaview era enviado por el gobierno americano a negociar o intermediar en situaciones difíciles o aportar músculo militar para prevenir nuevos conflictos.
Hay que decir, no obstante, que “Viaje al Fondo del Mar”, a pesar de su escasa base científica, dio a sus episodios relacionados con el espionaje un tratamiento más serio que en otros programas televisivos de ficción de la época. Dado que la serie se estrenó no mucho después de la Crisis de los Misiles cubanos, la primera y la segunda temporada pusieron especial énfasis en demostrar que América era el hogar de todo lo que es bueno y noble, la nación elegida por el Destino para frenar la expansión del mal por el planeta. Varios capítulos tenían como amenaza a una potencia extranjera que colisionaba con los intereses militares y políticos norteamericanos. El ![]() capitán Crane actuó como agente encubierto (“La Ciudad bajo el Mar”, en la primera temporada; o “Huida de Venecia”, en la segunda) y en otras ocasiones era el Seaview el que sufría de la infiltración enemiga (“Los Hacedores del Miedo”, primera temporada). Aunque se suponía que el Seaview era principalmente un navío diseñado para la exploración científica, la narración del primer episodio ya informaba al espectador que el esbelto submarino atómico era también “el arma flotante más poderosa… a la que se le asignan en secreto las más peligrosas misiones contra los enemigos de la Humanidad”.
capitán Crane actuó como agente encubierto (“La Ciudad bajo el Mar”, en la primera temporada; o “Huida de Venecia”, en la segunda) y en otras ocasiones era el Seaview el que sufría de la infiltración enemiga (“Los Hacedores del Miedo”, primera temporada). Aunque se suponía que el Seaview era principalmente un navío diseñado para la exploración científica, la narración del primer episodio ya informaba al espectador que el esbelto submarino atómico era también “el arma flotante más poderosa… a la que se le asignan en secreto las más peligrosas misiones contra los enemigos de la Humanidad”.
![]() El actor David Hedison describía acertadamente el tono de la serie como “sombrío”. Sus llamamientos a Irwin Allen para que aligerara los contenidos fueron infructuosos: “Le decía: “Irwin, debería haber algo de humor con los personajes, que no sean tan ceñudos”. Pero no me hacía caso. Estaba convencido de que la acción tenía que ser seria, sólida y con suspense. Y eso es lo que hizo”.
El actor David Hedison describía acertadamente el tono de la serie como “sombrío”. Sus llamamientos a Irwin Allen para que aligerara los contenidos fueron infructuosos: “Le decía: “Irwin, debería haber algo de humor con los personajes, que no sean tan ceñudos”. Pero no me hacía caso. Estaba convencido de que la acción tenía que ser seria, sólida y con suspense. Y eso es lo que hizo”.
Por desgracia, todas las producciones televisivas de Allen compartieron un rasgo común: partiendo de una premisa prometedora, se iban deteriorando notablemente cuanto más se prolongaban en el tiempo. A ello se sumaba la constante inquietud y falta de perseverancia del productor, que en cuanto conseguía el éxito para uno de sus proyectos, pasaba a dedicar todas sus energías creativas al siguiente.
Su afirmación, “Si no puedo reventar el mundo en los primeros diez minutos, entonces el ![]() programa es un fracaso” suele mencionarse para describir el espíritu de sus series televisivas y películas para la pantalla grande. Pero Marta Kristen (la actriz que interpretaba el personaje de Judy en “Perdidos en el Espacio” nos amplia la comprensión de la figura de Allen cuando mencionó en una entrevista que él era “en cierto modo, como un chiquillo. Le encantaban todos los efectos especiales”. Efectivamente, sus programas tendían a favorecer el espectáculo y la acción por encima de todo lo demás. Prueba de la atención que Allen dedicaba a este apartado son los premios Emmy que ganó L.B. Abbott, mago de efectos especiales de la 20th Century Fox y responsable de los trucajes visuales en todos los capítulos de la serie. Él, junto al director de fotografía Winton Hoch, fueron los padres de la verdadera estrella de la serie: el submarino Seaview.
programa es un fracaso” suele mencionarse para describir el espíritu de sus series televisivas y películas para la pantalla grande. Pero Marta Kristen (la actriz que interpretaba el personaje de Judy en “Perdidos en el Espacio” nos amplia la comprensión de la figura de Allen cuando mencionó en una entrevista que él era “en cierto modo, como un chiquillo. Le encantaban todos los efectos especiales”. Efectivamente, sus programas tendían a favorecer el espectáculo y la acción por encima de todo lo demás. Prueba de la atención que Allen dedicaba a este apartado son los premios Emmy que ganó L.B. Abbott, mago de efectos especiales de la 20th Century Fox y responsable de los trucajes visuales en todos los capítulos de la serie. Él, junto al director de fotografía Winton Hoch, fueron los padres de la verdadera estrella de la serie: el submarino Seaview.
![]() Allen no era el único adulto con marcada preferencia por lo teatral. En una entrevista de 1966, el actor Richard Basehart (almirante Nelson) afirmaba que el correo de los fans que recibía estaba“bastante dividido entre los chicos de trece y catorce años y aquellos espectadores ya en los cuarenta y cincuenta”. También comentó: “Irwin me dijo el otro día que habían hecho algún tipo de encuesta. En realidad, aunque teóricamente este un programa infantil, el 80% de la audiencia son adultos”. Allen sabía que esta forma de escapismo ayudaría a muchos a olvidar –aunque sólo fuera por una hora- los angustiosos problemas sociales y políticos del momento.
Allen no era el único adulto con marcada preferencia por lo teatral. En una entrevista de 1966, el actor Richard Basehart (almirante Nelson) afirmaba que el correo de los fans que recibía estaba“bastante dividido entre los chicos de trece y catorce años y aquellos espectadores ya en los cuarenta y cincuenta”. También comentó: “Irwin me dijo el otro día que habían hecho algún tipo de encuesta. En realidad, aunque teóricamente este un programa infantil, el 80% de la audiencia son adultos”. Allen sabía que esta forma de escapismo ayudaría a muchos a olvidar –aunque sólo fuera por una hora- los angustiosos problemas sociales y políticos del momento.
Pero, en último término, una serie debe tener buenas historias sobre las que apoyar los efectos ![]() visuales, por muy buenos que estos sean, por no decir nada del desarrollo de los personajes y la continuidad. No hay más que ver algunos de los últimos episodios de “Viaje al Fondo del Mar” para comprender lo perjudicial que puede llegar a ser la ausencia de esos elementos: ¿Por qué, después de haberse enfrentado a incontables criaturas en los episodios anteriores, se burla la tripulación del capitán Crane cuando afirma haber visto una sirena nadando desde las ventanas de observación del Seaview? ¿Por qué, tras haber sido hechizado por una sirena la semana anterior, exclama el comandante Crane: “lo veo pero no lo creo” al hallar un hombre lobo a bordo del submarino? ¿Por qué, una semana después de que la tripulación haya librado una dura batalla contra unos rocosos monstruos, el almirante Nelson no da crédito a uno de sus oficiales cuando éste le dice que ha visto una momia andando por uno de los corredores de la nave?... Daba igual lo extraña o peligrosa que resultara la amenaza de turno, el almirante Harriman Nelson y el comandante Lee Crane la afrontaban con una frialdad inverosímil que rozaba el desinterés más absoluto.
visuales, por muy buenos que estos sean, por no decir nada del desarrollo de los personajes y la continuidad. No hay más que ver algunos de los últimos episodios de “Viaje al Fondo del Mar” para comprender lo perjudicial que puede llegar a ser la ausencia de esos elementos: ¿Por qué, después de haberse enfrentado a incontables criaturas en los episodios anteriores, se burla la tripulación del capitán Crane cuando afirma haber visto una sirena nadando desde las ventanas de observación del Seaview? ¿Por qué, tras haber sido hechizado por una sirena la semana anterior, exclama el comandante Crane: “lo veo pero no lo creo” al hallar un hombre lobo a bordo del submarino? ¿Por qué, una semana después de que la tripulación haya librado una dura batalla contra unos rocosos monstruos, el almirante Nelson no da crédito a uno de sus oficiales cuando éste le dice que ha visto una momia andando por uno de los corredores de la nave?... Daba igual lo extraña o peligrosa que resultara la amenaza de turno, el almirante Harriman Nelson y el comandante Lee Crane la afrontaban con una frialdad inverosímil que rozaba el desinterés más absoluto.
![]() A Allen no le interesó nunca el desarrollo de personajes. Revelaciones tales como la que se ofreció en el episodio “El Traidor”, de la primera temporada, en la que nos enteramos de que el almirante Nelson tiene una hermana, eran muy ocasionales (de hecho ella no volvió a aparecer más en la serie). Los protagonistas principales se abocetaron rápidamente al comienzo de la primera temporada y ya no experimentaron ningún cambio. Nelson, Crane y el resto de su tripulación existían sólo para impulsar una trama exclusivamente preocupada por la aventura y la caza de criaturas por oscuros corredores.
A Allen no le interesó nunca el desarrollo de personajes. Revelaciones tales como la que se ofreció en el episodio “El Traidor”, de la primera temporada, en la que nos enteramos de que el almirante Nelson tiene una hermana, eran muy ocasionales (de hecho ella no volvió a aparecer más en la serie). Los protagonistas principales se abocetaron rápidamente al comienzo de la primera temporada y ya no experimentaron ningún cambio. Nelson, Crane y el resto de su tripulación existían sólo para impulsar una trama exclusivamente preocupada por la aventura y la caza de criaturas por oscuros corredores.
La verdadera obsesión de Allen era conseguir que sus programas lucieran y sonaran ![]() maravillosamente bien. Pero esa fijación acabó por lastrar a todas sus series. Gastaba tanto dinero en decorados que, viéndose en la necesidad de amortizarlos, se reutilizaban una y otra vez, y al menos dos de sus series, “Viaje al Fondo del Mar” y “Perdidos en el Espacio”, acabaron argumentalmente atadas a aquéllos. No importaba lo bien que quedara el decorado en pantalla, la serie acababa anquilosándose si todo excepto el monstruo que tocara esa semana comenzaba a parecerse un episodio tras otro. Incluso los monstruos empezaron a resultar familiares, puesto que iban saltando de una serie a otra. Por ejemplo, el hombre anfibio del capítulo “La Sirena”, terminó ejerciendo de alienígena en “Perdidos en el Espacio”; y un extraterrestre de pelaje blanco de esta última serie pasaría a ser el Abominable Hombre de las Nieves en uno de los últimos episodios de “Viaje al Fondo del Mar”.
maravillosamente bien. Pero esa fijación acabó por lastrar a todas sus series. Gastaba tanto dinero en decorados que, viéndose en la necesidad de amortizarlos, se reutilizaban una y otra vez, y al menos dos de sus series, “Viaje al Fondo del Mar” y “Perdidos en el Espacio”, acabaron argumentalmente atadas a aquéllos. No importaba lo bien que quedara el decorado en pantalla, la serie acababa anquilosándose si todo excepto el monstruo que tocara esa semana comenzaba a parecerse un episodio tras otro. Incluso los monstruos empezaron a resultar familiares, puesto que iban saltando de una serie a otra. Por ejemplo, el hombre anfibio del capítulo “La Sirena”, terminó ejerciendo de alienígena en “Perdidos en el Espacio”; y un extraterrestre de pelaje blanco de esta última serie pasaría a ser el Abominable Hombre de las Nieves en uno de los últimos episodios de “Viaje al Fondo del Mar”.
![]() Al principio, como hemos dicho, los argumentos –que nunca pasaron de lo meramente convencional- desarrollaban historias con agentes secretos y amenazas de potencias extranjeras. Pero a partir de la segunda temporada, aprovechando el paso a la fotografía en color, el tono de la serie no tardó, en un esfuerzo por llamar la atención de los espectadores y ofrecer puro espectáculo, en deslizarse hacia lo fantástico. Allen presentaba continuamente nuevas criaturas marinas y alienígenas de gran tamaño y/o aspecto grotesco, desde pulpos a medusas, de algas inteligentes a ballenas, pasando por hombres langosta, momias o robots locos. No hay más que echar un vistazo a los títulos de muchos de los episodios de la tercera temporada para darse cuenta de ese cambio: “Monstruo del Infierno”, “Hombre Lobo”, “La Cosa del Espacio Interior”, “El Hombre Planta”, “La Marca de la Bestia”, “La Criatura”, “El Monstruo del Calor”, “Los Hombres Fósiles”, “La Momia”, “La Sirena”… No puede extrañar por tanto que la serie se hiciera acreedora de la fama de poner más atención al desfile de monstruos que a la caracterización y a la construcción de intrigas políticas.
Al principio, como hemos dicho, los argumentos –que nunca pasaron de lo meramente convencional- desarrollaban historias con agentes secretos y amenazas de potencias extranjeras. Pero a partir de la segunda temporada, aprovechando el paso a la fotografía en color, el tono de la serie no tardó, en un esfuerzo por llamar la atención de los espectadores y ofrecer puro espectáculo, en deslizarse hacia lo fantástico. Allen presentaba continuamente nuevas criaturas marinas y alienígenas de gran tamaño y/o aspecto grotesco, desde pulpos a medusas, de algas inteligentes a ballenas, pasando por hombres langosta, momias o robots locos. No hay más que echar un vistazo a los títulos de muchos de los episodios de la tercera temporada para darse cuenta de ese cambio: “Monstruo del Infierno”, “Hombre Lobo”, “La Cosa del Espacio Interior”, “El Hombre Planta”, “La Marca de la Bestia”, “La Criatura”, “El Monstruo del Calor”, “Los Hombres Fósiles”, “La Momia”, “La Sirena”… No puede extrañar por tanto que la serie se hiciera acreedora de la fama de poner más atención al desfile de monstruos que a la caracterización y a la construcción de intrigas políticas.
“Viaje al Fondo del Mar” puso también de manifiesto la molesta tendencia de Allen a reciclar ![]() metraje, atrezzo y decorados de proyectos anteriores o simultáneos, dando la razón a los críticos que afirmaban que lo único que le importaba era el apartado visual. Sin embargo, hay quien argumenta que ese reciclaje de su propio material, tomando escenas de la versión fílmica de “Viaje al fondo del Mar” y reutilizando imágenes ya ofrecidas en episodios anteriores, gustaba a los espectadores y convenía especialmente a los ejecutivos de las cadenas: el ahorro de costes era evidente pero, aún así, se conseguía trasladar parte del lujoso aspecto visual propio del cine a la televisión, combinando una trama de aventuras de éxito probado con la experiencia estética y el sentido de la maravilla que caracterizaba al mejor cine de ciencia ficción.
metraje, atrezzo y decorados de proyectos anteriores o simultáneos, dando la razón a los críticos que afirmaban que lo único que le importaba era el apartado visual. Sin embargo, hay quien argumenta que ese reciclaje de su propio material, tomando escenas de la versión fílmica de “Viaje al fondo del Mar” y reutilizando imágenes ya ofrecidas en episodios anteriores, gustaba a los espectadores y convenía especialmente a los ejecutivos de las cadenas: el ahorro de costes era evidente pero, aún así, se conseguía trasladar parte del lujoso aspecto visual propio del cine a la televisión, combinando una trama de aventuras de éxito probado con la experiencia estética y el sentido de la maravilla que caracterizaba al mejor cine de ciencia ficción.
![]() Por otra parte, esa costumbre proporcionó a series como “El Túnel del Tiempo” un aire de superproducción a pesar del limitado presupuesto con el que contaba. Algunas de las secuencias de sus series (como los planos del submarino Seaview, u otras con la nave Júpiter de “Perdidos en el Espacio”) tenían tal calidad técnica que cincuenta años después aún siguen impresionando. Pero Allen tendía a abusar tanto de ellas que los espectadores acababan reconociéndolas y cansándose de ellas, como aquélla en la que un dañado Seaview se estrellaba contra el fondo marino, u otra en la que el submarino era torpedeado por una nave enemiga. En la segunda temporada se rediseñó la impresionante cubierta de observación del Seaview, y la proa del navío se sustituyó las ocho ventanas originales por sólo cuatro ventanas. Sin embargo, Allen insistió en que algunas de las escenas con el submarino “viejo” se reutilizaran en episodios posteriores dando lugar a evidentes problemas de continuidad.
Por otra parte, esa costumbre proporcionó a series como “El Túnel del Tiempo” un aire de superproducción a pesar del limitado presupuesto con el que contaba. Algunas de las secuencias de sus series (como los planos del submarino Seaview, u otras con la nave Júpiter de “Perdidos en el Espacio”) tenían tal calidad técnica que cincuenta años después aún siguen impresionando. Pero Allen tendía a abusar tanto de ellas que los espectadores acababan reconociéndolas y cansándose de ellas, como aquélla en la que un dañado Seaview se estrellaba contra el fondo marino, u otra en la que el submarino era torpedeado por una nave enemiga. En la segunda temporada se rediseñó la impresionante cubierta de observación del Seaview, y la proa del navío se sustituyó las ocho ventanas originales por sólo cuatro ventanas. Sin embargo, Allen insistió en que algunas de las escenas con el submarino “viejo” se reutilizaran en episodios posteriores dando lugar a evidentes problemas de continuidad.
A pesar de todos sus defectos y el odio que los críticos más formales dirigían hacia ella, “Viaje![]() al Fondo del Mar” se convirtió en un gran éxito televisivo. Cuanto más extravagantes e inverosímiles eran sus argumentos y más raro fuera el monstruo de turno, más espectadores reunía. La serie se prolongó 4 temporadas entre 1964 y 1968, totalizando 110 episodios de cincuenta minutos de duración, una longevidad inusual en la época. La fórmula, naturalmente, estaba destinada a agotarse y, de hecho, la cuarta temporada ya mostraba una acusada decadencia.
al Fondo del Mar” se convirtió en un gran éxito televisivo. Cuanto más extravagantes e inverosímiles eran sus argumentos y más raro fuera el monstruo de turno, más espectadores reunía. La serie se prolongó 4 temporadas entre 1964 y 1968, totalizando 110 episodios de cincuenta minutos de duración, una longevidad inusual en la época. La fórmula, naturalmente, estaba destinada a agotarse y, de hecho, la cuarta temporada ya mostraba una acusada decadencia.
Irwin Allen fue una figura capital de la ciencia ficción televisiva de los años sesenta. Además, no contento con popularizar el género en la pequeña pantalla, en los setenta se reinventaría como creador de la moda de las películas de desastres, produciendo éxitos como “La Aventura del Poseidón” (1972) o “El coloso en llamas” (1974).
![]() Además, sus programas siempre disfrutaron de una especial capacidad de supervivencia. Las reposiciones de sus series siguen gozando de aceptación cincuenta años después de su emisión original. Todas ellas han sido editadas en DVD, permitiendo que nuevas generaciones las descubran y los viejos aficionados las recuerden. Lo mismo puede decirse de sus películas. Más de cuarenta años después de su estreno, “La Aventura del Poseidón” sigue atrayendo espectadores cuando la programan las cadenas de televisión y ha inspirado dos remakes (en 2005 y 2006).
Además, sus programas siempre disfrutaron de una especial capacidad de supervivencia. Las reposiciones de sus series siguen gozando de aceptación cincuenta años después de su emisión original. Todas ellas han sido editadas en DVD, permitiendo que nuevas generaciones las descubran y los viejos aficionados las recuerden. Lo mismo puede decirse de sus películas. Más de cuarenta años después de su estreno, “La Aventura del Poseidón” sigue atrayendo espectadores cuando la programan las cadenas de televisión y ha inspirado dos remakes (en 2005 y 2006).
Muchos críticos han atacado las series de Irwin Allen calificándolas de mala ciencia ficción. Es cierto, pero también lo es el que consiguieron conquistar la televisión norteamericana de los sesenta. Puede que los puristas pongan a sus programas como ejemplo de cómo no hacer ciencia ficción seria, preclara o científicamente precisa, pero es que todo eso jamás entró en los planes de Allen. Nunca quiso realizar sesudos comentarios sobre la condición humana, transmitir mensajes de advertencia o especular sobre el futuro. Lo que sí quiso y supo hacer –y muy bien- fue satisfacer sus obsesiones y gustos personales produciendo series que, aprovechando las modas y tendencias de la cultura popular, ofrecieron a los espectadores la necesaria dosis de entretenimiento sencillo y escapista en una década turbulenta.
↧
December 29, 2014, 9:24 am
En 1973, Arthur C.Clarke enunció la que hoy es conocida como Tercera Ley de Clarke: “Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. Efectivamente, para los hombres primitivos o pertenecientes a antiguas civilizaciones –o no tan antiguas-, cosas como el avión, los ordenadores o el rayo láser no serían sino producto de fuerzas mágicas o manifestaciones de un poder superior. Científicos comportándose como sacerdotes custodios de un conocimiento arcano que permanece vedado al resto de los mortales es un escenario muy tratado en la ciencia ficción desde bastante antes de que Clarke pusiera por escrito la ley mencionada.
Efectivamente, imaginar un mundo postapocalíptico reducido al primitivismo en el que los gobernantes se sirven de la tecnología disfrazada como magia para dominar al pueblo ha sido un recurso argumental utilizado en bastantes libros, desde “El Señor de la Luz” de Roger Zelazny, un pasaje de la saga de la “Fundación” de Asimov, “El Libro del Sol Nuevo” de Gene Wolfe, la trilogía de “Mundo Muerto” de Harry Harrison o esta que ahora comentamos, un clásico menor del género.
La acción se sitúa en el en el año 2305, trescientos sesenta años después de que un holocausto ![]() nuclear pusiera fin a un periodo de gran prosperidad, diezmara a la Humanidad y devolviera la civilización hasta los oscuros tiempos de la Edad Media. Ahora el mundo está gobernado con mano de hierro por la Jerarquía, una casta de tecno-sacerdotes que, aunque remedan el antiguo cristianismo, se arrogan el papel de representantes de una nueva deidad conocida como Gran Dios así como el de garantes del orden mundial. Conocen y mantienen en secreto el saber científico necesario para organizar el planeta a la vez que, con ayuda de la tecnología, mantienen la farsa de la existencia de un poder superior ante las masas ignorantes del pueblo llano, sumidas en la superstición y atenazadas por un continuo temor al castigo divino.
nuclear pusiera fin a un periodo de gran prosperidad, diezmara a la Humanidad y devolviera la civilización hasta los oscuros tiempos de la Edad Media. Ahora el mundo está gobernado con mano de hierro por la Jerarquía, una casta de tecno-sacerdotes que, aunque remedan el antiguo cristianismo, se arrogan el papel de representantes de una nueva deidad conocida como Gran Dios así como el de garantes del orden mundial. Conocen y mantienen en secreto el saber científico necesario para organizar el planeta a la vez que, con ayuda de la tecnología, mantienen la farsa de la existencia de un poder superior ante las masas ignorantes del pueblo llano, sumidas en la superstición y atenazadas por un continuo temor al castigo divino.
Lo que comenzó siendo una argucia bienintencionada de la que servirse para reconstruir el mundo a partir de las cenizas de la guerra atómica, se ha convertido en una opresiva tiranía que se niega a evolucionar más allá de un feudalismo rígidamente estructurado que somete a los plebeyos a un trabajo agotador y los condena a la ignorancia mientras sus líderes se dedican a intrigar por el poder.
![]() El Hermano Armon Jarles, hijo de humildes campesinos, entra en el clero, la carrera más prestigiosa y el mayor honor que puede recaer sobre una familia. Pero no tardó en descubrir que, a excepción de un pequeño grupo conocido como los Fanáticos (que aceptan como cierta la existencia del Gran Dios), todos en la Orden a partir de determinado nivel, saben que la cháchara oficial y los “poderes” que exhiben los sacerdotes no son sino mentiras y trucos ejecutados gracias a una avanzada tecnología. Por si esto no le resultara a Armon suficientemente ofensivo, ha de soportar el desprecio de sus compañeros hacia el pueblo llano, que se traduce en explotación económica y abusos de todo tipo. Un día, harto de formar parte de esa gran mentira, explota durante una ceremonia e insta públicamente a los campesinos a alzarse contra la casta sacerdotal y ganar su libertad. Pero su arenga no da resultado: el pueblo, lastrado por su ignorancia y pasividad, no le comprende. Jarles se encuentra de este modo reducido a la condición de fugitivo.
El Hermano Armon Jarles, hijo de humildes campesinos, entra en el clero, la carrera más prestigiosa y el mayor honor que puede recaer sobre una familia. Pero no tardó en descubrir que, a excepción de un pequeño grupo conocido como los Fanáticos (que aceptan como cierta la existencia del Gran Dios), todos en la Orden a partir de determinado nivel, saben que la cháchara oficial y los “poderes” que exhiben los sacerdotes no son sino mentiras y trucos ejecutados gracias a una avanzada tecnología. Por si esto no le resultara a Armon suficientemente ofensivo, ha de soportar el desprecio de sus compañeros hacia el pueblo llano, que se traduce en explotación económica y abusos de todo tipo. Un día, harto de formar parte de esa gran mentira, explota durante una ceremonia e insta públicamente a los campesinos a alzarse contra la casta sacerdotal y ganar su libertad. Pero su arenga no da resultado: el pueblo, lastrado por su ignorancia y pasividad, no le comprende. Jarles se encuentra de este modo reducido a la condición de fugitivo.
Jarles no es el único interesado en sembrar la disensión y sabotear la falsa teocracia en el poder. ![]() Un movimiento en la sombra, la Brujería, está ganando cada vez más influencia y apoyo popular. Liderados por el Hombre Negro y el misterioso Asmodeo, los brujos utilizan los mismos trucos tecnológicos disfrazados de magia que la Jerarquía, aunque modificados para sus propios fines: liberar a la Humanidad de la tiranía de la falsa religión, aunque para ello se sirven, también, del miedo a lo sobrenatural propio del pueblo llano. Jarles no es consciente de ello, pero su rebelión contra los sacerdotes lo sitúa en el punto de mira de ambos bandos, preparados para utilizarlo como peón en lo que va a ser la mayor guerra santa de la Historia.
Un movimiento en la sombra, la Brujería, está ganando cada vez más influencia y apoyo popular. Liderados por el Hombre Negro y el misterioso Asmodeo, los brujos utilizan los mismos trucos tecnológicos disfrazados de magia que la Jerarquía, aunque modificados para sus propios fines: liberar a la Humanidad de la tiranía de la falsa religión, aunque para ello se sirven, también, del miedo a lo sobrenatural propio del pueblo llano. Jarles no es consciente de ello, pero su rebelión contra los sacerdotes lo sitúa en el punto de mira de ambos bandos, preparados para utilizarlo como peón en lo que va a ser la mayor guerra santa de la Historia.
Fritz Leiber es sobre todo conocido hoy por sus historias protagonizadas por Fafhrd y el Ratonero Gris, cuentos de espada y brujería narrados con un humor socarrón que han mantenido intacta su frescura a pesar de contar –los primeros de ellos- con más de setenta años a sus espaldas. Leiber creó aquellas narraciones para satisfacer la ávida demanda de los lectores de las dos principales revistas pulp de la época, “Unknown”, centrada en el terror y la fantasía, y “Astounding Science Fiction”, dedicada a la ciencia ficción. Ambas cabeceras estaban dirigidas por John W.Campbell, el editor más influyente de la historia de la ficción especulativa. A su alrededor reunió a un plantel de escritores que reinventaron los parámetros de todos esos géneros en los años cuarenta: L.Ron Hubbard (luego fundador de la Cienciología), Theodore Sturgeon, L.Sprague de Camp, Robert A.Heinlein, Isaac Asimov, A.E.van Vogt, Jack Williamson, Clifford Simak, Henry Kuttner, C.L. Moore… y Fritz Leiber.
“¡Hágase la oscuridad!” fue la segunda novela de Leiber (tras “Esposa Hechicera”, una![]() fantasía sobre la brujería en los tiempos actuales que se serializó en “Unknown” aquel mismo año). Se dice que Campbell sugirió la idea de ese mundo arcaizante dominado por sacerdotes-científicos a dos de sus escritores: por un lado, Robert Heinlein, que en 1941 serializaría en “Astounding Science Fiction” el relato “Sexta Columna”; y por otro, Fritz Leiber con la historia que aquí nos ocupa, publicada en esa misma revista entre mayo y julio de 1943 (la edición en novela no llegaría hasta 1950).
fantasía sobre la brujería en los tiempos actuales que se serializó en “Unknown” aquel mismo año). Se dice que Campbell sugirió la idea de ese mundo arcaizante dominado por sacerdotes-científicos a dos de sus escritores: por un lado, Robert Heinlein, que en 1941 serializaría en “Astounding Science Fiction” el relato “Sexta Columna”; y por otro, Fritz Leiber con la historia que aquí nos ocupa, publicada en esa misma revista entre mayo y julio de 1943 (la edición en novela no llegaría hasta 1950).
Aunque se encuadra claramente en la categoría de novela de ciencia ficción, “¡Hágase la Oscuridad!” se apoya en buena medida en la imaginería propia del género fantástico o el terror gótico. Toda la charada escenificada por el perverso gobierno clerical está basada en la superstición y fanatismo que rodeaban la religión cristiana de la Edad Media. La Ciencia es utilizada bajo la fachada de la Magia, como una manifestación de las fuerzas divinas… o diabólicas. Porque, como hemos dicho, los rebeldes que luchan contra la tiranía teocrática juegan al mismo juego y también utilizan la mascarada “religión-ciencia” como arma propagandística, haciéndose pasar por brujos que manipulan fuerzas demoniacas más poderosas que las divinas. Una de las escenas más interesantes es aquella en la que un grupo de sacerdotes intentan exorcizar una casa encantada, que no es sino un inmueble trucado mecánicamente por el Hombre Negro para aterrorizar a los incrédulos. El lugar se convierte así en un campo de batalla entre ingenios y tecnologías.
![]() Subvirtiendo la iconografía clásica, Leiber representa a los villanos con formas angelicales, mientras que los luchadores de la libertad se ocultan bajo la apariencia de demonios. Durante toda la novela, el lector se siente incapaz de decidir quién es realmente el malvado en esta contienda y si algo cambiará a mejor si los rebeldes obtienen la victoria. Además, el autor inserta pasajes llenos de esa socarronería pegada a la realidad que desmitifica ciencia y religión por igual. Los sacerdotes tienen su cabeza rodeada por un “halo” de santidad generado artificialmente que, además, sirve de indicador de que su campo de fuerza personal está activo.
Subvirtiendo la iconografía clásica, Leiber representa a los villanos con formas angelicales, mientras que los luchadores de la libertad se ocultan bajo la apariencia de demonios. Durante toda la novela, el lector se siente incapaz de decidir quién es realmente el malvado en esta contienda y si algo cambiará a mejor si los rebeldes obtienen la victoria. Además, el autor inserta pasajes llenos de esa socarronería pegada a la realidad que desmitifica ciencia y religión por igual. Los sacerdotes tienen su cabeza rodeada por un “halo” de santidad generado artificialmente que, además, sirve de indicador de que su campo de fuerza personal está activo.
“(…) la luz de su halo osciló en la calle poco iluminada y su campo de inviolabilidad chocó con el de su compañero.
—Resbalé —dijo sin gran convencimiento—. Uno de esos sucios fieles debe haber dejado caer alguna porquería.
(…) Era como una ciudad de muertos. Nadie, ni una luz, ni un sonido. Evidentemente, todas las reglas habían sido impuestas por la Jerarquía, recordó de mala gana, pero al menos habrían podido prever casos como aquel. Una ley, por ejemplo, que exigiera a los fieles estar atentos al paso de los sacerdotes durante la noche y apresurarse a iluminar su camino con antorchas. La escasa luz de su halo no era casi suficiente para evitar chocar contra las paredes”
Si se hubiera escrito hoy, “¡Hágase la Oscuridad” habría sido un abultado libro de cientos de páginas o incluso dado inicio a una saga multivolumen. Ciertamente, Leiber tenía en ese mundo y esos personajes material más que suficiente para desarrollar una aventura de dimensiones épicas, pero consigue encajar toda la historia en menos de trescientas páginas. La economía de medios narrativos, la capacidad para servirse de la elipsis cuando es necesario y las decisiones ![]() que toma acerca del momento para revelar información pertinente para la trama denotan a un autor que, a sus 33 años, ya estaba más que acostumbrado a narrar historias. No es de extrañar. Los padres de Leiber fueron actores, a los que acompañó en alguna de sus giras familiarizándose con el arte dramático. Se graduó con honores en Filosofía y estudió en un seminario para trabajar luego como predicador laico. Empezó a publicar relatos a mediados de los años treinta al tiempo que trabajaba como profesor de declamación e interpretación o colaborando para “Science Digest”. Para cuando se dedicó a escribir a tiempo completo, no sólo no era un neófito en la mecánica narrativa, sino que tenía una visión única de dos campos tan contrapuestos y a la vez tan parecidos como son la Ciencia y la Religión, una dicotomía sobre la que ya había tratado en su primera novela aquel mismo año, la ya mencionada “Esposa Hechicera”.
que toma acerca del momento para revelar información pertinente para la trama denotan a un autor que, a sus 33 años, ya estaba más que acostumbrado a narrar historias. No es de extrañar. Los padres de Leiber fueron actores, a los que acompañó en alguna de sus giras familiarizándose con el arte dramático. Se graduó con honores en Filosofía y estudió en un seminario para trabajar luego como predicador laico. Empezó a publicar relatos a mediados de los años treinta al tiempo que trabajaba como profesor de declamación e interpretación o colaborando para “Science Digest”. Para cuando se dedicó a escribir a tiempo completo, no sólo no era un neófito en la mecánica narrativa, sino que tenía una visión única de dos campos tan contrapuestos y a la vez tan parecidos como son la Ciencia y la Religión, una dicotomía sobre la que ya había tratado en su primera novela aquel mismo año, la ya mencionada “Esposa Hechicera”.
Por otra parte, hay que ponerse en la piel de un lector de la época para comprender la osadía ![]() que representó esta historia. Hoy, la imaginería y símbolos religiosos –al menos los cristianos en el mundo occidental- han perdido buena parte de su poder; pero en 1943, la presentación de la religión organizada como un gran engaño diseñado para dominar al pueblo era sin duda algo mucho más impactante. La creciente secularización de la sociedad capitalista y el exceso de escándalos y abusos de poder en el seno de la iglesia han privado a la iconografía religiosa de la influencia y respeto que disfrutara antaño. En el otro extremo, la brujería ha sido acogida y defendida con tanto entusiasmo por los neopaganistas que cualquier utilización de una bruja como villana acaba siendo objeto de numerosas protestas. Es por esto que “¡Hágase la Oscuridad!”, con sus siniestros sacerdotes y heroicas brujas, ya no parece hoy tan revolucionaria como lo pudo ser en su día.
que representó esta historia. Hoy, la imaginería y símbolos religiosos –al menos los cristianos en el mundo occidental- han perdido buena parte de su poder; pero en 1943, la presentación de la religión organizada como un gran engaño diseñado para dominar al pueblo era sin duda algo mucho más impactante. La creciente secularización de la sociedad capitalista y el exceso de escándalos y abusos de poder en el seno de la iglesia han privado a la iconografía religiosa de la influencia y respeto que disfrutara antaño. En el otro extremo, la brujería ha sido acogida y defendida con tanto entusiasmo por los neopaganistas que cualquier utilización de una bruja como villana acaba siendo objeto de numerosas protestas. Es por esto que “¡Hágase la Oscuridad!”, con sus siniestros sacerdotes y heroicas brujas, ya no parece hoy tan revolucionaria como lo pudo ser en su día.
Desde un punto de vista técnico, la novela dista de ser una obra maestra. Leiber retrata bien muchos de los personajes, dándoles personalidades bien diferenciadas, pero otros caracteres y pasajes adolecen de cierto esquematismo, como la potencial heroína que nunca llega a desarrollarse plenamente, o la súbita irrupción del aspecto interplanetario en el último momento. La Brujería parece demasiado bien organizada teniendo en cuenta su situación y las dificultades que arrostra. Y, por último, el autor inserta al final una pequeña relación de los hechos históricos anteriores a lo narrado en la trama, aclarando y matizando ésta, pero se trata de una información que podría y debería haberse presentado antes.
![]() Tampoco los diálogos son precisamente destacables y en ocasiones el estilo de la prosa resulta algo acartonado. Además, en un intento de aportar más densidad y narrar la historia desde múltiples puntos de vista, Leiber cambia el foco de atención de un personaje a otro con excesiva frecuencia habida cuenta de la escasa longitud de la novela, lo que afecta a la continuidad.
Tampoco los diálogos son precisamente destacables y en ocasiones el estilo de la prosa resulta algo acartonado. Además, en un intento de aportar más densidad y narrar la historia desde múltiples puntos de vista, Leiber cambia el foco de atención de un personaje a otro con excesiva frecuencia habida cuenta de la escasa longitud de la novela, lo que afecta a la continuidad.
No obstante, es necesario subrayar que no todos los defectos apuntados son achacables enteramente al autor. Es probable que algo tuvieran que ver las restricciones de formato y extensión a las que debía ajustarse Leiber dada su publicación seriada en una revista. Asimismo, la obligación de dar a todos los fenómenos una detallada explicación científica provoca a veces una merma en el carácter misterioso de ese mundo ficticio; pero, una vez más, ello respondía a la política de estricto racionalismo que John W.Campbell imponía a sus autores. Con todo, es muy interesante, por ejemplo, el tratamiento que Leiber da a los “Familiares”, criaturas clonadas semi-inteligentes diseñadas como complementos de sus “padres” genéticos y con los que mantienen un nexo telepático. Estos seres, que al principio son tomados como engendros demoniacos que se alimentan de sangre –lo que, efectivamente, hacen- son uno de los mejores elementos de la narración.
Y, como curiosidad, comentar que una de las armas con que cuenta la Jerarquía son los ![]() llamados rayos de la ira, una especie de linternas que proyectan un fino rayo de energía color violeta. Normalmente se utilizan como pistolas, pero hay una escena en la que se describe un duelo: “(…) el Hombre Negro había tenido tiempo de pasar a la acción. Su rayo de la ira restalló y chocó contra el del Primo Deth y como los dos rayos eran de la misma potencia e impenetrables el rayo de Deth quedó detenido y no alcanzó a Dickon. Como dos espadachines de la antigüedad, el brujo y el diácono iniciaron un duelo singular. Las armas eran dos interminables hojas de un color violeta incandescente, pero la técnica era la de dos maestros de esgrima: fintas, estocadas, paradas, respuestas fulgurantes. El techo, las paredes y el suelo se llenaron de trozos rojizos incandescentes”. Resulta vagamente familiar: dos hombres luchando con espadas de luz destructora…. Estoy seguro de que hemos visto algo parecido en alguna película….
llamados rayos de la ira, una especie de linternas que proyectan un fino rayo de energía color violeta. Normalmente se utilizan como pistolas, pero hay una escena en la que se describe un duelo: “(…) el Hombre Negro había tenido tiempo de pasar a la acción. Su rayo de la ira restalló y chocó contra el del Primo Deth y como los dos rayos eran de la misma potencia e impenetrables el rayo de Deth quedó detenido y no alcanzó a Dickon. Como dos espadachines de la antigüedad, el brujo y el diácono iniciaron un duelo singular. Las armas eran dos interminables hojas de un color violeta incandescente, pero la técnica era la de dos maestros de esgrima: fintas, estocadas, paradas, respuestas fulgurantes. El techo, las paredes y el suelo se llenaron de trozos rojizos incandescentes”. Resulta vagamente familiar: dos hombres luchando con espadas de luz destructora…. Estoy seguro de que hemos visto algo parecido en alguna película….
Los fallos de la obra, por tanto, son los propios de muchos relatos que vieron la luz en la época pulp y no empañan la originalidad de una historia que se narra con pulso y dinamismo. Con toda probabilidad, de haberla escrito treinta o cuarenta años después, Leiber habría cambiado muchas cosas. Pero en la época en la que apareció la ciencia ficción aún estaba llegando a su madurez, no se tomaba a sí mismo tan en serio como en décadas posteriores y primaba la diversión y la acción sobre otras consideraciones. Puede que con “¡Hágase la Oscuridad!” Leiber no hubiera alcanzado aún la plenitud como autor, pero sin duda estaba camino de ello.
“¡Hágase la Oscuridad!” es una obra que despertará opiniones encontradas. Por un lado, la historia es una sólida –aunque algo estereotipada- crítica a los peligros inherentes en cualquier organización que detente algún grado de poder, especialmente aquellas compuestas por individuos que se creen en posesión de la verdad. Por otro, la narración se antoja algo hueca, incluso pueril, particularmente en su tópico retrato de la religión organizada (una visión simplista por otra parte muy extendida entre los anglicanos como Leiber –recordemos que había sido predicador laico-). Pero incluso en sus peores momentos, Leiber es un estilista que sabe narrar con ritmo y sin caer en esa autoindulgencia tan común en las interminables sagas que nos ofrecen los autores modernos. Que cada lector decida hacia qué lado se decantan sus gustos.
↧
January 5, 2015, 10:31 am
Al contrario de lo que algunos puedan pensar, “Harsh Realm” no fue un plagio de la saga “Matrix” de los hermanos Wachowski, estrenada aquel mismo año 1999, ni un producto surgido a la sombra de su éxito. Tampoco se parece a “Tron” (1982) o “VR5” (1995). Para saber del origen de esta serie de televisión tenemos que retroceder hasta el material original que sirvió de base para ella: una serie de seis comic books de 1992, escrita por James Hudnall y dibujada por Andrew Paquette y John Ridgway. El tebeo llamó la atención del productor ejecutivo y director Daniel Sackheim, quien vio el potencial de la historia y se lo pasó a su amigo y colega Chris Carter, entonces en la cresta de la ola gracias a “Expediente X”. Carter tomó el concepto original y desechó todo lo demás. Había nacido “Harsh Realm”.
Hudnall recuerda: “Quería hacer un comic de ciencia ficción y una noche tuve un sueño muy![]() vívido. Me encontraba en una tierra extraña y necesitaba gafas para ver bien. Hallé un estanque con la forma de un ojo, y en el centro había, como un iris, una isla de piedra. Un letrero próximo decía que era el estanque del ojo y que sanaría la vista. Así que me mojé los ojos con su agua y ya no necesité las gafas. Entonces me encontré con una ciudad amurallada, como las de la época medieval. Sus puertas se abrieron dejando salir un ejército. Entonces me desperté. A la mañana siguiente, en la ducha, traté de imaginar cómo podría usar ese sueño en una historia y así nació “Harsh Realm”. Situé la acción en un universo de bolsillo basado en los juegos de rol”.
vívido. Me encontraba en una tierra extraña y necesitaba gafas para ver bien. Hallé un estanque con la forma de un ojo, y en el centro había, como un iris, una isla de piedra. Un letrero próximo decía que era el estanque del ojo y que sanaría la vista. Así que me mojé los ojos con su agua y ya no necesité las gafas. Entonces me encontré con una ciudad amurallada, como las de la época medieval. Sus puertas se abrieron dejando salir un ejército. Entonces me desperté. A la mañana siguiente, en la ducha, traté de imaginar cómo podría usar ese sueño en una historia y así nació “Harsh Realm”. Situé la acción en un universo de bolsillo basado en los juegos de rol”.
La historia de Hudnall transportaba al lector a un mundo futurista dominado por la tecnología en el que trabaja un detective privado llamado Dexter Green. Éste recibe la visita de un matrimonio cuyo hijo, Dan Crawford, entró y se perdió en un universo virtual creado por una supercomputadora y llamado “Harsh Realm”. Cuando Dexter entra allí en su busca, se encuentra con un mundo de fantasía en el que conviven la magia y la tecnología medieval. El investigador consigue la ayuda ![]() de una mujer que también escapó del mundo real y aquí se dedica a practicar la magia. Ambos descubren que Dan se ha convertido en un individuo adicto al poder que amenaza la vida de todos los habitantes de Harsh Realm.
de una mujer que también escapó del mundo real y aquí se dedica a practicar la magia. Ambos descubren que Dan se ha convertido en un individuo adicto al poder que amenaza la vida de todos los habitantes de Harsh Realm.
En la reelaboración televisiva de Chris Carter, que se estrenó en la Fox el 8 de octubre de 1999, el mundo virtual no era ya una tierra de magia y misticismo, sino un entorno realista dominado por el poder militar. El teniente del ejército Thomas Hobbes (Scott Bairstow) es engañado por sus mandos para que pruebe un nuevo sistema de simulación virtual de escenarios de combate, “Harsh Realm”. Cuando se introduce en el programa, se queda atrapado allí y descubre que se trata de un equivalente informático del mundo real que ha sido conquistado y convertido en una distopia por Omar Santiago (Terry O´Quinn), un general renegado. Para que su mente regrese a su auténtico cuerpo deberá encontrar y eliminar a Santiago, quien intenta destruir el mundo real en un holocausto nuclear y dejar como único resto de “vida” el entorno de Harsh Realm dominado por él.
Arrojado a ese mundo virtual sin información alguna sobre la situación que va a encontrar, ![]() Hobbes no tarda en percatarse de que, lejos de ser un simple juego, Harsh Realm es un entorno complejo y muy amplio en el que no se aplica ninguna regla. Ya en el primer episodio encuentra y se hace amigo de Michael Pinocchio (D.B.Sweeney), un soldado del mundo real como él, que fue igualmente engañado para entrar en el entorno virtual y que se ha resignado a vivir allí como un fugitivo al margen de la ley. Hobbes lo convence para que juntos terminen la misión de acabar con Santiago, una misión que será recurrentemente obstaculizada por el hombre de confianza de éste, el teniente Max Waters. La relación de Hobbes y Waters es complicada, porque en el mundo real, el primero salvó la vida del segundo en una escaramuza durante la guerra de Yugoslavia. Hobbes y Pinocchio reciben la ayuda de una mujer muda, Florence (Rachel Hayward), dotada con extraños poderes de sanación.
Hobbes no tarda en percatarse de que, lejos de ser un simple juego, Harsh Realm es un entorno complejo y muy amplio en el que no se aplica ninguna regla. Ya en el primer episodio encuentra y se hace amigo de Michael Pinocchio (D.B.Sweeney), un soldado del mundo real como él, que fue igualmente engañado para entrar en el entorno virtual y que se ha resignado a vivir allí como un fugitivo al margen de la ley. Hobbes lo convence para que juntos terminen la misión de acabar con Santiago, una misión que será recurrentemente obstaculizada por el hombre de confianza de éste, el teniente Max Waters. La relación de Hobbes y Waters es complicada, porque en el mundo real, el primero salvó la vida del segundo en una escaramuza durante la guerra de Yugoslavia. Hobbes y Pinocchio reciben la ayuda de una mujer muda, Florence (Rachel Hayward), dotada con extraños poderes de sanación.
![]() De los dos (la presencia de Florence es esporádica), Hobbes es el más ingenuo. Aún tiene que aprender la diferencia entre aquellos que fueron engañados por el ejército y “enviados” a Harsh Realm y los personajes virtuales, representaciones digitales de individuos que existen en el mundo real. En el primer episodio, Hobbes experimenta una violenta emoción al encontrar al equivalente virtual de su prometida Sophie (Samantha Mathis), arriesgando su vida por intentar rescatarla. En un capítulo posterior, también encontrará al paralelo digital de su madre que, como en el mundo real, se halla agonizante. Pinocchio, por su parte, es un individuo hastiado y cínico que, bajo su exterior egoísta, esconde un corazón de oro. Su experiencia y conocimiento de las brechas del sistema le convierten en el guía natural de Hobbes por el mundo de Harsh Realm.
De los dos (la presencia de Florence es esporádica), Hobbes es el más ingenuo. Aún tiene que aprender la diferencia entre aquellos que fueron engañados por el ejército y “enviados” a Harsh Realm y los personajes virtuales, representaciones digitales de individuos que existen en el mundo real. En el primer episodio, Hobbes experimenta una violenta emoción al encontrar al equivalente virtual de su prometida Sophie (Samantha Mathis), arriesgando su vida por intentar rescatarla. En un capítulo posterior, también encontrará al paralelo digital de su madre que, como en el mundo real, se halla agonizante. Pinocchio, por su parte, es un individuo hastiado y cínico que, bajo su exterior egoísta, esconde un corazón de oro. Su experiencia y conocimiento de las brechas del sistema le convierten en el guía natural de Hobbes por el mundo de Harsh Realm.
Mientras tanto, en el mundo real, la novia de Hobbes, Sophie, se entera a través de una misteriosa mujer que parece jugar a dos bandas, Inga Fossa (Sarah-Jane Redmond), de que Hobbes (a quien creía muerto) aún vive. Para encontrar a su prometido, Sophie debe encontrar la forma de superar la conspiración de silencio que se teje a su alrededor.
Chris Carter no creía que el planteamiento del comic resultara lo suficientemente claro o ![]() inquietante para el espectador medio. Así que lo llevó al terreno que ya había ensayado con éxito en “Expediente X”: el de la conspiración gubernamental, un enfoque que bebía de –al tiempo que alimentaba- la desconfianza del público hacia las autoridades. En otras palabras, a la audiencia le podía resultar verosímil que el ejército hubiera desarrollado algo parecido a un juego de guerra virtual como el descrito en la serie.
inquietante para el espectador medio. Así que lo llevó al terreno que ya había ensayado con éxito en “Expediente X”: el de la conspiración gubernamental, un enfoque que bebía de –al tiempo que alimentaba- la desconfianza del público hacia las autoridades. En otras palabras, a la audiencia le podía resultar verosímil que el ejército hubiera desarrollado algo parecido a un juego de guerra virtual como el descrito en la serie.
Había además otro paralelismo bastante evidente con la novela “El Corazón de las Tinieblas”, ![]() de Joseph Conrad -o su adaptación fílmica, “Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola-. En ambas, el protagonista es un individuo que narra en primera persona su periplo por un peligroso y surrealista entorno a la búsqueda del renegado coronel Kurtz, una situación muy similar a la que debe enfrentar Thomas Hobbes. Sin embargo, los guionistas cometieron el error –a mi juicio- de mostrar al villano ya en el primer episodio, eliminando así la intriga de descubrir su verdadero aspecto. Además, aunque Terry O´Quinn es un actor con presencia en pantalla, está lejos de ser el Marlon Brando de “Apocalypse Now” y, a la postre, su personaje no deja de ser un protodictador del montón.
de Joseph Conrad -o su adaptación fílmica, “Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola-. En ambas, el protagonista es un individuo que narra en primera persona su periplo por un peligroso y surrealista entorno a la búsqueda del renegado coronel Kurtz, una situación muy similar a la que debe enfrentar Thomas Hobbes. Sin embargo, los guionistas cometieron el error –a mi juicio- de mostrar al villano ya en el primer episodio, eliminando así la intriga de descubrir su verdadero aspecto. Además, aunque Terry O´Quinn es un actor con presencia en pantalla, está lejos de ser el Marlon Brando de “Apocalypse Now” y, a la postre, su personaje no deja de ser un protodictador del montón.
El camino desde el comic a la pequeña pantalla no fue nada fácil. Hudnall ya había tenido ![]() relación con el medio televisivo cuando a comienzos de los noventa negoció con la NBC la elaboración de un borrador para una posible serie. Cuando años después su manager empezó a mostrar el comic “Harsh Realm” a diferentes productores televisivos y cinematográficos con el fin de vender los derechos para una adaptación en imagen real, Chris Carter y James Cameron manifestaron su interés. Hudnall se decidió por el primero porque el segundo tenía ya entonces fama de dejar sus proyectos aparcados o en maduración durante años, mientras que Carter ofrecía más posibilidades de llevar la serie a buen término en un plazo relativamente breve.
relación con el medio televisivo cuando a comienzos de los noventa negoció con la NBC la elaboración de un borrador para una posible serie. Cuando años después su manager empezó a mostrar el comic “Harsh Realm” a diferentes productores televisivos y cinematográficos con el fin de vender los derechos para una adaptación en imagen real, Chris Carter y James Cameron manifestaron su interés. Hudnall se decidió por el primero porque el segundo tenía ya entonces fama de dejar sus proyectos aparcados o en maduración durante años, mientras que Carter ofrecía más posibilidades de llevar la serie a buen término en un plazo relativamente breve.
Pero desde ese momento, Hudnall y Paquette (quien también figuraba como co-creador) no tuvieron más que problemas. La editorial que había publicado la miniserie, Harris Comics, esperó a que comenzara a rodarse el episodio piloto para informarles de que, por su parte y sin decir nada, había cerrado un trato con una productora de Hollywood. Mientras tanto, ambos creadores se molestaron con Carter, a quien se otorgó el título de “Creado por” al comienzo de cada episodio, mientras que el reconocimiento a los autores del comic era relegado a los títulos finales con la leyenda “Inspirado en”. De hecho, ![]() Hudnall y Paquette se disgustaron tanto que demandaron a la Fox y a Carter exigiendo un mayor reconocimiento y una participación en los beneficios de la serie.
Hudnall y Paquette se disgustaron tanto que demandaron a la Fox y a Carter exigiendo un mayor reconocimiento y una participación en los beneficios de la serie.
Carter, por su parte, afirmaba que el concepto original había sufrido una remodelación tan extensa que bien se podía decir que él había creado algo realmente original, sólo remotamente inspirado en el comic.
Para Hudnall, “Carter compró los derechos de adaptación, utilizó el título, la premisa básica y muchos elementos argumentales. Aunque cambió ![]() el entorno y los personajes, los suyos servían al mismo propósito. El adolescente se convirtió en un general ávido de poder y el detective se transformó en un soldado a la caza de aquél. El compañero es un luchador algo extravagante. En mi historia, el interés romántico era también uno de los compañeros del protagonista. Carter cambió eso. Pero adquirió los derechos de mi comic, los uso y modificó ciertas cosas para poder afirmar que lo había “creado” él. No discuto que fuera él quien creó la serie televisiva. Pero no darnos crédito alguno era increíble. Así que lo demandé por ello. Tuvimos que ir a juicio para conseguirlo. No quería, pero no me dejaron opción”.
el entorno y los personajes, los suyos servían al mismo propósito. El adolescente se convirtió en un general ávido de poder y el detective se transformó en un soldado a la caza de aquél. El compañero es un luchador algo extravagante. En mi historia, el interés romántico era también uno de los compañeros del protagonista. Carter cambió eso. Pero adquirió los derechos de mi comic, los uso y modificó ciertas cosas para poder afirmar que lo había “creado” él. No discuto que fuera él quien creó la serie televisiva. Pero no darnos crédito alguno era increíble. Así que lo demandé por ello. Tuvimos que ir a juicio para conseguirlo. No quería, pero no me dejaron opción”.
En marzo de 2000, un juez de Nueva York dictó sentencia a favor de Hudnall y Paquette. Fox Television tuvo que incluir en los títulos iniciales, tras el “escrito por…” un “Inspirado por la serie de comics “Harsh Realm, creada por James Hudnall y Andrew Paquette, publicada por Harris Comics” y situarlo a continuación del “Creado por Chris Carter”. Por supuesto, la cadena se apresuró a reaccionar a favor de la corriente y aseguró a la revista “Variety”: “Estamos satisfechos de que los tribunales reconocieran nuestra postura de que Chris Carter es el creador de la serie de televisión “Harsh Realm” y que dictaminaran la inclusión del “inspirado en”, algo que Fox ya ![]() había realizado como muestra de buena fe para resolver la cuestión”.
había realizado como muestra de buena fe para resolver la cuestión”.
Hoy, Hudnall sigue desarrollando guiones. “La gente se demanda todo el tiempo en Hollywood. Lo asumen como algo normal, parte del negocio. Si se consiguió algo, fue el convertirnos en héroes para otros creativos que se sintieron estafados por el sistema. Nos alzamos contra algunos de los grandes de la industria. Desde entonces he realizado otros trabajos para el medio. Nadie recuerda aquel asunto excepto los fans de “Harsh Realm” y la gente del negocio”.
El rodaje de la serie se efectuó sobre todo en exteriores, en las boscosas afueras de la ciudad ![]() canadiense de Vancouver, sede de una robusta comunidad cinematográfica y televisiva. Muchas series y películas de Hollywood se han realizado allí, como “Expediente X”, “Andrómeda”, “Arrow”, “Dark Angel” o “Fringe”. Y dado que el trío protagonista, Hobbes, Pinocchio y Florence estaban huyendo constantemente, había pocos decorados permanentes. Las series de género, como las de policías, médicos o abogados, utilizan siempre los mismos escenarios, lo que ahorra costes y minimiza el número de días de rodaje al aire libre, que siempre resultan más caros: transporte, catering, tasas municipales, alquiler de equipos y jornadas de trabajo más largas. “Harsh Realm” fue, por tanto, un programa bastante difícil y costoso de producir.
canadiense de Vancouver, sede de una robusta comunidad cinematográfica y televisiva. Muchas series y películas de Hollywood se han realizado allí, como “Expediente X”, “Andrómeda”, “Arrow”, “Dark Angel” o “Fringe”. Y dado que el trío protagonista, Hobbes, Pinocchio y Florence estaban huyendo constantemente, había pocos decorados permanentes. Las series de género, como las de policías, médicos o abogados, utilizan siempre los mismos escenarios, lo que ahorra costes y minimiza el número de días de rodaje al aire libre, que siempre resultan más caros: transporte, catering, tasas municipales, alquiler de equipos y jornadas de trabajo más largas. “Harsh Realm” fue, por tanto, un programa bastante difícil y costoso de producir.
![]() A ello había que sumar el desafío de construir en exteriores un mundo que pareciera diferente al nuestro. Hubieron de modelarse escenarios que transmitieran la impresión de tratarse de una ciudad postapocalíptica. Por ejemplo, en el segundo episodio, “Leviatán”, se creó un gran campo de refugiados. Eran secuencias muy costosas para un presupuesto de programa televisivo.
A ello había que sumar el desafío de construir en exteriores un mundo que pareciera diferente al nuestro. Hubieron de modelarse escenarios que transmitieran la impresión de tratarse de una ciudad postapocalíptica. Por ejemplo, en el segundo episodio, “Leviatán”, se creó un gran campo de refugiados. Eran secuencias muy costosas para un presupuesto de programa televisivo.
Aunque la cadena había encargado inicialmente doce episodios, cancelaron el programa mientras se terminaba el noveno, “Camera Oscura”. Según el productor Daniel Sackheim, el ![]() presidente de la Fox en aquel momento, Doug Herzog, nunca se sintió muy cómodo con la ciencia ficción. Según esa versión, “Expediente X”, la otra serie creada por Carter, aguantó en la parrilla nueve temporadas sólo porque tenía un enorme éxito. En cambio, “Harsh Realm”, una serie nueva y sin probar, no contó con el apoyo decidido de la cadena a la hora de publicitar el programa y atraer a la audiencia potencial. Fox había emitido solo tres episodios cuando anunció abruptamente la cancelación. Una decisión desafortunada porque la reacción de la crítica fue inicialmente positiva.
presidente de la Fox en aquel momento, Doug Herzog, nunca se sintió muy cómodo con la ciencia ficción. Según esa versión, “Expediente X”, la otra serie creada por Carter, aguantó en la parrilla nueve temporadas sólo porque tenía un enorme éxito. En cambio, “Harsh Realm”, una serie nueva y sin probar, no contó con el apoyo decidido de la cadena a la hora de publicitar el programa y atraer a la audiencia potencial. Fox había emitido solo tres episodios cuando anunció abruptamente la cancelación. Una decisión desafortunada porque la reacción de la crítica fue inicialmente positiva.
Los nueve episodios fueron más tarde (marzo de 2000) emitidos por la FX Network y fue este el momento en el que entró en vigor la sentencia a favor de Hudnall y Paquette, insertando sus nombres en los créditos iniciales. La serie está actualmente disponible en DVD.
![]() ¿Por qué “Harsh Realm” no consiguió arraigar entre el público en sus primeros episodios? Nunca lo sabremos con seguridad. Puede que la audiencia no simpatizara con el tono gris y deprimente de la serie; o que los personajes no tuvieran la suficiente fuerza. Es posible que, como hemos dicho, la cadena no hiciera nada por apoyar el programa; o que el estreno aquel mismo año de “Matrix” ensombreciera el proyecto de Carter, que tenía un tratamiento similar de los postulados ciberpunk pero ejecutados con mucho menos dinero y efectos visuales.
¿Por qué “Harsh Realm” no consiguió arraigar entre el público en sus primeros episodios? Nunca lo sabremos con seguridad. Puede que la audiencia no simpatizara con el tono gris y deprimente de la serie; o que los personajes no tuvieran la suficiente fuerza. Es posible que, como hemos dicho, la cadena no hiciera nada por apoyar el programa; o que el estreno aquel mismo año de “Matrix” ensombreciera el proyecto de Carter, que tenía un tratamiento similar de los postulados ciberpunk pero ejecutados con mucho menos dinero y efectos visuales.
“Harsh Realm” se cortó antes de responder a muchas de las cuestiones que planteó. ¿Conseguirían Hobbes y Pinocchio acabar con Santiago? ¿Cuál era el juego de la misteriosa Inga Fossa? ¿De qué lado estaba realmente? ¿Era Hobbes el “elegido” que algunos en Harsh Realm habían profetizado? ¿Cuál era la fuente del poder de Florence? ¿Cómo podía el ejército tener tanta facilidad para mandar gente al mundo virtual y, en cambio, ser incapaz de encontrar el punto de conexión de Santiago? ¿Por qué no se limitan a apagar el sistema?¿Qué papel jugaría Sophie en todo el asunto? ¿Cuál era el pasado de Pinocchio, cuyo cuerpo real se nos había mostrado seriamente deformado?
Nueve episodios sólo dieron tiempo para presentar a los personajes y el mundo en el que ![]() vivirían sus aventuras e introducir los principales misterios y tramas que deberían ir resolviendo. De hecho, tras descubrir el espectador que el verdadero plan de Santiago era el de destruir el mundo real mediante la detonación masiva de bombas nucleares, esa línea argumental se abandonaba por completo a favor de una serie de episodios autoconclusivos, menos centrados en el misterio, la intriga y la conspiración y más en la acción, pero que, aún así, servían para ir descubriendo rincones y peculiaridades de ese mundo virtual.
vivirían sus aventuras e introducir los principales misterios y tramas que deberían ir resolviendo. De hecho, tras descubrir el espectador que el verdadero plan de Santiago era el de destruir el mundo real mediante la detonación masiva de bombas nucleares, esa línea argumental se abandonaba por completo a favor de una serie de episodios autoconclusivos, menos centrados en el misterio, la intriga y la conspiración y más en la acción, pero que, aún así, servían para ir descubriendo rincones y peculiaridades de ese mundo virtual.
“Harsh Realm” fue, a la postre, una más de la larga lista de defunciones televisivas que han ido jalonando la eclosión de la ciencia ficción televisiva en los últimos treinta años.
↧
January 11, 2015, 2:42 am
La Guerra Fría y la larga sombra de paranoia que proyectaba se hicieron sentir en la nueva generación de películas de CF de los cincuenta y sesenta. En muchas de ellas, la humanidad se encontraba amenazada una y otra vez por criaturas enigmáticas provenientes del espacio exterior. Dependiendo del punto de vista, estos seres eran metáforas bien de los soviéticos, bien de los anticomunistas –especialmente en el seno del gobierno de los Estados Unidos- embarcados en las cazas de brujas en Hollywood y otros círculos artísticos y que exigían la ciega comunión ideológica de todos los ciudadanos. Fruto de esa inquietud social por las nuevas amenazas que traía la nueva era atómica fue esta película fundacional en el cine de ciencia ficción.
Unos científicos estacionados en una remota base del Ártico piden ayuda a los militares para![]() investigar unas anomalías magnéticas. Hasta allí llega una tripulación comandada por el capitán de las Fuerzas Aéreas Patrick Hendry (Kenneth Tobey) y acompañada por el periodista Ned Scott (Douglas Spencer). Lo que descubren no es, como creían, un meteorito, sino una astronave que se ha estrellado en el hielo quedando atrapada bajo él. En el intento de rescatarla resulta destruida, pero consiguen salvar a un ser alienígena (James Arness), que es transportado a la base inerte y atrapado en un bloque de hielo. Una vez allí, la criatura despierta y siembra el caos, matando a quien se cruza en su camino y alimentándose de su sangre. Aislados y atrapados en el interior de las instalaciones por una furiosa tormenta de nieve, los hombres deben enfrentarse a la mortal amenaza.
investigar unas anomalías magnéticas. Hasta allí llega una tripulación comandada por el capitán de las Fuerzas Aéreas Patrick Hendry (Kenneth Tobey) y acompañada por el periodista Ned Scott (Douglas Spencer). Lo que descubren no es, como creían, un meteorito, sino una astronave que se ha estrellado en el hielo quedando atrapada bajo él. En el intento de rescatarla resulta destruida, pero consiguen salvar a un ser alienígena (James Arness), que es transportado a la base inerte y atrapado en un bloque de hielo. Una vez allí, la criatura despierta y siembra el caos, matando a quien se cruza en su camino y alimentándose de su sangre. Aislados y atrapados en el interior de las instalaciones por una furiosa tormenta de nieve, los hombres deben enfrentarse a la mortal amenaza.
![]() “El Enigma de Otro Mundo” fue la primera película de invasiones alienígenas (dejando al margen algún que otro serial de escasa calidad en la década de los cuarenta) y, de hecho, la primera en mostrar un platillo volante con un alienígena ferozmente hostil a bordo. Como suele ser habitual, el que llega primero suele ser el mejor y en este caso, además, su propuesta argumental y su manera de fusionar el terror y la ciencia ficción sirvió de influencia directa a una larguísima lista de films que llega hasta nuestros días. Sin esta película no existirían las franquicias cinematográficas de “Alien”, “Species” o “Resident Evil”, por nombrar sólo tres.
“El Enigma de Otro Mundo” fue la primera película de invasiones alienígenas (dejando al margen algún que otro serial de escasa calidad en la década de los cuarenta) y, de hecho, la primera en mostrar un platillo volante con un alienígena ferozmente hostil a bordo. Como suele ser habitual, el que llega primero suele ser el mejor y en este caso, además, su propuesta argumental y su manera de fusionar el terror y la ciencia ficción sirvió de influencia directa a una larguísima lista de films que llega hasta nuestros días. Sin esta película no existirían las franquicias cinematográficas de “Alien”, “Species” o “Resident Evil”, por nombrar sólo tres.
“El Enigma de Otro Mundo” fue originalmente una historia corta titulada “¿Quién Hay Ahí?”, ![]() escrita por John W.Campbell Jr. y publicada originalmente en “Astounding Science Fiction” en 1938. Ya hablé de este trabajo en una entrada anterior, así que a ella me remito. Cuando trece años más tarde RKO decidió realizar una adaptación cinematográfica, prescindió de buena parte del relato y se quedó con la idea central de un grupo de hombres atrapados en una base del Ártico y acechados por un alienígena (la adaptación que John Carpenter realizó del relato, “La Cosa”, en 1982, fue mucho más fiel a la historia original).
escrita por John W.Campbell Jr. y publicada originalmente en “Astounding Science Fiction” en 1938. Ya hablé de este trabajo en una entrada anterior, así que a ella me remito. Cuando trece años más tarde RKO decidió realizar una adaptación cinematográfica, prescindió de buena parte del relato y se quedó con la idea central de un grupo de hombres atrapados en una base del Ártico y acechados por un alienígena (la adaptación que John Carpenter realizó del relato, “La Cosa”, en 1982, fue mucho más fiel a la historia original).
El guión prescindía de una de las principales y más interesantes características del alienígena literario: su capacidad para cambiar de forma y hacerse pasar por humano. Renunciando a esa ambigüedad, la película optó por un ser mucho más “extraterrestre”, más alejado de lo ![]() humano, algo a lo que temer. Así, el alienígena es similar al que treinta años después presentaría Ridley Scott en “Alien, el 8º Pasajero”: una criatura cuyo único objetivo es la supervivencia y que, para conseguirlo, se alimenta de los humanos que le rodean. De esta forma, “El Enigma de Otro Mundo” no sólo fue la primera película en mostrar un extraterrestre que no era simplemente un individuo vestido con ropajes estrafalarios (al estilo del Ming de “Flash Gordon”, por ejemplo), sino que fue también pionera en plantear la hipótesis de que la vida alienígena podría ser muy diferente de la humana. Por fin el cine ascendía al nivel por el que la literatura ya llevaba años transitando. Sí, de acuerdo, en ausencia de los necesarios presupuesto y experiencia en efectos especiales, el alien seguía siendo un humanoide interpretado por un actor embutido en un traje de goma (volveré sobre eso más adelante); pero era grande, feo, brutal y realmente amenazador. Aquí se sentaron las bases para innumerables extraterrestres cinematográficos.
humano, algo a lo que temer. Así, el alienígena es similar al que treinta años después presentaría Ridley Scott en “Alien, el 8º Pasajero”: una criatura cuyo único objetivo es la supervivencia y que, para conseguirlo, se alimenta de los humanos que le rodean. De esta forma, “El Enigma de Otro Mundo” no sólo fue la primera película en mostrar un extraterrestre que no era simplemente un individuo vestido con ropajes estrafalarios (al estilo del Ming de “Flash Gordon”, por ejemplo), sino que fue también pionera en plantear la hipótesis de que la vida alienígena podría ser muy diferente de la humana. Por fin el cine ascendía al nivel por el que la literatura ya llevaba años transitando. Sí, de acuerdo, en ausencia de los necesarios presupuesto y experiencia en efectos especiales, el alien seguía siendo un humanoide interpretado por un actor embutido en un traje de goma (volveré sobre eso más adelante); pero era grande, feo, brutal y realmente amenazador. Aquí se sentaron las bases para innumerables extraterrestres cinematográficos.
A pesar de su alejamiento del material original, “El Enigma de Otro Mundo” es una película extraordinariamente eficaz. El director acierta al mostrar/ocultar siempre al alienígena en escenas con una siniestra cualidad estética. La primera vez que lo vemos es a lo lejos, como una silueta, durante una tormenta de nieve, mientras destroza a los perros. Una secuencia magistral es aquella en la que los hombres buscan a la criatura por toda la base, abriendo las puertas sin conseguir dar con él; y entonces, de repente, al abrir la última de ellas, se lo encuentran justo al ![]() otro lado, preparado para atacarles. Es un ejemplo perfecto del “cine de susto” que desde entonces y hasta la actualidad ha venido utilizando exactamente el mismo recurso hasta la náusea. La escena en la que los militares prenden fuego al alienígena en el dormitorio mientras se protegen con unos colchones no sólo es muy emocionante, sino que fue la primera vez que se prendía fuego a todo el cuerpo de un actor. El veterano especialista Tom Steele se enfundó en un traje de asbesto con un casco de fibra de vidrio conectado a una botella de oxígeno puro –altamente inflamable- con la que poder respirar. Fue un milagro que no se calcinara los pulmones respirando ese gas.
otro lado, preparado para atacarles. Es un ejemplo perfecto del “cine de susto” que desde entonces y hasta la actualidad ha venido utilizando exactamente el mismo recurso hasta la náusea. La escena en la que los militares prenden fuego al alienígena en el dormitorio mientras se protegen con unos colchones no sólo es muy emocionante, sino que fue la primera vez que se prendía fuego a todo el cuerpo de un actor. El veterano especialista Tom Steele se enfundó en un traje de asbesto con un casco de fibra de vidrio conectado a una botella de oxígeno puro –altamente inflamable- con la que poder respirar. Fue un milagro que no se calcinara los pulmones respirando ese gas.
Igualmente conseguida es la escena en la que la tripulación se enfrenta al monstruo en un ![]() estrecho pasillo, tratando de atraerle hacia una trampa eléctrica; dramática ya de por sí, el tono de suspense de la misma escala posiciones cuando el traicionero doctor Carrington desenchufa el generador.
estrecho pasillo, tratando de atraerle hacia una trampa eléctrica; dramática ya de por sí, el tono de suspense de la misma escala posiciones cuando el traicionero doctor Carrington desenchufa el generador.
Y todo ello a pesar de lo ordinario que resultó la traslación del extraterrestre a la pantalla: un joven James Arness con la cabeza afeitada y enfundado en un traje de goma que más parecía un monstruo salido de las películas de terror de la Universal que un ser verdaderamente inhumano. De hecho, el propio Arness consideró su participación en la película tan embarazosa para su carrera que no asistió al estreno de la misma en abril de 1951. El aspecto vagamente “frankenstiniano” de Arness fue el resultado de cinco meses de agotadoras pruebas del maquillador de la RKO, Lee Greenway, hasta dar con algo que satisficiera a Hawks. Sin embargo, pronto resultó evidente que su trabajo no resistiría el escrutinio de los planos cortos. ![]() Por ello, se optó por dosificar las apariciones de la criatura y desdibujar su aspecto mediante una iluminación tenue o planos rápidos que impidieran distinguirla con claridad. Lo que nació como una solución técnica a un problema, acabó siendo un acierto mil veces imitado, puesto que no ver claramente la amenaza provoca en el espectador un mayor grado de inquietud. Hacia el final de la cinta, el extraterrestre se ve bastante mejor, pero el director ha conseguido para entonces acumular la suficiente tensión como para que su tosco aspecto ya no importe demasiado.
Por ello, se optó por dosificar las apariciones de la criatura y desdibujar su aspecto mediante una iluminación tenue o planos rápidos que impidieran distinguirla con claridad. Lo que nació como una solución técnica a un problema, acabó siendo un acierto mil veces imitado, puesto que no ver claramente la amenaza provoca en el espectador un mayor grado de inquietud. Hacia el final de la cinta, el extraterrestre se ve bastante mejor, pero el director ha conseguido para entonces acumular la suficiente tensión como para que su tosco aspecto ya no importe demasiado.
![]() La justeza presupuestaria se detecta también en otras escenas, pero al mismo tiempo hay que admirar la astucia con la que se resuelven. Por ejemplo, todo lo que tuvieron que fabricar del ovni fue la parte superior de una aleta metálica, argumentando que el resto está enterrado en el hielo. Desde la superficie, los hombres del grupo de investigación buscan los bordes de la aeronave y forman un círculo alrededor de ella delimitando su perímetro. El periodista exclama: “¡Hemos encontrado un auténtico platillo volante!”. Una solución económica y elegante cuando no tienes dinero para construir una gran maqueta.
La justeza presupuestaria se detecta también en otras escenas, pero al mismo tiempo hay que admirar la astucia con la que se resuelven. Por ejemplo, todo lo que tuvieron que fabricar del ovni fue la parte superior de una aleta metálica, argumentando que el resto está enterrado en el hielo. Desde la superficie, los hombres del grupo de investigación buscan los bordes de la aeronave y forman un círculo alrededor de ella delimitando su perímetro. El periodista exclama: “¡Hemos encontrado un auténtico platillo volante!”. Una solución económica y elegante cuando no tienes dinero para construir una gran maqueta.
También resulta destacable la voluntad del equipo de producción a la hora de dotar de ![]() verosimilitud a la historia. A diferencia de casi todo el resto de películas de CF de los cincuenta, rodadas en estudio, los exteriores de “El Enigma de Otro Mundo” se rodaron en los gélidos meses de invierno en el rancho RKO, en el valle de San Fernando, y en el Parque Nacional Glacier. En algunas de las escenas de interior, cuando la criatura destruye el generador que calienta las instalaciones, podemos ver nubes de vapor saliendo de las bocas de los actores. Por supuesto, no era ningún truco digital; ni siquiera óptico: aquellas secuencias se rodaron en un almacén de hielo de Los Ángeles.
verosimilitud a la historia. A diferencia de casi todo el resto de películas de CF de los cincuenta, rodadas en estudio, los exteriores de “El Enigma de Otro Mundo” se rodaron en los gélidos meses de invierno en el rancho RKO, en el valle de San Fernando, y en el Parque Nacional Glacier. En algunas de las escenas de interior, cuando la criatura destruye el generador que calienta las instalaciones, podemos ver nubes de vapor saliendo de las bocas de los actores. Por supuesto, no era ningún truco digital; ni siquiera óptico: aquellas secuencias se rodaron en un almacén de hielo de Los Ángeles.
En el apartado musical, a cargo del gran Dimitri Tiomkin, “El Enigma de Otro Mundo” fue una de las primeras películas de ciencia ficción en utilizar el theremín, un instrumento electrónico que se toca…sin tocarlo. Su extraño sonido ya había sido escuchado sobre todo en thrillers como “Recuerda” o dramas como “Días sin Huella”. Desde este momento, el theremín quedaría asociado principalmente al género de terror y ciencia ficción.
Una de las características que más destaca en esta película respecto a otros films de invasiones alienígenas que la siguieron es su sentido del ritmo: transcurre más rápida y consistentemente que cualquier otra cinta de ciencia ficción de los cincuenta. En ello resulta capital el guionista: Charles Lederer, un experimentado escritor conocido sobre todo por sus rápidas comedias de enredo dirigidas por Howard Hawks como “Luna Nueva” (1940), “La Novia era Él” (1949) o ![]() “Me Siento Rejuvenecer” (1952). En “El Enigma de Otro Mundo”, Lederer aplicó lo que había aprendido de ese género en que tan bién se había desenvuelto: diálogos rápidos y chispeantes, rápida concatenación de escenas y eliminación de todo lo accesorio a la historia principal (a excepción quizá del inevitable romance entre el capitán Hendry y la científico Nikki Nicholson interpretada por la debutante Margaret Sheridan, reminiscente de las comedias antedichas). Es necesario mencionar también que, aunque no figuran acreditados, colaboraron en el guión Ben Hecht (ganador de dos Oscars) y William Faulkner.
“Me Siento Rejuvenecer” (1952). En “El Enigma de Otro Mundo”, Lederer aplicó lo que había aprendido de ese género en que tan bién se había desenvuelto: diálogos rápidos y chispeantes, rápida concatenación de escenas y eliminación de todo lo accesorio a la historia principal (a excepción quizá del inevitable romance entre el capitán Hendry y la científico Nikki Nicholson interpretada por la debutante Margaret Sheridan, reminiscente de las comedias antedichas). Es necesario mencionar también que, aunque no figuran acreditados, colaboraron en el guión Ben Hecht (ganador de dos Oscars) y William Faulkner.
Desde el momento de su estreno y hasta hoy, “El Enigma de Otro Mundo” ha estado acompañado de un controvertido debate acerca de quién realizó las verdaderas funciones de director. Porque aunque el profesional acreditado como tal es Christian Nyby, es el estilo del productor nominal, Howard Hawks, el que parece dominar en la película y elevarla por encima de la serie B que determinaba su reparto de actores segundones y sobriedad visual. Se ha dicho a menudo que fue Hawks quien dirigió el film tras arrebatarle esa función a Nyby una vez comenzado el rodaje, pero que permitió a éste llevarse el reconocimiento y obtener así la licencia del Sindicato de Directores. También se ha afirmado que, aunque Nyby efectivamente se sentó en la silla de dirección, estuvo estrechamente controlado por Hawks. James Arness dijo en una entrevista que aunque Hawks pasó mucho tiempo en el rodaje, fue Nyby quien realmente dirigió la película.
Lo que sí es cierto es que Nyby no volvió a dirigir nada relevante más allá de un puñado de westerns y films de espías bastante olvidables, y pasó el resto de su carrera hasta su jubilación a mediados de los setenta dirigiendo episodios de series televisivas como “Lassie”, “Perry Mason”, “Bonanza” o “Kojak”.
Por tanto, el argumento a favor de Hawks es el que más peso tiene aun cuando su nombre en esta producción pueda resultar algo chocante dado que la ciencia ficción no se había contado entre los muchos géneros que había tocado en su variada filmografía (western, comedia, acción, ![]() bélico). Pero lo cierto es que “El Enigma de Otro Mundo” tiene un pulso y una seguridad en sí misma que no suele darse en directores noveles. De la misma forma que Lederer dominaba el arte de escribir diálogos, Hawks sabía muy bien cómo insuflar vida y carisma a personajes que inicialmente resultaban de lo más estereotipado. Gracias a él, e independientemente del suspense y el terror, la verdadera esencia de la película descansa en la interacción entre los protagonistas, algo que se puede percibir claramente en la familiaridad entre el capitán Hendry y sus hombres, la aceptación condescendiente de éstos hacia el periodista o la tensión sexual entre el capitán y la ayudante de laboratorio interpretada por Margaret Sheridan. Hawks exigió del reparto una interpretación por encima de lo común en las producciones de ese nivel, consiguiendo que todos convirtieran a sus personajes en seres creíbles y, sobre todo, muy humanos. Los personajes no son simple carnaza para el alienígena o introducidos en la trama por mera conveniencia del guión, sino que tienen personalidad autónoma. Sin caer en el moralismo, “El Enigma de Otro Mundo” defiende la fuerza inherente a un grupo unido por el igualitarismo y una camaradería sincera. El grupo de humanos asediados –con excepción de los científicos, como ya veremos- define la América ideal para la audiencia de posguerra.
bélico). Pero lo cierto es que “El Enigma de Otro Mundo” tiene un pulso y una seguridad en sí misma que no suele darse en directores noveles. De la misma forma que Lederer dominaba el arte de escribir diálogos, Hawks sabía muy bien cómo insuflar vida y carisma a personajes que inicialmente resultaban de lo más estereotipado. Gracias a él, e independientemente del suspense y el terror, la verdadera esencia de la película descansa en la interacción entre los protagonistas, algo que se puede percibir claramente en la familiaridad entre el capitán Hendry y sus hombres, la aceptación condescendiente de éstos hacia el periodista o la tensión sexual entre el capitán y la ayudante de laboratorio interpretada por Margaret Sheridan. Hawks exigió del reparto una interpretación por encima de lo común en las producciones de ese nivel, consiguiendo que todos convirtieran a sus personajes en seres creíbles y, sobre todo, muy humanos. Los personajes no son simple carnaza para el alienígena o introducidos en la trama por mera conveniencia del guión, sino que tienen personalidad autónoma. Sin caer en el moralismo, “El Enigma de Otro Mundo” defiende la fuerza inherente a un grupo unido por el igualitarismo y una camaradería sincera. El grupo de humanos asediados –con excepción de los científicos, como ya veremos- define la América ideal para la audiencia de posguerra.
También característico de las películas de Hawks es el protagonista viril y autoritario, un ![]() hombre de acción más que de pensamiento que, sin embargo, sabe integrarse perfectamente con sus hombres. Kenneth Tobey, un actor con inconfundible aspecto de “duro”, supo interpretar al oficial cauto pero decidido y capaz de mantener una mente abierta ante una situación altamente volátil. Sus desenfadadas escenas con la ayudante del doctor Carrington, son ingeniosas y ágiles, recordatorio junto con la tensión sexual y las frases irónicas de que estamos ante un film de Howard Hawks.
hombre de acción más que de pensamiento que, sin embargo, sabe integrarse perfectamente con sus hombres. Kenneth Tobey, un actor con inconfundible aspecto de “duro”, supo interpretar al oficial cauto pero decidido y capaz de mantener una mente abierta ante una situación altamente volátil. Sus desenfadadas escenas con la ayudante del doctor Carrington, son ingeniosas y ágiles, recordatorio junto con la tensión sexual y las frases irónicas de que estamos ante un film de Howard Hawks.
Como muchas películas de la época, “El Enigma de Otro Mundo” ha recibido su correspondiente interpretación política. Es cierto que el film, como todos los de CF que se estrenarían en la década de los cincuenta, se sirve de la ansiedad, a menudo más nebulosa que concreta, que permeaba la sociedad estadounidense de la época. El alienígena sería una metáfora de las nuevas amenazas globales. Cuando al final de la película el periodista Ned Scott avisa dramáticamente al mundo: “¡En todas partes, seguid vigilando los cielos!”, los espectadores podían decidir o bien que se refería a los ovnis, o bien a los misiles nucleares soviéticos.
La fiebre de los “platillos volantes” comenzó en 1947. El 24 de junio de aquel año, el piloto estadounidense Kenneth Arnold dijo haber avistado unos misteriosos objetos voladores mientras sobrevolaba el monte Rainier, en el estado de Washington. Fue el inicio de una paranoia que no hizo sino aumentar en los años siguientes. En 1950, el periodista de la revista ![]() “Variety” Frank Scully, publicó un libro titulado “Tras los platillos volantes”, en el que afirmaba que los militares habían encontrado tres astronaves accidentadas. En una de ellas hallaron nada menos que dieciséis extraterrestres y abundante documentación. Los estafadores que habían iniciado ese engaño –trucando fotografías y fabricando “artefactos alienígenas” como pruebas de aquella conspiración gubernamental- acabarían siendo arrestados por el FBI acusados de fraude, pero, entretanto, su bulo había calado hondo en los individuos más crédulos y proclives a la fantasía. No es que este asunto tuviera una influencia directa en la película que comentamos –recordemos que su inspiración hay que buscarla en un relato publicado en 1938-, pero sí que ambos se inscriben en un clima de inquietud hacia lo desconocido y desconfianza hacia las autoridades.
“Variety” Frank Scully, publicó un libro titulado “Tras los platillos volantes”, en el que afirmaba que los militares habían encontrado tres astronaves accidentadas. En una de ellas hallaron nada menos que dieciséis extraterrestres y abundante documentación. Los estafadores que habían iniciado ese engaño –trucando fotografías y fabricando “artefactos alienígenas” como pruebas de aquella conspiración gubernamental- acabarían siendo arrestados por el FBI acusados de fraude, pero, entretanto, su bulo había calado hondo en los individuos más crédulos y proclives a la fantasía. No es que este asunto tuviera una influencia directa en la película que comentamos –recordemos que su inspiración hay que buscarla en un relato publicado en 1938-, pero sí que ambos se inscriben en un clima de inquietud hacia lo desconocido y desconfianza hacia las autoridades.
Y luego, claro está, tenemos al otro enemigo, también extranjero pero más cercano: los ![]() comunistas. Ya desde el último tercio del siglo XIX, la ciencia ficción había venido fantaseando con las invasiones futuras (recordemos, por ejemplo, “La Batalla de Dorking”). Sin embargo, en aquellas novelas se especificaba muy claramente la naturaleza y origen de la amenaza, ya fuera prusiano, chino o anarquista. “El Enigma de Otro Mundo” abrió la puerta a la utilización de la ciencia ficción como alegoría, más o menos sutil, de la invasión y los peligros del contacto con lo extraño. Al final de la historia, cuando el periodista radia al mundo la noticia de lo acontecido en la base, lo dice bien claro al calificar los sucesos como “una de las batallas más importantes libradas por la raza humana”, identificándose a sí mismo como representante de toda una especie y al alienígena con el enemigo venido allende las fronteras de nuestro planeta.
comunistas. Ya desde el último tercio del siglo XIX, la ciencia ficción había venido fantaseando con las invasiones futuras (recordemos, por ejemplo, “La Batalla de Dorking”). Sin embargo, en aquellas novelas se especificaba muy claramente la naturaleza y origen de la amenaza, ya fuera prusiano, chino o anarquista. “El Enigma de Otro Mundo” abrió la puerta a la utilización de la ciencia ficción como alegoría, más o menos sutil, de la invasión y los peligros del contacto con lo extraño. Al final de la historia, cuando el periodista radia al mundo la noticia de lo acontecido en la base, lo dice bien claro al calificar los sucesos como “una de las batallas más importantes libradas por la raza humana”, identificándose a sí mismo como representante de toda una especie y al alienígena con el enemigo venido allende las fronteras de nuestro planeta.
Aunque el extraterrestre no sea en la película más que un grotesco vegetal humanoide, la idea general estaba muy clara para el estadounidense medio de la época: con los comunistas no se puede razonar; deben ser derrotados mediante la fuerza por hombres decididos que no tengan dudas de quiénes son y de lo que deben hacer para proteger a los suyos. El enemigo alienígena es un ser implacable, tan carente de emoción como dispuesto a cumplir sus objetivos a toda costa, características todas ellas asociadas al comunismo de la Guerra Fría.
Pero más allá de que efectivamente guionista y director tuvieran una intencionalidad política, la película plantea un interesante dilema que revela la actitud que, al menos parte de la audiencia, tenía hacia las figuras del científico y de la autoridad. Tan peligroso como el alienígena es la disensión que anida en las filas de los humanos. El capitán Patrick Henry es partidario de acabar con el alienígena a toda costa, puesto que no sólo sus vidas están en peligro, sino que puede tratarse de la avanzadilla de una fuerza invasora. En cambio, el brillante doctor Carrington, líder del grupo de científicos, se opone terminantemente a ello. Para él, la Ciencia está por encima de cualquier otra consideración, incluyendo sus propias vidas y desobedece ![]() repetidamente las órdenes del capitán. Su extremista actitud acaba aislándolo y casi muere tratando de comunicarse con el monstruo. Al final, su capacidad de sacrificio en aras de la ciencia le gana el respeto de los otros científicos, pero son los militares los que, de acuerdo con el temperamento de la época, demuestran estar en lo cierto con su política de “dispara primero y pregunta después”. La sed de saber del científico es presentada como anormal y peligrosa, mientras que la curiosidad biológica de los militares, héroes de la historia, se limita a la del sexo opuesto. Ha sido el científico el que con sus secretos y maniobras traicioneras ha puesto en peligro a todo el mundo. La cautela y la moderación de la curiosidad deben ser la reacción adecuada ante el encuentro con lo desconocido.
repetidamente las órdenes del capitán. Su extremista actitud acaba aislándolo y casi muere tratando de comunicarse con el monstruo. Al final, su capacidad de sacrificio en aras de la ciencia le gana el respeto de los otros científicos, pero son los militares los que, de acuerdo con el temperamento de la época, demuestran estar en lo cierto con su política de “dispara primero y pregunta después”. La sed de saber del científico es presentada como anormal y peligrosa, mientras que la curiosidad biológica de los militares, héroes de la historia, se limita a la del sexo opuesto. Ha sido el científico el que con sus secretos y maniobras traicioneras ha puesto en peligro a todo el mundo. La cautela y la moderación de la curiosidad deben ser la reacción adecuada ante el encuentro con lo desconocido.
Una parte nada despreciable de la ciencia ficción –especialmente en su vertiente cinematográfica, más proclive a las historias con pocos matices- gira en torno a si existen cosas que “el hombre no debe conocer”, un debate tan antiguo como la Biblia. En la película, el doctor Carrington ha ido claramente demasiado lejos. Piensa sólo en el saber, no en las consecuencias de sus actos para llegar al conocimiento. De su boca salen frases como “Sin emociones, sin corazón…nuestro superior en todos los aspectos”, admirando a la criatura que los está masacrando. No le importa que las esporas que toma del alienígena y a las que alimenta ![]() con la sangre en reserva de la enfermería, puedan convertirse en monstruos tan violentos como el que ya les está acosando. Defiende el martirio en nombre de la Ciencia (“El conocimiento es más importante que la vida. Le debemos a nuestra especie permanecer aquí y morir”), pero aunque demuestra estar más que dispuesto a arriesgar su vida, tampoco le importa poner en peligro las de los demás sin pedirles su consentimiento. Para colmo, la película lo dibuja como melindroso e incluso se podría decir que, sutilmente, cuestiona su sexualidad: tiene el pelo teñido de rubio y con una ligera permanente, y en medio del revuelo de hombres uniformados de resolución varonil, el doctor se mueve con una delicadeza chocante.
con la sangre en reserva de la enfermería, puedan convertirse en monstruos tan violentos como el que ya les está acosando. Defiende el martirio en nombre de la Ciencia (“El conocimiento es más importante que la vida. Le debemos a nuestra especie permanecer aquí y morir”), pero aunque demuestra estar más que dispuesto a arriesgar su vida, tampoco le importa poner en peligro las de los demás sin pedirles su consentimiento. Para colmo, la película lo dibuja como melindroso e incluso se podría decir que, sutilmente, cuestiona su sexualidad: tiene el pelo teñido de rubio y con una ligera permanente, y en medio del revuelo de hombres uniformados de resolución varonil, el doctor se mueve con una delicadeza chocante.
La curiosidad de Carrington es el símbolo del intelectualismo llevado a sus últimas y más aberrantes consecuencias y son los científicos más razonables y moderados los que se unen a los militares para destruir al extraterrestre. La moraleja es clara: confiar en la autoridad y la opinión mayoritaria es lo correcto, mientras que el librepensamiento científico nos puede condenar a todos.
![]() “El Enigma de Otro Mundo” es, en muchos aspectos, la película inversa de “Ultimátum a la Tierra”. El alienígena no emite aviso alguno antes de empezar a matar y destruir. Mientras que la segunda retrataba a los militares como injustificadamente proclives a la violencia y a los hombres de ciencia como nuestra única esperanza para un futuro en paz, la primera presenta la interpretación opuesta. Tal y como Stephen King afirmaba en “Danza Macabra”, su ensayo sobre la historia del terror en la literatura de ficción: “El Enigma de Otro Mundo” es la primera película de los cincuenta en presentarnos al científico en el rol del Apaciguador, esa criatura que, ya sea por cobardía o por error, abrirá las puertas del Jardín del Edén y dejará entrar a los demonios”. Esta visión de la actitud del científico como defensor de engendros y creador de horrores tecnológicos ha llegado hasta nuestros días a través de películas como las sagas de “Alien” o “Terminator” (en la que, por cierto, también los perros enloquecían al percibir al enemigo).
“El Enigma de Otro Mundo” es, en muchos aspectos, la película inversa de “Ultimátum a la Tierra”. El alienígena no emite aviso alguno antes de empezar a matar y destruir. Mientras que la segunda retrataba a los militares como injustificadamente proclives a la violencia y a los hombres de ciencia como nuestra única esperanza para un futuro en paz, la primera presenta la interpretación opuesta. Tal y como Stephen King afirmaba en “Danza Macabra”, su ensayo sobre la historia del terror en la literatura de ficción: “El Enigma de Otro Mundo” es la primera película de los cincuenta en presentarnos al científico en el rol del Apaciguador, esa criatura que, ya sea por cobardía o por error, abrirá las puertas del Jardín del Edén y dejará entrar a los demonios”. Esta visión de la actitud del científico como defensor de engendros y creador de horrores tecnológicos ha llegado hasta nuestros días a través de películas como las sagas de “Alien” o “Terminator” (en la que, por cierto, también los perros enloquecían al percibir al enemigo).
Podría pensarse que la ciencia ficción es un género que defiende inequívocamente la exploración y la experimentación. Pero por cada “Con Destino a la Luna” (1950) o “Encuentros en la Tercera Fase” (1977), encontramos un “Planeta Prohibido” (1956), un “Tarántula” (1955) o un “La Mosca” (1958, 1986), que nos cuentan que hay ciertos conocimientos que se ![]() encuentran más allá de nuestra capacidad para manejarlos. El actual pseudodebate acerca de la validez de la Evolución puede entenderse mejor al observar la existencia de una larga tradición, incluso en el seno de la ciencia ficción, que trata de poner límites al conocimiento.
encuentran más allá de nuestra capacidad para manejarlos. El actual pseudodebate acerca de la validez de la Evolución puede entenderse mejor al observar la existencia de una larga tradición, incluso en el seno de la ciencia ficción, que trata de poner límites al conocimiento.
Según esta forma de pensar, afirmar que se conocen los orígenes de la vida equivale a invadir territorio divino. Como el mito de Ícaro, estos cuentos nos advierten de que demasiado conocimiento puede ser peligroso. Y en 1951, tan solo unos años después de Hiroshima y Nagasaki, esa actitud tenía su sentido. Películas como “El Enigma de Otro Mundo” permitieron proyectar ese debate en el ámbito de la cultura popular, integrándolo en relatos aceptados y disfrutados por gente que ni quería ni podía abordar la cuestión en su vertiente más seria. Los mejores films de CF, como la mejor literatura de CF, busca suscitar la reflexión; aquellos espectadores que sólo se quedan con los robots o las pistolas de rayos es que no han prestado la debida atención.
“El Enigma de Otro Mundo” fue una película tremendamente influyente aunque el subgénero de invasiones alienígenas, en su forma más reconocible y tópica, lo establecería poco después “La Guerra de los Mundos” (1953). Siguiendo las líneas fijadas por este título, el subgénero tendería a mostrar invasiones masivas y muy destructoras más que luchas contra un solo alienígena. “El Enigma de otro Mundo”, más que generar imitadores inmediatos, continuó y mejoró el linaje de películas de monstruos de los años treinta y cuarenta. Sí hubo, no obstante, ![]() títulos que volvieron sombre el mismo tema. “El Terror del Más Allá” (1958) creó la idea de una sola criatura con malas intenciones cazando a los tripulantes de una nave espacial, concepto que, años después, retomaría fielmente “Alien, el 8ª Pasajero” (1979) y sus muchas continuaciones y plagios. Desde “El Enigma…”, muchos otros filmes han tratado de recrear esa combinación de suspense, terrible violencia –más sugerida que exhibida- y criatura amenazadora de rasgos siempre desdibujados. Sin embargo, la pericia de Howard Hawks y el ingenio de los diálogos de Lederer la situaron siempre muy por encima de sus imitadoras. Escritores y cineastas como Ridley Scott, Arthur C.Clarke, Michael Crichton, John Frankenheimer, Tobe Hooper o John Carpenter declararon que sus vidas cambiaron tras ver este film.
títulos que volvieron sombre el mismo tema. “El Terror del Más Allá” (1958) creó la idea de una sola criatura con malas intenciones cazando a los tripulantes de una nave espacial, concepto que, años después, retomaría fielmente “Alien, el 8ª Pasajero” (1979) y sus muchas continuaciones y plagios. Desde “El Enigma…”, muchos otros filmes han tratado de recrear esa combinación de suspense, terrible violencia –más sugerida que exhibida- y criatura amenazadora de rasgos siempre desdibujados. Sin embargo, la pericia de Howard Hawks y el ingenio de los diálogos de Lederer la situaron siempre muy por encima de sus imitadoras. Escritores y cineastas como Ridley Scott, Arthur C.Clarke, Michael Crichton, John Frankenheimer, Tobe Hooper o John Carpenter declararon que sus vidas cambiaron tras ver este film.
El último director mencionado firmaría un celebrado remake en 1982 que, como ya hemos ![]() mencionado, fue bastante más fiel al relato original. No sólo eso, sino que presentaba una situación muy diferente a la de su antecesora. Reflejando el tipo de camaradería militar propia de las películas bélicas de la época, los protagonistas de “El Enigma de Otro Mundo” se unen todavía más y sacan lo mejor de sus habilidades e inteligencia cuanto más en peligro se encuentran. En cambio, en la película de Carpenter el verdadero monstruo es la desconfianza mutua y la paranoia. Ambas películas son caras opuestas de la misma moneda, pero las dos son también, cada una en su estilo, verdaderos clásicos del género.
mencionado, fue bastante más fiel al relato original. No sólo eso, sino que presentaba una situación muy diferente a la de su antecesora. Reflejando el tipo de camaradería militar propia de las películas bélicas de la época, los protagonistas de “El Enigma de Otro Mundo” se unen todavía más y sacan lo mejor de sus habilidades e inteligencia cuanto más en peligro se encuentran. En cambio, en la película de Carpenter el verdadero monstruo es la desconfianza mutua y la paranoia. Ambas películas son caras opuestas de la misma moneda, pero las dos son también, cada una en su estilo, verdaderos clásicos del género.
La importancia de la película para la industria y la historia del género no fue sólo artística, sino económica. Estrenada en abril, a finales de año había conseguido recaudar solo en Estados Unidos 1.950.000 dólares (sobre un presupuesto de 1.600.000), lo que la convirtió en el film de ciencia ficción más rentable del ejercicio, superando a otros títulos de ese año como “Ultimátum a la Tierra” o “Cuando los Mundos Chocan”. Todas ellas demostraron a Hollywood la viabilidad financiera de un género considerado maldito desde los fracasos de los años treinta y relegado durante más de una década al limbo de los seriales de bajo presupuesto. Desde entonces, aunque con algunos altibajos, la CF ya no volvió a estar ausente de la pantalla grande nunca más.
“El Enigma de otro mundo” es, en definitiva, una película clásica que merece su reputación ![]() como una de las cintas de CF más importantes de toda la historia del género. Sus responsables sabían que estaban trabajando con las limitaciones y expectativas de una serie B, desde el mediocre reparto y los escenarios baratos hasta el traje del alienígena; pero las superaron con inteligencia no hurtándole al público lo que de ellos se esperaba, sino ofreciéndoselo según sus propios términos.
como una de las cintas de CF más importantes de toda la historia del género. Sus responsables sabían que estaban trabajando con las limitaciones y expectativas de una serie B, desde el mediocre reparto y los escenarios baratos hasta el traje del alienígena; pero las superaron con inteligencia no hurtándole al público lo que de ellos se esperaba, sino ofreciéndoselo según sus propios términos.
Su impacto fue comparable al de “La Invasión de los Ladrones de Cuerpos” (1956) o el propio “Alien” y continúa siendo de visionado obligado para cualquiera que se considere un verdadero aficionado a la ciencia ficción.
↧
↧
January 15, 2015, 9:45 am
Kirby fue siempre un artista orientado a la acción y dotado de una potente imaginación a la hora de imaginar personajes de talla épica. Pero por mucho que les duela a sus más fervientes admiradores, su capacidad como guionista jamás estuvo a la altura de su talento como dibujante. El culmen de su carrera fue la etapa en la que colaboró con Stan Lee, sobre todo en los Cuatro Fantásticos. Su desbordante imaginación era canalizada, organizada y, sobre todo, humanizada, por Lee.
La brillantez del tándem empezó a decaer cuando a finales de los sesenta, Stan Lee, cada vez más ocupado con las tareas editoriales y de representación de Marvel, empezó a desvincularse de la escritura de esa colección. Los guiones de la misma, entonces ya elaborados por Kirby prácticamente en solitario, se convirtieron en un reiterativo desfile de robots, androides y monstruos genéricos, sin dirección definida ni tratamiento de personajes.
En 1970, Kirby, harto de trabajar como una mula para Marvel y resentido por no haber ![]() obtenido el reconocimiento –y su correspondiente reflejo económico- que él creía merecer, aceptó la oferta de trabajo de Carmine Infantino, a la sazón editor de DC Comics. Su prestigio le permitió fijar sus propias condiciones de trabajo; condiciones que se podían resumir en una sola: libertad absoluta. Ello incluía no tener que responder ante ningún editor que le marcara directrices o realizara correcciones sobre su trabajo. Lo que su orgullo no le dejó reconocer es que en realidad sí necesitaba un editor.
obtenido el reconocimiento –y su correspondiente reflejo económico- que él creía merecer, aceptó la oferta de trabajo de Carmine Infantino, a la sazón editor de DC Comics. Su prestigio le permitió fijar sus propias condiciones de trabajo; condiciones que se podían resumir en una sola: libertad absoluta. Ello incluía no tener que responder ante ningún editor que le marcara directrices o realizara correcciones sobre su trabajo. Lo que su orgullo no le dejó reconocer es que en realidad sí necesitaba un editor.
![]() Pero vayamos por partes. Tras dos años en DC, el gran proyecto de Kirby, las cuatro colecciones que componían el llamado Cuarto Mundo, se hundía. Los lectores no habían apoyado la visión de Kirby y la falta de ventas iba cancelando una tras otra sus series. Ante el decreciente volumen de trabajo en la mesa del autor, Infantino le sugirió la creación de una nueva serie. El editor había intentado sin éxito conseguir los derechos de adaptación al comic de “El Planeta de los Simios” (1968). Sin darse por vencido, propuso a Kirby que presentara algo parecido pero lo suficientemente diferente como para evitar una demanda por plagio.
Pero vayamos por partes. Tras dos años en DC, el gran proyecto de Kirby, las cuatro colecciones que componían el llamado Cuarto Mundo, se hundía. Los lectores no habían apoyado la visión de Kirby y la falta de ventas iba cancelando una tras otra sus series. Ante el decreciente volumen de trabajo en la mesa del autor, Infantino le sugirió la creación de una nueva serie. El editor había intentado sin éxito conseguir los derechos de adaptación al comic de “El Planeta de los Simios” (1968). Sin darse por vencido, propuso a Kirby que presentara algo parecido pero lo suficientemente diferente como para evitar una demanda por plagio.
Y así, en noviembre de 1972, aparece el número uno de “Kamandi: The Last Boy on Earth”. Su ![]() portada nos mostraba a un muchacho rubio en taparrabos navegando por un mar del que sobresalían los restos inclinados y cubiertos de óxido de la inconfundible Estatua de la Libertad. Estaba clara la intención de capitalizar el éxito de la franquicia cinematográfica de “El Planeta de los Simios”, que aquel año estrenaba su tercera película, “Rebelión en el Planeta de los Simios”.
portada nos mostraba a un muchacho rubio en taparrabos navegando por un mar del que sobresalían los restos inclinados y cubiertos de óxido de la inconfundible Estatua de la Libertad. Estaba clara la intención de capitalizar el éxito de la franquicia cinematográfica de “El Planeta de los Simios”, que aquel año estrenaba su tercera película, “Rebelión en el Planeta de los Simios”.
Kamandi era el último ser humano inteligente. Fue criado y educado por su abuelo en un búnker que resistió la destrucción del Gran Desastre, permaneciendo a salvo de la radiación que, sin saberlo él, había transformado completamente el mundo exterior. Su educación había consistido en el estudio de viejas cintas y microfilms, por lo que sus conocimientos del mundo humano ya no le sirven de nada cuando, tras quedarse solo y al descubierto tras la destrucción de las instalaciones donde vivía, se ve obligado a salir al exterior. Descubre entonces no solamente que la civilización humana que él había estudiado ha ![]() desaparecido por completo, sino que sus congéneres han sufrido una regresión que les ha transformado en poco más que animales incapaces de hablar ni pensar de forma inteligente. El lugar de especie dominante del planeta es ahora compartido por toda una serie de especies de animales superiores (simios, tigres, leones, leopardos, delfines…), que han evolucionado hasta alcanzar no sólo forma humanoide, sino una mente a su nivel. Otras criaturas mutadas de forma grotesca no son sino monstruos que puntean un territorio que ya se parece muy poco al de la Norteamérica del siglo XX.
desaparecido por completo, sino que sus congéneres han sufrido una regresión que les ha transformado en poco más que animales incapaces de hablar ni pensar de forma inteligente. El lugar de especie dominante del planeta es ahora compartido por toda una serie de especies de animales superiores (simios, tigres, leones, leopardos, delfines…), que han evolucionado hasta alcanzar no sólo forma humanoide, sino una mente a su nivel. Otras criaturas mutadas de forma grotesca no son sino monstruos que puntean un territorio que ya se parece muy poco al de la Norteamérica del siglo XX.
A ojos de esos nuevos seres inteligentes, Kamandi no es sino un animal, algo más desarrollado, sí, pero una criatura inferior al fin y al cabo. Incapaz de comunicarse con unos humanos bestializados, perseguido y cazado para ser utilizado como mascota o esclavo, el héroe iniciará un interminable periplo en busca de un lugar donde establecerse en paz.
Normalmente, un buen comic tiene un atractivo gancho inicial, o un sólido argumento, o ![]() personajes complejos… algo que permita fijar la historia en la memoria y no olvidarla jamás. Por desgracia, “Kamandi” no tiene ninguno de esos elementos. Aparte de venir firmado por el gran Jack Kirby, no podemos poner demasiado en el haber de esta colección. Y, sin embargo, por alguna razón, es recordado con un gran cariño por muchos aficionados y a menudo se le menciona de forma destacada cuando se analiza la historia del comic book de los setenta.
personajes complejos… algo que permita fijar la historia en la memoria y no olvidarla jamás. Por desgracia, “Kamandi” no tiene ninguno de esos elementos. Aparte de venir firmado por el gran Jack Kirby, no podemos poner demasiado en el haber de esta colección. Y, sin embargo, por alguna razón, es recordado con un gran cariño por muchos aficionados y a menudo se le menciona de forma destacada cuando se analiza la historia del comic book de los setenta.
En primer lugar, la premisa de partida distaba mucho de ser original. De hecho, como ya hemos dicho, se aprovechaba descaradamente del éxito del film “El Planeta de los Simios”, estrenado ![]() cuatro años antes pero aún muy en boga gracias a su continuación en una serie de películas que hasta 1973 mantuvieron viva la moda de los monos inteligentes.
cuatro años antes pero aún muy en boga gracias a su continuación en una serie de películas que hasta 1973 mantuvieron viva la moda de los monos inteligentes.
Es cierto que Kirby había presentado tiempo atrás un concepto muy similar en un comic de antologías publicado por la editorial Harvey, “Alarming Tales” nº 1 (1957). En él se incluía una historia, “El Último Enemigo”, que describía un futuro con una humanidad extinta y dominado por perros, tigres y ratas inteligentes. Kirby recuperó aquella vieja idea, la fusionó con un proyecto propio que había creado en 1956 para una tira de prensa que nunca se publicó, “Kamandi of the Caves”, y de esta forma nació el comic que ahora nos ocupa.
Pero se sigue pareciendo demasiado a “El Planeta de los Simios” y la aparición de una ![]() carcomida Estatua de la Libertad en la portada del número uno era una referencia explícita a la famosa escena final que Charlton Heston protagonizaba en la película. El protagonista es un hombre con mentalidad del siglo XX que se encuentra de forma traumática en un mundo dominado por animales, en el que deberá sobrevivir en solitario. Por si esto fuera poco, durante varios números el humano de torso desnudo es acompañado por Flor, una joven asilvestrada con poca ropa, un personaje que copiaba al de Nova en el film. En este último, el chimpancé Cornelius encarnaba la figura del científico bondadoso y de mente abierta; en el comic, ese papel lo asumía el perruno doctor Canus.
carcomida Estatua de la Libertad en la portada del número uno era una referencia explícita a la famosa escena final que Charlton Heston protagonizaba en la película. El protagonista es un hombre con mentalidad del siglo XX que se encuentra de forma traumática en un mundo dominado por animales, en el que deberá sobrevivir en solitario. Por si esto fuera poco, durante varios números el humano de torso desnudo es acompañado por Flor, una joven asilvestrada con poca ropa, un personaje que copiaba al de Nova en el film. En este último, el chimpancé Cornelius encarnaba la figura del científico bondadoso y de mente abierta; en el comic, ese papel lo asumía el perruno doctor Canus.
Naturalmente, todas esas poco casuales coincidencias estaban filtradas por la fértil imaginación de Jack Kirby, que añadió a la mezcla otros ingredientes de su propia cosecha. Mientras que “El Planeta de los Simios” adolecía de cierta austeridad visual, el de “Kamandi” es un mundo en tecnicolor repleto de extrañas máquinas, ciudades en ruinas, criaturas gigantes y animales humanizados de todo tipo. Tenemos simios con armas, sí, pero ![]() también murciélagos monstruosos, serpientes con brazos robóticos, leopardos pirata y tigres vestidos con armadura.
también murciélagos monstruosos, serpientes con brazos robóticos, leopardos pirata y tigres vestidos con armadura.
Podemos decir que “Kamandi” es “El Planeta de los Simios” corregido y aumentado. Los monótonos desiertos de la película son reemplazados en el cómic por entornos de lo más diverso, de un Washington en ruinas a junglas reminiscentes de “El Mundo Perdido”, de ciudades submarinas habitadas por delfines a laberintos de cuevas; los telépatas adoradores de misiles del film se transforman en mutantes rebeldes con corazones ciclotrónicos y los gorilas, chimpancés y orangutanes se acompañan de un desfile interminable de criaturas, desde leones a extraterrestres sin forma corpórea, de delfines inteligentes a saltamontes gigantes.
Lo que empezó como un plagio de una película de éxito, evolucionó en algo mucho mayor y más emocionante que ver a Roddy McDowell con una máscara de goma (con todos mis respetos al revolucionario trabajo del maquillador John Chambers). El problema era que el interés y la sorpresa que suscitaba el variopinto entorno en el que se movía el héroe se diluía pronto sin que Kirby supiera introducir nuevos elementos con los que variar el monolítico esquema inicial.
Es necesario decir que Kirby comenzó “Kamandi” sin demasiado interés. Lo que realmente le ![]() había motivado para trabajar en DC había sido poder desarrollar su tetralogía del Cuarto Mundo, pero ésta, como hemos dicho, había resultado ser un fracaso comercial. Decepcionado, aceptó crear y encargarse de “Kamandi” como forma de mantener el número de páginas mensual que le conservara su nivel de ingresos. Una historia ambientada en un mundo postapocalíptico y construida alrededor de la muerte y la devastación era algo totalmente opuesto a su sensibilidad. Kirby estaba decidido a que el comic no se recrearía en lo negativo, sino que exaltaría la lucha por la supervivencia. Y eso es precisamente lo que hace Kamandi: luchar, luchar, luchar…y poco más.
había motivado para trabajar en DC había sido poder desarrollar su tetralogía del Cuarto Mundo, pero ésta, como hemos dicho, había resultado ser un fracaso comercial. Decepcionado, aceptó crear y encargarse de “Kamandi” como forma de mantener el número de páginas mensual que le conservara su nivel de ingresos. Una historia ambientada en un mundo postapocalíptico y construida alrededor de la muerte y la devastación era algo totalmente opuesto a su sensibilidad. Kirby estaba decidido a que el comic no se recrearía en lo negativo, sino que exaltaría la lucha por la supervivencia. Y eso es precisamente lo que hace Kamandi: luchar, luchar, luchar…y poco más.
![]() El protagonista es, por tanto, un personaje completamente insulso. Su papel en todos los episodios consiste en enfadarse, viajar sin rumbo y pelear con el animal, inteligente o no, de turno. Incluso desde el punto de vista estrictamente estético no tiene nada que ofrecer: viste un taparrabos y botas, sólo suele llevar encima una cartuchera y su único rasgo distintivo es la melena rubia. Incluso acogiéndonos a la corriente de “simplicidad en el diseño”, el suyo es muy soso.
El protagonista es, por tanto, un personaje completamente insulso. Su papel en todos los episodios consiste en enfadarse, viajar sin rumbo y pelear con el animal, inteligente o no, de turno. Incluso desde el punto de vista estrictamente estético no tiene nada que ofrecer: viste un taparrabos y botas, sólo suele llevar encima una cartuchera y su único rasgo distintivo es la melena rubia. Incluso acogiéndonos a la corriente de “simplicidad en el diseño”, el suyo es muy soso.
Lo que le falta a Kamandi en personalidad y atractivo visual le sobra en orgullo, impaciencia y mal genio. En todos los episodios acaba metido en peleas absurdas; aunque, claro está, el mundo en el que vive parece consistir únicamente en eso. Todo el mundo se pelea con los demás y Kamandi no va a ser menos. No hay necesidad de sutilezas ni motivos de peso. Lo único que necesita es una pistola para que pueda matar a algunos de esos jodidos gorilas.
¿Qué es lo que vamos aprendiendo de él en el curso de los 40 episodios que dibujó Kirby. Poca ![]() cosa: que odia que los animales le consideren una criatura inferior y que hace falta muy poca cosa para enfadarle y que se líe a mamporros. Eso es todo.
cosa: que odia que los animales le consideren una criatura inferior y que hace falta muy poca cosa para enfadarle y que se líe a mamporros. Eso es todo.
Tampoco el entorno futurista, por muy vibrante y pintoresco que Kirby lo retrate, está mínimamente desarrollado desde el punto de vista conceptual. ¿Qué fue el Gran Desastre que acabó con la civilización humana? Nadie lo sabe. Aparentemente tuvo algo que ver la radiación. ¿Cómo evolucionó la nueva sociedad animal? ¿Qué causó la regresión de la especie humana? ¿Por qué algunos animales –caballos, insectos, búfalos…- siguen siendo lo que eran mientras que otros se han transformado en una especie de híbridos hombre-bestia inteligentes? ¿Y qué pintan todos esos mutantes y monstruos que van apareciendo de vez en cuando?
![]() Tratándose de un comic de Kirby, la respuesta es: no pienses en ello y limítate a aceptar todas las inconsistencias y situaciones extrañas que vayas encontrando por el camino.
Tratándose de un comic de Kirby, la respuesta es: no pienses en ello y limítate a aceptar todas las inconsistencias y situaciones extrañas que vayas encontrando por el camino.
Una de las reglas fundamentales a la hora de escribir ficción, especialmente la modalidad futurista, es que el mundo en el que sitúas tus personajes debe tener algún tipo de lógica interna que dote de consistencia al conjunto. Tan ridícula como puede resultar “Star Wars” desde el punto de vista científico, a ningún creador de Lucasfilm se le ocurriría hacer que Yoda se transformara en Chewbacca poniéndose un anillo mágico. Simplemente, iría contra las propias reglas que se han establecido para ese universo ficticio.
“Kamandi” no sólo es la excepción que confirma la regla, sino que presume de ello. Da igual que en un momento dado el lector piense que por fin empieza a entender las cosas, al número siguiente ocurrirá algo que, surgido de la nada, pondrá todo lo anteriormente narrado patas arriba. La única regla en “Kamandi” es que no hay reglas. Cada episodio ofrece un buen puñado de ideas, criaturas y personajes de lo más extraños y a menudo incompatibles entre sí. Y, sin embargo y por algún motivo, no llegan a arruinar completamente el comic.
El principal problema es que todo ese derroche de creatividad carece de dirección alguna. Cada ![]() mes aparecía un monstruo nuevo para olvidarlo acto seguido. Los personajes eran presentados en un número y desechados al siguiente para reaparecer sin explicación satisfactoria unos episodios después. El protagonista vivía en una huida perpetua sin objetivo alguno, dejándose llevar por los acontecimientos, reaccionando a ellos y enfrentándose rutinariamente a la amenaza de turno. Los diálogos son altisonantes hasta el ridículo y los personajes apenas tienen definición más allá del estereotipo: el héroe virtuoso e irreductible, el científico despistado y bonachón, el compañero fiel, el príncipe rebelde frente a la autoridad paterna…. Son en realidad, meros peones con los que hilvanar una trama completamente centrada en las peleas, las huidas y las batallas; una trama tan alocadamente rápida que el lector no tiene tiempo para detenerse un momento y preguntarse qué está sucediendo y por qué.
mes aparecía un monstruo nuevo para olvidarlo acto seguido. Los personajes eran presentados en un número y desechados al siguiente para reaparecer sin explicación satisfactoria unos episodios después. El protagonista vivía en una huida perpetua sin objetivo alguno, dejándose llevar por los acontecimientos, reaccionando a ellos y enfrentándose rutinariamente a la amenaza de turno. Los diálogos son altisonantes hasta el ridículo y los personajes apenas tienen definición más allá del estereotipo: el héroe virtuoso e irreductible, el científico despistado y bonachón, el compañero fiel, el príncipe rebelde frente a la autoridad paterna…. Son en realidad, meros peones con los que hilvanar una trama completamente centrada en las peleas, las huidas y las batallas; una trama tan alocadamente rápida que el lector no tiene tiempo para detenerse un momento y preguntarse qué está sucediendo y por qué.
![]() La colaboración de un verdadero guionista habría conseguido dar estabilidad al reparto, perfilar sus distintas personalidades y hacerlas evolucionar a tenor de las experiencias vividas, orientar a los personajes hacia un determinado propósito, crear arcos argumentales… otorgarle a la serie, en fin, una auténtica continuidad. Catorce años después, Mark Schultz crearía “Xenozoic Tales”, otra serie sobre un planeta en el que, tras un cataclismo atómico, la naturaleza había evolucionado de forma enloquecida dejando a los humanos sumidos en un atraso tecnológico. Dejando aparte el aspecto gráfico, Schultz, a diferencia de Kirby, supo progresar desde la simplicidad de sus primeros números, haciendo crecer a los protagonistas y creando subtramas e intrigas más allá del mero espectáculo visual de ver al héroe enfrentándose contra alguna peligrosa criatura. Por el contrario, Kirby improvisaba sobre la marcha sin un fin concreto, cayendo continuamente en el autoplagio y la reiteración.
La colaboración de un verdadero guionista habría conseguido dar estabilidad al reparto, perfilar sus distintas personalidades y hacerlas evolucionar a tenor de las experiencias vividas, orientar a los personajes hacia un determinado propósito, crear arcos argumentales… otorgarle a la serie, en fin, una auténtica continuidad. Catorce años después, Mark Schultz crearía “Xenozoic Tales”, otra serie sobre un planeta en el que, tras un cataclismo atómico, la naturaleza había evolucionado de forma enloquecida dejando a los humanos sumidos en un atraso tecnológico. Dejando aparte el aspecto gráfico, Schultz, a diferencia de Kirby, supo progresar desde la simplicidad de sus primeros números, haciendo crecer a los protagonistas y creando subtramas e intrigas más allá del mero espectáculo visual de ver al héroe enfrentándose contra alguna peligrosa criatura. Por el contrario, Kirby improvisaba sobre la marcha sin un fin concreto, cayendo continuamente en el autoplagio y la reiteración.
¿Estamos, entonces, ante un completo fracaso? Al menos en lo que se refiere a la primera mitad ![]() de los números realizados por Kirby, no del todo. “Kamandi” es un comic que funciona a pesar de sí mismo. Y la única razón que puede aducirse es que, incluso en sus momentos menos inspirados, Kirby seguía siendo un genio narrando historias. El lector disfrutará de escenas de acción rebosantes de energía y dinamismo y sus páginas dobles (casi siempre la 2 y 3 de cada número) siguen sorprendiendo hoy por su composición y detallismo. El autor no descansa ni un momento ni deja que el lector lo haga. Los argumentos no son más que una enloquecida carrera con constantes giros en los que no se sabe qué se sacará de la manga a continuación, tenga o no lógica respecto a lo inmediatamente precedente, ya sean leones conservacionistas del medio ambiente, hormigas gigantes armadas con lanzas o ratas que viajan a bordo de un globo aerostático.
de los números realizados por Kirby, no del todo. “Kamandi” es un comic que funciona a pesar de sí mismo. Y la única razón que puede aducirse es que, incluso en sus momentos menos inspirados, Kirby seguía siendo un genio narrando historias. El lector disfrutará de escenas de acción rebosantes de energía y dinamismo y sus páginas dobles (casi siempre la 2 y 3 de cada número) siguen sorprendiendo hoy por su composición y detallismo. El autor no descansa ni un momento ni deja que el lector lo haga. Los argumentos no son más que una enloquecida carrera con constantes giros en los que no se sabe qué se sacará de la manga a continuación, tenga o no lógica respecto a lo inmediatamente precedente, ya sean leones conservacionistas del medio ambiente, hormigas gigantes armadas con lanzas o ratas que viajan a bordo de un globo aerostático.
![]() En todo ese torbellino de ideas –no siempre afortunadas y muchas veces tan rápidamente concebidas como mal desarrolladas-, Kirby dio muestras de su capacidad para integrar en su género favorito, la ciencia ficción, guiños a la actualidad de aquel momento o a los mitos del género. El nº 7 es una especie de remake de King Kong; el nº 10 tiene como amenazas a las aberraciones biológicas creadas por científicos ambiciosos. Los números 37 y 38 presentaban a una comunidad de humanos mutantes cuya corta esperanza de vida recordaba a “La Fuga de Logan”.
En todo ese torbellino de ideas –no siempre afortunadas y muchas veces tan rápidamente concebidas como mal desarrolladas-, Kirby dio muestras de su capacidad para integrar en su género favorito, la ciencia ficción, guiños a la actualidad de aquel momento o a los mitos del género. El nº 7 es una especie de remake de King Kong; el nº 10 tiene como amenazas a las aberraciones biológicas creadas por científicos ambiciosos. Los números 37 y 38 presentaban a una comunidad de humanos mutantes cuya corta esperanza de vida recordaba a “La Fuga de Logan”.
Los números 12 y 13 son una crítica a la mentalidad capitalista más rapaz. En el nº 15, Kirby hace una nada sutil y muy divertida sátira al caso Watergate que conmocionó al país tan sólo meses antes; en el nº 19 el autor rinde homenaje al otro género por el que sentía un afecto especial: el de gangsters, con un Kamandi atrapado en un Chicago estilo años treinta. En otros episodios se toca el tema de los ovnis en sus diferentes modalidades (abducciones, contactos con inteligencias extraterrestres), la destrucción del medio ambiente por parte del capitalismo rampante (nº 26) o el sinsentido de la guerra (nº23).
Aunque “Kamandi” fue la serie de DC en la que Kirby mantuvo durante más tiempo un buen ![]() nivel de calidad gráfica, llegó un punto en el que empezó a evidenciarse su cansancio. Quizá ello fuera debido al desengaño que había supuesto su estancia en DC, donde no había hecho sino acumular fracaso tras fracaso; o el verse cada vez más desplazado de un medio, el comic book, que estaba registrando una rápida y amplia evolución gráfica (gracias a los Jim Steranko, Neal Adams, Craig Russell, Bernie Wrightson o Barry Smith) que hacía parecer su estilo algo anacrónico; o puede que, simplemente, se cansara de enlazar aventuras clónicas en las que se limitaba a dibujar la misma historia con mínimas variaciones.
nivel de calidad gráfica, llegó un punto en el que empezó a evidenciarse su cansancio. Quizá ello fuera debido al desengaño que había supuesto su estancia en DC, donde no había hecho sino acumular fracaso tras fracaso; o el verse cada vez más desplazado de un medio, el comic book, que estaba registrando una rápida y amplia evolución gráfica (gracias a los Jim Steranko, Neal Adams, Craig Russell, Bernie Wrightson o Barry Smith) que hacía parecer su estilo algo anacrónico; o puede que, simplemente, se cansara de enlazar aventuras clónicas en las que se limitaba a dibujar la misma historia con mínimas variaciones.
Los quince últimos números parecen estar hechos con menos imaginación y peores ganas que los primeros; el detallismo y los barrocos diseños de vestuario y maquinaria tan característicos de su estilo empiezan a flaquear e incluso a desaparecer y el desganado entintado de D.Bruce Berry (que sustituyó al más competente Mike Royer de los primeros episodios) no sólo no contribuye a mejorar los lápices de Kirby, sino que resaltan aún más su decadencia. En el número 37 (1976), Kirby deja los guiones en manos de Gerry Conway, aunque ello no significó una mejora inmediata de los mismos y, por el contrario, sí se percibe un distanciamiento y descuido aún mayor del dibujo. El número 40 fue el último firmado por un Kirby ya deseoso de abandonar DC.
![]() Curiosamente y pese a lo dicho, “Kamandi” fue la única serie de Kirby que sobrevivió a su marcha y, de hecho, sus cifras de ventas fueron bastante buenas, las mejores que consiguió en toda su etapa en DC Comics. Seguramente en ello influyó el tirón que en esos años estaba teniendo la ciencia ficción, uno de los géneros en los que editoriales y creadores se estaban refugiando tras la caída en la popularidad de los superhéroes. Y, dentro de la ciencia ficción, el subgénero postapocalíptico siempre tuvo un especial atractivo para los aficionados, por lo de sugerente y apto para la reflexión tenía la idea que un mundo aparentemente sólido e inmortal, pueda deshacerse hasta perderse totalmente su recuerdo.
Curiosamente y pese a lo dicho, “Kamandi” fue la única serie de Kirby que sobrevivió a su marcha y, de hecho, sus cifras de ventas fueron bastante buenas, las mejores que consiguió en toda su etapa en DC Comics. Seguramente en ello influyó el tirón que en esos años estaba teniendo la ciencia ficción, uno de los géneros en los que editoriales y creadores se estaban refugiando tras la caída en la popularidad de los superhéroes. Y, dentro de la ciencia ficción, el subgénero postapocalíptico siempre tuvo un especial atractivo para los aficionados, por lo de sugerente y apto para la reflexión tenía la idea que un mundo aparentemente sólido e inmortal, pueda deshacerse hasta perderse totalmente su recuerdo.
En el siguiente año y medio, la colección caería en un poco afortunado carrusel de guionistas ![]() que impidió dar cierta coherencia o dirección: el ya mencionado Gerry Conway, Paul Levitz, Denny O´Neil, Steve Englehart, David Anthony Kraft, Elliot S.Maggin y Jack C.Harris. Este último, que tomó las riendas en el número 52, mejoró sustancialmente el concepto original de Kirby y la calidad de las historias, aunque como veremos a continuación no tendría mucho tiempo para demostrar lo que podía dar de sí. El apartado gráfico fue dejado en manos de artistas de segunda fila que tampoco ayudaron a mantener el interés de los lectores: Keith Giffen, Chic Stone, Pablo Marcos y Dick Ayers. En su última etapa compartió cabecera con otra creación fallida de Kirby: OMAC.
que impidió dar cierta coherencia o dirección: el ya mencionado Gerry Conway, Paul Levitz, Denny O´Neil, Steve Englehart, David Anthony Kraft, Elliot S.Maggin y Jack C.Harris. Este último, que tomó las riendas en el número 52, mejoró sustancialmente el concepto original de Kirby y la calidad de las historias, aunque como veremos a continuación no tendría mucho tiempo para demostrar lo que podía dar de sí. El apartado gráfico fue dejado en manos de artistas de segunda fila que tampoco ayudaron a mantener el interés de los lectores: Keith Giffen, Chic Stone, Pablo Marcos y Dick Ayers. En su última etapa compartió cabecera con otra creación fallida de Kirby: OMAC.
En 1978, DC sufrió lo que se conoció como “La Implosión”: nada menos que treinta y un títulos fueron cancelados de forma terminante, la mayor parte dejando inconclusas sus líneas argumentales. Con todo lo dicho, no puede extrañar que “Kamandi” fuera una de las víctimas de la siega. Su último número, fechado en octubre de ese año, fue el 59. En 1986, con la publicación de “Crisis en Tierras Infinitas”, la línea temporal que constituía el futuro de Kamandi era eliminada del Universo DC y el muchacho de melena rubia era reconvertido en ![]() nieto de OMAC, un despropósito sobre el que no merece la pena ahondar.
nieto de OMAC, un despropósito sobre el que no merece la pena ahondar.
“Kamandi” es por tanto, una obra característica de Jack Kirby, para lo bueno y para lo malo. Un comic que encantará a los muchos –y no siempre objetivos- seguidores que acumula el legendario autor. Para el que sólo guste del buen comic, lo mejor es invertir el tiempo en otras obras. Y para quienes sí estén interesados en la ciencia ficción, pueden recomendarse quizá los diez primeros números. Más allá de eso, lo infantil, inverosímil y repetitivo de la premisa y una violencia continua y sin sentido empieza a superar la fascinación que uno puede sentir ante el poderoso arte del autor.
↧
January 20, 2015, 10:00 am
Aunque los primeros escritores de ciencia ficción del siglo XX se preocuparon más por imaginar cuál sería el siguiente estadio de evolución del hombre, también hubo quien pensó que otras criaturas o formas de vida podrían experimentar mutaciones. Algunos de los primeros ejemplos de este tipo de narración fueron “La isla del doctor Moreau” (1896) de H.G.Wells, “Más allá de la cueva de la esfinge” (1933), de Murray Leinster; “La isla de Proteo” (1936), de Stanley G.Weinbaum; o “El Fiel” (1938), debut de Lester del Rey. Más adelante, Clifford D.Simak plantearía en “Ciudad” (1952) la posibilidad de que los perros inteligentes se adueñaran del planeta tras la marcha del hombre. Y en “Onda Cerebral” (1953), Poul Anderson imaginaba qué pasaría si todos los seres de la Tierra, animales incluidos, dieran un enorme salto intelectual tras sufrir los efectos de un campo de energía cósmico.
Ya fuera esa inteligencia incrementada producto de un azar biológico o cósmico o de un experimento científico, de lo que se trataba en último término era de reflexionar sobre lo que significa ser humano. ¿Es suficiente para ello la inteligencia tal y como la conocemos? ¿Ha de ser ésta completamente humana? ¿Qué papel juegan en eso que entendemos por humanidad los sentimientos, la ética o la religión?
Pero quizá el relato de ciencia ficción más conmovedor sobre animales inteligentes -y quizá el primero cuyo protagonista es uno de ellos- sea “Sirio”. Lo cual resulta chocante dado que su autor, el magnífico Olaf Stapledon, solía adoptar en sus obras un tono frío y distante. “Sirio” fue la excepción: su novela más humana a pesar de estar protagonizada por un perro.
Aunque el escritor británico parecía verse a sí mismo más como un filósofo que como un ![]() novelista, “Juan Raro” y “Sirio”, sus dos estudios sobre la naturaleza íntima de lo humano, son los que más se acercan de toda su bibliografía al formato de novela tradicional y aquellos más centrados en las cuestiones de moralidad y propósito vital.
novelista, “Juan Raro” y “Sirio”, sus dos estudios sobre la naturaleza íntima de lo humano, son los que más se acercan de toda su bibliografía al formato de novela tradicional y aquellos más centrados en las cuestiones de moralidad y propósito vital.
En 1935, Stapledon ya había abordado el tema de la superinteligencia y los aspectos psicológicos y sociales relacionados con ella en “Juan Raro”, una novela acerca de un muchacho mutante y su alienación en un mundo incapaz de acogerle y comprenderle. En “Sirio”, el autor vuelve sobre la misma cuestión pero trasladándola al ámbito animal.
Thomas Trelone es un científico empeñado en aumentar la inteligencia de los animales hasta niveles humanos. Tras experimentar con varias especies (entonces no se había descubierto aún el ADN, por lo que dichos experimentos consistían en la inoculación de hormonas y sustancias al feto), opta por los perros ovejeros, criaturas que disfrutan de una especial y muy antigua relación de confianza con los hombres. Sus esfuerzos se prolongan durante años, pero finalmente consigue un ejemplar excepcional: “Sirio”.
La novela nos va contando el desarrollo de la inteligencia en el animal –si es que puede llamársele así- a lo largo de las etapas de su vida, cómo esta se combina con sus sentidos e instintos caninos y de qué forma va gradualmente consiguiendo su emancipación de la tutela ![]() humana hasta encontrar –efímeramente, eso sí- un lugar en el mundo, todo ello contado tanto desde el punto de vista del protagonista como desde el de aquellos que le rodean.
humana hasta encontrar –efímeramente, eso sí- un lugar en el mundo, todo ello contado tanto desde el punto de vista del protagonista como desde el de aquellos que le rodean.
Con “Sirio” Stapledon se alejó tanto como uno pueda imaginarse de los tópicos de la ciencia ficción. La ambientó en la Gales rural, y no en el futuro sino en la Inglaterra sumida en la guerra en la que el autor vivía mientras escribía la novela. No importa, el resultado sigue siendo ciencia ficción pura, una ciencia ficción que, irónicamente, nos sirve de ventana al pasado, a un pasado de vida rural, más sencilla, pero no exenta de peligros y prejuicios.
“Sirio” es un compendio de varias de las preocupaciones éticas y filosóficas de Stapledon. Por ejemplo, el de la responsabilidad del científico hacia el resultado de su trabajo. Trelone, el “padre” de Sirio exclama: “Me siento como Dios debió haberse sentido con Adán cuando éste obró mal: moralmente responsable”. De esta forma, la novela retoma la preocupación sobre el ![]() uso de la ciencia y la responsabilidad de quienes la practican, un tema que apareció con el nacimiento del mundo contemporáneo y que Mary Shelley convirtió en la base de su obra fundacional Frankenstein” (1818).
uso de la ciencia y la responsabilidad de quienes la practican, un tema que apareció con el nacimiento del mundo contemporáneo y que Mary Shelley convirtió en la base de su obra fundacional Frankenstein” (1818).
Trelone contempla a su creación como un éxito científico, una herramienta con la que profundizar en sus conocimientos biológicos y de psicología animal. Quiere que Sirio permanezca alejado todo lo posible de la parte más oscura del mundo, por lo que es educado en secreto, en una granja aislada de Gales. Siente un afecto genuino por el perro, sí, pero también hace gala de una inconsciencia alarmante al no comprender que ha creado un ser dotado de emociones e intereses que no podrá satisfacer en una sociedad humana. Intenta ofrecer a su creación posibilidades de futuro (integrándolo en la comunidad científica de Cambridge, enviándolo a los barrios pobres de Londres para que tenga una nueva perspectiva de la naturaleza del hombre), pero no entiende que Sirio es algo más que un ser intelectualmente puro con el que debatir sobre las cuestiones que a él le interesan.
Sin embargo, a diferencia de la criatura del libro de Mary Shelley, Sirio sí consigue llevar una vida razonablemente tolerable gracias al cariño de la familia Trelone y, especialmente, al amor ![]() –recíproco- que siente por la hija menor del científico, Plaxy. El amor es algo muy escaso en las novelas de Stapledon; aquí, por el contrario, aparece como un sentimiento omnipresente que atraviesa la barrera entre especies y adquiere su más cálida y tierna expresión hasta en el trágico final. Volveré luego sobre eso.
–recíproco- que siente por la hija menor del científico, Plaxy. El amor es algo muy escaso en las novelas de Stapledon; aquí, por el contrario, aparece como un sentimiento omnipresente que atraviesa la barrera entre especies y adquiere su más cálida y tierna expresión hasta en el trágico final. Volveré luego sobre eso.
Durante un tiempo, mientras la Segunda Guerra Mundial azota las ciudades de Inglaterra y sus jóvenes mueren en los campos de batalla, Sirio parece encontrar una meta, algo a lo que dedicar su inteligencia, convirtiéndose en el eficiente gestor de la granja de Pugh, un vecino de los Trelone. Sus ideas y capacidades físicas e intelectuales le permiten mejorar el rendimiento de la granja y vivir en un entorno natural en el que no debe disfrazar su inteligencia. Pero ello no durará.
Stapledon subtituló la novela como “Una Fantasía de Amor y Discordia”, lo que resulta una descripción muy acertada, puesto que ambas cosas se pueden encontrar aquí en abundancia. Como en “Juan Raro”, la parte final es sombría y trágica, casi como si de un relato de terror se tratara, en el que una bestia asesina, invisible y misteriosa siembra la muerte en la campiña de Gales. No podía ser de otra manera. Sirio es el único de su especie. Aunque Trelone había logrado crear otros superperros, incluso los más inteligentes estaban muy por debajo de las capacidades de Sirio. Nunca pudo recrear en otros especímenes las condiciones que dieron origen a la mejor de sus creaciones.
Más allá del seno de la familia Trelone, Sirio tiene experiencias positivas con varias personas, sobre todo con Pugh, el granjero que le enseñó el oficio de pastor ovejero; pero también aprende que no todos los humanos son tan generosos y comprensivos como aquellos con los que ![]() creció. De hecho, a lo largo de la novela, Sirio se siente varias veces dividido acerca de sus sentimientos hacia la humanidad. A menudo se siente frustrado cuando examina los defectos de la especie “superior”: “En los perros la lealtad era absoluta y pura. En los hombres estaba siempre inficionada de egoísmo. ¡Cielos! Eran insensibles de veras. Ebrios de sí mismos no sentían otra cosa. Había algo de rastrero en ellos, algo de serpiente”.
creció. De hecho, a lo largo de la novela, Sirio se siente varias veces dividido acerca de sus sentimientos hacia la humanidad. A menudo se siente frustrado cuando examina los defectos de la especie “superior”: “En los perros la lealtad era absoluta y pura. En los hombres estaba siempre inficionada de egoísmo. ¡Cielos! Eran insensibles de veras. Ebrios de sí mismos no sentían otra cosa. Había algo de rastrero en ellos, algo de serpiente”.
Sirio, por tanto, está conectado a la humanidad por una relación de amor-odio que no es capaz de romper. Los únicos seres con los que puede relacionarse a un nivel intelectual son los humanos acerca de los que tantos reparos tiene y quienes le consideran una rareza en el mejor de los casos, y en el peor una criatura de Satán a la que han que destruir.
Pero es que además de solo, se encuentra atrapado en su cuerpo canino, que le impide interactuar de forma abierta y natural con los hombres y manejarse bien en el mundo material humano, ya que la ausencia de manos le obliga a contar con ayuda para manejar determinados instrumentos y realizar ciertas tareas complejas.
Esa frustración, combinada con su soledad, hace aflorar un conflicto interior desgarrador entre sus sensibilidades, emociones y ética humanas por un lado y su naturaleza e instintos caninos por otro. En momentos de especial tensión, su “lado humano” es dominado por el salvajismo, asesino en ocasiones, que subyace en lo más profundo de su ser animal: “(…) no puedes hacer un mundo para mí. En verdad, no es posible que tenga un mundo, pues mi misma naturaleza carece de sentido. El espíritu que mora en mí necesita el mundo de los hombres, y el lobo que ![]() también mora en mí necesita la vida salvaje. Yo sólo podría vivir en el país de las maravillas de Alicia, donde pudiera comer la torta y conservarla a la vez”. La novela utiliza de esta forma la alegoría para explorar el papel que la inteligencia juega en el desarrollo de la conciencia y la moral.
también mora en mí necesita la vida salvaje. Yo sólo podría vivir en el país de las maravillas de Alicia, donde pudiera comer la torta y conservarla a la vez”. La novela utiliza de esta forma la alegoría para explorar el papel que la inteligencia juega en el desarrollo de la conciencia y la moral.
Por si todo ello no fuera tragedia suficiente, su condición canina le impide establecer la relación sentimental que le dictan sus sentimientos humanos. Y el objeto de su afecto es nada menos que Plaxy, la hija menor de Trelone. Criados juntos desde pequeños, ambos han desarrollado una conexión muy especial no exenta de altibajos a tenor de los cambios que la muchacha va atravesando en su tránsito de niña a mujer. Stapledon retrata con brillantez y agudeza emocional la incomprensión que se abre entre ambos cuando Plaxy empieza a vivir experiencias fuera de su hogar (universidad, primeros amores, profesores…) que Sirio jamás podrá entender; y, al contrario, Plaxy no puede “meterse” en los sentidos caninos de Sirio que dan forma a su manera de entender el mundo y las personas. Pero tras esas diferencias, el drama de la guerra, la tragedia familiar, la madurez y las experiencias vuelven a unirlos todavía más estrechamente que antes.
La novela está narrada en primera persona por Robert, esposo de Plaxy, que cuenta en retrospectiva la trágica historia de Sirio, su paso por el mundo y la especial relación que ese ser tan peculiar estableció con su ahora mujer. Robert mantiene con Sirio una relación de “amor-odio” y “amistad-rivalidad” que recuerda a la que en “Juan Raro” tenían el protagonista y su amigo Fido. Y el motivo de fricción entre ambos es su rivalidad por la atención y el afecto de Plaxy. El flirteo de la novela con el tabú sexual del bestialismo añade a la historia un grado suplementario de complejidad y tensión emocional.
Aunque hasta los años sesenta, no se empezaron a levantar algunos de los tabúes que rodeaban al sexo en el ámbito de la ficción no realista, abordar la cuestión sexual siempre había sido más fácil en Europa, donde la ciencia ficción no era considerada como un género propio de un público juvenil –de hecho, muchas obras de CF ni siquiera eran consideradas como tales-. Autores distópicos como Yevgeni Zamyatin, Aldous Huxley y, más adelante, George Orwell incluyeron las relaciones sexuales como parte del retrato de sus respectivas sociedades futuristas.
Pero se puede decir que Olaf Stapledon fue un paso más allá al sugerir, de forma tan elegante ![]() como clara –al menos para el lector avispado-, una relación entre Sirio y Plaxy que va más allá de la amistad: “Sirio la besó en la mejilla. Ambos estaban muy cansados, y pronto empezaron a bostezar. Plaxy encendió una vela y apagó la lámpara. En la habitación vecina la esperaba su viejo lecho, y en el piso estaba la cesta de dormir de Sirio, con su colchón circular. ¡Cosa rara! Habían crecido juntos, niña y cachorro, compartiendo la misma habitación, y aun ya mujer, Plaxy estaba acostumbrada a desnudarse delante de Sirio sin ningún recato. Pero ahora sintió, de pronto, una curiosa timidez”.
como clara –al menos para el lector avispado-, una relación entre Sirio y Plaxy que va más allá de la amistad: “Sirio la besó en la mejilla. Ambos estaban muy cansados, y pronto empezaron a bostezar. Plaxy encendió una vela y apagó la lámpara. En la habitación vecina la esperaba su viejo lecho, y en el piso estaba la cesta de dormir de Sirio, con su colchón circular. ¡Cosa rara! Habían crecido juntos, niña y cachorro, compartiendo la misma habitación, y aun ya mujer, Plaxy estaba acostumbrada a desnudarse delante de Sirio sin ningún recato. Pero ahora sintió, de pronto, una curiosa timidez”.
Más adelante, tras semanas de convivencia, la relación entre ambos avanzando todavía más, entrando en el terreno de lo mentalmente resbaladizo:
![]() “Nació entre ellos una mayor intimidad, no siempre, para muchos, muy comprensible. La propia Plaxy, a pesar del cariño que sentía por Sirio, se sentía cada vez más turbada, pensando que podía perder irrevocablemente todo contacto con su propia especie, y aun llegaba temer que en aquella extraña simbiosis pudiera perder la humanidad misma. (…) Plaxy creía realmente que su propia vida era entonces símbolo adecuado de una profunda unión espiritual. Sus accesos de mal humor nacían del temor a alejarse de los seres humanos normales. El llamado de su especie seguía reclamándola; los solemnes tabúes de la humanidad la dominaban aún, aunque había declarado hacía tiempo su total independencia. Un día le dijo a Sirio:
“Nació entre ellos una mayor intimidad, no siempre, para muchos, muy comprensible. La propia Plaxy, a pesar del cariño que sentía por Sirio, se sentía cada vez más turbada, pensando que podía perder irrevocablemente todo contacto con su propia especie, y aun llegaba temer que en aquella extraña simbiosis pudiera perder la humanidad misma. (…) Plaxy creía realmente que su propia vida era entonces símbolo adecuado de una profunda unión espiritual. Sus accesos de mal humor nacían del temor a alejarse de los seres humanos normales. El llamado de su especie seguía reclamándola; los solemnes tabúes de la humanidad la dominaban aún, aunque había declarado hacía tiempo su total independencia. Un día le dijo a Sirio:
—Quizá soy ahora una perra con cuerpo de mujer,la humanidad se ha vuelto contra mí.
—No, no —protestó Sirio—. Eres siempre muy humana; pero como eres también algo más que humana, y yo soy algo más que perro, podemos elevarnos por encima de nuestras diferencias, franquear el abismo, y vivir esta unión de opuestos.”
Aun cuando, tal y como hemos dicho, en Europa el sexo dentro de la CF gozó de algo más de tolerancia que en Estados Unidos, la propuesta de Stapledon, que se adentraba sin ambages en el terreno del bestialismo –tal y como en el libro afirman los escandalizados vecinos de Sirio y Plaxy- era una apuesta muy arriesgada que preocupó a críticos y lectores. Ya en un caso anterior, el del científico y escritor Edward Heron-Allen y su relato “La Chica Guepardo”, el tema del sexo entre especies había merecido la censura inmediata y el rechazo a su inclusión en una antología de cuentos, “The Purple Saphire” (1921). En el caso de “Sirio”, Stapledon tampoco se libró de tener que recortar ciertos pasajes, pero finalmente su delicadeza y cuidadosa elección de ideas y palabras permitieron que este libro no sólo viera la luz, sino que hoy siga siendo un clásico pese a los escabrosos territorios que transita en algunos pasajes.
“Sirio” es una historia original y que, tras setenta años, aún no ha tenido paralelo en la ciencia ficción. Es cierto que otros autores han escrito obras narradas desde el punto de vista de un ser no humano –Stephen Baxter y su Trilogía del Mamut, por ejemplo-, pero ninguno como Stapledon ha sido capaz de sumergir al lector con tanta brillantez en la mente de un no bípedo. El que en ningún momento Sirio parezca sobreactuado o inverosímil pone de manifiesto no sólo el genio literario del autor, sino el esfuerzo de documentación y reflexión que realizó para introducirse en una mente cuyo núcleo, al fin y al cabo, es el de un animal.
Además, y de forma muy inteligente, Stapledon toma algo ajeno a la humanidad –un perro mutado- y lo utiliza para diseccionar nuestra propia especie; porque “Sirio” es, irónicamente, una exploración de la condición humana y su entorno: la política, la teología, la mortalidad, el ![]() arte, la psicología, la ética…Puede que su protagonista sea un perro, pero también es tan humano o más que muchos de nosotros. Esa posición única le permite examinar con ojo crítico, nunca satírico, nuestras contradicciones más íntimas, nuestros secretos más inconfesables:
arte, la psicología, la ética…Puede que su protagonista sea un perro, pero también es tan humano o más que muchos de nosotros. Esa posición única le permite examinar con ojo crítico, nunca satírico, nuestras contradicciones más íntimas, nuestros secretos más inconfesables:
“El incipiente desprecio de Sirio hacia los seres humanos tenía también otras causas. Como pensaban que «era sólo un animal», se desnudaban ante él completamente. En presencia de algún otro hombre, seguían las normas aceptadas, y se indignaban al descubrir alguna infracción. Pero si pensaban que nadie los veía, caían en las mismas transgresiones. Por supuesto, podía esperarse que en presencia de Sirio se escarbarían la nariz (…) y otras cosas parecidas. Pero lo que más indignaba a Sirio era la insinceridad. La señora Pugh, por ejemplo, que lamía a veces las cucharas en lugar de lavarlas, regañaba indignada a su hija por hacer precisamente lo mismo. El peón Rhys, asiduo concurrente a la iglesia, y severísimo en cuestiones sexuales, no vacilaba cuando se creía solo en aliviar de algún modo la tumescencia sexual. Sirio no criticaba la conducta del hombre, pero su hipocresía le repugnaba. Esa falta de sinceridad, pensó, era quizá causa principal de aquella cólera y hasta aquella repugnancia física que a veces parecían dominarlo”.
Mientras que su ficción más tardía, como “Darkness and the Light” (1942), “Old Man in New World” (1944), “Death into Life” (1946) y especialmente “The Flames: a fantasy” (1947) –que especula sobre la vida en el interior de estrellas como el Sol- sigue siendo interesante, las ![]() verdaderas obras maestras de Stapledon fueron desde el comienzo y hasta hoy “Primera y Última Humanidad”, “Hacedor de Estrellas”, “Juan Raro” y “Sirio”. En éstas el autor consiguió sintetizar las ansiedades de la época y las tensiones entre la ética individual y colectiva que tanto preocupaba a muchos artistas de los años treinta y cuarenta, al tiempo que empequeñecía el papel de la Humanidad en un cosmos inabarcable e incognoscible por nuestras limitadas mentes
verdaderas obras maestras de Stapledon fueron desde el comienzo y hasta hoy “Primera y Última Humanidad”, “Hacedor de Estrellas”, “Juan Raro” y “Sirio”. En éstas el autor consiguió sintetizar las ansiedades de la época y las tensiones entre la ética individual y colectiva que tanto preocupaba a muchos artistas de los años treinta y cuarenta, al tiempo que empequeñecía el papel de la Humanidad en un cosmos inabarcable e incognoscible por nuestras limitadas mentes
Stapledon no fue consciente de ello, pero su talento aportó a la ciencia ficción literaria algunas de sus novelas más ambiciosas y relevantes. Tan importante como su labor de cronista de los temores y esperanzas que en los años treinta se albergaban sobre el futuro, fue su papel de mentor intelectual de escritores posteriores como Arthur C.Clarke, Brian Aldiss, James Bliss o Doris Lessing. Bien conocido por los profesionales y buenos aficionados al género, su figura y obra sigue siendo, por desgracia, desconocida para el lector ocasional, quizá debido a las dificultades formales y conceptuales que presentan las novelas mencionadas. Con todo y sin duda alguna, un autor a recuperar.
↧
January 24, 2015, 1:43 am
Philip K.Dick está considerado como uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Entre sus muchas obras destacan “El Hombre en el Castillo” (1962), “Tiempo de Marte” (1964), “Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch” (1964), “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?” (1968), “Ubik” (1969), “Laberinto de Muerte” (1970), “Valis” (1981)… El núcleo de todas ellas siempre gira alrededor de un número muy reducido de temas: el poder de las corporaciones, el cuestionamiento paranoico de la realidad, los dobles... Sus protagonistas a menudo acaban averiguando que su mundo no es sino una construcción artificial, que lo que daban por cierto no es real o que alguien está manipulando su percepción de las cosas.
Dada la complejidad de sus relatos más conocidos y la densidad simbólica y conceptual que presentan, resulta chocante que Dick sea uno de los autores más adaptados a la gran pantalla. Entre las películas que se han apoyado en sus escritos están “Blade Runner” (1982), “Desafío Total” (1990 y 2012), “Asesinos Cibernéticos” (1995), “Impostor” (2002), “Minority Report” (2002), “A Scanner Darkly” (2006), “Next” (2007), “Destino Oculto” (2011) o “Radio Free Albemuth” (2010). Es también el caso del título que ahora comentamos, “Paycheck”, basado en la historia del mismo nombre escrita por Dick en 1952 y, de hecho, el cuarto de sus cuentos que consiguió ver publicado.
Michael Jennings (Ben Affleck) es un especialista en ingeniería inversa para compañías sin ![]() escrúpulos: rompe los códigos de los chips de un producto fabricado por un competidor, los analiza y los copia añadiendo alguna mejora que permita sortear las leyes de copyright. Dado que esto es ilegal y que ninguno de sus empleadores quiere correr el riesgo de sufrir un chantaje, al final de cada uno de sus encargos y de acuerdo con los contratos de confidencialidad que firma, el cerebro de Jennings sufre un borrado de memoria de todo el periodo temporal invertido en el proyecto en concreto.
escrúpulos: rompe los códigos de los chips de un producto fabricado por un competidor, los analiza y los copia añadiendo alguna mejora que permita sortear las leyes de copyright. Dado que esto es ilegal y que ninguno de sus empleadores quiere correr el riesgo de sufrir un chantaje, al final de cada uno de sus encargos y de acuerdo con los contratos de confidencialidad que firma, el cerebro de Jennings sufre un borrado de memoria de todo el periodo temporal invertido en el proyecto en concreto.
Un día, su amigo y millonario James Rethrick (Aaron Eckhart), presidente de la poderosísima empresa Allcom, le ofrece un trabajo muy especial. Durará de dos a tres años (el encargo más largo aceptado por Jennings hasta entonces había sido de ocho semanas) y su recompensa será un cheque con ocho cifras. Michael acepta a sabiendas de que un borrado de memoria tan extenso puede resultar peligroso.
Tres años después, Jennings emerge de su “amnesia programada” para encontrarse con que ha ![]() trocado su recompensa de 92 millones de dólares en acciones por un sobre de objetos diversos y sin valor: unas gafas de sol, una caja de cerillas, una llave, un bote de laca, un clip, un crucigrama, un billete de autobús… Para empeorar las cosas, el FBI lo detiene y lo interroga y, cuando escapa de su custodia, empiezan a perseguirle unos asesinos pagados por Rethrick. Mientras huye de unos y otros, descubre que cada uno de esos pequeños objetos que lleva encima le ayudan a salvar la vida en momentos muy concretos. De alguna manera, mientras estuvo trabajando para Rethrick, consiguió ver el futuro y se envió ayuda a sí mismo…. ¿Pero, qué fue lo que averiguó y por qué ahora todo el mundo parece querer matarle?
trocado su recompensa de 92 millones de dólares en acciones por un sobre de objetos diversos y sin valor: unas gafas de sol, una caja de cerillas, una llave, un bote de laca, un clip, un crucigrama, un billete de autobús… Para empeorar las cosas, el FBI lo detiene y lo interroga y, cuando escapa de su custodia, empiezan a perseguirle unos asesinos pagados por Rethrick. Mientras huye de unos y otros, descubre que cada uno de esos pequeños objetos que lleva encima le ayudan a salvar la vida en momentos muy concretos. De alguna manera, mientras estuvo trabajando para Rethrick, consiguió ver el futuro y se envió ayuda a sí mismo…. ¿Pero, qué fue lo que averiguó y por qué ahora todo el mundo parece querer matarle?
En principio y sin atender a otras consideraciones, la historia funciona bien en pantalla, ![]() estableciendo un adecuado clima de suspense y paranoia al tiempo que tocando varios de los temas propios de Dick y con los que el aficionado al cine de ciencia ficción ya se había ido familiarizando gracias a otras adaptaciones de sus relatos: el hombre que lucha por recordar información borrada de su cerebro (“Desafío Total”), la precognición (“Minority Report”), la figura del fugitivo (“Desafío Total”, “Impostor”, “Minority Report”, “Destino Oculto”) o la tecnología desarrollada por grandes empresas y el poder que ello les proporciona (en casi todas las anteriores).
estableciendo un adecuado clima de suspense y paranoia al tiempo que tocando varios de los temas propios de Dick y con los que el aficionado al cine de ciencia ficción ya se había ido familiarizando gracias a otras adaptaciones de sus relatos: el hombre que lucha por recordar información borrada de su cerebro (“Desafío Total”), la precognición (“Minority Report”), la figura del fugitivo (“Desafío Total”, “Impostor”, “Minority Report”, “Destino Oculto”) o la tecnología desarrollada por grandes empresas y el poder que ello les proporciona (en casi todas las anteriores).
![]() Por tanto, el guión es fiel al espíritu de Dick y plantea la trama de forma inteligente, centrando la diversión en averiguar la forma y el momento en que los objetos en poder de Jennings le ayudarán a salir de apuros. Hay secuencias de buena ciencia ficción, como esa en la que Rethrick envía a una sosias de la amante de Jennings, Rachel (Uma Thurman) para que se cite con él en un café. La relación que mantuvo con Rachel pertenece al periodo en que sufrió un borrado de memoria y Jennings se esfuerza por penetrar en las nieblas de su cerebro para decidir si puede o no confiar en ella. En momentos como esos, el guionista Dean Georgaris casi se gana el perdón por el estúpido guión que pergeñó para “Lara Croft Tomb Raider: La Cuna de la Vida” pocos meses antes.
Por tanto, el guión es fiel al espíritu de Dick y plantea la trama de forma inteligente, centrando la diversión en averiguar la forma y el momento en que los objetos en poder de Jennings le ayudarán a salir de apuros. Hay secuencias de buena ciencia ficción, como esa en la que Rethrick envía a una sosias de la amante de Jennings, Rachel (Uma Thurman) para que se cite con él en un café. La relación que mantuvo con Rachel pertenece al periodo en que sufrió un borrado de memoria y Jennings se esfuerza por penetrar en las nieblas de su cerebro para decidir si puede o no confiar en ella. En momentos como esos, el guionista Dean Georgaris casi se gana el perdón por el estúpido guión que pergeñó para “Lara Croft Tomb Raider: La Cuna de la Vida” pocos meses antes.
Lo que lastra a “Paychek” no son sus ideas ni su argumento, sino el mismo problema que ha ![]() empañado otras adaptaciones de obras de Philip K.Dick, como “Desafío Total” o “Next”: la obstinación en convertirla a toda costa en una película de acción. Cualquiera que haya leído una obra de Dick se habrá dado cuenta de que sus historias son básicamente conceptuales, relatos psicológicos sobre protagonistas acosados por las dudas sobre la naturaleza del entorno, o descubriendo traumáticamente quiénes son en realidad. El tono suele ser opresivo, oscuro, paranoico y de inestabilidad emocional. Lo que desde luego no son sus historias son ejemplos de relatos de acción: no hay persecuciones a toda velocidad a bordo de vehículos futuristas, ni tiroteos, ni peleas cuerpo a cuerpo…. Y por eso resulta difícil entender la elección de John Woo como director para este proyecto.
empañado otras adaptaciones de obras de Philip K.Dick, como “Desafío Total” o “Next”: la obstinación en convertirla a toda costa en una película de acción. Cualquiera que haya leído una obra de Dick se habrá dado cuenta de que sus historias son básicamente conceptuales, relatos psicológicos sobre protagonistas acosados por las dudas sobre la naturaleza del entorno, o descubriendo traumáticamente quiénes son en realidad. El tono suele ser opresivo, oscuro, paranoico y de inestabilidad emocional. Lo que desde luego no son sus historias son ejemplos de relatos de acción: no hay persecuciones a toda velocidad a bordo de vehículos futuristas, ni tiroteos, ni peleas cuerpo a cuerpo…. Y por eso resulta difícil entender la elección de John Woo como director para este proyecto.
Por un tiempo, en los noventa, Woo fue un realizador de culto en el cine de acción de su Hong Kong natal, con títulos en su haber como “Un mañana mejor” (1986), “El asesino” (1989) o “Hard Boiled” (1992), en los que patentó su particular concepción de la violencia estilizada gracias al uso de la cámara lenta y una cuidadosa e irreal coreografía.
Woo emigró a Estados Unidos justo antes de que los chinos recuperasen la colonia de Hong Kong y allí se embarcó en una fructífera carrera rodando films como “Blanco Humano” (1993), “Broken Arrow” (1995), “Face/Off” (1997), “Misión Imposible II” (2000) y “Windtalkers” ![]() (2002). “Blanco Humano” y “Misión Imposible II” fueron esfuerzos loables, pero en lo que todo el mundo coincide es en que su traslado a Hollywood le restó empuje y frescura. En la Meca del Cine, la producción de películas “de ideas” se suele quedar empantanada en los tópicos de los blockbusters y lo que antes habían sido características originales del cine de Woo aquí pasan a ser autoplagios y pastiches de sus propios tics. En “Paycheck” tenemos varios ejemplos de ello en esa escena de tablas mexicanas entre Ben Affleck y Aaron Eckhardt, ambos apuntándose mutuamente con sus enormes pistolas a escasos centímetros de la cara y con la cámara girando a su alrededor; o los planos en cámara lenta de una paloma volando…
(2002). “Blanco Humano” y “Misión Imposible II” fueron esfuerzos loables, pero en lo que todo el mundo coincide es en que su traslado a Hollywood le restó empuje y frescura. En la Meca del Cine, la producción de películas “de ideas” se suele quedar empantanada en los tópicos de los blockbusters y lo que antes habían sido características originales del cine de Woo aquí pasan a ser autoplagios y pastiches de sus propios tics. En “Paycheck” tenemos varios ejemplos de ello en esa escena de tablas mexicanas entre Ben Affleck y Aaron Eckhardt, ambos apuntándose mutuamente con sus enormes pistolas a escasos centímetros de la cara y con la cámara girando a su alrededor; o los planos en cámara lenta de una paloma volando…
En favor de Woo se puede decir que no permite que “Paycheck” quede totalmente invadida por ![]() los tópicos del cine de acción. En su mayor parte, se limita a dejar que la historia se cuente a sí misma. Eso no es óbice para que se incluyan escenas de acción totalmente innecesarias: persecuciones con motocicleta y coches chocando y explotando, tiroteos en centros comerciales y túneles del metro, combates con artes marciales y, especialmente, el enfrentamiento final en el laboratorio, donde se dan cita múltiples lugares comunes del cine de Woo y se cae directamente en el absurdo, como que el malvado millonario se rebaje a participar personalmente en la refriega o que Uma Thurman convierta un brazo robótico en un bo de kendo para que Affleck pueda lucirse. Son secuencias que saben a rancias, como si hubieran sido rodadas con distanciamiento, siguiendo un manual de estilo que el director se sabe de memoria.
los tópicos del cine de acción. En su mayor parte, se limita a dejar que la historia se cuente a sí misma. Eso no es óbice para que se incluyan escenas de acción totalmente innecesarias: persecuciones con motocicleta y coches chocando y explotando, tiroteos en centros comerciales y túneles del metro, combates con artes marciales y, especialmente, el enfrentamiento final en el laboratorio, donde se dan cita múltiples lugares comunes del cine de Woo y se cae directamente en el absurdo, como que el malvado millonario se rebaje a participar personalmente en la refriega o que Uma Thurman convierta un brazo robótico en un bo de kendo para que Affleck pueda lucirse. Son secuencias que saben a rancias, como si hubieran sido rodadas con distanciamiento, siguiendo un manual de estilo que el director se sabe de memoria.
Hace ya tiempo que se desinflaron las expectativas sobre Woo y su carrera. “Paycheck” no dio el resultado económico esperado y su antecesora, “Windtalkers”, fue un desastre de taquilla. En 2008 abandonó el cine norteamericano y regresó a Hong Kong para rodar películas de corte épico-histórico (como “El Arrecife Rojo”, 2008), pero su producción parece haberse ralentizado bastante.
![]() De todas formas, los films de su etapa americana ya demostraron que sus escenas de acción a cámara lenta eran la única arma de su arsenal. Ya fuera en una película de identidades intercambiadas (“Face/Off”), un film de ciencia ficción psicológica (“Paycheck”) o uno bélico (“Windtalkers”), Woo repite una y otra vez las mismas persecuciones a cámara lenta, explosiones efectistas y tiroteos de imposible capacidad destructora. Incluso en sus propios términos, las secuencias de acción se convierten en pura rutina, refritos de escenas que ya vimos mejor hechas en sus primeras películas. No hay nada que recuerde el fresco dinamismo de sus films de Hong Kong o incluso el de las más interesantes “Blanco Humano” o “Misión Imposible II”.
De todas formas, los films de su etapa americana ya demostraron que sus escenas de acción a cámara lenta eran la única arma de su arsenal. Ya fuera en una película de identidades intercambiadas (“Face/Off”), un film de ciencia ficción psicológica (“Paycheck”) o uno bélico (“Windtalkers”), Woo repite una y otra vez las mismas persecuciones a cámara lenta, explosiones efectistas y tiroteos de imposible capacidad destructora. Incluso en sus propios términos, las secuencias de acción se convierten en pura rutina, refritos de escenas que ya vimos mejor hechas en sus primeras películas. No hay nada que recuerde el fresco dinamismo de sus films de Hong Kong o incluso el de las más interesantes “Blanco Humano” o “Misión Imposible II”.
Aun más decepcionante en el caso de “Paychek” es que cuando esas escenas de acción frenética ![]() dejan paso a la historia propiamente dicha, nos encontramos con unos personajes poco trabajados sobre los que apenas se nos cuenta nada y que se limitan a ser meros instrumentos con los que hacer avanzar la trama. De esta forma, lo que nos queda es un trabajo regular, suficientemente interesante en las ideas que plantea, pero monótono y predecible en sus momentos de acción. Cuando llegamos al final, la película hace rato que ha perdido cualquier atisbo de entusiasmo. Uno tiene la sensación de haber presenciado un montaje de secuencias procedentes de otros tecno-thrillers: el gran laboratorio, el millonario sin escrúpulos, el héroe inmerso en una situación que no entiende, los matones de aspecto patibulario abatidos por el amateur al que se le dan bien las ciencias…
dejan paso a la historia propiamente dicha, nos encontramos con unos personajes poco trabajados sobre los que apenas se nos cuenta nada y que se limitan a ser meros instrumentos con los que hacer avanzar la trama. De esta forma, lo que nos queda es un trabajo regular, suficientemente interesante en las ideas que plantea, pero monótono y predecible en sus momentos de acción. Cuando llegamos al final, la película hace rato que ha perdido cualquier atisbo de entusiasmo. Uno tiene la sensación de haber presenciado un montaje de secuencias procedentes de otros tecno-thrillers: el gran laboratorio, el millonario sin escrúpulos, el héroe inmerso en una situación que no entiende, los matones de aspecto patibulario abatidos por el amateur al que se le dan bien las ciencias…
![]() En este sentido, no es de extrañar que los actores se vean poco inspirados. Puede que Ben Affleck esté más comedido que en otras ocasiones, pero desde luego no se puede decir que realice una interpretación memorable. En justicia, no creo que ello pueda achacársele enteramente al actor. Su personaje está tan poco elaborado que resulta difícil aportar matices. Se nos muestra que gana mucho dinero pero que su vida es solitaria y, probablemente, vacía de propósito, que es algo caradura y prepotente. Pero en cuanto la trama cobra velocidad, se convierte en el tópico héroe de película de acción: hábil con las armas, experto motociclista, ingenioso y con recursos, en excelente forma física y sin mostrar vacilaciones ante lo que debe hacer y cómo hacerlo.
En este sentido, no es de extrañar que los actores se vean poco inspirados. Puede que Ben Affleck esté más comedido que en otras ocasiones, pero desde luego no se puede decir que realice una interpretación memorable. En justicia, no creo que ello pueda achacársele enteramente al actor. Su personaje está tan poco elaborado que resulta difícil aportar matices. Se nos muestra que gana mucho dinero pero que su vida es solitaria y, probablemente, vacía de propósito, que es algo caradura y prepotente. Pero en cuanto la trama cobra velocidad, se convierte en el tópico héroe de película de acción: hábil con las armas, experto motociclista, ingenioso y con recursos, en excelente forma física y sin mostrar vacilaciones ante lo que debe hacer y cómo hacerlo.
Lo mismo puede decirse de Uma Thurman, que hace lo que puede para dar vida a una Rachel ![]() Porter igualmente insípida y con la que resulta difícil empatizar, ya que toda su supuestamente apasionada relación con Affleck ha tenido lugar fuera de pantalla, lo que hurta peso y significado al personaje. Sus escenas de acción resultan mucho menos convincentes que las de “Kill Bill”. Paul Giamatti se limita a figurar, puesto que su papel de “Shorty”, el típico amigo fiel y contrapunto humorístico y algo ridículo del héroe, no da para más. Como se podía esperar, Aaron Erckhradt es el mejor de todos, demostrando que su versatilidad le permite pasar con naturalidad de tipo simpático y amistoso a villano despiadado de una escena a otra. Pero aunque su interpretación es la más destacable, no se puede decir lo mismo de su personaje, tópico e inverosímil a partes iguales.
Porter igualmente insípida y con la que resulta difícil empatizar, ya que toda su supuestamente apasionada relación con Affleck ha tenido lugar fuera de pantalla, lo que hurta peso y significado al personaje. Sus escenas de acción resultan mucho menos convincentes que las de “Kill Bill”. Paul Giamatti se limita a figurar, puesto que su papel de “Shorty”, el típico amigo fiel y contrapunto humorístico y algo ridículo del héroe, no da para más. Como se podía esperar, Aaron Erckhradt es el mejor de todos, demostrando que su versatilidad le permite pasar con naturalidad de tipo simpático y amistoso a villano despiadado de una escena a otra. Pero aunque su interpretación es la más destacable, no se puede decir lo mismo de su personaje, tópico e inverosímil a partes iguales.
![]() Además Woo demuestra muy poco interés en los elementos de ciencia ficción de la historia. Comparada con, por ejemplo, la elaborada estética ciberpunk de “Blade Runner”, los minuciosos detalles que servían de fondo a “Minority Report” o incluso los toques futuristas algo camp del primer “Desafío Total”, “Paycheck” se queda muy corta. Aparte del bonito holograma tridimensional que diseña el protagonista al comienzo del film y la máquina borradora de memoria, Woo se limita estrictamente a integrar sobre la marcha todo aquello que necesite para que avance la historia, como el detector de humo inteligente, las plataformas antigravedad del laboratorio de Rachel y, en el mismo escenario, un laboratorio hidropónico diseñado bajo la absurda idea de que los rayos y tormentas artificiales son necesarios para cultivar plantas.
Además Woo demuestra muy poco interés en los elementos de ciencia ficción de la historia. Comparada con, por ejemplo, la elaborada estética ciberpunk de “Blade Runner”, los minuciosos detalles que servían de fondo a “Minority Report” o incluso los toques futuristas algo camp del primer “Desafío Total”, “Paycheck” se queda muy corta. Aparte del bonito holograma tridimensional que diseña el protagonista al comienzo del film y la máquina borradora de memoria, Woo se limita estrictamente a integrar sobre la marcha todo aquello que necesite para que avance la historia, como el detector de humo inteligente, las plataformas antigravedad del laboratorio de Rachel y, en el mismo escenario, un laboratorio hidropónico diseñado bajo la absurda idea de que los rayos y tormentas artificiales son necesarios para cultivar plantas.
En resumen y a pesar de todo lo antedicho, sus inconsistencias (inevitables en los relatos de ![]() paradojas temporales no suficientemente meditados) e inverosimilitudes, “Paycheck” no es una completa pérdida de tiempo. Su idea central y algunos momentos de su desarrollo resultan de interés, aunque su ejecución general sea simplemente correcta. No llega a aburrir, pero decepciona por sus escasas ambiciones conceptuales y el potencial desaprovechado por productores y director al empeñarse en vestir a la historia de Dick de lo que nunca debió ser: una película de acción.
paradojas temporales no suficientemente meditados) e inverosimilitudes, “Paycheck” no es una completa pérdida de tiempo. Su idea central y algunos momentos de su desarrollo resultan de interés, aunque su ejecución general sea simplemente correcta. No llega a aburrir, pero decepciona por sus escasas ambiciones conceptuales y el potencial desaprovechado por productores y director al empeñarse en vestir a la historia de Dick de lo que nunca debió ser: una película de acción.
↧
January 31, 2015, 3:04 am
A mediados de los años cincuenta y con periodicidad anual, los aficionados a la ciencia ficción empezaron a realizar votaciones en las World Science Fiction Conventions (o Worldcons) para otorgar la que todavía hoy es la principal distinción del género: el Premio Hugo, así llamado por Hugo Gernsback e ideado a partir de los Oscars, Edgars, Grammys y Emmys propios de otros medios. A diferencia de los anteriores, no obstante, aquí son los lectores, los aficionados y no los profesionales, los que deciden qué obras componen la mejor ciencia ficción del año.
El Hugo a la mejor novela de 1958 lo ganó Fritz Leiber por “El Gran Tiempo”, una novela corta serializada en “Galaxy Science Fiction y que en 1961 se ampliaría para ser publicada en formato libro. En ella se describía un pasado alternativo en el que el mundo estaba dominado por “Un imperio nazi que se extendía desde las minas de sal de Siberia a las plantaciones de Iowa, de Nizhni Novgorod a Kansas City”.
Curiosamente, cinco años después, en 1963, el Hugo en la categoría de mejor novela fue a parar a una obra que no sólo planteaba otra realidad alternativa, sino que ésta seguía las mismas premisas que la de Leiber: “El Hombre en el Castillo”, escrita por Philip K.Dick. Como la mayoría de sus novelas, “El Hombre en el Castillo” es tan difícil de resumir de forma mínimamente coherente o atractiva para quien desconozca la novela como rica en conceptos y niveles de lectura.
La acción tiene lugar en 1962, el mismo año en el que se publicó el libro. Años atrás, los Estados![]() Unidos perdieron la Segunda Guerra Mundial y sufrieron la humillación de ver su territorio dividido en tres grandes zonas. La costa oeste, ahora llamada Estados del Pacífico, ha sido ocupada por un imperio japonés sorprendentemente benigno y diplomático, reminiscente de la ocupación americana de Japón que tuvo lugar en nuestro mundo tras ese conflicto. La mayoría de la población se ha adaptado a la nueva situación y se gana la vida trabajando con o para los invasores japoneses. Esa alianza de conveniencia, sin embargo, es incómoda y está lastrada por diferentes grados de ansiedad psicológica al tratarse de dos formas totalmente diferentes de entender el mundo y las relaciones sociales.
Unidos perdieron la Segunda Guerra Mundial y sufrieron la humillación de ver su territorio dividido en tres grandes zonas. La costa oeste, ahora llamada Estados del Pacífico, ha sido ocupada por un imperio japonés sorprendentemente benigno y diplomático, reminiscente de la ocupación americana de Japón que tuvo lugar en nuestro mundo tras ese conflicto. La mayoría de la población se ha adaptado a la nueva situación y se gana la vida trabajando con o para los invasores japoneses. Esa alianza de conveniencia, sin embargo, es incómoda y está lastrada por diferentes grados de ansiedad psicológica al tratarse de dos formas totalmente diferentes de entender el mundo y las relaciones sociales.
La vertiente atlántica en cambio, es dominio de los nazis, fanáticos, inhumanos y todavía embarcados en una cruzada territorial y racial que les ha llevado a Marte y a aniquilar con bombas nucleares a casi toda la población africana y rusa, y desecar el Mediterráneo para convertirlo en tierras de cultivo. Por último, haciendo de amortiguador entre ambas potencias, la zona central, entre las Rocosas y los Apalaches, que ha conseguido mantener una precaria independencia gracias a la neutralidad y a costa del declive económico.
![]() Sobre ese gran marco político general, Dick se centra en el retrato de un San Francisco ocupado por los japoneses, con sus bicitaxis, dispensadores automáticos de té operados con monedas y tiendas de antigüedades falsas para los ocupantes. La fusión de la cultura norteamericana y oriental ha empezado a producir un curioso híbrido en el que los nipones sienten una obsesión desaforada por la historia de los antiguos Estados Unidos, desde los recuerdos de la Guerra Civil hasta los relojes de Mickey Mouse. Por su parte, los americanos adoptan ideas filosóficas orientales, como las consultas cotidianas al I Ching (el ancestral método chino de adivinación) para decidir el camino a tomar en los ámbitos más diversos de sus vidas, desde el financiero hasta el sentimental. Pero esta es una novedad que genera no pocos problemas porque, dado que se trata de un elemento nuevo en la cultura occidental y ajeno a su filosofía tradicional, los protagonistas tienen dificultades a la hora de interpretar los crípticos resultados que arroja ese método, tomándolos como base para decisiones aparentemente irracionales e incluso surrealistas.
Sobre ese gran marco político general, Dick se centra en el retrato de un San Francisco ocupado por los japoneses, con sus bicitaxis, dispensadores automáticos de té operados con monedas y tiendas de antigüedades falsas para los ocupantes. La fusión de la cultura norteamericana y oriental ha empezado a producir un curioso híbrido en el que los nipones sienten una obsesión desaforada por la historia de los antiguos Estados Unidos, desde los recuerdos de la Guerra Civil hasta los relojes de Mickey Mouse. Por su parte, los americanos adoptan ideas filosóficas orientales, como las consultas cotidianas al I Ching (el ancestral método chino de adivinación) para decidir el camino a tomar en los ámbitos más diversos de sus vidas, desde el financiero hasta el sentimental. Pero esta es una novedad que genera no pocos problemas porque, dado que se trata de un elemento nuevo en la cultura occidental y ajeno a su filosofía tradicional, los protagonistas tienen dificultades a la hora de interpretar los crípticos resultados que arroja ese método, tomándolos como base para decisiones aparentemente irracionales e incluso surrealistas.
Sin embargo, por las esquinas de esa ahora apacible sociedad acecha la amenaza de una ![]() Alemania irredenta en su intolerancia hacia cualquier otra cultura que no sea la propia. Exigen la entrega de cualquier judío que se descubra residiendo en territorio japonés y conspiran con espías y asesinos para alcanzar su objetivo de dominar el mundo. Japoneses y alemanes están, por tanto, embarcados en su propia guerra fría. Los alemanes envían al continente americano un ejército para invadir los estados títeres de los japoneses en Sudamérica. A través de un diálogo entre dos burócratas japoneses, Dick incluso ofrece una inteligente estimación sobre la forma en que la carrera espacial interviene en ese delicado contexto:
Alemania irredenta en su intolerancia hacia cualquier otra cultura que no sea la propia. Exigen la entrega de cualquier judío que se descubra residiendo en territorio japonés y conspiran con espías y asesinos para alcanzar su objetivo de dominar el mundo. Japoneses y alemanes están, por tanto, embarcados en su propia guerra fría. Los alemanes envían al continente americano un ejército para invadir los estados títeres de los japoneses en Sudamérica. A través de un diálogo entre dos burócratas japoneses, Dick incluso ofrece una inteligente estimación sobre la forma en que la carrera espacial interviene en ese delicado contexto:
“Las Islas (Japón) opinan que la pretensión alemana de reducir las poblaciones de Europa y el norte de Asia a la condición de esclavos, esquema completado con el asesinato de intelectuales, elementos burgueses, jóvenes patriotas, etcétera, ha sido una catástrofe económica. Sólo se han salvado gracias al formidable progreso tecnológico de la ciencia y la industria alemanas. Un arma milagrosa.
—Sí (…), Como las otras armas milagrosas de la guerra, las bombas V-1 y V-2 y los cazas.
—Es todo un juego de manos. La utilización de la energía atómica los ha ayudado a mantener el equilibrio. Y también la diversión circense de esos cohetes que viajan a Marte y a Venus. (…) aunque esos viajes han encendido la imaginación popular no han producido ningún beneficio económico importante.”
![]() Quizá mejor que ningún otro escritor de CF de su tiempo, Dick comprendió que este género no tiene como misión predecir el futuro, sino examinar el presente.
Quizá mejor que ningún otro escritor de CF de su tiempo, Dick comprendió que este género no tiene como misión predecir el futuro, sino examinar el presente.
Pero “El Hombre en el Castillo” no es en realidad un libro que verse sobre los grandes hechos políticos y sociológicos del mundo de ficción que plantea. La poderosa corriente de la historia sólo asoma en ciertos momentos de la novela a través de conversaciones, pensamientos, noticias… No, lo que realmente le interesa a Dick es la vida del hombre normal bajo el gobierno ocupante. Son los personajes, todos ellos claramente insignificantes frente al delicado tapiz histórico sobre el que se desenvuelven, los que a través de sus dilemas e inseguridades nos informan tanto o más sobre su mundo que si leyéramos un libro de historia trufado de hechos y fechas.
Mr.Tagomi es un funcionario japonés de bajo nivel destinado en San Francisco; Robert Childan es un traficante de antigüedades y objetos pop americanos que se aprovecha de la ignorancia de sus compradores; Frank Frink es un artesano que intenta ocultar sus orígenes judíos al tiempo que rehacer su vida de acuerdo a su talento; y su exmujer, Juliana, una profesora de judo emigrada a la América de más allá de las Rocosas en busca de ![]() una vida mejor. Aunque las vidas de todos ellos se cruzan brevemente con la de un oficial alemán que conspira contra el régimen Nazi y la de un asesino de la misma nacionalidad, sus actos en la novela no cambiarán el mundo en absoluto. Éste sigue su marcha y ellos sólo pueden mirar (algunos, eso sí, desde más cerca, como Mr.Tagomi) cómo se desenvuelven los acontecimientos sin tener poder para intervenir en el proceso.
una vida mejor. Aunque las vidas de todos ellos se cruzan brevemente con la de un oficial alemán que conspira contra el régimen Nazi y la de un asesino de la misma nacionalidad, sus actos en la novela no cambiarán el mundo en absoluto. Éste sigue su marcha y ellos sólo pueden mirar (algunos, eso sí, desde más cerca, como Mr.Tagomi) cómo se desenvuelven los acontecimientos sin tener poder para intervenir en el proceso.
Lo que buscan estos personajes no es cambiar el futuro de su mundo, sino algo igualmente arduo: en unos tiempos difíciles, hallar una forma digna de vivir, encontrar un sentido a lo que hacen; un propósito para el que también deben armarse de valor: el comerciante que descubre trastornado cómo le han estado engañando y trata de hallar una nueva dirección honorable para su negocio; el funcionario abrumado por su insignificancia en el gran orden de las cosas; el talentoso pulidor que abandona el adocenado y tiránico mundo industrial para dar rienda suelta a su capacidad como artesano; la mujer sentimentalmente fracasada que huye para encontrar una nueva vida lejos de todo lo que conoce… Todos ellos tienen sus propios sueños e inseguridades, muestra de la simpatía que Dick siempre sintió por los débiles y los perdedores, y que, contra todo pronóstico y sometidos a una situación extrema, consiguen sobrevivir. Precisamente una de sus mayores destrezas como escritor fue la de explorar las implicaciones que sobre los individuos tenían las extrañas situaciones que servían de fondo a sus relatos.
![]() Entrelazando las diferentes tramas encabezadas por estos personajes como si de una comedia de costumbres se tratara, Dick va dejando que las entrañas del libro vayan emergiendo poco a poco de una forma que resulta poco evidente hasta bien entrado el libro. A diferencia de una de esas películas de Hollywood en la que los guionistas se obsesionan por atar todos los cabos al final, Dick opta por una estrategia menos obvia: el devenir de los diferentes personajes transcurre independientemente unos de otros y aunque pudiera pensarse que en un momento dado sus caminos se cruzarán de forma dramática, lo cierto es que las cosas se desenvuelven con bastante sosiego a excepción de un par de estallidos violentos. Es esta una novela de ansiedad y reflexión, no de acción, una historia en la que la angustia se deriva de algo tan cotidiano como elegir el regalo adecuado para una ocasión formal o de descubrir que los nazis están planeando un holocausto nuclear y no poder hacer nada al respecto.
Entrelazando las diferentes tramas encabezadas por estos personajes como si de una comedia de costumbres se tratara, Dick va dejando que las entrañas del libro vayan emergiendo poco a poco de una forma que resulta poco evidente hasta bien entrado el libro. A diferencia de una de esas películas de Hollywood en la que los guionistas se obsesionan por atar todos los cabos al final, Dick opta por una estrategia menos obvia: el devenir de los diferentes personajes transcurre independientemente unos de otros y aunque pudiera pensarse que en un momento dado sus caminos se cruzarán de forma dramática, lo cierto es que las cosas se desenvuelven con bastante sosiego a excepción de un par de estallidos violentos. Es esta una novela de ansiedad y reflexión, no de acción, una historia en la que la angustia se deriva de algo tan cotidiano como elegir el regalo adecuado para una ocasión formal o de descubrir que los nazis están planeando un holocausto nuclear y no poder hacer nada al respecto.
El de las realidades alternativas es uno de los subgéneros de la ciencia ficción más fascinantes por las infinitas posibilidades que ofrece, pero también de los más complejos de abordar con éxito.
El concepto de mundos o realidades paralelas surgió en primer lugar en el ámbito del género![]() fantástico, desde el mito medieval del mundo de las hadas a la exploración que hizo Lewis Carroll de enloquecidos universos al otro extremo de la madriguera de un conejo. Pero sólo comenzó a ser explorado con una perspectiva científico-histórica cuando el tema cayó en manos de escritores de ciencia ficción. H.G.Wells firmó una de las primeras ucronías futuristas modernas en “Hombres Como Dioses” (1923), en la que se introduce el concepto de multiverso: universos paralelos conviviendo en espacios dimensionales cercanos.
fantástico, desde el mito medieval del mundo de las hadas a la exploración que hizo Lewis Carroll de enloquecidos universos al otro extremo de la madriguera de un conejo. Pero sólo comenzó a ser explorado con una perspectiva científico-histórica cuando el tema cayó en manos de escritores de ciencia ficción. H.G.Wells firmó una de las primeras ucronías futuristas modernas en “Hombres Como Dioses” (1923), en la que se introduce el concepto de multiverso: universos paralelos conviviendo en espacios dimensionales cercanos.
Hubo de llegar la Nueva Ola de la Ciencia Ficción en los sesenta para que los mundos alternativos empezaran a adquirir una mayor base “científica”. Contemplado anteriormente como una variante del viaje temporal o un ejercicio intelectual sobre los mecanismos del devenir histórico, en la Nueva Ola este tipo de historias alcanzaron por fin su madurez, presentando escenarios sociopolíticos de altos vuelos y, muy a menudo, distópicos: ¿Qué habría sucedido si Hitler ganara la guerra? ¿Y si los racistas confederados hubieran triunfado en la Guerra de Secesión americana? ¿O Washington hubiera sido asesinado y la Revolución jamás hubiera tenido lugar? ¿Y si Mahoma no hubiera existido? ¿O si la Armada Española hubiera tenido éxito y conquistado Gran Bretaña? La ciencia ficción se internaba en campos destinados a la Filosofía y a ello le acompañó un fuerte deseo de convertirla en una forma de plantear –y, en algunos casos, tratar de responder- a muchas de las grandes preguntas que el ser humano se plantea desde la aparición de la autoconciencia. La nueva hornada de autores quería, en definitiva, elevar a la ciencia ficción al nivel de la Literatura más y mejor reconocida por las élites.
![]() En otro orden de cosas, la ciencia fue en esta ocasión especialmente lenta a la hora de alcanzar a la ficción. En 1957, Hugh Everett III publicó en el nº 29 de “Reviews of Modern Physics” (junto a un laudatorio artículo de su director de doctorado, John Wheeler) una interpretación de la teoría cuántica que contemplaba la existencia de universos paralelos. Sin embargo, su aproximación fue ignorada durante más de una década y se dejó a la ciencia ficción la tarea de explorarla. Escritores como Michael Moorcock, J.G.Ballard, Joanna Russ, Keith Roberts o Philip K.Dick se encargaron de recuperar y popularizar el concepto de realidades alternativas y universos paralelos. No sería hasta 1970, cuando Bryce DeWitt escribió un artículo sobre el trabajo de Everett para la revista “Physics Today”, que la comunidad científica empezó a prestar atención. El propio DeWitt reunió una antología de trabajos sobre el multiverso en la mecánica cuántica, publicándolo con gran éxito a finales de 1973. El círculo se completó cuando la influyente revista de ciencia ficción “Analog” incluyó un artículo sobre el trabajo de Everett. Ciencia y Ciencia Ficción, una vez más, se habían alimentado la una a la otra enriqueciéndose en el proceso.
En otro orden de cosas, la ciencia fue en esta ocasión especialmente lenta a la hora de alcanzar a la ficción. En 1957, Hugh Everett III publicó en el nº 29 de “Reviews of Modern Physics” (junto a un laudatorio artículo de su director de doctorado, John Wheeler) una interpretación de la teoría cuántica que contemplaba la existencia de universos paralelos. Sin embargo, su aproximación fue ignorada durante más de una década y se dejó a la ciencia ficción la tarea de explorarla. Escritores como Michael Moorcock, J.G.Ballard, Joanna Russ, Keith Roberts o Philip K.Dick se encargaron de recuperar y popularizar el concepto de realidades alternativas y universos paralelos. No sería hasta 1970, cuando Bryce DeWitt escribió un artículo sobre el trabajo de Everett para la revista “Physics Today”, que la comunidad científica empezó a prestar atención. El propio DeWitt reunió una antología de trabajos sobre el multiverso en la mecánica cuántica, publicándolo con gran éxito a finales de 1973. El círculo se completó cuando la influyente revista de ciencia ficción “Analog” incluyó un artículo sobre el trabajo de Everett. Ciencia y Ciencia Ficción, una vez más, se habían alimentado la una a la otra enriqueciéndose en el proceso.
Desde el comienzo de su historia como género diferenciado, la ciencia ficción ha estado ![]() dispuesta a acoger y desarrollar conceptos y principios que el establishment científico más conservador ha despreciado. Cuando Everett conoció en Copenhague a Niels Bohr, el padre de la mecánica cuántica, para hablar sobre su trabajo, Bohr lo consideró irrelevante. Pero un concepto que ya había cautivado tanto la imaginación pública gracias a la ciencia ficción no podía ser menospreciado con ligereza. Como Philip K. Dick y otros tantos demostraron en multitud de ocasiones, la idea de las realidades alternativas no iba a desaparecer.
dispuesta a acoger y desarrollar conceptos y principios que el establishment científico más conservador ha despreciado. Cuando Everett conoció en Copenhague a Niels Bohr, el padre de la mecánica cuántica, para hablar sobre su trabajo, Bohr lo consideró irrelevante. Pero un concepto que ya había cautivado tanto la imaginación pública gracias a la ciencia ficción no podía ser menospreciado con ligereza. Como Philip K. Dick y otros tantos demostraron en multitud de ocasiones, la idea de las realidades alternativas no iba a desaparecer.
La propia vida de Dick parece uno de sus cuentos en los que la naturaleza de la humanidad, la identidad y la realidad se ponen en cuestión. Hombre problemático, pasó buena parte de su vida luchando contra la enfermedad mental, un tema que encontraría reflejo en muchas de sus obras. También como los personajes de sus libros, Dick trató de buscar alivio a sus tormentos en el consumo de sustancias químicas, legales o no. Esto, unido a la cadena de fracasos sentimentales que jalonaron su vida, acabaron convirtiendo su existencia en una de esas realidades fracturadas que tanto utilizaba en sus novelas. Auténtico discípulo y maestro de la Nueva Ola, Dick hizo de su existencia un ejemplo de las contradicciones inherentes a la esquizofrénica época que le toco vivir.
![]() Habida cuenta de que Philip K.Dick es considerado hoy uno de los grandes maestros de la ciencia ficción de todos los tiempos y que ha sido uno de los autores del género más veces llevado al cine, resulta paradójico –aunque no extraordinario en el mundo del arte- que en vida pasara verdaderos apuros económicos. Dick gozaba de un gran prestigio entre la crítica y los aficionados (ya dijimos que ganó un premio Hugo por esta novela) pero el público en general se resistía a comprenderlo y disfrutarlo. En una ocasión comentó que estaba tan falto de dinero que no se podía permitir devolver con retraso un libro a la biblioteca y pagar la pequeña multa.
Habida cuenta de que Philip K.Dick es considerado hoy uno de los grandes maestros de la ciencia ficción de todos los tiempos y que ha sido uno de los autores del género más veces llevado al cine, resulta paradójico –aunque no extraordinario en el mundo del arte- que en vida pasara verdaderos apuros económicos. Dick gozaba de un gran prestigio entre la crítica y los aficionados (ya dijimos que ganó un premio Hugo por esta novela) pero el público en general se resistía a comprenderlo y disfrutarlo. En una ocasión comentó que estaba tan falto de dinero que no se podía permitir devolver con retraso un libro a la biblioteca y pagar la pequeña multa.
Sus primeros trabajos, publicados sin demasiado éxito a finales de los cincuenta, bebían directamente de la tradición pulp, centrándose en exploraciones sociológicas y políticas de futuros posibles. Pero Dick era en el fondo un intelectual esperando encontrar su oportunidad, y la halló en el cuestionamiento de la realidad, un tema que abordó en sus obras mediante la construcción de realidades artificiales o alternativas, fabricadas bien mediante las drogas, bien mediante el uso de la tecnología o incluso la intervención de una divinidad. En sus novelas las cosas nunca son lo que parecen. Sus ![]() territorios preferidos son aquellos que se extienden entre la vida y la muerte, en los que gobierna la alucinación, la paranoia y los infiernos personales.
territorios preferidos son aquellos que se extienden entre la vida y la muerte, en los que gobierna la alucinación, la paranoia y los infiernos personales.
Sus relatos y novelas son originales y desconcertantes. Durante los sesenta, Dick publicó diecinueve novelas, muchas de ellas directamente en libro. Semejante producción solo fue posible con un ritmo de trabajo frenético que inevitablemente tuvo una repercusión negativa en el estilo y coherencia de algunas de ellas.
De una forma u otra, las historias de Dick satirizan virtualmente todos los aspectos de la sociedad norteamericana (y de la propia “realidad”, como veremos). En el caso de “El Hombre en el Castillo”, su historia alternativa subraya sutilmente los paralelismos entre los triunfantes nazis y las tendencias imperialistas que su propio país estaba desarrollando en el Sudeste Asiático, poniendo los cimientos para el desastre de Vietnam. En una época de conservadurismo y nacionalismo como forma de autodefensa ante el comunismo, hay que alabar la osadía de Dick a la hora de mostrar a un pueblo norteamericano tan humillado y servil como los países del Tercer Mundo víctimas del colonialismo.
![]() A través de la relación entre los personajes americanos y los japoneses se plantea una cuestión de desarraigo cultural. Los primeros, convertidos en ciudadanos de segunda clase, tratan de encontrar algún tipo de experiencia verdaderamente americana que les proporcione un sentido de sí mismos y de su historia, mientras que la nueva cultura dominante, la nipona, trata todo lo americano como curiosidades irrelevantes objeto de interés sólo para coleccionistas. De esta forma, Dick propone un debate acerca de las diferentes visiones que sobre el arte y la cultura tienen las distintas clases sociales (ejemplificadas en el libro por la élite japonesa y los proletarios norteamericanos).
A través de la relación entre los personajes americanos y los japoneses se plantea una cuestión de desarraigo cultural. Los primeros, convertidos en ciudadanos de segunda clase, tratan de encontrar algún tipo de experiencia verdaderamente americana que les proporcione un sentido de sí mismos y de su historia, mientras que la nueva cultura dominante, la nipona, trata todo lo americano como curiosidades irrelevantes objeto de interés sólo para coleccionistas. De esta forma, Dick propone un debate acerca de las diferentes visiones que sobre el arte y la cultura tienen las distintas clases sociales (ejemplificadas en el libro por la élite japonesa y los proletarios norteamericanos).
Pero sobre todo, las novelas de Dick cuestionan las bases sobre las que se asienta la realidad y la diferencia entre lo original y la copia, y en este caso lo hace de una forma que tiene claras implicaciones para el propio proceso creativo.
Uno de los protagonistas es, como hemos dicho, Robert Childan, un comerciante que vende ![]() falsificaciones de artículos históricos americanos, desde pistolas Colt a revistas pulp, a los ocupantes japoneses, desesperados por tener entre sus manos un pedazo de auténtica historia. Cuando una de sus armas falsificadas es utilizada con éxito por un cliente para defenderse de agentes nazis, se plantea la cuestión de lo que es real y lo que no lo es, de la importancia absolutamente subjetiva que otorgamos a determinados objetos “auténticos” frente a otros, artificiales y realizados en cadena, pero más útiles. Uno de los personajes involucrados en el negocio de las falsificaciones de objetos históricos, reflexiona con lucidez sobre este punto:
falsificaciones de artículos históricos americanos, desde pistolas Colt a revistas pulp, a los ocupantes japoneses, desesperados por tener entre sus manos un pedazo de auténtica historia. Cuando una de sus armas falsificadas es utilizada con éxito por un cliente para defenderse de agentes nazis, se plantea la cuestión de lo que es real y lo que no lo es, de la importancia absolutamente subjetiva que otorgamos a determinados objetos “auténticos” frente a otros, artificiales y realizados en cadena, pero más útiles. Uno de los personajes involucrados en el negocio de las falsificaciones de objetos históricos, reflexiona con lucidez sobre este punto:
“Bueno, te explicaré. Todo este condenado asunto de la historicidad es un disparate. Estos japoneses no se dan cuenta. Te lo demostraré —Se incorporó, corrió al estudio, y volvió enseguida con dos encendedores que dejó en la mesita de café—. Míralos bien. Parecen iguales, ¿no es cierto? Bueno, uno es histórico, el otro no (…). Uno vale... cuarenta o cincuenta mil dólares en el mercado de coleccionistas. (…) Uno de esos encendedores estaba en el bolsillo de Franklin D. Roosevelt el día que lo asesinaron. El otro no. Uno tiene historicidad, mucha. El otro nada. ¿Puedes sentirla? (…) No, no puedes. No sabes cuál es cuál. No hay ahí "plasma místico", no hay "aura". (….) Los ![]() coleccionistas se estafan a sí mismos. El revólver que un soldado disparó en una batalla famosa, como la de Meuse-Argonne, por ejemplo, es igual al revólver que no fue empleado en esa batalla, salvo que tú lo sepas. Está aquí. -Se tocó la frente—. En la cabeza, no en el revólver”.
coleccionistas se estafan a sí mismos. El revólver que un soldado disparó en una batalla famosa, como la de Meuse-Argonne, por ejemplo, es igual al revólver que no fue empleado en esa batalla, salvo que tú lo sepas. Está aquí. -Se tocó la frente—. En la cabeza, no en el revólver”.
Esa obsesión por la autenticidad se extiende a lo largo de toda la novela. Baynes, el escandinavo, es en realidad un agente de contrainteligencia alemán; Joe, el camionero italiano, resulta ser un asesino de la Gestapo; Frank Frink finge no ser judío; Childan, el comerciante, imita los modales y tics culturales de los japoneses, mientras que éstos tratan de ser más americanos.
Pero Dick extiende la noción de lo real y lo falso más allá de los objetos y las personas, hasta abarcar nada menos que toda la realidad en la que éstas habitan y la forma en que toman sus decisiones. Varios de los personajes consiguen hacerse con un ejemplar de una popular novela vendida clandestinamente y titulada “La Langosta se ha Posado”, en la que se describe una realidad alternativa en la que las potencias del Eje perdieron la guerra frente a los![]() aliados, un resultado mucho más parecido a nuestra propia historia que la que sirve de marco a la narración principal de la novela. “La Langosta se ha Posado” ejerce una profunda fascinación en todo aquel que la lee, hasta tal punto que su mensaje –que otra realidad es posible- empieza a revitalizar el espíritu de algunos de los derrotados norteamericanos. También se sugiere la posibilidad de que sólo el autor es capaz de ver claramente que su ficción es la auténtica realidad y que todos los demás contemplan el mundo “a través de un cristal oscurecido”.
aliados, un resultado mucho más parecido a nuestra propia historia que la que sirve de marco a la narración principal de la novela. “La Langosta se ha Posado” ejerce una profunda fascinación en todo aquel que la lee, hasta tal punto que su mensaje –que otra realidad es posible- empieza a revitalizar el espíritu de algunos de los derrotados norteamericanos. También se sugiere la posibilidad de que sólo el autor es capaz de ver claramente que su ficción es la auténtica realidad y que todos los demás contemplan el mundo “a través de un cristal oscurecido”.
En este nivel, “El Hombre en el Castillo” puede considerarse una reflexión sobre la estética y el metalenguaje literarios interpretando el arte de la escritura como constructora de realidades. Tal y como explicó el propio Dick, uno de sus objetivos a la hora de escribir esta novela fue mostrar cómo el mundo subjetivo de una sola persona con talento creativo puede invadir el de otra, ejerciendo el mayor poder que un ser humano puede tener sobre los demás. Naturalmente, este “gran poder” es el de los escritores, cuyas obras, aunque solo sea momentáneamente, son capaces de desplazar la realidad y los marcos de referencia de los lectores y hacerles soñar con otro mundo posible; o incluso motivarles para alcanzar esa realidad. Esto no es un simple artificio dialéctico. Hemos visto abundantemente en este blog –y ![]() lo seguiremos viendo en entradas futuras- cómo la ciencia ficción ha sido un género especialmente influyente en científicos que, según sus propias declaraciones, obtuvieron de ella sus grandes ideas, ideas que cambiaron el mundo: Leo Slizard y la reacción nuclear en cadena (“La Liberación Mundial”, de H.G.Wells); el astrónomo y divulgador Carl Sagan (“John Carter”, de E.R.Burroughs); Robert Goddard, pionero del viaje espacial (“La Guerra de los Mundos”, de H.G.Wells); Hermann Oberth, precursor de la astronáutica (“De la Tierra a la Luna”, Julio Verne); Martin Cooper, inventor del teléfono móvil (“Star Trek”)…
lo seguiremos viendo en entradas futuras- cómo la ciencia ficción ha sido un género especialmente influyente en científicos que, según sus propias declaraciones, obtuvieron de ella sus grandes ideas, ideas que cambiaron el mundo: Leo Slizard y la reacción nuclear en cadena (“La Liberación Mundial”, de H.G.Wells); el astrónomo y divulgador Carl Sagan (“John Carter”, de E.R.Burroughs); Robert Goddard, pionero del viaje espacial (“La Guerra de los Mundos”, de H.G.Wells); Hermann Oberth, precursor de la astronáutica (“De la Tierra a la Luna”, Julio Verne); Martin Cooper, inventor del teléfono móvil (“Star Trek”)…
El juego de realidades que plantea Dick va aún más allá. El autor de esa novela dentro de la novela, “La Langosta se ha Posado” es un tal Hawthorne Abendsen, un individuo que vive recluido en la zona de las Rocosas, entre las dos franjas ocupadas por las potencias del Eje. Él es “el hombre en el castillo” del título, pero, de hecho, no sólo no vive en un castillo, sino que ni siquiera puede considerársele responsable del argumento de su novela puesto que la escribió guiándose, como los otros personajes, por el I Ching: “(…) fue armando el libro pedazo a pedazo en miles de consultas, por medio de las líneas. Período histórico, tema, caracteres, argumento. Le llevó años. Hawth llegó a preguntarle al oráculo si el libro tendría éxito, y el oráculo le contestó que sería un gran éxito, el primero de su carrera”.
El “I Ching” es el auténtico nexo común de todos los personajes. Para aquellos que buscan guía ![]() espiritual, proporciona las claves del futuro o de una vida mejor. Para otros, como Abendsen, abre las puertas a una realidad alternativa que podría ser mejor que aquella en la que viven, cuyo porvenir no parece muy esperanzador.
espiritual, proporciona las claves del futuro o de una vida mejor. Para otros, como Abendsen, abre las puertas a una realidad alternativa que podría ser mejor que aquella en la que viven, cuyo porvenir no parece muy esperanzador.
En un curioso paralelismo con su propio trabajo, Dick afirmó que él mismo había utilizado ese sistema para escribir “El Hombre en el Castillo”. De esta forma, reconocía explícitamente la influencia que las nociones taoístas del equilibrio (personificado en el binomio Ying-Yang) tuvo en su estilo, nociones que comparte con su contemporánea Ursula K.Leguin (quien admitió tal ascendiente en la creación de “La Mano Izquierda de la Oscuridad”, 1969). Esta es una característica de las obras adscritas al movimiento de la Nueva Ola: el espacio interior, la mente, es tan importante como el espacio exterior, el cosmos.
Además, mientras que la novela de Abendsen presenta una historia muy próxima a la que nuestros propios antepasados vivieron, también contiene diferencias significativas, dejándonos a los lectores que consideremos nada menos que tres realidades: la nuestra, la de “El Hombre en el Castillo” y la descrita en “La Langosta se ha Posado”. Es más, esas tres realidades se cruzan de diferentes formas, como en el momento en el que uno de sus personajes principales, ![]() Tagomi, parece meditar en una especie de trance en el que “ve” no el San Francisco ficticio ocupado por los japoneses en el que él vive, sino la ciudad contaminada e invadida por las autopistas con la que estamos más familiarizados nosotros.
Tagomi, parece meditar en una especie de trance en el que “ve” no el San Francisco ficticio ocupado por los japoneses en el que él vive, sino la ciudad contaminada e invadida por las autopistas con la que estamos más familiarizados nosotros.
Con sus abundantes y chocantes giros, su ausencia de foco argumental y ese estilo inconexo tan propio de Dick, “El Hombre en el Castillo” no es una lectura fácil. Se trata de una historia extraña que no parece dirigirse a ninguna parte y que termina con un final totalmente abierto que puede dejar al lector poco acostumbrado a la obra de Dick con una sensación de desconcierto. Pero lo que no podrá negar es que se trata de una novela original que formó parte de un movimiento que pronto cambiaría la ciencia ficción: la Nueva Ola (recordemos que aquel mismo año se publicaron, por ejemplo, “El Mundo Sumergido” de J.G.Ballard o “Invernáculo”, de Brian Aldiss, también escritores de difícil estilo adscritos a la misma corriente estética).
En una carta escrita a mediados de los sesenta, Dick afirmó que no se sentía especialmente ![]() satisfecho de “El Hombre en el Castillo”. Quizá, como es el caso de otros escritores, ambicionaba el éxito al tiempo que tendía a minusvalorar aquellas obras que se lo habían proporcionado. Independientemente de su propia valoración, esta novela fue la que marcó su paso a la madurez estilística y hoy sigue estando considerada como una de las mejores historias sobre realidades alternativas jamás escritas. Dick nos muestra lo frágiles que son las raíces sobre las que se asienta nuestra realidad y lo fácilmente que las cosas pudieron haber transcurrido de una forma muy diferente. Pero también que el hombre puede soñar con un mundo distinto a través de la ficción y, aún más importante, hacerlo real.
satisfecho de “El Hombre en el Castillo”. Quizá, como es el caso de otros escritores, ambicionaba el éxito al tiempo que tendía a minusvalorar aquellas obras que se lo habían proporcionado. Independientemente de su propia valoración, esta novela fue la que marcó su paso a la madurez estilística y hoy sigue estando considerada como una de las mejores historias sobre realidades alternativas jamás escritas. Dick nos muestra lo frágiles que son las raíces sobre las que se asienta nuestra realidad y lo fácilmente que las cosas pudieron haber transcurrido de una forma muy diferente. Pero también que el hombre puede soñar con un mundo distinto a través de la ficción y, aún más importante, hacerlo real.
↧
↧
February 7, 2015, 1:50 am
Nadie que se diga aficionado a la ciencia ficción puede pasar por alto la figura y obra de Robert A.Heinlein, uno de los escritores más relevantes del género, que contribuyó a transformarlo y cuya influencia llega hasta la actualidad. Y aunque el final de su carrera estuvo marcado por novelas excesivamente infladas y repletas de interminables conversaciones, hubo un tiempo en el que cada una de sus historias abría todo un mundo nuevo de ideas que explorar para lectores y escritores. Una de ellas es esta novela que, aunque aparecida en 1964, está compuesta por dos relatos publicados originalmente en 1941 en la revista “Astounding Science Fiction”: “Universo” y “Sentido Común”. Juntas forman, no la primera historia sobre Naves Generacionales, pero sin duda una de las mejores.
La idea de la Nave Generacional nació al mismo tiempo que los sueños de viajar al espacio. Dadas las distancias a recorrer en el universo, ya los primeros ingenieros y científicos que se ocuparon de la astronáutica mucho antes de que el primer cohete alcanzara los cielos, se dieron cuenta de que la única forma de llegar a otros mundos con la tecnología que previsiblemente podría desarrollarse en los siguientes siglos sería una nave autosuficiente y de gigantescas dimensiones en la que los viajeros no sólo pudieran vivir, sino también nacer, reproducirse y morir, generación tras generación, hasta que un día, sus descendientes pudieran arribar a su ![]() destino.
destino.
El primero en poner por escrito tales ideas fue el ingeniero americano y pionero en el diseño de cohetes Robert Goddard, que en 1918 escribió “La Última Emigración”. En ella se describía la muerte del Sol y la necesidad de construir una suerte de “arca interestelar”. Lo que él proponía, sin embargo, era que la tripulación se colocara en una suerte de animación suspendida y sólo despertara al llegar a otro sistema estelar. El concepto de nave generacional tal y como he apuntado fue descrito por otro pionero de la astronáutica, el ruso Konstantin Tsiolkovsky, quien en su ensayo “El Futuro de la Tierra y la Humanidad” (1928) lanzaba la idea de una colonia espacial equipada con motores capaces de funcionar durante miles de años.
![]() El polémico científico inglés John Desmond Bernal también se interesó por la evolución de la especie humana y su futuro en el espacio y en 1929 publicó un ensayo titulado "The World, The Flesh, & The Devil", en el que describía la “Esfera de Bernal”, un hábitat permanente para 30.000 personas y los cambios fisiológicos que debería experimentar el hombre para adaptarse a su nuevo entorno.
El polémico científico inglés John Desmond Bernal también se interesó por la evolución de la especie humana y su futuro en el espacio y en 1929 publicó un ensayo titulado "The World, The Flesh, & The Devil", en el que describía la “Esfera de Bernal”, un hábitat permanente para 30.000 personas y los cambios fisiológicos que debería experimentar el hombre para adaptarse a su nuevo entorno.
Todas ellas eran ideas demasiado avanzadas para su época y nadie pareció prestarles demasiada atención….excepto los escritores de ciencia ficción, siempre atentos a cualquier inspiración proveniente de la ciencia, por muy alocada que pudiera parecer. La primera ficción en tratar el tema de la nave generacional apareció en 1940, en la historia “El Viaje que duró 600 Años”, de Don Wilcox, un maestro de escuela metido a escritor. Ya en este cuento, publicado en “Amazing Stories”, se exploraba el problema de la pérdida de identidad cultural y el olvido de las raíces y misión original por parte de las generaciones de viajeros. Heinlein retomó el mismo esquema argumental, lo amplió y mejoró para hacer las dos novelas cortas que componen “Huérfanos del Espacio”, la historia arquetípica de nave generacional.
“Universo” nos presenta a los habitantes/viajeros de la nave, quienes en su mayor parte han ![]() olvidado que están dentro de un vehículo interestelar. Como no hay ventanas al espacio, para ellos, el interior de la nave es todo su mundo y no creen que exista nada más allá. Viven existencias sencillas como granjeros dentro de una sociedad estrictamente jerarquizada y sólo se preocupan de los ocasionales problemas generados por la radiación y los ataques de los mutantes que viven en las cubiertas inferiores. Su único recuerdo colectivo es el que procede de la tradición oral en forma de mitos sobre una antigua caída del paraíso, cuando la Nave “se movía”.
olvidado que están dentro de un vehículo interestelar. Como no hay ventanas al espacio, para ellos, el interior de la nave es todo su mundo y no creen que exista nada más allá. Viven existencias sencillas como granjeros dentro de una sociedad estrictamente jerarquizada y sólo se preocupan de los ocasionales problemas generados por la radiación y los ataques de los mutantes que viven en las cubiertas inferiores. Su único recuerdo colectivo es el que procede de la tradición oral en forma de mitos sobre una antigua caída del paraíso, cuando la Nave “se movía”.
El joven Hugh Hoyland, uno de los habitantes de la Nave, es un campesino analfabeto pero inteligente que tras ascender a la casta sacerdotal se une a un grupo de hiperracionalistas que pretenden derrocar a los jerarcas más supersticiosos al mando y luego erradicar a los mutantes. Pero mientras explora algunas de las secciones más peligrosas de la nave, Hugh es secuestrado por un pequeño mutante, Bobo, que lo lleva a presencia del líder de esa raza, el bicéfalo Joe-Jim Gregory. Éste muestra a Hugh la Sala Principal de Control desde cuyos ventanales le enseña el espacio y las estrellas, revelándole así tanto la verdadera naturaleza del universo como del ahora pequeño mundo en el que se encuentran atrapados. Jordan, el dios creador al que adoran, es en realidad el nombre de la fundación que en 2119 creó el gigantesco vehículo; y su destino original era el sistema Alfa Centauri. Sin embargo, tras el motín que dividió a la tripulación e inició la degeneración intelectual y social en la que ahora viven, la nave viaja a la deriva.
![]() Cuando regresa entre su gente para compartir sus recién adquiridos conocimientos y proclamar la falsedad de la religión que todos aceptan, Hugh es acusado de herejía, encarcelado y sentenciado a muerte. Pero Joe-Jim le rescata y le pone a salvo, raptando al mismo tiempo a uno de los principales científicos-sacerdotes, Ertz, con el fin de mostrarle también a él la impactante visión de las estrellas.
Cuando regresa entre su gente para compartir sus recién adquiridos conocimientos y proclamar la falsedad de la religión que todos aceptan, Hugh es acusado de herejía, encarcelado y sentenciado a muerte. Pero Joe-Jim le rescata y le pone a salvo, raptando al mismo tiempo a uno de los principales científicos-sacerdotes, Ertz, con el fin de mostrarle también a él la impactante visión de las estrellas.
Una de las innovaciones más importantes que hizo Heinlein al subgénero de naves generacionales con estas dos historias fue la introducción de un fuerte sentimiento religioso. Como he dicho, los descendientes de los viajeros originales piensan que el interior de la nave constituye todo su mundo y han desarrollado una compleja religión alrededor de un dios al que denominan Jordan, el Creador de la Nave. Los “Científicos” son los sacerdotes que predican tomando como base los manuales técnicos de la nave, de los que extraen interpretaciones metafóricas. Las referencias a la singladura de la nave la interpretan como “El Viaje” que todo el mundo emprende tras la muerte hasta llegar al lugar celestial de “Far Centauri”. El trabajo necesario para el mantenimiento de la nave se ha ritualizado en la forma de ceremonias religiosas.
“Sentido Común”, aunque entretenido, carece del ingenio y la fuerza de “Universo”. Los temas ![]() de la involución de la ciencia y la historia en mitología y ritualismo no están desarrollados con igual pericia, limitándose básicamente al enfrentamiento entre los científicos conservadores (fundamentalistas religiosos) y los progresistas, que han aprendido a aceptar la verdad sobre la nave. La historia sigue los pasos de Hugh y sus compañeros para liberar a los no-mutantes de la tiranía de la religión, detener la sangrienta guerra que se avecina entre aquéllos y los mutados y pilotar la nave hasta su destino original. La conclusión, tras una serie de improbables y demasiado convenientes acontecimientos, se antoja acelerada y poco verosímil.
de la involución de la ciencia y la historia en mitología y ritualismo no están desarrollados con igual pericia, limitándose básicamente al enfrentamiento entre los científicos conservadores (fundamentalistas religiosos) y los progresistas, que han aprendido a aceptar la verdad sobre la nave. La historia sigue los pasos de Hugh y sus compañeros para liberar a los no-mutantes de la tiranía de la religión, detener la sangrienta guerra que se avecina entre aquéllos y los mutados y pilotar la nave hasta su destino original. La conclusión, tras una serie de improbables y demasiado convenientes acontecimientos, se antoja acelerada y poco verosímil.
Sí resulta destacable en cambio que Heinlein evitara retratar a ninguna de las sociedades que convivían en la nave, la tripulación y los mutantes, como “los buenos”. De hecho, ambas son terriblemente injustas y crueles. También el desarrollo de la política postrevolucionaria es interesante y, aunque no está a la altura de, por ejemplo, “Rebelión en la Granja”, sí es más sutil y equilibrada que la mayoría de las parábolas sobre el comunismo que se escribieron algunos años después durante la Guerra Fría.
![]() Con todo lo innovadora que la lectura resultó en su momento y seductoras las ideas que planteaba, hoy hay al menos un par de cosas que pueden chirriar al lector adulto. En primer lugar, su simplista representación de la religión como producto de la ignorancia y la mitologización de la ciencia. En el relato, las creencias religiosas son producto de la ignorancia, sus mitos fruto de una malinterpretación de la realidad y sus practicantes unos fanáticos más interesados en conservar su poder e influencia que en conocer la verdad. Que algunas o todas de estas interpretaciones puedan ser aplicadas a las religiones de todo el mundo no creo que se pueda negar. Que la vertiente espiritual del hombre, su búsqueda de trascendencia y el objetivo último de la religión se limite exclusivamente a eso es harina de otro costal.
Con todo lo innovadora que la lectura resultó en su momento y seductoras las ideas que planteaba, hoy hay al menos un par de cosas que pueden chirriar al lector adulto. En primer lugar, su simplista representación de la religión como producto de la ignorancia y la mitologización de la ciencia. En el relato, las creencias religiosas son producto de la ignorancia, sus mitos fruto de una malinterpretación de la realidad y sus practicantes unos fanáticos más interesados en conservar su poder e influencia que en conocer la verdad. Que algunas o todas de estas interpretaciones puedan ser aplicadas a las religiones de todo el mundo no creo que se pueda negar. Que la vertiente espiritual del hombre, su búsqueda de trascendencia y el objetivo último de la religión se limite exclusivamente a eso es harina de otro costal.
Uno podría estar tentado de justificar a Heinlein, o al menos explicar su aproximación a la materia, argumentando que al fin y al cabo estos eran relatos destinados a un público juvenil y que no se trataba de elaborar complejas reflexiones sobre el tema. Pero lo cierto es que el autor siempre mantuvo –y así lo reflejó en muchas de sus obras- una actitud profundamente despectiva hacia la religión y todo lo que ello significaba. En una ocasión afirmó: “El concepto más ridículo jamás perpetrado por el Homo sapiens es que el Señor Dios de la Creación, Creador y Soberano de los Universos, desee la adoración empalagosa de sus creaciones, que puede ser persuadido por sus oraciones, y ![]() que se vuelve petulante si no recibe dicha adulación. Sin embargo, esta noción ridícula, sin pizca de evidencia que la apoye, ha fundado una de las industrias más grandes, más antiguas y menos productivas de la Historia”. Y, bastante más conciso pero también más contundente: “Las putas realizan la misma función que los sacerdotes, pero mucho más a fondo”.
que se vuelve petulante si no recibe dicha adulación. Sin embargo, esta noción ridícula, sin pizca de evidencia que la apoye, ha fundado una de las industrias más grandes, más antiguas y menos productivas de la Historia”. Y, bastante más conciso pero también más contundente: “Las putas realizan la misma función que los sacerdotes, pero mucho más a fondo”.
El segundo de los aspectos de la novela que no ha envejecido bien es el tratamiento que Heinlein da a los personajes femeninos. Aquellos que tacharon al escritor de misógino (cuando no directamente “cerdo sexista”) encontrarán aquí buenos argumentos. No solamente no hay ningún personaje femenino de importancia –algo que era esperable tratándose de un relato, como he dicho, destinado a una revista leída principalmente por chicos-, sino que los que aparecen son maltratados sin contemplaciones. Hugh toma dos esposas, una joven y atractiva para el sexo y otra más madura para las tareas domésticas. Hacia el final de la historia, cuando aquél tiene que alimentar con materia el motor de su lanzadera, está tentado de trocear y utilizar como combustible a una de sus mujeres, aunque finalmente su amigo le convenza para que utilice sus libros.
![]() Esas relaciones de género propias del neolítico tienen una explicación, según Heinlein: la tripulación vive en una sociedad sacerdotal altamente jerarquizada y la fuerte opresión de las mujeres forma parte de esa estructura de poder. Pero ni siquiera cuando Hugh y sus aliados toman conciencia de sus verdaderos orígenes, le dedican un mínimo pensamiento a las mujeres. Incluso en el territorio mutante, cuyos habitantes viven como un pueblo libre de dictatoriales sacerdotes, sólo aparece una mujer y es una anciana. Independientemente de que puedan encontrarse paralelismos históricos a la situación de sexismo que se vive en la nave, la ausencia de personajes femeninos mínimamente relevantes es uno de los aspectos de esta historia que peor ha envejecido.
Esas relaciones de género propias del neolítico tienen una explicación, según Heinlein: la tripulación vive en una sociedad sacerdotal altamente jerarquizada y la fuerte opresión de las mujeres forma parte de esa estructura de poder. Pero ni siquiera cuando Hugh y sus aliados toman conciencia de sus verdaderos orígenes, le dedican un mínimo pensamiento a las mujeres. Incluso en el territorio mutante, cuyos habitantes viven como un pueblo libre de dictatoriales sacerdotes, sólo aparece una mujer y es una anciana. Independientemente de que puedan encontrarse paralelismos históricos a la situación de sexismo que se vive en la nave, la ausencia de personajes femeninos mínimamente relevantes es uno de los aspectos de esta historia que peor ha envejecido.
No es este el lugar más adecuado para hablar sobre las contradictorias ideas que Heinlein tenía sobre el sexo femenino. Por ejemplo, criticaba que las universidades no admitieran a más mujeres que quisieran ser ingenieros, pero al mismo tiempo prohibía a su mujer que trabajase por muy mal que les fueran las cosas financieramente. En sus obras podemos encontrar mujeres fuertes e inteligentes, mucho más que sus contrapartidas masculinas; pero a las que les gustaba quedar embarazadas, ser tratadas con condescendencia por sus colegas varones y meterse ansiosas en sus camas. Como sucedía con sus ideas políticas, Heinlein fue un autor que desafiaba al análisis simplista, lo que lo hace aún más interesante.
Aquellos que hayan comenzado a leer ciencia ficción en los últimos veinte años se sorprenderán probablemente de la concisión, incluso minimalismo, con que Heinlein desarrolla la historia: no desperdicia ni una sola palabra en las poco más de 150 páginas que necesita para construir ese claustrofóbico mundo y narrar lo que en él sucede. Y ese mundo, las ideas que plantea y la aventura que cuenta son tan ricas que desde el momento de su aparición no han dejado de influir a autores de la talla de Brian Aldiss (“La Nave Estelar”), Gene Wolfe (“Book of the Short Sun”) o John Brunner (“Lungfish”), quienes exploraron más profundamente las ramificaciones sociales y mentales del concepto de Nave Generacional.
Si uno puede situar a la obra en su contexto y pasar por alto o racionalizar sus aspectos más “políticamente incorrectos”, “Huérfanos del Espacio” es una novela de aventuras entretenida, narrada con buen pulso por uno de los autores que dieron forma a la ciencia ficción moderna y que resulta particularmente recomendable para un lector adolescente que todavía no esté muy familiarizado con el género. Con total seguridad nunca la olvidará.
↧
February 16, 2015, 10:23 am
Sorprendentes efectos especiales y un guión de primera clase. ¿Qué más se podría pedir a una película de ciencia ficción? La combinación de ambos ingredientes se prodiga tan poco que resulta difícil pensar en un ejemplo en el que no haya dado como resultado un film de CF sobresaliente. Pero aunque indudablemente “Desafío Total” es un clásico, no creo que haya tanto consenso a la hora de calificarlo de “obra maestra”. ¿Cuál es el problema entonces? Este es un caso típico del “lo habría podido llegar a ser si no fuera por…”; y la frase podría completarse con dos nombres: el actor Arnold Schwarzenegger y el director Paul Verhoeven. “Desafío Total” fue la ocasión en la que se daban cita todos los elementos necesarios para alumbrar una obra excepcional del género…y que frustró las optimistas expectativas al imprimirle una dirección equivocada.
La Tierra en el siglo XXII. El trabajador de la construcción Doug Quaid (Arnold ![]() Schwarzenegger) pasa las noches atormentado por extraños sueños en los que visita Marte, un lugar al que nunca ha viajado, y muere en compañía de una mujer. Acude a Memory Call, una empresa que ofrece la implantación de recuerdos artificiales directamente en el cerebro, por ejemplo unas vacaciones ideales diseñadas a medida. Quaid elige una opción de aventuras y espionaje en Marte, pero algo sale mal durante la inserción del implante y despierta recordando que es un agente secreto y que toda su vida como Quaid no es más que una ilusión creada por sus enemigos. Asustados, los responsables de Memory Call le borran esos recuerdos y lo dejan irse a casa.
Schwarzenegger) pasa las noches atormentado por extraños sueños en los que visita Marte, un lugar al que nunca ha viajado, y muere en compañía de una mujer. Acude a Memory Call, una empresa que ofrece la implantación de recuerdos artificiales directamente en el cerebro, por ejemplo unas vacaciones ideales diseñadas a medida. Quaid elige una opción de aventuras y espionaje en Marte, pero algo sale mal durante la inserción del implante y despierta recordando que es un agente secreto y que toda su vida como Quaid no es más que una ilusión creada por sus enemigos. Asustados, los responsables de Memory Call le borran esos recuerdos y lo dejan irse a casa.
Pero entonces toda su vida parece volverse del revés. Su hermosa mujer Lori (Sharon Stone) y sus compañeros de trabajo intentan matarle y un grupo de asesinos lo acorrala. Gracias a un video aparentemente grabado en el pasado por sí mismo para esa eventualidad, consigue extraerse un rastreador y eludir a sus perseguidores. Quaid viaja entonces a Marte para ![]() averiguar la verdad sobre su pasado y por qué su memoria fue borrada. Allí le cuentan que él era en realidad un agente secreto llamado Hauser que trabajaba para el dictatorial gobernador de la colonia, Vilmos Cohaagen (Ronny Cox en un papel muy parecido al que ya interpretó en “RoboCop”), quien explota a los trabajadores en las excavaciones de mineral radioactivo y controla el aire vital para todos los colonos. Al enfrentarse a Cohaagen, Quaid debe decidir si su memoria fue borrada para evitar que ayudara a la resistencia marciana o bien todo fue un plan para convertirle en agente doble y destruir a los insurgentes desde dentro. ¿O quizá sólo está “viviendo” el recuerdo implantado por Memory Call en su cerebro?
averiguar la verdad sobre su pasado y por qué su memoria fue borrada. Allí le cuentan que él era en realidad un agente secreto llamado Hauser que trabajaba para el dictatorial gobernador de la colonia, Vilmos Cohaagen (Ronny Cox en un papel muy parecido al que ya interpretó en “RoboCop”), quien explota a los trabajadores en las excavaciones de mineral radioactivo y controla el aire vital para todos los colonos. Al enfrentarse a Cohaagen, Quaid debe decidir si su memoria fue borrada para evitar que ayudara a la resistencia marciana o bien todo fue un plan para convertirle en agente doble y destruir a los insurgentes desde dentro. ¿O quizá sólo está “viviendo” el recuerdo implantado por Memory Call en su cerebro?
“Desafío Total” tuvo una génesis larga y complicada. La idea original la encontramos en una![]() historia corta, “Podemos recordarlo por usted al por mayor” (“We Can Remember It For You Wholesale”), ganadora del Premio Nébula y escrita en 1966 por Philip K.Dick, el gran especialista de la ciencia ficción paranoica. Novelas firmadas por él como “Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch” (1964), “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?” (1968), “Ubik” (1969), “Fluyan Mis Lágrimas, Dijo el Policía” (1974) o “Una Mirada a la Oscuridad” (1977) entre otros muchos relatos, estaban protagonizadas por individuos que averiguaban que lo que habían percibido como realidad no era sino una ilusión o una simulación, o que no podían estar seguros de si ellos mismos eran humanos o artificiales, originales o clones… El trabajo de Dick, sugerente, atrevido y original, ha servido de inspiración para bastantes películas de Hollywood que no siempre han sabido respetar la esencia del relato en el que se basaban.
historia corta, “Podemos recordarlo por usted al por mayor” (“We Can Remember It For You Wholesale”), ganadora del Premio Nébula y escrita en 1966 por Philip K.Dick, el gran especialista de la ciencia ficción paranoica. Novelas firmadas por él como “Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch” (1964), “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?” (1968), “Ubik” (1969), “Fluyan Mis Lágrimas, Dijo el Policía” (1974) o “Una Mirada a la Oscuridad” (1977) entre otros muchos relatos, estaban protagonizadas por individuos que averiguaban que lo que habían percibido como realidad no era sino una ilusión o una simulación, o que no podían estar seguros de si ellos mismos eran humanos o artificiales, originales o clones… El trabajo de Dick, sugerente, atrevido y original, ha servido de inspiración para bastantes películas de Hollywood que no siempre han sabido respetar la esencia del relato en el que se basaban.
Como sucede con muchas de las obras de Dick, “Podemos recordarlo por usted al por mayor” es una historia difícilmente trasladable a la pantalla tal cual fue escrita. Para empezar, se trata ![]() de un cuento que apenas supera las veinte páginas, las cuales, desde luego, no dan para una película de dos horas. Pero es que además transcurre casi íntegramente en la mente del protagonista. Comparar el relato con su traslación cinematográfica puede resultar un ejercicio interesante. En el cuento, el héroe, un apocado oficinista llamado Quail (en la película se cambió a Quaid para evitar el parecido con el entonces vicepresidente norteamericano, Dan Quail) recibe los implantes de memoria sólo para descubrir que él era, en realidad, un agente secreto en Marte y que sus recuerdos al respecto habían sido borrados. “Desafío Total” sigue esta trama hasta la primera persecución –aquélla en la que los villanos le rastrean mediante un implante en su cerebro-, inventando todo lo demás, siguiendo las pautas de “Con la Muerte en los Talones” (1959) de Hitchcock y prescindiendo del irónico final de Dick, en el que Quail, desesperado, regresa a Memory Call y hace que le implanten un recuerdo de él como salvador de la Tierra de una invasión alienígena…sólo para descubrir que también su cerebro tenía un recuerdo real enterrado de haber salvado a la Tierra de una invasión alienígena.
de un cuento que apenas supera las veinte páginas, las cuales, desde luego, no dan para una película de dos horas. Pero es que además transcurre casi íntegramente en la mente del protagonista. Comparar el relato con su traslación cinematográfica puede resultar un ejercicio interesante. En el cuento, el héroe, un apocado oficinista llamado Quail (en la película se cambió a Quaid para evitar el parecido con el entonces vicepresidente norteamericano, Dan Quail) recibe los implantes de memoria sólo para descubrir que él era, en realidad, un agente secreto en Marte y que sus recuerdos al respecto habían sido borrados. “Desafío Total” sigue esta trama hasta la primera persecución –aquélla en la que los villanos le rastrean mediante un implante en su cerebro-, inventando todo lo demás, siguiendo las pautas de “Con la Muerte en los Talones” (1959) de Hitchcock y prescindiendo del irónico final de Dick, en el que Quail, desesperado, regresa a Memory Call y hace que le implanten un recuerdo de él como salvador de la Tierra de una invasión alienígena…sólo para descubrir que también su cerebro tenía un recuerdo real enterrado de haber salvado a la Tierra de una invasión alienígena.
El cuento de Dick fue tomado en consideración para una versión cinematográfica en una fecha ![]() tan temprana como 1974, momento en el que Ronald Shusett compró los derechos de adaptación a la pantalla por unos míseros 1.000 dólares. A mediados de los ochenta éstos llegaron a manos del productor Dino de Laurentiis, el hombre tras “King Kong” (1976), “Flash Gordon” (1980) y “Dune” (1984). De Laurentiis intentó en primer lugar atraer a David Cronenberg para que escribiera y dirigiera la película. Por entonces, Cronenberg ya había realizado el film de culto “Scanners” (1981) y “La Zona Muerta” (1983), también producida por de Laurentiis. Cronenberg aceptó, declinando a cambio la oportunidad de dirigir el remake de “La Mosca”.
tan temprana como 1974, momento en el que Ronald Shusett compró los derechos de adaptación a la pantalla por unos míseros 1.000 dólares. A mediados de los ochenta éstos llegaron a manos del productor Dino de Laurentiis, el hombre tras “King Kong” (1976), “Flash Gordon” (1980) y “Dune” (1984). De Laurentiis intentó en primer lugar atraer a David Cronenberg para que escribiera y dirigiera la película. Por entonces, Cronenberg ya había realizado el film de culto “Scanners” (1981) y “La Zona Muerta” (1983), también producida por de Laurentiis. Cronenberg aceptó, declinando a cambio la oportunidad de dirigir el remake de “La Mosca”.
En cuanto al guión, Ronald Shusett y Dan O´Bannon habían empezado a trabajar en él ya a mediados de los años setenta, pero decidieron paralizar el desarrollo habida cuenta de que el presupuesto necesario para ambientar la película convertiría a este proyecto en algo prohibitivo y poco atractivo para los productores. A cambio, se centraron en una historia ideada por O´Bannon sobre un monstruo espacial que aterrorizaba a la tripulación de una nave y que se ![]() convertiría en “Alien, el 8º Pasajero” (1979). O´Bannon había realizado varias versiones de un posible guión para “Desafío Total” pero nunca llegó a resolver satisfactoriamente el final.
convertiría en “Alien, el 8º Pasajero” (1979). O´Bannon había realizado varias versiones de un posible guión para “Desafío Total” pero nunca llegó a resolver satisfactoriamente el final.
Cronenberg tomó los guiones de O´Bannon como punto de partida y escribió nada menos que trece borradores. Quería como protagonista a William Hurt, un actor de estilo introspectivo y cerebral, pero el productor le impuso que remodelara el papel protagonista para encajar con un actor más orientado a la acción. Estaba claro que Cronenberg y de Laurentiis tenían ideas muy diferentes sobre “Desafío Total”. Para entonces, el director Robert Bierman, que había comenzado al frente de la producción de “La Mosca”, hubo de abandonar a causa de la muerte de su hija, y esta vez Cronenberg, crecientemente frustrado por su incapacidad para hacer lo que deseaba en “Desafío Total”, no dejó escapar la ocasión.
Tras tener también problemas con el director Richard Rush, de Laurentiis trató de sacar adelante el film contratando a Bruce Beresford y, como actor principal, a Patrick Swayze. Se empezaron a construir decorados en Australia pero la producción se canceló repentinamente a consecuencia del colapso financiero de los Estudios DEG de Laurentiis. Y he aquí que el guión revisado por Beresford cayó en las manos de Arnold Schwarzenegger.
A finales de los ochenta Schwarzenegger era considerado, justificadamente, el principal icono ![]() del cine de acción gracias a títulos como “Comando” (1985), “Ejecutor” (1986) o “Danko: Calor Rojo” (1987); pero también era el suyo un nombre muy vinculado al cine fantástico y de ciencia ficción por su participación en “Conan el Bárbaro” (1982), “Terminator” (1984), “El Guerrero Rojo” (1985) “Depredador” (1987) o “Perseguido” (1987). Fue un actor que supo elegir bien a los directores con los que trabajar (John Millius, Walter Hill, James Cameron, John McTiernan…), que se atrevió a variar de registro (por ejemplo el humor con “Los Gemelos Golpean Dos Veces”, 1988; e incluso, más adelante, la autoparodia en “El Último Gran Héroe”, 1993 o “Mentiras Arriesgadas”, 1994) y que, alcanzada la fama y la consiguiente influencia, se ocupó de impulsar él mismo proyectos de su interés, como es el caso que nos ocupa.
del cine de acción gracias a títulos como “Comando” (1985), “Ejecutor” (1986) o “Danko: Calor Rojo” (1987); pero también era el suyo un nombre muy vinculado al cine fantástico y de ciencia ficción por su participación en “Conan el Bárbaro” (1982), “Terminator” (1984), “El Guerrero Rojo” (1985) “Depredador” (1987) o “Perseguido” (1987). Fue un actor que supo elegir bien a los directores con los que trabajar (John Millius, Walter Hill, James Cameron, John McTiernan…), que se atrevió a variar de registro (por ejemplo el humor con “Los Gemelos Golpean Dos Veces”, 1988; e incluso, más adelante, la autoparodia en “El Último Gran Héroe”, 1993 o “Mentiras Arriesgadas”, 1994) y que, alcanzada la fama y la consiguiente influencia, se ocupó de impulsar él mismo proyectos de su interés, como es el caso que nos ocupa.
Fue Schwarzenegger quien convenció a Mario Kassar, propietario de Carolco, la productora de las películas de Rambo, “Danko:Calor Rojo” (1987) para que comprara el guión, lo adaptara para su propio lucimiento y se gastara 60 millones de dólares en convertirlo en una ![]() superproducción (y, en aquel momento, la segunda película más cara de la historia)
superproducción (y, en aquel momento, la segunda película más cara de la historia)
Fue probablemente la entrada de Schwarzenegger lo que cambió totalmente el rumbo de “Desafío Total”. Su participación aseguraba el éxito comercial, pero a cambio exigía mudar la cinta en una historia de acción, algo que no era ni mucho menos parte esencial de las novelas y cuentos de Dick. Lo suyo era el terreno de la paranoia psicológica y las fantasías mentales y su intención era la de hacer que el lector dudara de lo que percibía como realidad –o al menos de los parámetros iniciales que proporcionara Dick en esa historia en concreto-. Para tener una idea del tipo de film que “Desafío Total” debería haber sido, basta echar un vistazo a la más intelectual y fría cinta dirigida por Vincenzo Natali: “Cypher” (2002).
Es muy probable que con los directores que Dino de Laurentiis había seleccionado para el primer proyecto de “Desafío Total”, David Cronenberg y Bruce Beresford, la paranoia ![]() dickensiana hubiera permanecido intacta. En films como “Consejo de Guerra” (1980), “Gracias y Favores” (1983) o “Paseando a Miss Daisy” (1989), el australiano Beresford había demostrado ser un sólido narrador que no dejaba que su ego se filtrara a una historia que debía apoyarse en el desarrollo de personajes. David Cronenberg, por el contrario, es un realizador tan personal que su versión de “Desafío Total” habría sido sin duda fascinante (de hecho, una vena de realidades distorsionadas al estilo de Philip K. Dick fluye por el corazón de películas como “Videodrome” (1983), “eXistenZ” (1999) o “Spider” (2002)). Incluso el guión de Dan O´Bannon -que junto a su socio ocasional Ronald Shusett es uno de los talentos más inteligentes y menos reconocidos dentro de la ciencia ficción- resultaba prometedor.
dickensiana hubiera permanecido intacta. En films como “Consejo de Guerra” (1980), “Gracias y Favores” (1983) o “Paseando a Miss Daisy” (1989), el australiano Beresford había demostrado ser un sólido narrador que no dejaba que su ego se filtrara a una historia que debía apoyarse en el desarrollo de personajes. David Cronenberg, por el contrario, es un realizador tan personal que su versión de “Desafío Total” habría sido sin duda fascinante (de hecho, una vena de realidades distorsionadas al estilo de Philip K. Dick fluye por el corazón de películas como “Videodrome” (1983), “eXistenZ” (1999) o “Spider” (2002)). Incluso el guión de Dan O´Bannon -que junto a su socio ocasional Ronald Shusett es uno de los talentos más inteligentes y menos reconocidos dentro de la ciencia ficción- resultaba prometedor.
Pero el elegido por Schwarzenegger para hacerse cargo de “Desafío Total” fue el holandés Paul ![]() Verhoeven, entonces disfrutando del éxito de su aún reciente “Robocop” (1987), película que había puesto en contacto a ambos. Y es que el musculoso actor de origen austriaco había sido en principio el elegido para encarnar al policía ciborg, pero surgieron problemas con el traje que (afortunadamente para el resultado final) obligaron a sustituirle por Peter Weller. Sin embargo, a Schwarnegger le encantó la película y cuando “Desafío Total” prometió hacerse realidad, pensó inmediatamente en ese director.
Verhoeven, entonces disfrutando del éxito de su aún reciente “Robocop” (1987), película que había puesto en contacto a ambos. Y es que el musculoso actor de origen austriaco había sido en principio el elegido para encarnar al policía ciborg, pero surgieron problemas con el traje que (afortunadamente para el resultado final) obligaron a sustituirle por Peter Weller. Sin embargo, a Schwarnegger le encantó la película y cuando “Desafío Total” prometió hacerse realidad, pensó inmediatamente en ese director.
Verhoeven es un realizador interesante que ha mantenido una relación bastante estrecha con la ciencia ficción. En su etapa neerlandesa firmó películas como “Wat Zien Ik”, basada en las memorias de una prostituta; el biopic de un artista “Delicias Turcas” (1973); la aclamada por la crítica “Eric, oficial de la reina” (1977); “Vivir a tope” (1980), sobre las vidas de unos motoristas en una ciudad desconocida; o la película de arte y ensayo sobre precognición “El Cuarto Hombre” (1983).
Sin embargo, fue con su salto a la escena internacional gracias a la ultraviolenta “Los Señores del Acero” (1985) y la exitosa “RoboCop”, que Verhoeven acumuló un notable prestigio. También fueron esos films los que dejaron claras sus inclinaciones autorales: impactar al ![]() espectador mediante un exceso –a veces cómico de tan bizarro- de sexo y violencia. En “Los Señores del Acero” consiguió una mezcla bien equilibrada y entretenida, y en “RoboCop” la camufló bajo un guión tan agudo como cínico que llevó a muchos a creer que los excesos de Verhoeven pretendían construir una sátira de las películas de acción ultraviolentas y con policías neofascistas. Posteriores films como “Instinto Básico” (1992), “Showgirls” (1995), “Tropas del Espacio” (1997) o “El Hombre sin Sombra” (2000) demostraron que el exceso era el único recurso en el arsenal de Verhoeven. La mayoría de sus películas a partir de “Desafío Total” tienden a quedar sepultadas bajo una torpe confusión de sadismo y exageraciones que busca tanto la polémica como la atracción del público más morboso.
espectador mediante un exceso –a veces cómico de tan bizarro- de sexo y violencia. En “Los Señores del Acero” consiguió una mezcla bien equilibrada y entretenida, y en “RoboCop” la camufló bajo un guión tan agudo como cínico que llevó a muchos a creer que los excesos de Verhoeven pretendían construir una sátira de las películas de acción ultraviolentas y con policías neofascistas. Posteriores films como “Instinto Básico” (1992), “Showgirls” (1995), “Tropas del Espacio” (1997) o “El Hombre sin Sombra” (2000) demostraron que el exceso era el único recurso en el arsenal de Verhoeven. La mayoría de sus películas a partir de “Desafío Total” tienden a quedar sepultadas bajo una torpe confusión de sadismo y exageraciones que busca tanto la polémica como la atracción del público más morboso.
El correoso cinismo del guionista Dan O´Bannon casa bien con la paranoia existencial de Dick ![]() y, ciertamente y a pesar de las múltiples reescrituras del guión, uno y otro están presentes en la versión finalmente rodada. Son esos giros del guión, esa continua inseguridad acerca de lo que está realmente ocurriendo lo que mejor funciona de la película. Por desgracia, lo que es esencialmente un drama psicológico viene acompañado por una violenta serie de persecuciones y peleas obra y gracia de Verhoeven en aras del lucimiento muscular de un Schwarzenegger que actúa más que piensa: hay abundancia de patadas en la entrepierna, tiros en la cabeza, muñecas y brazos rotos, hachazos y perforadoras industriales utilizadas como armas…. Los maniáticos de los números han llegado a contar nada menos que 110 muertes en los 110 minutos que dura la película (otros lo rebajan a 70, que tampoco es una mala cifra). El sacrificio del humor de O´Bannon en favor de la violencia visceral a la que mejor se adaptaban las capacidades de Schwarzenegger provocó que la relación entre el guionista y Verhoeven terminara agriándose.
y, ciertamente y a pesar de las múltiples reescrituras del guión, uno y otro están presentes en la versión finalmente rodada. Son esos giros del guión, esa continua inseguridad acerca de lo que está realmente ocurriendo lo que mejor funciona de la película. Por desgracia, lo que es esencialmente un drama psicológico viene acompañado por una violenta serie de persecuciones y peleas obra y gracia de Verhoeven en aras del lucimiento muscular de un Schwarzenegger que actúa más que piensa: hay abundancia de patadas en la entrepierna, tiros en la cabeza, muñecas y brazos rotos, hachazos y perforadoras industriales utilizadas como armas…. Los maniáticos de los números han llegado a contar nada menos que 110 muertes en los 110 minutos que dura la película (otros lo rebajan a 70, que tampoco es una mala cifra). El sacrificio del humor de O´Bannon en favor de la violencia visceral a la que mejor se adaptaban las capacidades de Schwarzenegger provocó que la relación entre el guionista y Verhoeven terminara agriándose.
No fueron pocos los que se quejaron -con razón desde mi punto de vista-, de que el protagonista ![]() del cuento de Dick deseaba los recuerdos falsos de Memory Call precisamente porque era y se sentía como un perdedor. Y si de algo no tiene aspecto Schwarzenegger es de persona normal y ordinaria. De hecho, optó al papel protagonista cuando el proyecto aún estaba en manos de Dino de Laurentiis, pero fue rechazado justamente por no reflejar el tipo de individuo pusilánime que indicaba el guión. Así las cosas, no puede extrañar que cuando el actor tomó el control de facto de la película le quisiera dar a la historia una orientación completamente distinta, más acorde con la clase de películas de acción, puñetazos y tiros a diestro y siniestro que venía realizando desde hacía años.
del cuento de Dick deseaba los recuerdos falsos de Memory Call precisamente porque era y se sentía como un perdedor. Y si de algo no tiene aspecto Schwarzenegger es de persona normal y ordinaria. De hecho, optó al papel protagonista cuando el proyecto aún estaba en manos de Dino de Laurentiis, pero fue rechazado justamente por no reflejar el tipo de individuo pusilánime que indicaba el guión. Así las cosas, no puede extrañar que cuando el actor tomó el control de facto de la película le quisiera dar a la historia una orientación completamente distinta, más acorde con la clase de películas de acción, puñetazos y tiros a diestro y siniestro que venía realizando desde hacía años.
Hay quien ha calificado el estilo de Verhoeven como crudo y realista. Pero lo cierto es que sus películas parecen deleitarse en unos nada disimulados sadismo y humillación sexual de los personajes secundarios, abordando a menudo las secuencias con un sentido del humor decididamente negro. El problema es que resulta difícil encontrarle la gracia o la intencionalidad satírica a escenas estéticamente poco gratificantes, como cuando una ametralladora deja las tripas de la mitad de los extras de la pantalla decorando las paredes circundantes. Salpimentarlo con las conocidas frases lapidarias de Arnold Schwarzenegger solo sirve para hacer que todo parezca todavía más grotesco y salido de madre.
![]() No puede extrañar que cuando se estrenó “Desafío Total” levantara las iras de los grupos más conservadores, escandalizados por el elevado número de escenas de violencia subida de tono. Puede que esta sea la única película de la historia en la que los recortes que se le aplicaron para que pudiera ser emitida por la televisión pública (amenazaron con calificarla como “X” si no se avenía a ellos) mejoraran sustancialmente su calidad. Esa situación, por su parte, irritó a los aficionados a la ciencia ficción, que afirmaron que la Motion Picture Association of America (responsable de las calificaciones) trataba a las películas de género de forma discriminatoria respecto a las, digamos, generalistas.
No puede extrañar que cuando se estrenó “Desafío Total” levantara las iras de los grupos más conservadores, escandalizados por el elevado número de escenas de violencia subida de tono. Puede que esta sea la única película de la historia en la que los recortes que se le aplicaron para que pudiera ser emitida por la televisión pública (amenazaron con calificarla como “X” si no se avenía a ellos) mejoraran sustancialmente su calidad. Esa situación, por su parte, irritó a los aficionados a la ciencia ficción, que afirmaron que la Motion Picture Association of America (responsable de las calificaciones) trataba a las películas de género de forma discriminatoria respecto a las, digamos, generalistas.
![]() Visualmente, “Desafío Total” es un film de factura impresionante y así lo reconocieron en Hollywood al premiarlo en la categoría de Mejores Efectos Visuales. Las tomas del enorme reactor excavado en la montaña marciana o las ciudades recortadas sobre el horizonte de Marte siguen aguantando bien el paso del tiempo en una época en la que los efectos digitales todavía estaban en mantillas (aunque a punto de dar el gran salto gracias al estreno, el año siguiente, de “Terminator 2”, de James Cameron). De hecho, el único efecto de ese tipo que tiene la película es del esqueleto moviéndose tras una pantalla de rayos X en el control de seguridad; el resto se realizó mediante miniaturas y técnicas tradicionales.
Visualmente, “Desafío Total” es un film de factura impresionante y así lo reconocieron en Hollywood al premiarlo en la categoría de Mejores Efectos Visuales. Las tomas del enorme reactor excavado en la montaña marciana o las ciudades recortadas sobre el horizonte de Marte siguen aguantando bien el paso del tiempo en una época en la que los efectos digitales todavía estaban en mantillas (aunque a punto de dar el gran salto gracias al estreno, el año siguiente, de “Terminator 2”, de James Cameron). De hecho, el único efecto de ese tipo que tiene la película es del esqueleto moviéndose tras una pantalla de rayos X en el control de seguridad; el resto se realizó mediante miniaturas y técnicas tradicionales.
Otra escena que sorprendió mucho en su momento es la que tiene lugar en la cola de la aduana, ![]() cuando la cabeza de una obesa mujer se abre para revelar bajo ella a Arnold Schwarzenegger. Hay también inteligencia y originalidad en el diseño de esos pequeños detalles de tecnología futurista que ayudan a ambientar la trama: la secretaria que cambia el color de sus uñas electrónicamente (en la historia de Dick eran sus pechos), la televisión plana que ocupa toda una pared, los taxis robotizados, los escáner de seguridad…
cuando la cabeza de una obesa mujer se abre para revelar bajo ella a Arnold Schwarzenegger. Hay también inteligencia y originalidad en el diseño de esos pequeños detalles de tecnología futurista que ayudan a ambientar la trama: la secretaria que cambia el color de sus uñas electrónicamente (en la historia de Dick eran sus pechos), la televisión plana que ocupa toda una pared, los taxis robotizados, los escáner de seguridad…
Por desgracia, en otras ocasiones los elementos de ciencia ficción parecen sacados de un comic underground: prostitutas mutantes de tres pechos, las absurdas escenas de Schwarzenegger extrayéndose por la nariz un implante del tamaño de una pelota de golf… Además, la gente se ![]() comporta de forma increíblemente estúpida (¿disparar balas en una cúpula presurizada de cristal?) u ocurren cosas inverosímiles, como que un lugar presurizado como las instalaciones marcianas no tenga puertas que se cierren automáticamente al producirse una brecha en los muros. El más insultante de todos esos momentos llega cuando la despresurización provoca que a la gente se le salgan los ojos y les estalle la cabeza, algo que no es posible en la atmósfera marciana, cuyo mínimo diferencial respecto a la de la Tierra provocaría como mucho un sangrado de nariz.
comporta de forma increíblemente estúpida (¿disparar balas en una cúpula presurizada de cristal?) u ocurren cosas inverosímiles, como que un lugar presurizado como las instalaciones marcianas no tenga puertas que se cierren automáticamente al producirse una brecha en los muros. El más insultante de todos esos momentos llega cuando la despresurización provoca que a la gente se le salgan los ojos y les estalle la cabeza, algo que no es posible en la atmósfera marciana, cuyo mínimo diferencial respecto a la de la Tierra provocaría como mucho un sangrado de nariz.
![]() Rodado en y alrededor de Ciudad de México (lo que causó que todo el equipo sufriera la brutal contaminación del lugar y, con excepción de Schwarzenegger y Ronald Shusett, enfermaran por intoxicación alimentaria), utilizaron el auténtico sistema de transporte rápido de la urbe como decorado para varias de las escenas. Las secuencias marcianas fueron rodadas en los cercanos Estudios Churubusco, utilizando grandes maquetas para representar los exteriores. El maquillaje de los mutantes y los animatrones corrieron a cargo de Rob Bottin, un veterano de Hollywood que había trabajado en producciones como “King Kong” (1976), “La Cosa” (1982), “Exploradores” (1985), “Legend” (1985) o “RoboCop” (1987). Uno de sus logros más sobresalientes fue la marioneta del mutante Kuato, manejada por quince titiriteros. Parecía tan real que dos personas se aproximaron a Marshall Bell (el actor que interpretaba la parte “normal” de Kuato) y le preguntaron si tenía de verdad un siamés adherido a su cuerpo.
Rodado en y alrededor de Ciudad de México (lo que causó que todo el equipo sufriera la brutal contaminación del lugar y, con excepción de Schwarzenegger y Ronald Shusett, enfermaran por intoxicación alimentaria), utilizaron el auténtico sistema de transporte rápido de la urbe como decorado para varias de las escenas. Las secuencias marcianas fueron rodadas en los cercanos Estudios Churubusco, utilizando grandes maquetas para representar los exteriores. El maquillaje de los mutantes y los animatrones corrieron a cargo de Rob Bottin, un veterano de Hollywood que había trabajado en producciones como “King Kong” (1976), “La Cosa” (1982), “Exploradores” (1985), “Legend” (1985) o “RoboCop” (1987). Uno de sus logros más sobresalientes fue la marioneta del mutante Kuato, manejada por quince titiriteros. Parecía tan real que dos personas se aproximaron a Marshall Bell (el actor que interpretaba la parte “normal” de Kuato) y le preguntaron si tenía de verdad un siamés adherido a su cuerpo.
El clímax es visualmente sorprendente y deslumbrante desde el punto de vista conceptual, pero![]() totalmente absurdo desde el punto de vista científico. Ya hemos mencionado la grotesca reacción a la despresurización, pero aún más increíbles son la introducción de una innecesaria civilización alienígena extinta; o la rapidez con la que el reactor que activa Schwarzenegger terraforma el planeta: en unos minutos, una masiva explosión de gas convierte en respirable la atmósfera de todo el mundo rojo y le dota de agua y vegetación; y todo ello sin que en el brusco proceso peligre la vida de los habitantes humanos.
totalmente absurdo desde el punto de vista científico. Ya hemos mencionado la grotesca reacción a la despresurización, pero aún más increíbles son la introducción de una innecesaria civilización alienígena extinta; o la rapidez con la que el reactor que activa Schwarzenegger terraforma el planeta: en unos minutos, una masiva explosión de gas convierte en respirable la atmósfera de todo el mundo rojo y le dota de agua y vegetación; y todo ello sin que en el brusco proceso peligre la vida de los habitantes humanos.
![]() Claro que, bien pensado, quizá todas esas imposibilidades tengan una explicación racional: ¿Es posible que Quaid aún esté sumergido en la fantasía que le prometieron en Memory Call? De hecho, la escena final termina de forma deliberadamente ambigua con un fundido en blanco, dejando que el espectador considere la posibilidad de que todo haya sido un sueño y que Quaid haya sido, efectivamente y como le habían advertido, lobotomizado.
Claro que, bien pensado, quizá todas esas imposibilidades tengan una explicación racional: ¿Es posible que Quaid aún esté sumergido en la fantasía que le prometieron en Memory Call? De hecho, la escena final termina de forma deliberadamente ambigua con un fundido en blanco, dejando que el espectador considere la posibilidad de que todo haya sido un sueño y que Quaid haya sido, efectivamente y como le habían advertido, lobotomizado.
Schwarzenegger encaja perfectamente en el tono de la película –al fin y al cabo hizo que Verhoeven la remodelara para él-. Su interpretación es sobre todo física, pero es de justicia reconocerle que tiene buenos momentos, como la escena en la que uno de los secuaces de Cohaagen intenta convencerle de que todo es un sueño paranoide. En general, y aunque como se ha dicho, no da la talla de “tipo del montón en apuros” y sus limitaciones actorales no dan para muchas sutilezas, solventa con oficio su papel de individuo paranoico incapaz de distinguir si es víctima de una ilusión o un engaño.
Los actores secundarios cumplen su función con eficiencia, aunque casi todos sus personajes están o escasamente perfilados (Kuato, Melina) o bien, como en el caso de los villanos, ![]() responden a arquetipos ya muy gastados (Cohaagen, Richter). Cabe destacar la interpretación de una joven y bellísima Sharon Stone. No sólo realizó ella misma sus escenas de acción sin recurrir a especialistas (hizo pesas y aprendió Taekwondo), sino que su capacidad para transformarse repentinamente de complaciente esposa a sádica homicida le ganaron el respeto de sus compañeros de reparto y, especialmente, el de Verhoeven, que le dio el papel protagonista en su siguiente producción, “Instinto Básico”.
responden a arquetipos ya muy gastados (Cohaagen, Richter). Cabe destacar la interpretación de una joven y bellísima Sharon Stone. No sólo realizó ella misma sus escenas de acción sin recurrir a especialistas (hizo pesas y aprendió Taekwondo), sino que su capacidad para transformarse repentinamente de complaciente esposa a sádica homicida le ganaron el respeto de sus compañeros de reparto y, especialmente, el de Verhoeven, que le dio el papel protagonista en su siguiente producción, “Instinto Básico”.
Durante algún tiempo se jugó con la idea de rodar una secuela de “Desafío Total”, pero el proyecto nunca se concretó y se dice que el guión preparado para ella acabó metamorfoseándose en “Minority Report” (2002). En 1999 se estrenó una serie televisiva producida en Canadá, “Total Recall 2070” que, aparte de transcurrir en el mismo futuro, no tenía nada que ver con la película. Duró 22 episodios y resultó ser un producto de corte cyberpunk modesto pero efectivo y puntualmente inteligente. Por último, en 2012 el director Len Wiseman presentó un remake de “Desafío Total” protagonizado por Colin Farrell y del que hablaremos en una próxima entrada.
La película de Verhoeven fue un éxito de taquilla (recaudó 260 millones sobre un presupuesto ![]() de 60), pero, como ya he apuntado más arriba, fue ácidamente criticada por los aficionados a la ciencia ficción como absurda y débil excusa para montar lo que es básicamente una historia de acción al servicio de una superestrella. Creo que estos ataques no son del todo justos. Ciertamente, Verhoeven no profundiza en el meollo filosófico de la historia –nunca fue su intención- pero tampoco lo elimina del todo. El tema subyacente y los mejores momentos de la cinta siguen siendo aquellos que Dick hubiera reconocido como suyos: la incertidumbre ante la verdadera naturaleza de la realidad y la auténtica identidad de uno mismo, así como la desconfianza hacia los gobiernos y las corporaciones.
de 60), pero, como ya he apuntado más arriba, fue ácidamente criticada por los aficionados a la ciencia ficción como absurda y débil excusa para montar lo que es básicamente una historia de acción al servicio de una superestrella. Creo que estos ataques no son del todo justos. Ciertamente, Verhoeven no profundiza en el meollo filosófico de la historia –nunca fue su intención- pero tampoco lo elimina del todo. El tema subyacente y los mejores momentos de la cinta siguen siendo aquellos que Dick hubiera reconocido como suyos: la incertidumbre ante la verdadera naturaleza de la realidad y la auténtica identidad de uno mismo, así como la desconfianza hacia los gobiernos y las corporaciones.
“Desafío Total” es una película exitosa porque consiguió exactamente lo que buscaba: atraer al ![]() espectador medio, poco exigente en cuanto al contenido intelectual de la película, y entretenerle durante una hora y media. Y eso, vaya si lo logra: tiene acción a raudales, un ritmo endiablado y un argumento tan lleno de tópicos como de sorpresas que, aunque no tan desarrollados como a muchos nos gustaría, plantea temas dignos de reflexión.
espectador medio, poco exigente en cuanto al contenido intelectual de la película, y entretenerle durante una hora y media. Y eso, vaya si lo logra: tiene acción a raudales, un ritmo endiablado y un argumento tan lleno de tópicos como de sorpresas que, aunque no tan desarrollados como a muchos nos gustaría, plantea temas dignos de reflexión.
¿Obra Maestra? Sin duda, no. ¿Fracaso total? Ni mucho menos. El inestable equilibrio que consiguió Verhoeven satisfizo a muchos y desilusionó a otros tantos. “Desafío Total”, eso está claro, no es lo que pudo haber sido teniendo en cuenta el guión con el que se contaba y el dinero y talento del que disponía el departamento de efectos visuales. Puede que Verhoeven y Schwarzenegger se interpusieran en el camino de una obra maestra, pero aún así consiguieron un clásico. Y eso ya es mucho.
↧
February 19, 2015, 10:55 pm
Pepe Moreno no es un nombre que los aficionados al comic reconozcan instantáneamente. Probablemente les sonarán más los de Mark Millar, Warren Ellis, Garth Ennis o David Lapham. Pues bien, Pepe Moreno fue su equivalente, podría decirse que hasta su antecesor, hace ya nada menos que treinta años. Y es que “Rebelde” fue un comic ultraviolento para su tiempo, un tiempo en el que no se encontraba en el mundo de las viñetas la superabundancia de imágenes impactantes y escenas de intención polémica con que hoy bombardean al lector.
La razón por la que el español Saturnino Moreno Casares, más conocido como Pepe Moreno, ![]() sea un virtual desconocido para el seguidor del comic actual es lo escaso y errático de su obra. Cuando su amor por la cultura popular norteamericana le llevó a emigrar a Estados Unidos nada más terminar el servicio militar, a finales de 1977, ya llevaba a sus espaldas un respetable bagaje en revistas como “S.O.S”, “Pulgarcito”, “Star”, “Pumby” e incluso “Metal Hurlant”. A pesar de su desconocimiento del idioma inglés, su inquietud y pasión le llevó a encontrar trabajo inmediatamente en cabeceras especializadas en comic de tono más adulto, como las publicaciones de Warren (“Creepy”, “Eerie”, “Vampirella”), “Heavy Metal”, “National Lampoon” o “Epic Magazine”. Desde allí, su arte saltó de vuelta al mercado europeo y pudo verse en “Zona 84” en España o “Metal Hurlant” y “L´Echo des Savanes” en Francia. En 1990 su nombre volvió a estar en boca de todos cuando DC lanzó su “Batman Justicia Digital”, una pionera novela gráfica enteramente realizada por ordenador. Aquella fue su última obra de comic, dedicándose desde entonces principalmente al diseño de videojuegos.
sea un virtual desconocido para el seguidor del comic actual es lo escaso y errático de su obra. Cuando su amor por la cultura popular norteamericana le llevó a emigrar a Estados Unidos nada más terminar el servicio militar, a finales de 1977, ya llevaba a sus espaldas un respetable bagaje en revistas como “S.O.S”, “Pulgarcito”, “Star”, “Pumby” e incluso “Metal Hurlant”. A pesar de su desconocimiento del idioma inglés, su inquietud y pasión le llevó a encontrar trabajo inmediatamente en cabeceras especializadas en comic de tono más adulto, como las publicaciones de Warren (“Creepy”, “Eerie”, “Vampirella”), “Heavy Metal”, “National Lampoon” o “Epic Magazine”. Desde allí, su arte saltó de vuelta al mercado europeo y pudo verse en “Zona 84” en España o “Metal Hurlant” y “L´Echo des Savanes” en Francia. En 1990 su nombre volvió a estar en boca de todos cuando DC lanzó su “Batman Justicia Digital”, una pionera novela gráfica enteramente realizada por ordenador. Aquella fue su última obra de comic, dedicándose desde entonces principalmente al diseño de videojuegos.
La obra que nos ocupa, “Rebelde”, apareció publicada primero en 1984 en forma de álbum por la editorial francesa Albin Michel, saltando luego a España (serializado en “Zona 84” en 1985, y lanzado en álbum un año después) y la norteamericana “Heavy Metal Magazine” (1985). En 2009, la editorial I.D.W. editó una reedición retocada y ampliada.
![]() Esta épica pesadilla postapocalíptica de corte punk está ambientada en el año 2002 (ahora de una realidad alternativa, evidentemente). Los únicos habitantes de una Nueva York derruida y abandonada tras la cataclísmica Guerra Civil, son parias y salvajes organizados en bandas rivales que defienden sus territorios a bordo de potentes automóviles trucados y tuneados grotescamente. Sus vidas discurren entre escaramuzas en zonas enemigas para abastecerse de comida y suministros en los destartalados almacenes y supermercados, batallas campales con bandas enemigas y enfrentamientos contra la “autoridad” nominal, la Policía Sanitaria, que acude a la ciudad para capturar gente a la que posteriormente le extraerán los órganos con destino a Cosmo City. Éste es un enclave fascista de alta tecnología donde, bajo el gobierno del despiadado Kane y su hombre de confianza, el general Kessler, se ha refugiado la élite de ese mundo futurista.
Esta épica pesadilla postapocalíptica de corte punk está ambientada en el año 2002 (ahora de una realidad alternativa, evidentemente). Los únicos habitantes de una Nueva York derruida y abandonada tras la cataclísmica Guerra Civil, son parias y salvajes organizados en bandas rivales que defienden sus territorios a bordo de potentes automóviles trucados y tuneados grotescamente. Sus vidas discurren entre escaramuzas en zonas enemigas para abastecerse de comida y suministros en los destartalados almacenes y supermercados, batallas campales con bandas enemigas y enfrentamientos contra la “autoridad” nominal, la Policía Sanitaria, que acude a la ciudad para capturar gente a la que posteriormente le extraerán los órganos con destino a Cosmo City. Éste es un enclave fascista de alta tecnología donde, bajo el gobierno del despiadado Kane y su hombre de confianza, el general Kessler, se ha refugiado la élite de ese mundo futurista.
Un misterioso individuo que se llama a sí mismo Rebelde se une a una de esas bandas y se ![]() convierte en su líder. Sus intenciones van más allá de sobrevivir y atiborrarse de cerveza entre incursión e incursión. Quiere atacar a las caravanas de la muerte organizadas por la Policía Sanitaria como primer paso de una revolución que derribe la dictadura en el poder. Pero el general Kessler, que a su pesar se ve obligado a tratar con uno de los salvajes líderes locales de la ciudad, lo reconoce como el desertor teniente Lawrence, de las Fuerzas Especiales, a quien creía muerto. Decidido a atraparlo y acabar con su desafío, le tiende una trampa…
convierte en su líder. Sus intenciones van más allá de sobrevivir y atiborrarse de cerveza entre incursión e incursión. Quiere atacar a las caravanas de la muerte organizadas por la Policía Sanitaria como primer paso de una revolución que derribe la dictadura en el poder. Pero el general Kessler, que a su pesar se ve obligado a tratar con uno de los salvajes líderes locales de la ciudad, lo reconoce como el desertor teniente Lawrence, de las Fuerzas Especiales, a quien creía muerto. Decidido a atraparlo y acabar con su desafío, le tiende una trampa…
“Rebelde” dista mucho de ser una obra redonda. En su mayor parte los personajes y el argumento responden a gastados clichés del cine de acción. Ninguno de los protagonistas o secundarios tienen el menor relieve y, pese a que se supone que Rebelde rezuma carisma, no da en ningún momento muestras de ello. Sus compañeros son una banda de gamberros alocados que se diferencian unos de otros exclusivamente por su indumentaria. Lo mismo puede decirse del bando de los malos (Kessler, Doll, Kane), cuya villanía resulta unidimensional y tópica.
![]() Por su parte, la trama se reduce prácticamente al relato de cuatro escaramuzas (la inicial, la salida en busca de suministros, el asalto al convoy y la entrada de Rebelde en la guarida de Doll), dejando la trama inconclusa y al lector con la sensación de hallarse ante un largo prólogo de algo mayor que nunca se llegó a continuar.
Por su parte, la trama se reduce prácticamente al relato de cuatro escaramuzas (la inicial, la salida en busca de suministros, el asalto al convoy y la entrada de Rebelde en la guarida de Doll), dejando la trama inconclusa y al lector con la sensación de hallarse ante un largo prólogo de algo mayor que nunca se llegó a continuar.
Igualmente evidentes son las referencias que maneja Moreno. Los fachosos parias adictos al motor y la gasolina y los combates y persecuciones a bordo de los automóviles están extraídos de las dos películas de Mad Max (George Miller, 1979 y 1981), aún recientes entonces. El marco de una Nueva York oscurecida como campo de batalla urbano de tribus pintorescas remite a “1997: Rescate en Nueva York” (John Carpenter, 1981). La figura del protagonista desencantado, antiguo miembro de las fuerzas especiales e imparable máquina de matar, recuerda al John Rambo de “Acorralado” (Ted Kotcheff,1981) , su aspecto imita al del cantante punk británico Billy Idol, en boga por aquel entonces; y el argumento general toma elementos de “Los amos de la noche” (Walter Hill, 1979). Es cierto que hoy todas esas influencias podían considerarse relativamente frescas cuando “Rebelde” apareció por primera vez, pero desde entonces han sido tan imitadas, plagiadas y homenajeadas que ya se antojan rancias y hoy no hacen sino lastrar al comic con un aspecto algo caduco y anclado en una época muy concreta.
Dicho todo lo cual, no puede decirse que se trate de un comic totalmente fallido. La historia está ![]() narrada con pulso y abunda en momentos de una violencia visceral que puede que hoy no sorprenda tanto, pero que en la época resultó impactante. Las fuentes gráficas de Moreno son tan evidentes como las conceptuales: Moebius, Liberatore, Hermann o Enki Bilal pueden adivinarse tras sus líneas en un momento otro. Aunque como digo su estilo narrativo es potente, su dibujo no resiste un escrutinio severo. Junto a planos bastante bien conseguidos, encontramos figuras y expresiones tan mal acabadas que estropean la escena. Quizá Moreno era consciente de ello, porque se esmeró de forma especial en la aplicación del color, que incluso hoy sigue siendo tan vibrante y rico en matices que la vista del lector tiende a pasar por alto los fallos de dibujo (la última edición de I.D.W. mejora todavía más si cabe este aspecto). Años más tarde Moreno seguiría profundizando técnicamente en el color, saltando al mundo digital y culminando en la novela gráfica “Batman: Justicia Digital”, como dije uno de los primeros comics realizados enteramente por ordenador.
narrada con pulso y abunda en momentos de una violencia visceral que puede que hoy no sorprenda tanto, pero que en la época resultó impactante. Las fuentes gráficas de Moreno son tan evidentes como las conceptuales: Moebius, Liberatore, Hermann o Enki Bilal pueden adivinarse tras sus líneas en un momento otro. Aunque como digo su estilo narrativo es potente, su dibujo no resiste un escrutinio severo. Junto a planos bastante bien conseguidos, encontramos figuras y expresiones tan mal acabadas que estropean la escena. Quizá Moreno era consciente de ello, porque se esmeró de forma especial en la aplicación del color, que incluso hoy sigue siendo tan vibrante y rico en matices que la vista del lector tiende a pasar por alto los fallos de dibujo (la última edición de I.D.W. mejora todavía más si cabe este aspecto). Años más tarde Moreno seguiría profundizando técnicamente en el color, saltando al mundo digital y culminando en la novela gráfica “Batman: Justicia Digital”, como dije uno de los primeros comics realizados enteramente por ordenador.
“Rebelde” es, pues, un comic recomendable para aquellos amantes de la cultura popular y la ciencia ficción de los 80, el género de acción postapocalíptica de ritmo frenético y violencia abundante. Que nadie espere una obra memorable, pero sí entretenida y testimonial de una época.
↧
February 28, 2015, 10:14 am
Los años cuarenta fueron un peregrinaje por el desierto para la ciencia ficción cinematográfica, lo cual resulta paradójico teniendo en cuenta que en la literatura estaba produciéndose la revolucionaria Edad de Oro, en la que autores como Isaac Asimov, Robert A-Heinlein, Theodore Sturgeon o A.E.van Vogt cambiaron el género para siempre. En los estudios de Hollywood, sin embargo, la ciencia ficción había cosechado más patinazos que éxitos económicos, lo que le había valido ser relegada a la serie B. Pequeños estudios que operaban al margen de las majors se especializaron en el cine de género de bajo presupuesto, produciendo a puñados seriales y películas que mezclaban de forma tan anárquica como –habitualmente- poco afortunada la ciencia ficción, el terror y el espionaje.
Universal Pictures fue uno de aquellos estudios. Fundado en 1912, en 1928 llega a su ![]() presidencia el hijo del dueño, Carl Laemmle Jr. Con veintiún años recién cumplidos, no le faltan energías: compra y construye cines donde exhibir sus películas, introduce la nueva tecnología del sonido y hace los primeros intentos de producir películas de calidad superior. Fue entonces cuando Universal empezó a labrarse fama como el “estudio de los monstruos” gracias a películas como “Frankenstein” (1931), “Drácula” (1931), “La Momia” (1932) o “El Hombre Invisible” (1933).
presidencia el hijo del dueño, Carl Laemmle Jr. Con veintiún años recién cumplidos, no le faltan energías: compra y construye cines donde exhibir sus películas, introduce la nueva tecnología del sonido y hace los primeros intentos de producir películas de calidad superior. Fue entonces cuando Universal empezó a labrarse fama como el “estudio de los monstruos” gracias a películas como “Frankenstein” (1931), “Drácula” (1931), “La Momia” (1932) o “El Hombre Invisible” (1933).
Por desgracia, esa encomiable labor de modernización y mejora se llevó a cabo justo cuando el país se precipitaba en la Gran Depresión. El estudio se endeudó y cuando una de sus producciones más ambiciosas, “Magnolia” (1936), no obtuvo el éxito necesario para pagar los préstamos solicitados, los Laemmle, padre e hijo, hubieron de marcharse. A partir de ese momento y durante los años cuarenta, Universal se concentró en producciones baratas: ![]() westerns, seriales, melodramas y secuelas de sus populares películas de terror.
westerns, seriales, melodramas y secuelas de sus populares películas de terror.
En diciembre de 1941, los japoneses bombardearon Pearl Harbor, marcando la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Todo el país se volcó en el esfuerzo de guerra y los estudios de Hollywood y sus estrellas no fueron una excepción. Basil Rathbone y Nigel Bruce (que encarnaban a la pareja Sherlock Holmes y doctor Watson en muchas películas de los treinta y cuarenta) pasaron de investigar crímenes en la Inglaterra victoriana a enfrentarse a las fuerzas del Eje. Johnny Weissmuller midió fuerzas con los nazis en una de las películas de la serie de Tarzán, “El Triunfo de Tarzán” (1943)… No es de extrañar por tanto que también Universal lanzara a sus personajes más conocidos, los monstruos, de lleno en el cine de propaganda.
El Hombre Invisible era uno de sus principales iconos desde que el estudio firmara con H.G.Wells un acuerdo que le permitía rodar películas basadas en su personaje Griffith, el hombre invisible de la novela homónima. En 1933 se estrenó la primera película de lo que, con los años acabaría, convirtiéndose en una serie. Ese brillante primer film dirigido por James ![]() Whale se ajustaba razonablemente bien al referente literario, mostrando el descenso a la locura de un hombre en posesión de un gran poder. La secuela, “El Hombre Invisible Vuelve” (Joe May), no llegó hasta 1940 y era un film menos impactante pero también interesante. En ella encontramos a Vincent Price en una carrera contra el tiempo para demostrar su inocencia de un crimen que no cometió. Price consigue el suero de la invisibilidad del hermano de Griffin y debe capturar al auténtico asesino antes de que la misma locura que destruyó la mente de Griffin le acabe afectando a él. El mismo año 1940 se estrenó “La Mujer Invisible” (A. Edward Sutherland), una comedia ligera en la que el estudio realizó un esfuerzo financiero especial, pero que enseguida quedó caduca. Y entonces, en pleno fervor patriótico, llega la cuarta entrega de la serie “Invisible” de la Universal: “Invisible Agent”, un melodrama burlón con clara intencionalidad propagandística.
Whale se ajustaba razonablemente bien al referente literario, mostrando el descenso a la locura de un hombre en posesión de un gran poder. La secuela, “El Hombre Invisible Vuelve” (Joe May), no llegó hasta 1940 y era un film menos impactante pero también interesante. En ella encontramos a Vincent Price en una carrera contra el tiempo para demostrar su inocencia de un crimen que no cometió. Price consigue el suero de la invisibilidad del hermano de Griffin y debe capturar al auténtico asesino antes de que la misma locura que destruyó la mente de Griffin le acabe afectando a él. El mismo año 1940 se estrenó “La Mujer Invisible” (A. Edward Sutherland), una comedia ligera en la que el estudio realizó un esfuerzo financiero especial, pero que enseguida quedó caduca. Y entonces, en pleno fervor patriótico, llega la cuarta entrega de la serie “Invisible” de la Universal: “Invisible Agent”, un melodrama burlón con clara intencionalidad propagandística.
Frank Raymond (Jon Hall) es el nieto del científico que inventó la fórmula original de ![]() invisibilidad dos películas atrás. Conoce el secreto y lo guarda celosamente, porque lo considera demasiado peligroso para ser usado, aunque cuando unos agentes nazis intentan robarlo, los esquiva recurriendo al suero y volviéndose invisible. Poco después, tras Pearl Harbor, Hall decide ofrecer sus servicios el gobierno americano y se lanza en paracaídas tras las líneas enemigas con la misión de utilizar su invisibilidad para recopilar información valiosa que sirva para derrotar al Eje. Allí recibe la ayuda –y las atenciones sentimentales- de la hermosa Maria Sorenson (Ilona Massey), quien podría ser un agente doble que trabaja para los villanos Helser (J.Edward Bromberg), Stauffer (Cedric Hardwicke) y el intrigante espía japonés Ikito (Peter Lorre). Raymond deberá intentar hacerse con una lista que se halla en poder de Stauffer y en la que se detallan los agentes secretos japoneses que operan en suelo americano
invisibilidad dos películas atrás. Conoce el secreto y lo guarda celosamente, porque lo considera demasiado peligroso para ser usado, aunque cuando unos agentes nazis intentan robarlo, los esquiva recurriendo al suero y volviéndose invisible. Poco después, tras Pearl Harbor, Hall decide ofrecer sus servicios el gobierno americano y se lanza en paracaídas tras las líneas enemigas con la misión de utilizar su invisibilidad para recopilar información valiosa que sirva para derrotar al Eje. Allí recibe la ayuda –y las atenciones sentimentales- de la hermosa Maria Sorenson (Ilona Massey), quien podría ser un agente doble que trabaja para los villanos Helser (J.Edward Bromberg), Stauffer (Cedric Hardwicke) y el intrigante espía japonés Ikito (Peter Lorre). Raymond deberá intentar hacerse con una lista que se halla en poder de Stauffer y en la que se detallan los agentes secretos japoneses que operan en suelo americano
Como era lo habitual en la década de los cuarenta dentro de la serie B, “Invisible Agent” no era ![]() un film que pudiera encuadrarse claramente en la ciencia ficción. Utilizaba un elemento científico imaginario (la invisibilidad) como excusa para sostener una trama que oscila entre el thriller de espionaje, el misterio, la comedia y la descarada propaganda bélica, pero sólo es efectivo en este último aspecto: abundan las escenas que dejan meridianamente claro que los nazis son malvados y brutales.
un film que pudiera encuadrarse claramente en la ciencia ficción. Utilizaba un elemento científico imaginario (la invisibilidad) como excusa para sostener una trama que oscila entre el thriller de espionaje, el misterio, la comedia y la descarada propaganda bélica, pero sólo es efectivo en este último aspecto: abundan las escenas que dejan meridianamente claro que los nazis son malvados y brutales.
Era un guión firmado por alguien que sabía muy bien que los nazis sí eran malvados y brutales, pero desde luego no estúpidos. Curt Siodmak había nacido en el barrio judío de Cracovia en el ![]() seno de una familia ultraortodoxa. Rechazando su origen y la mentalidad reaccionaria de sus ancestros, se marchó del barrio, dejó atrás todos sus atributos semíticos (lo primero que hizo fue quitarse la kippah y entrar en un restaurante a comer cerdo), se estableció en Alemania y obtuvo una licenciatura en matemáticas antes de labrarse una exitosa carrera como novelista y guionista cinematográfico. Pero tras escuchar un incendiario discurso antisemítico de Joseph Goebbles, ministro de propaganda del Tercer Reich, supo que no tenía futuro en el país. Emigró primero a Gran Bretaña y, ya en 1937, a Estados Unidos, donde firmó muchos guiones de películas clásicas del fantástico, como “El Hombre Lobo” (1941), “Yo anduve con un zombie” (1943) o “La Tierra contra los Platillos Volantes” (1956).
seno de una familia ultraortodoxa. Rechazando su origen y la mentalidad reaccionaria de sus ancestros, se marchó del barrio, dejó atrás todos sus atributos semíticos (lo primero que hizo fue quitarse la kippah y entrar en un restaurante a comer cerdo), se estableció en Alemania y obtuvo una licenciatura en matemáticas antes de labrarse una exitosa carrera como novelista y guionista cinematográfico. Pero tras escuchar un incendiario discurso antisemítico de Joseph Goebbles, ministro de propaganda del Tercer Reich, supo que no tenía futuro en el país. Emigró primero a Gran Bretaña y, ya en 1937, a Estados Unidos, donde firmó muchos guiones de películas clásicas del fantástico, como “El Hombre Lobo” (1941), “Yo anduve con un zombie” (1943) o “La Tierra contra los Platillos Volantes” (1956).
El tono ligero e incluso ocasionalmente humorístico de la película lo propiciaba el que El Hombre Invisible fuera, de todos los monstruos de la Universal, aquel que más fácilmente podía ajustarse a los parámetros de una comedia (al menos antes de que todos ellos acabaran apareciendo en las películas de Abbott y Costello) merced los previsibles gags y sorpresas ![]() basados en la invisibilidad del protagonista.
basados en la invisibilidad del protagonista.
Por desgracia, se olvidan casi por completo otras características del personaje con gran potencial dramático, como la locura que, a la postre, induce el suero de invisibilidad en su portador, algo que se menciona brevemente pero que no se desarrolla en ningún momento. “El Hombre Invisible” original contaba una historia de locura en la que el protagonista aspiraba a hacerse con el poder absoluto. Impulsado por los mismos delirios, “Invisible Agent” bien podría haber anhelado secretamente derrocar a Hitler y ocupado su lugar como cabeza de la maquinaria bélica. En cambio, no hay ni una sola pista que apunte a ello: Frank es un soldado americano leal e incorruptible cuya verdadera y no declarada misión es la de mantener alta la moral entre los espectadores que no marcharon al frente. El cuestionamiento de las acciones de los Estados Unidos y los militares ávidos de poder fue un tema de Vietnam, no de la Segunda Guerra Mundial.
![]() Cuando se revisan estas películas propagandísticas con la perspectiva que da el tiempo, uno debe esperar y aceptar comentarios y diálogos inaceptables de acuerdo a los estándares actuales. Al menos, los alemanes no están retratados de forma absolutamente bufonesca. Son, como era de esperar, víctimas de las bromas y malas pasadas del invisible americano, pero en general son bastante inteligentes. Se dan cuenta enseguida de que sus enemigos han utilizado la misma fórmula de invisibilidad que ellos habían tratado de robar y ajustan sus planes de acuerdo a ese descubrimiento. Y aunque los alemanes fracasan a la hora de capturar a Raymond, sí lo consiguen los japoneses. Naturalmente, sus planes se vienen abajo a causa de la característica ausencia de honor entre
Cuando se revisan estas películas propagandísticas con la perspectiva que da el tiempo, uno debe esperar y aceptar comentarios y diálogos inaceptables de acuerdo a los estándares actuales. Al menos, los alemanes no están retratados de forma absolutamente bufonesca. Son, como era de esperar, víctimas de las bromas y malas pasadas del invisible americano, pero en general son bastante inteligentes. Se dan cuenta enseguida de que sus enemigos han utilizado la misma fórmula de invisibilidad que ellos habían tratado de robar y ajustan sus planes de acuerdo a ese descubrimiento. Y aunque los alemanes fracasan a la hora de capturar a Raymond, sí lo consiguen los japoneses. Naturalmente, sus planes se vienen abajo a causa de la característica ausencia de honor entre ![]() malvados.
malvados.
Tampoco es esta una película en la que pudieran lucirse los actores ni utilizarla para atraer la atención de otros directores en aras de potenciar su carrera. Jon Hall volvería a encarnar al mismo personaje en “La Venganza del Hombre Invisible” (1944) e Ilona Massey pasaría a figurar en “Frankenstein y el Hombre Lobo” (1943) antes de ver ambos declinar rápidamente su carrera sin que sus filmografías posteriores registren títulos de interés.
Lo más notable que ofrece la película son sus efectos especiales. Como era la norma en las cintas fantacientíficas y de terror producidas por la Universal a mediados de los cuarenta, los ![]() trucos visuales de David Horsley (sin acreditar) son de primera clase, consiguiendo momentos de verdadera maestría visual. El trabajo de los responsables en este apartado mereció una nominación a los Oscar.
trucos visuales de David Horsley (sin acreditar) son de primera clase, consiguiendo momentos de verdadera maestría visual. El trabajo de los responsables en este apartado mereció una nominación a los Oscar.
En resumen, “Invisible Agent” no es tanto una película mala como un inevitable producto de su tiempo y las circunstancias. Es un ejemplo del tipo de ciencia ficción cinematográfica que invadió las pantallas de los años cuarenta y, aunque no se cuenta entre los mejores títulos de la época clásica de la Universal (las dos anteriores películas del Hombre Invisible, por ejemplo, son considerablemente superiores), nunca es una total pérdida de tiempo ver a dos grandes como Cedric Hardwicke y Peter Lorre haciendo de villanos.
↧
↧
Hay pocas dudas acerca de que Robert A.Heinlein fue, junto a Isaac Asimov y Arthur C.Clarke, uno de los Tres Grandes de la Edad de Oro de la Ciencia Ficción. Fue pionero de muchos subgéneros e ideas y, de los tres, el único capaz de crear personajes sólidos y carismáticos y escenas de diálogo frescas y verosímiles. Entonces, ¿por qué son Asimov y Clarke mucho más recordados y leídos que él?
Hay un factor de exposición mediática, claro. Asimov y Clarke aparecieron regularmente como asesores en películas de ciencia ficción, prestaron su nombre para publicaciones y programas televisivos, firmaron abundantes trabajos divulgativos, fueron entrevistados innumerables veces y, en general, tuvieron una mayor disposición a aparecer ante los medios. No es que Heinlein no fuera una persona activa ni comprometida (todo lo contrario), pero ya desde comienzos de los setenta su salud empezó a deteriorarse rápidamente, impidiéndole mantener una presencia pública tan intensa como la de sus colegas.
Pero hay algo más. De los tres, Heinlein fue el que más volcó en sus obras su ideología política y ![]() filosófica. A pesar de sus esfuerzos en defender la exploración científica, defender la necesidad de ampliar el conocimiento humano y conseguir la igualdad de sexos, sus críticos siempre le echaron en cara su chauvinismo y homofobia. Otros autores de la época clásica de la ciencia ficción cometieron los mismos errores, pero en su caso se suele achacar al contexto histórico en el que escribieron las obras. Heinlein, en cambio, se mostró a menudo tan vehemente, incluso agresivo, en la defensa de sus opiniones que no puede brindársele la misma excusa. En los años sesenta, esa actitud le valió la crítica de muchos comentaristas y autores autonombrados progresistas, que le tomaron como la cabeza visible de todo lo que era erróneo, rancio y rechazable de la ciencia ficción de los cuarenta y cincuenta.
filosófica. A pesar de sus esfuerzos en defender la exploración científica, defender la necesidad de ampliar el conocimiento humano y conseguir la igualdad de sexos, sus críticos siempre le echaron en cara su chauvinismo y homofobia. Otros autores de la época clásica de la ciencia ficción cometieron los mismos errores, pero en su caso se suele achacar al contexto histórico en el que escribieron las obras. Heinlein, en cambio, se mostró a menudo tan vehemente, incluso agresivo, en la defensa de sus opiniones que no puede brindársele la misma excusa. En los años sesenta, esa actitud le valió la crítica de muchos comentaristas y autores autonombrados progresistas, que le tomaron como la cabeza visible de todo lo que era erróneo, rancio y rechazable de la ciencia ficción de los cuarenta y cincuenta.
Como hemos visto en otras entradas sobre sus obras de la primera época, Heinlein comenzó a escribir contando ya con un sólido y variopinto bagaje vital (había estado en el ejército, en el mundo empresarial y en los círculos políticos) que enseguida se reflejó en sus relatos. Desde el primer cuento que escribió se convirtió en uno de los pilares del editor Joseph W.Campbell para la nueva ciencia ficción que postuló en la revista “Astounding Science Fiction”.
![]() Pero el entusiasmo por el futuro, la tecnología y el espacio de aquellos primeros años se diluyeron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Tras ser desmovilizado (pasó la contienda como ingeniero aeronáutico en los Astilleros Navales de Filadelfia) la relación con Campbell y “Astounding” se enfrió, dirigiendo en cambio su atención, por un lado, hacia la publicación de novelas juveniles de ciencia ficción para la veterana editorial Scribners; y por otro, la escritura de ciencia ficción para adultos, que vio la luz en revistas de primera línea como el “Saturday Evening Post”. Heinlein demostró que era posible salir del cerrado círculo de revistas especializadas del género, que había un público adulto ahí fuera y que la ciencia ficción podía publicarse directamente en forma de libro sin necesidad de la previa serialización en revista.
Pero el entusiasmo por el futuro, la tecnología y el espacio de aquellos primeros años se diluyeron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Tras ser desmovilizado (pasó la contienda como ingeniero aeronáutico en los Astilleros Navales de Filadelfia) la relación con Campbell y “Astounding” se enfrió, dirigiendo en cambio su atención, por un lado, hacia la publicación de novelas juveniles de ciencia ficción para la veterana editorial Scribners; y por otro, la escritura de ciencia ficción para adultos, que vio la luz en revistas de primera línea como el “Saturday Evening Post”. Heinlein demostró que era posible salir del cerrado círculo de revistas especializadas del género, que había un público adulto ahí fuera y que la ciencia ficción podía publicarse directamente en forma de libro sin necesidad de la previa serialización en revista.
No obstante, y a pesar de que su carrera profesional dependía cada vez menos de “Astounding ![]() Science Fiction”, Heinlein siguió vinculado a esa revista. Fue precisamente en ella donde en 1956 serializó la obra que ahora nos ocupa, “Estrella Doble”, antes de que fuera publicada como libro aquel mismo año. Esta fue la primera novela de Heinlein en ganar un Premio Hugo (llegaría a acumular cuatro) , un trhiller político ambientado en un marco de ciencia ficción en la que el autor utiliza los escenarios y tópicos propios de la space opera (imperios galácticos, alienígenas, maravillosos palacios en otros mundos, viajes espaciales…) para examinar temas menos livianos de lo que podría pensarse a priori, como los prejuicios raciales, la identidad, el ejercicio del poder y la corrupción.
Science Fiction”, Heinlein siguió vinculado a esa revista. Fue precisamente en ella donde en 1956 serializó la obra que ahora nos ocupa, “Estrella Doble”, antes de que fuera publicada como libro aquel mismo año. Esta fue la primera novela de Heinlein en ganar un Premio Hugo (llegaría a acumular cuatro) , un trhiller político ambientado en un marco de ciencia ficción en la que el autor utiliza los escenarios y tópicos propios de la space opera (imperios galácticos, alienígenas, maravillosos palacios en otros mundos, viajes espaciales…) para examinar temas menos livianos de lo que podría pensarse a priori, como los prejuicios raciales, la identidad, el ejercicio del poder y la corrupción.
![]() En el futuro, la especie humana ha tomado contacto con los seres inteligentes que habitan en otros planetas del Sistema Solar, como los venusinos o los marcianos; se han establecido colonias en la Luna y el viaje interplanetario forma parte de la vida cotidiana. La forma de gobierno es una suerte de monarquía parlamentaria, con un emperador a la cabeza y un gobierno electo que se encarga de marcar las directrices políticas.
En el futuro, la especie humana ha tomado contacto con los seres inteligentes que habitan en otros planetas del Sistema Solar, como los venusinos o los marcianos; se han establecido colonias en la Luna y el viaje interplanetario forma parte de la vida cotidiana. La forma de gobierno es una suerte de monarquía parlamentaria, con un emperador a la cabeza y un gobierno electo que se encarga de marcar las directrices políticas.
Lorenzo Smythe, de nombre artístico El Gran Lorenzo, es un actor en paro que pasa por horas bajas. Pomposo, arrogante y xenófobo, es contratado para asumir la identidad de un conocido líder político con el que guarda un gran parecido. Dicho personaje, John Joseph Bonforte, líder del Partido Expansionista, ha sido secuestrado por sus adversarios en un momento crítico de la escena política interplanetaria, puesto que estaba a punto de ser adoptado como “nativo” o miembro del Clan por los alienígenas de Marte, lo que equivaldría a que éstos contaran con un representante en la Asamblea del Imperio Galáctico, hasta ese momento exclusivamente humana. La poderosa facción xenófoba, que rechaza cualquier alianza u acercamiento con especies extraterrestres, quiere hacer fracasar el inminente acuerdo y está dispuesta a cualquier indignidad para alcanzar su fin.
El secuestro no puede hacerse público dado que la inflexible tradición marciana no admite ![]() excusa alguna para no asistir a tan destacado honor. El círculo interno de Bonforte, por tanto, se ve obligado a contratar a Lorenzo para que asista a la ceremonia haciéndose pasar por aquél.
excusa alguna para no asistir a tan destacado honor. El círculo interno de Bonforte, por tanto, se ve obligado a contratar a Lorenzo para que asista a la ceremonia haciéndose pasar por aquél.
A pesar de que la política pro-marciana de Bonforte no sintoniza precisamente con la sensibilidad de Lorenzo, éste cumple a la perfección con su papel de “doble” hasta que el político es liberado. Pero el estado de salud de éste es muy delicado y el actor se ve obligado a continuar con el fraude. Poco a poco, Lorenzo profundiza más y más en la mente y filosofía de Bonforte y su propia visión del mundo comienza a cambiar más de lo que al principio hubiera deseado.
Aunque su trama nos pueda parecer novelesca en exceso y recordarnos a “El Prisionero de Zenda”, “Estrella Doble” se inspiró en un hecho real ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. El australiano Mayrick Edward Clifton James sirvió con el ejército británico en la Primera Guerra Mundial antes de convertirse en actor. Años después, sus habilidades interpretativas le valieron ser asignado a un grupo de entretenimiento de segunda fila dependiente del ejército de su Majestad y dedicado a escenificar obras patrióticas… hasta que ![]() alguien notó su parecido con el mariscal Bernard Mongomery. El teniente coronel David Niven (sí, el actor luego mundialmente conocido que durante la contienda dirigió la unidad cinematográfica del Ejército) contactó con él y lo invitó a participar en una obra en Londres, pero cuando el actor se presentó allí se le comunicó que su misión consistiría en algo muy diferente.
alguien notó su parecido con el mariscal Bernard Mongomery. El teniente coronel David Niven (sí, el actor luego mundialmente conocido que durante la contienda dirigió la unidad cinematográfica del Ejército) contactó con él y lo invitó a participar en una obra en Londres, pero cuando el actor se presentó allí se le comunicó que su misión consistiría en algo muy diferente.
James debería aprender todos los manierismos de Montgomery y hacerse pasar por él durante cinco semanas, viajando a Gibraltar y El Cairo, como parte de un plan destinado a confundir a los alemanes en las semanas previas al Desembarco de Normandía, haciéndoles creer que el verdadero mariscal estaba preparando un plan de invasión del sur de Francia. Ello llevaría a una concentración de tropas alemanas en esa zona y un debilitamiento de las mismas en Bretaña, facilitando de este modo el verdadero plan aliado. Nunca se sabrá si el plan tuvo la efectividad que pretendía y si verdaderamente engañó a los alemanes (a diferencia de Montgomery, James fumaba y bebía en abundancia y tuvo problemas para dejar esos vicios mientras encarnaba el papel), pero el caso es que cuando fue desmovilizado, sin reconocimiento alguno por su labor, fue incapaz de encontrar trabajo como actor y se vio obligado a vivir de los subsidios para ![]() mantener a su familia. Heinlein se inspiró en esta historia real, pero no quiso que su protagonista tuviera un final tan patético.
mantener a su familia. Heinlein se inspiró en esta historia real, pero no quiso que su protagonista tuviera un final tan patético.
“Estrella Doble” es una novela corta, compacta y escrita con un ritmo rápido cuya acción se desarrolla a lo largo de tan solo unas cuantas semanas. Consigue bosquejar la situación política con gran efectividad y ligereza pero sin perder por ello la profundidad necesaria como para que el lector comprenda lo que está en juego. Y es que en realidad esta obra es más un thriller político que una space opera de aventuras en la que los cánones de la ciencia ficción tengan una importancia capital. La trama narra una lucha por el poder que bien podría haber transcurrido en la Tierra del siglo XX –o del XIV-, sustituyendo los alienígenas por gentes de otras culturas y reduciendo el entorno galáctico a algo más cercano y familiar a nosotros.
![]() Esta novela puede considerarse como una obra “bisagra” entre las dos principales etapas de Heinlein: la de los cuarenta y cincuenta, dominada por el optimismo de sus relatos cortos y novelas juveniles; y en la que se embarcaría a partir de “Tropas del Espacio” (1959), más comprometida políticamente y con una densidad intelectual que demasiadas veces interfería con el ágil desarrollo de la trama.
Esta novela puede considerarse como una obra “bisagra” entre las dos principales etapas de Heinlein: la de los cuarenta y cincuenta, dominada por el optimismo de sus relatos cortos y novelas juveniles; y en la que se embarcaría a partir de “Tropas del Espacio” (1959), más comprometida políticamente y con una densidad intelectual que demasiadas veces interfería con el ágil desarrollo de la trama.
En esa segunda etapa, Heinlein utilizaría de forma cada vez más acusada sus obras como plataforma para airear de forma dogmática sus posturas libertarias y sus poco convencionales opiniones sobre la sexualidad, algo que iría restándole credibilidad y apoyo no sólo entre sus seguidores, sino también de otros colegas de profesión y aquellos lectores que fueron incorporándose al género a partir de mediados de los sesenta.
Pero en “Estrella Doble”, Heinlein aún mantiene un buen equilibrio entre la narración y el contenido y consigue no perjudicar la intriga y los momentos más emocionantes con un exceso intelectual. Ello no quita para que introduzca observaciones ![]() muy interesantes sobre el mundo de la política. No olvidemos que tras ser licenciado del ejército por sus problemas de salud, Heinlein, entre oficio y oficio, se involucró activamente en la campaña política encabezada por el escritor socialista Upton Sinclair en California. El mismo Heinlein se presentó –sin éxito- como candidato para la Asamblea Estatal de California en 1938. Por tanto, algo sabía sobre las entretelas y mecanismos de la política.
muy interesantes sobre el mundo de la política. No olvidemos que tras ser licenciado del ejército por sus problemas de salud, Heinlein, entre oficio y oficio, se involucró activamente en la campaña política encabezada por el escritor socialista Upton Sinclair en California. El mismo Heinlein se presentó –sin éxito- como candidato para la Asamblea Estatal de California en 1938. Por tanto, algo sabía sobre las entretelas y mecanismos de la política.
La Ciencia Ficción es la literatura adalid del progreso; y la filosofía que subyace en buena parte de la misma es esencialmente liberal. Mucha –aunque no toda- de la ciencia ficción más popular y perdurable está asentada firmemente en la tradición del liberalismo occidental, una idea relativamente reciente en virtud de la cual se plantea como posible y deseable el aumento por parte del hombre de su poder sobre la Naturaleza mediante la acumulación y ampliación de conocimientos; y que la libertad –libertad política, autonomía personal, libertad de pensamiento y de intercambio de mercancías- es un fin en sí mismo. “Incrementar el poder del Hombre sobre la Naturaleza y abolir el poder del Hombre sobre el Hombre” es una formulación del Bien Social en el que podrían haber estado de acuerdo el bolchevique Leon Trotsky y el liberal americano John Dewey, aunque hubieran diferido apasionadamente en cuanto a la ética y la moral.
![]() Durante años, la principal voz política en el seno de la ciencia ficción fue Robert Heinlein. Su influencia se ha extendido a generaciones de lectores, algunos de los cuales llegaron a convertirse en escritores. Su liberalismo es claro, como también su cambiante interpretación del mismo, desde lo democrático hasta lo elitista. Sus primeros trabajos muestran una fe en el “hombre corriente”; los últimos en el “hombre competente”. A veces se muestra sensible hacia las realidades de la política; otras veces no. El mejor ejemplo de lo primero sería “Estrella Doble”; de lo segundo, “Tropas del Espacio”.
Durante años, la principal voz política en el seno de la ciencia ficción fue Robert Heinlein. Su influencia se ha extendido a generaciones de lectores, algunos de los cuales llegaron a convertirse en escritores. Su liberalismo es claro, como también su cambiante interpretación del mismo, desde lo democrático hasta lo elitista. Sus primeros trabajos muestran una fe en el “hombre corriente”; los últimos en el “hombre competente”. A veces se muestra sensible hacia las realidades de la política; otras veces no. El mejor ejemplo de lo primero sería “Estrella Doble”; de lo segundo, “Tropas del Espacio”.
Aunque el político al que Lorenzo Smythe sustituye, John Joseph Bonforte, apenas participa de forma directa en la trama, su influencia está siempre presente ya que el actor debe sumergirse e identificarse en su ideario. El principal mensaje del libro es su oposición a la xenofobia-racismo, oposición que se justifica más desde un punto de vista político -como un obstáculo para la expansión de la especie humana por el cosmos-, que en base a la ética. Aunque tratándose de ciencia ficción, el papel de “El Otro” recae en los marcianos, la cercanía temporal de la novela al comienzo del Movimiento por los Derechos Civiles pone de manifiesto la sensibilidad de Heinlein hacia esa materia; una materia que, a mediados de los cincuenta, seguía siendo tabú para los políticos y el grueso de la sociedad estadounidenses.
“Estrella Doble” es una novela inusual en tanto en cuanto presenta de forma realista –dejando ![]() aparte los giros argumentales- y con simpatía los mecanismos de una democracia. Más raro aún, el sistema en cuestión es una monarquía parlamentaria construida de acuerdo al modelo inglés, que se ha expandido desde su núcleo holandés original hasta alcanzar dimensiones interplanetarias. No es casualidad que el Emperador de la historia comparta nombre y árbol genealógico con otro Willem: Guillermo de Orange. La formación del sistema político británico se remonta a la Revolución Gloriosa de 1688 y ha demostrado repetidamente una capacidad para acometer reformas económicas y sociales –al tiempo que desplegar una notable capacidad militar- que le ha permitido sobrevivir durante siglos. A la vista de tal éxito darwiniano, no es descabellada la asunción de Heinlein de que una futura Commonwealth que se extendiera por el sistema solar pudiera emanar de esa venerable institución.
aparte los giros argumentales- y con simpatía los mecanismos de una democracia. Más raro aún, el sistema en cuestión es una monarquía parlamentaria construida de acuerdo al modelo inglés, que se ha expandido desde su núcleo holandés original hasta alcanzar dimensiones interplanetarias. No es casualidad que el Emperador de la historia comparta nombre y árbol genealógico con otro Willem: Guillermo de Orange. La formación del sistema político británico se remonta a la Revolución Gloriosa de 1688 y ha demostrado repetidamente una capacidad para acometer reformas económicas y sociales –al tiempo que desplegar una notable capacidad militar- que le ha permitido sobrevivir durante siglos. A la vista de tal éxito darwiniano, no es descabellada la asunción de Heinlein de que una futura Commonwealth que se extendiera por el sistema solar pudiera emanar de esa venerable institución.
El papel del Willem de la novela es mucho más ceremonioso y nominal que el de su antepasado. Rodeado de lujo y boato en su espectacular palacio de la Luna, el emperador reina pero no gobierna. Esta última tarea recae en su primer ministro, quien ha de enfrentarse a la ingrata tarea de integrar a los extraterrestres en el Imperio. Como contrapartida al personaje del emperador, aparentemente una figura decorativa pero ![]() genuinamente preocupado por el devenir del imperio y ejerciendo su influencia entre bambalinas, tenemos un retrato poco edificante de la arena política en la que sus jugadores, incluso aquellos que se abanderan con nobles ideales, despliegan unas prácticas propias de gangsters que poco tienen que ver con la libertad democrática: engañan, secuestran, tratan de liquidar y desacreditar a sus oponentes…
genuinamente preocupado por el devenir del imperio y ejerciendo su influencia entre bambalinas, tenemos un retrato poco edificante de la arena política en la que sus jugadores, incluso aquellos que se abanderan con nobles ideales, despliegan unas prácticas propias de gangsters que poco tienen que ver con la libertad democrática: engañan, secuestran, tratan de liquidar y desacreditar a sus oponentes…
La novela contiene también varias observaciones agudas sobre la política en general: “No se pueden conseguir más votos por acudir personalmente a los mítines del partido. Todo lo que se logra es agotar al orador. A esos mítines sólo van los incondicionales”. O: “¡Demos nuestra opinión! ¡Tomemos partido! A veces podemos estar equivocados…, pero el hombre que no quiere decidirse por uno u otro lado siempre estará equivocado! ¡El cielo nos libre de los cobardes que temen decidirse por algo!”. Y, hacia el final: “El pueblo admite cierta cantidad de reformas y luego quiere descansar. Pero las reformas perduran. El pueblo no desea el cambio en realidad, ningún cambio… y la xenofobia está profundamente oculta en sus almas. Pero progresamos,cumpliendo con nuestro deber… si es que queremos alcanzar las estrellas.”
También se apuntan ya algunas de las filosofías que luego desarrollaría más extensamente en ![]() novelas como “Tropas del Espacio”: “Yo no soy un pacifista. El pacifismo es una tortuosa doctrina con la cual un hombre acepta los beneficios de la sociedad sin querer dar nada a cambio… y quiere que se le considere un santo por su falta de honradez. ¡(…) la vida es de aquellos que no tienen miedo de perderla!”.
novelas como “Tropas del Espacio”: “Yo no soy un pacifista. El pacifismo es una tortuosa doctrina con la cual un hombre acepta los beneficios de la sociedad sin querer dar nada a cambio… y quiere que se le considere un santo por su falta de honradez. ¡(…) la vida es de aquellos que no tienen miedo de perderla!”.
“Estrella Doble” es claramente un producto de la ciencia ficción de los cincuenta, no sólo por el tratamiento que hace de las mujeres o su optimista final (de lo que hablaremos un poco más adelante) sino, y esto es inevitable, por las caducas referencias tecnológicas que aparecen y que se hacen evidentes, por ejemplo, en la terminología utilizada (“estéreo-video”), la confianza en la hipnosis para solucionar cualquier problema mental o conductivo desde los prejuicios a la histeria; o que toda la maravilla tecnológica necesaria para realizar viajes espaciales y fundar colonias en otros planetas se haya conseguido sin computadoras y recurriendo exclusivamente a la vieja regla de cálculo.
![]() La ciencia ficción de Heinlein no le otorgó la misma importancia a las grandes ideas y los conceptos más atrevidos sobre los que, por ejemplo, Isaac Asimov o Arthur C.Clarke basaron muchas de sus obras. En cambio, se esforzó por crear futuros realistas en los que el retrato de la vida cotidiana resultara verosímil. Tendía a mantener la tecnología en un segundo plano, como mera herramienta para ambientar o hacer avanzar la acción. Y en lugar de hacer hincapié en lo diferente y extraño que resultaría el mañana, nos mostraba que la gente seguiría teniendo las mismas preocupaciones y necesidades que hoy (o, más exactamente, que cuando la novela fuera escrita). Esto no quiere decir que la creación de un entorno futurista careciera de importancia para Heinlein, sino que, para la gente del futuro su presente sería tan mundano y problemático como el para nosotros el nuestro.
La ciencia ficción de Heinlein no le otorgó la misma importancia a las grandes ideas y los conceptos más atrevidos sobre los que, por ejemplo, Isaac Asimov o Arthur C.Clarke basaron muchas de sus obras. En cambio, se esforzó por crear futuros realistas en los que el retrato de la vida cotidiana resultara verosímil. Tendía a mantener la tecnología en un segundo plano, como mera herramienta para ambientar o hacer avanzar la acción. Y en lugar de hacer hincapié en lo diferente y extraño que resultaría el mañana, nos mostraba que la gente seguiría teniendo las mismas preocupaciones y necesidades que hoy (o, más exactamente, que cuando la novela fuera escrita). Esto no quiere decir que la creación de un entorno futurista careciera de importancia para Heinlein, sino que, para la gente del futuro su presente sería tan mundano y problemático como el para nosotros el nuestro.
Así, a pesar de los evidentes lastres propios de la ciencia ficción clásica y aunque en sus páginas abunden los marcianos, los venusianos, las naves y los imperios galácticos, el tono retro nunca ahoga la esencia de la historia ni hace perder el foco de lo que es realmente importante: la trama y los personajes.
O, más bien habría que decir “el personaje”. Porque Lorenzo Smythe eclipsa a todos los demás ![]() intervinientes en la historia. Para empezar, la novela está escrita en primera persona, lo que ya de partida pone al lector en una disposición favorable para comprender de forma íntima la gradual transformación que experimenta Lorenzo en el curso de su misión. Al principio se le presenta como un individuo irritantemente egocéntrico que se queja continuamente de lo poco que se valora su inconmensurable talento, aunque el lector no averiguará hasta más adelante si tan alto concepto de sí mismo está verdaderamente justificado por su capacidad interpretativa
intervinientes en la historia. Para empezar, la novela está escrita en primera persona, lo que ya de partida pone al lector en una disposición favorable para comprender de forma íntima la gradual transformación que experimenta Lorenzo en el curso de su misión. Al principio se le presenta como un individuo irritantemente egocéntrico que se queja continuamente de lo poco que se valora su inconmensurable talento, aunque el lector no averiguará hasta más adelante si tan alto concepto de sí mismo está verdaderamente justificado por su capacidad interpretativa
Su actitud altanera está reflejada no obstante con simpatía al igual que su racismo: “A mí no me gustan los marcianos. No consigo convencerme de que una cosa que recuerda a un tronco de árbol rematado por un salacot pueda ser objeto de los mismos privilegios que un hombre (...) Y otra cosa más: ¡no puedo soportar su olor! Eso no significa que se me pueda acusar de tener prejuicios raciales. No me importa la religión, la raza o el color de un hombre. Pero los hombres son hombres; en cambio, los marcianos son sólo cosas. A mi modo de ver, ni siquiera puede decirse que sean animales (…) encuentro ofensivo que se les permita la entrada en los bares y restaurantes frecuentados por hombres”.
![]() Aunque más arriba dije que Lorenzo era contratado por los ayudantes de Bonforte para ocupar su lugar temporalmente, en realidad se ve arrastrado por las circunstancias. Era un recurso que Heinlein utilizó con cierta frecuencia en sus novelas: obligar a los personajes principales a asumir papeles para los que no estaban preparados, ya fuera el de revolucionario, marine espaciale, huésped de babosas alienígenas o –como en “No temeré ningún mal” (1970)- el cuerpo de una mujer.
Aunque más arriba dije que Lorenzo era contratado por los ayudantes de Bonforte para ocupar su lugar temporalmente, en realidad se ve arrastrado por las circunstancias. Era un recurso que Heinlein utilizó con cierta frecuencia en sus novelas: obligar a los personajes principales a asumir papeles para los que no estaban preparados, ya fuera el de revolucionario, marine espaciale, huésped de babosas alienígenas o –como en “No temeré ningún mal” (1970)- el cuerpo de una mujer.
Pero gradualmente, y conforme su misión le obliga a profundizar en la mente de Bonforte para interpretarlo en público a la perfección, su actitud empieza a cambiar gradual pero imparablemente. Su antigua personalidad se ve obligada a someterse a una profunda remodelación para ajustarse a los principios que tan apasionadamente defendía Bonforte. La imitación deja paso a la emulación y el actor se convierte en su personaje, transformándose en el proceso en un gran líder que se preocupa sinceramente del destino de la Humanidad y su destino en la galaxia. Como Bonforte hizo antes que él, se da cuenta de que el Hombre debe superar sus estúpidos prejuicios y evitar convertir a las estrellas en otro imperio sostenido por la explotación y la discriminación.
Por tanto, otro de los temas para la reflexión que propone la novela es el de la identidad y el ![]() potencial para el cambio y el desarrollo personal (Aunque igualmente puede interpretarse como una defensa del conductivismo, esa filosofía que, de forma burdamente resumida, estudia la conducta del ser humano y la forma de manipularla para adaptarse a una situación).
potencial para el cambio y el desarrollo personal (Aunque igualmente puede interpretarse como una defensa del conductivismo, esa filosofía que, de forma burdamente resumida, estudia la conducta del ser humano y la forma de manipularla para adaptarse a una situación).
Los personajes secundarios están bastante más desdibujados y carecen de la personalidad y encanto de Lorenzo. Heinlein tenía tendencia a crear héroes increíblemente competentes en multitud de ámbitos y que sabían más que nadie de su entorno. Para algunos lectores, esto no supone ningún problema; para otros, resta credibilidad a sus protagonistas. El reparto de “Estrella Doble” no es el mejor ejemplo de ello, pero el que más se aproxima es Dak Broadbent, varonil, experto piloto, miembro de la Asamblea, doctor en Física, irresistible a las mujeres, cordial, sensato y eficiente.
Llama la atención hoy –aunque en la época no era sino lo normal- la ausencia de mujeres con papel. Lorenzo admite haber aprendido su profesión de su padre, pero no parece tener nada que decir de su madre. Penny Russell, la ayudante y secretaria de Bonforte –y luego de Lorenzo-, es una muestra de la contradictoria actitud que Heinlein mantenía hacia el sexo femenino. Es una profesional inteligente que ocupa un escaño en el Congreso y su trabajo es ![]() importante para el equipo que teje el engaño de sustituir a Bonforte hasta el punto de que sin su participación habría sido imposible sacarlo adelante. Pero también es sentimental, petulante, infantil y con una fastidiosa facilidad para sollozar y desmayarse. Sus acciones parecen estar siempre dominadas por la atracción romántica que siente por su jefe y hasta sus propios colegas la tratan con condescendencia y amenazan en broma con darle una azotaina si no se comporta, una actitud que difícilmente sería admisible hoy.
importante para el equipo que teje el engaño de sustituir a Bonforte hasta el punto de que sin su participación habría sido imposible sacarlo adelante. Pero también es sentimental, petulante, infantil y con una fastidiosa facilidad para sollozar y desmayarse. Sus acciones parecen estar siempre dominadas por la atracción romántica que siente por su jefe y hasta sus propios colegas la tratan con condescendencia y amenazan en broma con darle una azotaina si no se comporta, una actitud que difícilmente sería admisible hoy.
La prosa de Heinlein es directa, lineal y sin ambiciones estilísticas que distraigan la atención de la trama. Como apunté antes, es una novela que discurre a buen ritmo y que se lee con agrado incluso en aquellos momentos en los que se torna algo inverosímil. La intriga política, que podría haber hecho de la historia algo árido, está punteada de momentos emocionantes y muy bien descritos, como el viaje de Lorenzo a Marte, las conversaciones con el Emperador o la parte en la que a punto está de ser desenmascarado públicamente por un traidor. El final es tan satisfactorio como predecible y poco arriesgado.
Habrá quien argumente que hoy esta historia no sería merecedora de un premio, pero es necesario adoptar la perspectiva de la época. En 1956, la ciencia ficción todavía no había acumulado la enorme cantidad de obras en todos los formatos (literarios, cinematográficos, televisivos, gráficos), abarcando cualquier tema imaginable. La idea de servirse de los tópicos de la space opera para contar una intriga política tampoco era totalmente nueva, pero el talento de Heinlein como narrador, la presencia de un carismático protagonista, la toma de postura ideológica y la inclusión de inteligentes reflexiones sobre el mundo de la política –con las que se puede estar de acuerdo o no, eso no importa- mezclada con la aventura y toques de sátira, fue algo que sobresalió claramente de entre el grueso de ciencia ficción del momento.
“Estrella Doble” es una novela entretenida y fácilmente legible para el lector actual aun cuando, como hemos dicho, contiene algunos elementos que la anclan claramente a su época. Aún hoy sigue contándose tanto entre los títulos más asequibles y apreciados de Heinlein como entre los imprescindibles para comprender el pensamiento, estilo y trayectoria de ese Gran Maestro de la Ciencia Ficción.
↧
En 1991, durante la Guerra del Golfo en Irak, el soldado Jack Starks (Adrien Brody) recibe una herida de bala en la cabeza, pero consigue sobrevivir milagrosamente tras haber sido dado por muerto. Doce meses más tarde, de vuelta en su país, Jack está caminando por una carretera nevada cuando se encuentra con niña y su madre alcoholizada cuyo coche se ha averiado. Jack arregla el vehículo antes de que la mujer lo aparte con cajas destempladas y se marche con su hija. Al cabo de un rato, lo recoge un conductor que resulta ser un criminal y que dispara a un policía que les da el alto. Jack se desploma y su mente se queda en blanco.
Dado que él es el único al que encuentran junto al agente muerto –el homicida había huido-, es ![]() juzgado por asesinato y sentenciado a reclusión en la institución psiquiátrica de Alpine Grove. El médico jefe de ese lugar, Thomas Becker (Kris Kristofferson) prescribe un tratamiento de choque que consiste en meter a Jack en una camisa de fuerza, inyectarle una sustancia especial y encerrarlo en uno de los cajones de la morgue. Aterrorizado, a oscuras, drogado y confinado en un espacio minúsculo, Jack experimenta unas terribles alucinaciones antes de averiguar que, de alguna forma, es capaz de viajar físicamente en el tiempo hasta el año 2007. Allí, abandonado, desorientado y sin tener adónde ir, conoce a una chica, Jackie (Keira Knightley) que le acoge en su hogar. Ambos se convierten en amantes.
juzgado por asesinato y sentenciado a reclusión en la institución psiquiátrica de Alpine Grove. El médico jefe de ese lugar, Thomas Becker (Kris Kristofferson) prescribe un tratamiento de choque que consiste en meter a Jack en una camisa de fuerza, inyectarle una sustancia especial y encerrarlo en uno de los cajones de la morgue. Aterrorizado, a oscuras, drogado y confinado en un espacio minúsculo, Jack experimenta unas terribles alucinaciones antes de averiguar que, de alguna forma, es capaz de viajar físicamente en el tiempo hasta el año 2007. Allí, abandonado, desorientado y sin tener adónde ir, conoce a una chica, Jackie (Keira Knightley) que le acoge en su hogar. Ambos se convierten en amantes.
![]() Jack se da cuenta de que la muchacha es en realidad la niña a la que ayudó en la carretera en el pasado, ahora convertida en una adulta amargada y adicta al alcohol; y también descubre que en ese futuro, él murió en 1992, tan solo unos días después del momento en el que ha viajado desde el pasado. En una carrera contra el tiempo, cada vez que Beckett encierra a Jack en el cajón, él salta al futuro para tratar, con la ayuda de Jackie, de averiguar cómo y por mano de quien morirá….
Jack se da cuenta de que la muchacha es en realidad la niña a la que ayudó en la carretera en el pasado, ahora convertida en una adulta amargada y adicta al alcohol; y también descubre que en ese futuro, él murió en 1992, tan solo unos días después del momento en el que ha viajado desde el pasado. En una carrera contra el tiempo, cada vez que Beckett encierra a Jack en el cajón, él salta al futuro para tratar, con la ayuda de Jackie, de averiguar cómo y por mano de quien morirá….
“The Jacket” es una co-producción de Section Eight, la compañía fundada en 1999 por el ![]() director Steven Soderbergh y el actor George Clooney. La idea que ambos tuvieron en mente al crear la productora fue ofrecer a los realizadores un entorno en el que rodar sus películas libres de las interferencias de los grandes estudios. Bajo su sello se han estrenado títulos como “Ocean´s Eleven” (2001) y sus secuelas, “Bienvenidos a Collingwood” (2002), “Confesiones de una mente peligrosa” (2002), “Buenas Noches y Buena Suerte” (2005), “Syriana” (2005), “A Scanner Darkly” (2006) o “El Buen Alemán” (2006) antes de desaparecer en 2006. En el caso de “The Jacket”, Clooney y Soderbergh le brindaron una oportunidad al británico John Maybury, cuya película anterior –y debut- había sido “El Amor es el Demonio” (1998), un biopic incisivo sobre el artista Francis Bacon.
director Steven Soderbergh y el actor George Clooney. La idea que ambos tuvieron en mente al crear la productora fue ofrecer a los realizadores un entorno en el que rodar sus películas libres de las interferencias de los grandes estudios. Bajo su sello se han estrenado títulos como “Ocean´s Eleven” (2001) y sus secuelas, “Bienvenidos a Collingwood” (2002), “Confesiones de una mente peligrosa” (2002), “Buenas Noches y Buena Suerte” (2005), “Syriana” (2005), “A Scanner Darkly” (2006) o “El Buen Alemán” (2006) antes de desaparecer en 2006. En el caso de “The Jacket”, Clooney y Soderbergh le brindaron una oportunidad al británico John Maybury, cuya película anterior –y debut- había sido “El Amor es el Demonio” (1998), un biopic incisivo sobre el artista Francis Bacon.
![]() Al principio, uno no está muy seguro de ante qué tipo de film se encuentra. La mezcla de amnesia, enfermedad mental y alucinaciones lleva a pensar que es una historia de manipulación de la realidad al estilo de Philip K.Dick; esa sensación de vivir en una extraña realidad alternativa recuerda a títulos como “La Escalera de Jacob” (1990), “Abre los Ojos” (1997), “El Maquinista” (2004) o “Final” (2001), de Campbell Scott, en la que un hombre internado en un psiquiátrico cree que se halla sumido en una fantasía. Las angustiosas escenas de privación sensorial remiten a “El Extraño Caso del Doctor Longman” (1963), “Las Dos Caras del Miedo” (1972) o “Viaje Alucinante al Fondo de la Mente” (1980); el entorno del manicomio y los dementes suena a “Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco” mientras que la insinuación de que en la Guerra del Golfo se llevaron a cabo experimentos relacionados con el cerebro se acababan de ver en “El Mensajero del Miedo” (2004).
Al principio, uno no está muy seguro de ante qué tipo de film se encuentra. La mezcla de amnesia, enfermedad mental y alucinaciones lleva a pensar que es una historia de manipulación de la realidad al estilo de Philip K.Dick; esa sensación de vivir en una extraña realidad alternativa recuerda a títulos como “La Escalera de Jacob” (1990), “Abre los Ojos” (1997), “El Maquinista” (2004) o “Final” (2001), de Campbell Scott, en la que un hombre internado en un psiquiátrico cree que se halla sumido en una fantasía. Las angustiosas escenas de privación sensorial remiten a “El Extraño Caso del Doctor Longman” (1963), “Las Dos Caras del Miedo” (1972) o “Viaje Alucinante al Fondo de la Mente” (1980); el entorno del manicomio y los dementes suena a “Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco” mientras que la insinuación de que en la Guerra del Golfo se llevaron a cabo experimentos relacionados con el cerebro se acababan de ver en “El Mensajero del Miedo” (2004).
La gran decepción que acaba emergiendo de “The Jacket” es que todas las escenas relacionadas ![]() con la Guerra del Golfo, la aparente muerte del protagonista, su daño cerebral, las lagunas mentales y la condena por un asesinato que no puede recordar, no son más que distracciones. La película no hace uso de todo eso. Sería posible, por ejemplo, escribir una versión del guión que eliminara completamente todo el comienzo excepto el encuentro con la pequeña Jackie y su madre en la carretera y contar la misma historia con Adrien Brody interpretando a un paciente “normal” de psiquiátrico, que es de lo que a la postre trata el film.
con la Guerra del Golfo, la aparente muerte del protagonista, su daño cerebral, las lagunas mentales y la condena por un asesinato que no puede recordar, no son más que distracciones. La película no hace uso de todo eso. Sería posible, por ejemplo, escribir una versión del guión que eliminara completamente todo el comienzo excepto el encuentro con la pequeña Jackie y su madre en la carretera y contar la misma historia con Adrien Brody interpretando a un paciente “normal” de psiquiátrico, que es de lo que a la postre trata el film.
![]() Lo que el director ofrece en último término no es una película sobre realidad deformada o la crisis de identidad, tal y como parecía apuntar al principio, sino sobre viajes en el tiempo. Si queremos buscar otro film con el que realizar una comparación podríamos elegir “Doce Monos” (1995), del que “The Jacket” parece una imagen especular. Mientras que en la primera teníamos un viajero temporal que venía del futuro al presente, era tomado por loco y encerrado en un manicomio, la segunda cuenta la historia de un hombre enviado a un psiquiátrico injustamente y que trata de viajar al futuro. En ambos filmes, los guionistas construyen una trama alrededor de un hombre obsesionado por un recuerdo crucial escondido en su pasado; ambas tienen escenas en las que el protagonista debe convencer a toda costa a una psicóloga de la verdad de lo que él afirma, recurriendo para ello al conocimiento que tiene de los acontecimientos del futuro.
Lo que el director ofrece en último término no es una película sobre realidad deformada o la crisis de identidad, tal y como parecía apuntar al principio, sino sobre viajes en el tiempo. Si queremos buscar otro film con el que realizar una comparación podríamos elegir “Doce Monos” (1995), del que “The Jacket” parece una imagen especular. Mientras que en la primera teníamos un viajero temporal que venía del futuro al presente, era tomado por loco y encerrado en un manicomio, la segunda cuenta la historia de un hombre enviado a un psiquiátrico injustamente y que trata de viajar al futuro. En ambos filmes, los guionistas construyen una trama alrededor de un hombre obsesionado por un recuerdo crucial escondido en su pasado; ambas tienen escenas en las que el protagonista debe convencer a toda costa a una psicóloga de la verdad de lo que él afirma, recurriendo para ello al conocimiento que tiene de los acontecimientos del futuro.
Además, y aunque no se suele mencionar, “The Jacket” se inspira en buena medida en la novela “El Vagabundo de las Estrellas” (1918), de Jack London, en la que un convicto es sometido a torturas por el alcaide, entre ellas ser encerrado en aislamiento durante días atado con una camisa de fuerza. El preso descubre que es capaz de escapar a esa situación trasladando su mente y encarnándola en gente que vivió en otras épocas y lugares.
Cuando se estrenó, “The Jacket” fue criticada por algunos comentaristas como película confusa ![]() y difícil de seguir, lo que además de no ser cierto dice bastante de algunos críticos. De hecho, es menos compleja en términos de trama que, por ejemplo, “Doce Monos” o “Abre los Ojos”. Es cierto, no obstante, que para que la historia funcione el espectador tiene que aceptar sin rechistar varias cosas. En primer lugar, la desconexión del planteamiento inicial con el devenir de los acontecimientos posteriores.
y difícil de seguir, lo que además de no ser cierto dice bastante de algunos críticos. De hecho, es menos compleja en términos de trama que, por ejemplo, “Doce Monos” o “Abre los Ojos”. Es cierto, no obstante, que para que la historia funcione el espectador tiene que aceptar sin rechistar varias cosas. En primer lugar, la desconexión del planteamiento inicial con el devenir de los acontecimientos posteriores.
![]() Tampoco está realmente explicado lo grotesco que resulta el manicomio y la falta de argumentos para el perturbado comportamiento del doctor Becker: ¿qué espera conseguir encerrando y torturando a sus pacientes? ¿Curarlos, que conecten con sus sentimientos, que recuerden quiénes son? ¿Responden sus teorías a la racionalización de su sadismo interior o realmente tiene fe en ellas? La crueldad y despreocupación con la que somete a los pacientes a sus descabellados experimentos son propios de una película de la Hammer y juega al despiste con el espectador al orientar la película hacia un género, el terror, al que nunca acaba de llegar. De hecho, las únicas escenas realmente acongojantes del film –además del primer encierro de Jack en la morgue- son las que abren la película, con toda la violencia de la guerra del golfo contemplada a través de unas gafas de visión nocturna.
Tampoco está realmente explicado lo grotesco que resulta el manicomio y la falta de argumentos para el perturbado comportamiento del doctor Becker: ¿qué espera conseguir encerrando y torturando a sus pacientes? ¿Curarlos, que conecten con sus sentimientos, que recuerden quiénes son? ¿Responden sus teorías a la racionalización de su sadismo interior o realmente tiene fe en ellas? La crueldad y despreocupación con la que somete a los pacientes a sus descabellados experimentos son propios de una película de la Hammer y juega al despiste con el espectador al orientar la película hacia un género, el terror, al que nunca acaba de llegar. De hecho, las únicas escenas realmente acongojantes del film –además del primer encierro de Jack en la morgue- son las que abren la película, con toda la violencia de la guerra del golfo contemplada a través de unas gafas de visión nocturna.
Y luego está la total la total ausencia de explicación alguna acerca de cómo Jack consigue ![]() trasladarse al futuro cuando su cuerpo se halla encerrado en la morgue en nuestro presente. ¿Es producto de las drogas? ¿Del terror? ¿Tienen algo que ver la herida que sufrió en la guerra o su amnesia? ¿Todo ello a la vez? ¿Viaja realmente su cuerpo físico? ¿O solo lo creen así quienes lo ven en el futuro?
trasladarse al futuro cuando su cuerpo se halla encerrado en la morgue en nuestro presente. ¿Es producto de las drogas? ¿Del terror? ¿Tienen algo que ver la herida que sufrió en la guerra o su amnesia? ¿Todo ello a la vez? ¿Viaja realmente su cuerpo físico? ¿O solo lo creen así quienes lo ven en el futuro?
Para añadir aún más desconcierto, durante una mesa redonda celebrada justo antes de que se estrenara la película, John Maybury afirmó que “The Jacket” no era una historia de viajes en el tiempo, sugiriendo la idea de que en realidad Jack murió en el campo de batalla en Irak. En ese caso, ¿se trata todo de una elaborada fantasía construida por su mente justo antes de evaporarse? No parece muy verosímil a menos que el protagonista fuera un novelista de exuberante creatividad. Siguiendo esa línea argumental, parecería más factible que Jack hubiera muerto en algún momento de su internamiento en el psiquiátrico, conjurando un delirio postrero en el que se redimía salvando las vidas de la madre y la hija que encontró meses antes. O quizá “The Jacket” sí que es, después de todo, una película sobre viajes en el tiempo y todo el mundo se ha dado cuenta menos Maybury.
![]() El director destaca en las pequeñas florituras visuales que le dan a la película un toque particular, como los rápidos zooms al interior de los ojos de Jack cuando comienzan sus alucinaciones, en los que se utilizan técnicas que recuerdan a los desasosegantes films experimentales de Stan Brakhage. También es digno de resaltar los matices que el director de fotografía Peter Deming es capaz de extraer de los rostros de Adrien Brody y Keira Knightley (al fin y al cabo, la obra más famosa de Maybury es el video de “Sinéad O´Connor para “Nothing Compares 2 U”, un solo plano sobre el rostro de la cantante). Pero por lo demás el tono general de la cinta es bastante neutro, al igual que la banda sonora de Brian Eno.
El director destaca en las pequeñas florituras visuales que le dan a la película un toque particular, como los rápidos zooms al interior de los ojos de Jack cuando comienzan sus alucinaciones, en los que se utilizan técnicas que recuerdan a los desasosegantes films experimentales de Stan Brakhage. También es digno de resaltar los matices que el director de fotografía Peter Deming es capaz de extraer de los rostros de Adrien Brody y Keira Knightley (al fin y al cabo, la obra más famosa de Maybury es el video de “Sinéad O´Connor para “Nothing Compares 2 U”, un solo plano sobre el rostro de la cantante). Pero por lo demás el tono general de la cinta es bastante neutro, al igual que la banda sonora de Brian Eno.
Adrien Brody es un actor técnicamente bueno pero que resulta demasiado frío cuando se trata ![]() de irradiar el carisma y la energía que requiere un papel de líder (como demostró en “King Kong”, 2005). Aquí, sin embargo, su interpretación no exigía tanto grandes heroicidades como la expresión de intensos sufrimientos: entre los horrores a los que su personaje se tiene que enfrentar se incluyen morir, no morir, sentirse como muerto, desear estar muerto y ser tratado como un muerto. La elección de Brody resultaba lógica ya que, aunque tiene una vertiente chulesca y arrogante (ver “Pan y Rosas” o “Hollywoodland”), desde que brilló en el trágico papel de “El Pianista”, los directores han tendido a acudir a él cuando de reflejar profunda aflicción se trata.
de irradiar el carisma y la energía que requiere un papel de líder (como demostró en “King Kong”, 2005). Aquí, sin embargo, su interpretación no exigía tanto grandes heroicidades como la expresión de intensos sufrimientos: entre los horrores a los que su personaje se tiene que enfrentar se incluyen morir, no morir, sentirse como muerto, desear estar muerto y ser tratado como un muerto. La elección de Brody resultaba lógica ya que, aunque tiene una vertiente chulesca y arrogante (ver “Pan y Rosas” o “Hollywoodland”), desde que brilló en el trágico papel de “El Pianista”, los directores han tendido a acudir a él cuando de reflejar profunda aflicción se trata.
![]() Sin embargo, mucho mejor que Brody están los actores que le rodean en “The Jacket”: la tan bella como talentosa Keira Knightley, un Daniel Craig a punto de eclosionar como James Bond e incluso Janet Jason Leigh, que interpreta con sutileza a una doctora precavida, atormentada e inteligente que poco a poco se va ganando la simpatía del espectador.
Sin embargo, mucho mejor que Brody están los actores que le rodean en “The Jacket”: la tan bella como talentosa Keira Knightley, un Daniel Craig a punto de eclosionar como James Bond e incluso Janet Jason Leigh, que interpreta con sutileza a una doctora precavida, atormentada e inteligente que poco a poco se va ganando la simpatía del espectador.
Al final y a pesar de sus lagunas, “The Jacket” es una cinta razonablemente eficaz en su modesta puesta en escena. Su narrativa es fluida, mantiene el interés, las paradojas temporales están ejecutadas con cierta inteligencia y, pese a que Brody no escapa a su destino (¿o sí?) y que en el fondo todo gira alrededor de una historia de amor, consigue terminar con una nota emotiva que no cae en el sentimentalismo barato.
↧
Parte de la CF inglesa de los cincuenta bebe, al menos en parte, de los futuros más apocalípticos imaginados por H.G.Wells. Las novelas británicas de catástrofes de los años cincuenta continuaron la destrucción que Wells sólo había comenzado a apuntar en “La Guerra de los Mundos”, “La Guerra en el Aire” o “La Liberación Mundial” y aunque la Nueva Ola de la siguiente década iba a romper muchas de estas tradiciones temáticas, la fascinación por el Wells más entrópico no se diluyó del todo.
En esas ficciones, Inglaterra fue bombardeada hasta llevarla a la edad de piedra o devastada por catástrofes ecológicas tan diversas como sequías, glaciaciones o hambrunas vía destrucción de los cultivos, es amenazada por criaturas submarinas, repulsivos niños alienígenas, monos gigantes o, como es el caso que nos ocupa, plantas homicidas. Y es que uno de los autores que inauguró esa línea temática fue John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris con la novela que ahora nos ocupa, “El Día de los Trífidos”.
Aunque es una burda simplificación, muchos críticos insisten en calificar la carrera literaria de John Wyndham como una sucesión de suaves novelas apocalípticas destinadas a un público de clase media que todavía trataba de recuperarse de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.
Es cierto que gran parte de los trabajos que Wyndham publicó bajo seudónimo desde ![]() comienzos de los años treinta, primero en revistas norteamericanas y luego en británicas, era poco destacado, incluso anodino. Eran cuentos que abarcaban múltiples géneros, relatos artesanales confeccionados al gusto de los editores pulp del momento. Pero la Segunda Guerra Mundial, como en tantas otras cosas, también trazó una línea divisoria en la carrera de este autor. Wyndham sirvió en el Cuerpo de Señales durante la contienda y participó en el desembarco de Normandía. Una vez firmada la paz, se encontró sin carrera ni dirección profesional, pero decidió no abandonar la escritura y reinventarse. Encontró un nuevo editor, transformó su estilo, abandonó el tono ligero, las aventuras espaciales, los mundos perdidos y los héroes de corte clásico para concentrarse en sobrias obras postapocalípticas caracterizadas por un sentimiento difuso de inquietud sólo en parte enmascarado por el pragmático estoicismo del que hacían gala sus protagonistas al verse enfrentados a situaciones extremas. El primer ejemplo de esta nueva etapa fue el que acabaría siendo su libro más conocido, “El Día de los Trífidos”
comienzos de los años treinta, primero en revistas norteamericanas y luego en británicas, era poco destacado, incluso anodino. Eran cuentos que abarcaban múltiples géneros, relatos artesanales confeccionados al gusto de los editores pulp del momento. Pero la Segunda Guerra Mundial, como en tantas otras cosas, también trazó una línea divisoria en la carrera de este autor. Wyndham sirvió en el Cuerpo de Señales durante la contienda y participó en el desembarco de Normandía. Una vez firmada la paz, se encontró sin carrera ni dirección profesional, pero decidió no abandonar la escritura y reinventarse. Encontró un nuevo editor, transformó su estilo, abandonó el tono ligero, las aventuras espaciales, los mundos perdidos y los héroes de corte clásico para concentrarse en sobrias obras postapocalípticas caracterizadas por un sentimiento difuso de inquietud sólo en parte enmascarado por el pragmático estoicismo del que hacían gala sus protagonistas al verse enfrentados a situaciones extremas. El primer ejemplo de esta nueva etapa fue el que acabaría siendo su libro más conocido, “El Día de los Trífidos”
![]() Los trífidos, plantas carnívoras de dos metros de altura capaces de desplazarse por sus propios medios y dotadas de unos aguijones similares a látigos cargados de veneno fulminante, fueron el producto de un experimento biológico soviético que pronto fue copiado por naciones de todo el mundo para aprovechar el aceite de gran calidad que se extraía de ellas. Cuando una extraña lluvia de meteoritos provoca la ceguera en la mayor parte de la humanidad, los trífidos no tardan en adaptarse, escapar de su confinamiento y sacar ventaja de su nueva posición de poder. Empiezan a extenderse por toda Inglaterra, acechando y matando a los desconcertados humanos que quedan, ya sean ciegos o no.
Los trífidos, plantas carnívoras de dos metros de altura capaces de desplazarse por sus propios medios y dotadas de unos aguijones similares a látigos cargados de veneno fulminante, fueron el producto de un experimento biológico soviético que pronto fue copiado por naciones de todo el mundo para aprovechar el aceite de gran calidad que se extraía de ellas. Cuando una extraña lluvia de meteoritos provoca la ceguera en la mayor parte de la humanidad, los trífidos no tardan en adaptarse, escapar de su confinamiento y sacar ventaja de su nueva posición de poder. Empiezan a extenderse por toda Inglaterra, acechando y matando a los desconcertados humanos que quedan, ya sean ciegos o no.
Los únicos que se salvaron de perder la vista fueron aquellos que estaban dormidos en el momento del evento astronómico (no muchos, dado que su espectacularidad hizo que pocos quisieron perdérselo) o quienes, por cualquier otro motivo (enfermedad, cautividad…), no miraron al cielo aquella noche. Uno de ellos fue el protagonista, Bill Masen, que debido a un accidente permaneció toda la noche en un hospital con los ojos vendados. No tarda en encontrar a Joselle, una atractiva joven que también ha conservado la vista al permanecer dormida recuperándose de una resaca. Juntos y por separado, estos nuevos Adán y Eva, corren diversas peripecias en el nuevo mundo postapocalítpico, viéndose obligados a tomar difíciles decisiones éticas mientras tratan de sobrevivir y retirándose a las zonas rurales![]() más apartadas en la esperanza de que allí nadie les molestará, ni los trífidos ni el resto de los humanos. Pero al final unos y otros se convierten en amenazas ciertas contra las cuales parece imposible prevalecer.
más apartadas en la esperanza de que allí nadie les molestará, ni los trífidos ni el resto de los humanos. Pero al final unos y otros se convierten en amenazas ciertas contra las cuales parece imposible prevalecer.
El germen –o, más apropiadamente dado el tema, la semilla- de la idea proviene de un antiguo relato firmado por el propio Wyndham, “The Puff-Ball Menace”, y publicado en la revista “Wonder Stories” en 1933. En él, un país enemigo introduce en Gran Bretaña un hongo letal para los humanos y que se reproduce con rapidez. Retomando esa idea, el escritor le dio una forma más elaborada y completa y el resultado, “La Rebelión de los Trífidos”, consiguió verse publicado entre enero y febrero de 1951 en la revista “Collier´s Weekly”. Se trataba de una versión más reducida de lo que luego sería el libro y en la que las plantas no eran producto de un experimento, sino que germinaban de forma natural en Venus.
![]() Por fin, aquel mismo 1951, aparece publicado en formato de libro en Inglaterra, “El Día de los Trífidos”, cosechando un éxito inmediato y continuado del que el propio Wyndham fue el primer sorprendido. Él mismo contaba que un día, mientras tomaba una copa en un pub, dos jardineros junto a él intercambiaban historias sobre sus respectivas malas hierbas. Uno de ellos dijo: “Hay una junto a la caseta de las herramientas, un monstruo enorme. ¡Creo que es un trífido!” La palabra había pasado a formar parte del lenguaje común.
Por fin, aquel mismo 1951, aparece publicado en formato de libro en Inglaterra, “El Día de los Trífidos”, cosechando un éxito inmediato y continuado del que el propio Wyndham fue el primer sorprendido. Él mismo contaba que un día, mientras tomaba una copa en un pub, dos jardineros junto a él intercambiaban historias sobre sus respectivas malas hierbas. Uno de ellos dijo: “Hay una junto a la caseta de las herramientas, un monstruo enorme. ¡Creo que es un trífido!” La palabra había pasado a formar parte del lenguaje común.
“El Día de los Trífidos” inauguró una suerte de subgénero de la CF del que Wyndham fue su mejor representante y que David Pringle denominó “cataclismos domesticados” y Brian Aldiss “catástrofes acogedoras”, binomios de palabras cuya convivencia en la misma frase parece imposible. No es fácil encontrar comienzos menos esperanzadores: un individuo que se despierta en un hospital para encontrar muertos y ciegos por doquier, ciudades desiertas por las que deambulan desgraciados que, si no se suicidan, no tardarán en morir de inanición o caer presas de los trífidos que llegan atraídos por el alimento. La civilización ha quedado destruida, nada funciona y no cabe esperar consuelo en que, como tras una guerra, el tiempo pueda cerrar las heridas físicas y espirituales.
Y, sin embargo, de forma sutil, Wyndham hace que esa catástrofe no resulte tan horrenda. En ![]() primer lugar, no hay una destrucción o matanzas masivas, por lo que el impacto emocional es menor que en otras obras –sobre todo cinematográficas- que se recrean en esas imágenes. En la novela, aunque hay escenas ciertamente pesadillescas, es más desasosegante lo que el lector puede imaginar que lo que el autor realmente describe. Y eso aun cuando lo que se abate sobre la Humanidad es no una, sino tres catástrofes silenciosas.
primer lugar, no hay una destrucción o matanzas masivas, por lo que el impacto emocional es menor que en otras obras –sobre todo cinematográficas- que se recrean en esas imágenes. En la novela, aunque hay escenas ciertamente pesadillescas, es más desasosegante lo que el lector puede imaginar que lo que el autor realmente describe. Y eso aun cuando lo que se abate sobre la Humanidad es no una, sino tres catástrofes silenciosas.
En primer lugar, la ceguera provocada por los meteoritos que, obviamente, provoca el caos, pero de un modo que Wyndham imagina como silencioso: todo deja de funcionar, las ciudades se sumergen en un angustioso letargo y las calles están o bien desiertas o bien llenas de individuos que se agrupan en total silencio para intentar escuchar algo y que reaccionan con desesperación ante el sonido de alguien que parezca haber conservado la vista. Muchos se suicidan, otros se las arreglan para llegar a algún bar y emborracharse hasta la inconsciencia, otros capturan a alguien aún con vista y le obligan por la fuerza a buscar comida para ellos, muchos permanecen en sus casas esperando que lleguen los americanos y solucionen las cosas. Pero en cualquier caso no hay escenas de histeria colectiva o muertes en masa.
![]() En segundo lugar, los trífidos. Estos no son unos alienígenas hostiles que barren de un plumazo la civilización gracias a su superior tecnología. Tal y como se detalla al comienzo del libro, son el producto de una manipulación del mundo natural con intereses económicos y sin tener en cuenta los posibles peligros. Tras su liberación, se mueven, acechan y matan en silencio. Son una amenaza poco escandalosa pero escalofriante, que puede extinguir a la raza humana poco a poco y muy dolorosamente. Wyndham hace un magnífico trabajo al aumentar progresivamente la tensión y la sensación de peligro que desprenden esas criaturas. Al principio las ciudades son seguras (las granjas de trífidos siempre estaban en la afueras), pero poco a poco van invadiéndolas y haciéndose también con el dominio del mundo rural. Es imposible no sentir desasosiego e incluso terror con escenas como aquella en la que las plantas carnívoras se agolpan con una muda ansiedad contra las vallas que rodean la casa en la que se atrincheran los protagonistas.
En segundo lugar, los trífidos. Estos no son unos alienígenas hostiles que barren de un plumazo la civilización gracias a su superior tecnología. Tal y como se detalla al comienzo del libro, son el producto de una manipulación del mundo natural con intereses económicos y sin tener en cuenta los posibles peligros. Tras su liberación, se mueven, acechan y matan en silencio. Son una amenaza poco escandalosa pero escalofriante, que puede extinguir a la raza humana poco a poco y muy dolorosamente. Wyndham hace un magnífico trabajo al aumentar progresivamente la tensión y la sensación de peligro que desprenden esas criaturas. Al principio las ciudades son seguras (las granjas de trífidos siempre estaban en la afueras), pero poco a poco van invadiéndolas y haciéndose también con el dominio del mundo rural. Es imposible no sentir desasosiego e incluso terror con escenas como aquella en la que las plantas carnívoras se agolpan con una muda ansiedad contra las vallas que rodean la casa en la que se atrincheran los protagonistas.
Aún hay una tercera catástrofe de la que no se cuenta demasiado pero que puede resultar ![]() igualmente devastadora: una plaga que empieza a cebarse con todos los supervivientes, ciegos o no, y que en cuestión de horas aniquila a su víctima. Las causas últimas tanto de las extrañas luces que cegaron a todo el mundo como de la epidemia nunca llegan a aclararse del todo, pero el escritor sugiere que algo tienen que ver una serie de satélites secretos situados en órbita por las potencias en liza. Hemos sido nosotros mismos, por tanto, los que con nuestra arrogancia hemos causado el desastre que acaba con nuestra civilización.
igualmente devastadora: una plaga que empieza a cebarse con todos los supervivientes, ciegos o no, y que en cuestión de horas aniquila a su víctima. Las causas últimas tanto de las extrañas luces que cegaron a todo el mundo como de la epidemia nunca llegan a aclararse del todo, pero el escritor sugiere que algo tienen que ver una serie de satélites secretos situados en órbita por las potencias en liza. Hemos sido nosotros mismos, por tanto, los que con nuestra arrogancia hemos causado el desastre que acaba con nuestra civilización.
Pero, como hemos dicho, Wyndham no se recrea en los aspectos más morbosos de la tragedia e incluso –y de aquí viene la expresión “catástrofe cómoda”- da la impresión de que aquélla ha servido para hacer limpieza, borrón y cuenta nueva, dando la oportunidad a los supervivientes de comenzar una vida más pura, auténtica y sencilla en la que no tengan cabida las injusticias y mezquindades que lastran el mundo moderno.
Tanto en esta novela como en las dos siguientes escritas por Wyndham (“El Kraken Acecha” y “Las Crisálidas”) y también en las firmadas por otros autores, como “La Tierra Permanece” (1949) de George Stewart, todas ellas clasificables en el subgénero de “catástrofes cómodas”, las calamidades se describen a través de la experiencia de un puñado de supervivientes que interpretan y asimilan la situación desde sus propios puntos de vista, pero siempre con conformismo. En una especie de versión populista del ![]() existencialismo, el desastre es una experiencia límite que actúa como catalizador de una transformación personal. Los placeres que el superviviente encuentra en la nueva situación quedan bien descritos en “El Día de los Trífidos”:
existencialismo, el desastre es una experiencia límite que actúa como catalizador de una transformación personal. Los placeres que el superviviente encuentra en la nueva situación quedan bien descritos en “El Día de los Trífidos”:
“Pero lo que me había parecido a veces una vida bastante vacía, resultaba ahora una suerte. Mi padre y mí madre habían muerto, mi única tentativa matrimonial había fracasado años atrás, y nadie en particular dependía de mí. Y me descubrí sintiendo —consciente de que no era eso lo que debía sentir— cierto alivio… (…) Pienso que quizá se debió al hecho de tener que enfrentarme con algo totalmente nuevo. Todos los viejos problemas —los ya rancios—, tanto los personales como los generales, habían sido borrados de un solo plumazo. Sólo el cielo sabía cuáles surgirían ahora —y parecía que iban ser muchos—, pero serían nuevos. Yo era ahora dueño de mí mismo, y ya no más el diente de un engranaje. Era posible que tuviese que enfrentarme con un mundo lleno de horrores y peligros, pero los enfrentaría a mi modo. Nunca más sería llevado de aquí para allá por fuerzas e intereses que ni me importaban ni podía entender.”
En ese intento de recobrar el individualismo perdido, el protagonista, su amada y el resto de ![]() personas que se agrupan a su alrededor, acaban asentándose en el campo, lejos de las ciudades que simbolizan la industria, la cultura y, en general, el mundo moderno. Durante un tiempo consiguen llevar una vida satisfactoria, incluso demuestran ser capaces de adaptar sus antiguos valores de clase media británica a las nuevas circunstancias, resistiéndose a adoptar los dictatoriales y despiadados métodos de otros grupos de supervivientes dispuestos a construir un nuevo mundo sacrificando la individualidad y la ética.
personas que se agrupan a su alrededor, acaban asentándose en el campo, lejos de las ciudades que simbolizan la industria, la cultura y, en general, el mundo moderno. Durante un tiempo consiguen llevar una vida satisfactoria, incluso demuestran ser capaces de adaptar sus antiguos valores de clase media británica a las nuevas circunstancias, resistiéndose a adoptar los dictatoriales y despiadados métodos de otros grupos de supervivientes dispuestos a construir un nuevo mundo sacrificando la individualidad y la ética.
Aunque algunos aspectos de la novela pueden parecer ya caducos, especialmente la paranoia de los personajes tan característica de la Guerra Fría y que aquí está ejemplificada por los trífidos, éstos no constituyen el verdadero núcleo de la historia. El auténtico acierto de Wyndham reside en utilizar la catástrofe y las plantas asesinas como meras excusas para desarrollar lo verdaderamente relevante del argumento: ¿Cómo sobrevivir? Y no se trata de una pregunta meramente pragmática (cómo obtener alimento, evitar a los trífidos, dónde encontrar cobijo…) sino ética. Dado que el número de los que ven es mucho menor que el de los ciegos ¿deberían ser estos últimos salvados por los primeros? Al fin y al cabo, desde un punto de vista estrictamente lógico, no harán sino consumir recursos y esfuerzos de quienes ven sin aportar a cambio nada productivo al nuevo mundo. Serán, en ![]() resumen, una carga. ¿Y las mujeres ciegas? ¿Es moral el salvarlas y cuidarlas con el fin de utilizarlas como meras hembras reproductoras de niños con vista que ayuden a repoblar la menguada especie humana?
resumen, una carga. ¿Y las mujeres ciegas? ¿Es moral el salvarlas y cuidarlas con el fin de utilizarlas como meras hembras reproductoras de niños con vista que ayuden a repoblar la menguada especie humana?
Son preguntas que tratan de responder las diferentes comunidades que van surgiendo tras el desastre y con las que entran en contacto Masen y Josella. Así, el protagonista recibe una lección de eugenesia por parte de un grupo de intelectuales atrincherados tras las puertas de la Universidad de Londres, que insisten en que toda moralidad debe dejarse atrás con el pretexto de que lo más importante es preservar la especie; Coker, un obrero ilustrado con el que saquea las abandonadas tiendas y almacenes de Londres, exhibe unas ideas sobre el socialismo y la lucha de clases que escandalizan la mentalidad burguesa de Masen; la comunidad de las afueras de Tynham bien podría ser el college de Tolkien en Oxford: un refugio para cristianos convencidos que se niegan a atenuar la intensidad de sus creencias para poder sobrevivir. Masen no puede entender su rechazo a adaptarse a la nueva situación ni su decisión de esperar pasivamente “hasta que lleguen los americanos y restauren el orden”. Al final, Masen y Josella abandonan cualquier intento de integrarse en una comunidad, prefiriendo limitarse a la familia, alejándose de las ciudades e instalándose en una granja.
Desgraciadamente, al final, nos dice Wyndham, incluso en mitad de una catástrofe de ámbito ![]() global, el peor enemigo de la humanidad sigue siendo ella misma y el autor no es capaz de imaginar una solución definitiva a la crisis del humanismo liberal que sobrevendría en tales circunstancias. Porque la en principio idílica comunidad de Masen y Josella demuestra ser insostenible y aunque el aferrarse a los valores tradicionales consigue parapetarles durante un tiempo de la degradación de su humanidad, al final no fueron barrera suficiente contra los enemigos externos que les acechan, humanos y naturales. No tienen más remedio que huir al estado neo-feudal militarizado o “democracia de emergencia” instaurado en la isla de Wight y que se presenta de forma más bien ambigua en las últimas páginas. Nada garantiza que su vida allí vaya a ser mejor que con cualquiera otra de las comunidades que habían encontrado anteriormente.
global, el peor enemigo de la humanidad sigue siendo ella misma y el autor no es capaz de imaginar una solución definitiva a la crisis del humanismo liberal que sobrevendría en tales circunstancias. Porque la en principio idílica comunidad de Masen y Josella demuestra ser insostenible y aunque el aferrarse a los valores tradicionales consigue parapetarles durante un tiempo de la degradación de su humanidad, al final no fueron barrera suficiente contra los enemigos externos que les acechan, humanos y naturales. No tienen más remedio que huir al estado neo-feudal militarizado o “democracia de emergencia” instaurado en la isla de Wight y que se presenta de forma más bien ambigua en las últimas páginas. Nada garantiza que su vida allí vaya a ser mejor que con cualquiera otra de las comunidades que habían encontrado anteriormente.
De hecho, el auténtico temor que transmite la novela no es tanto la aparición de un nuevo predador ni la tragedia de millones de personas condenadas por haber quedado ciegas, sino la potencial pérdida del conocimiento colectivo acumulado tras siglos y siglos de vida en sociedad. La desaparición de la ciencia y la industria puede condenarnos a regresar a la edad de piedra, no importa lo paternalista y organizada que sea la nueva sociedad que surga del desastre. El discurso que Wyndham articula sobre la evolución social es tan claro como poco halagüeño: la ciencia y la adquisición de conocimiento son lujos que están fuera del alcance de una sociedad desintegrada que debe obtener todo lo necesario para sobrevivir a base de puro esfuerzo físico.
El éxito de Wyndham se debió también a su distanciamiento respecto a los esquemas ![]() argumentales más cercanos a la tradición pulp americana y su identificación con la reciente experiencia bélica de sus compatriotas. En primer lugar, y a diferencia de Estados Unidos, que –con excepción de Pearl Harbor- había mantenido a su territorio y población civil alejados de la contienda, Inglaterra había sufrido en carne propia las consecuencias de los bombardeos alemanes y la amenaza de una invasión. Los británicos, por tanto, se sentían mucho más próximos a los escenarios postapocalípticos que retrataba Wyndham de lo que los americanos podían entender. De ahí derivaba un pragmatismo que favorecía un nuevo tipo de protagonista alejado de los canónicos héroes de acción curtidos en mil aventuras que poblaban las revistas pulp. Ahora el foco caía sobre individuos de clase media con los que muchos lectores adultos podían identificarse.
argumentales más cercanos a la tradición pulp americana y su identificación con la reciente experiencia bélica de sus compatriotas. En primer lugar, y a diferencia de Estados Unidos, que –con excepción de Pearl Harbor- había mantenido a su territorio y población civil alejados de la contienda, Inglaterra había sufrido en carne propia las consecuencias de los bombardeos alemanes y la amenaza de una invasión. Los británicos, por tanto, se sentían mucho más próximos a los escenarios postapocalípticos que retrataba Wyndham de lo que los americanos podían entender. De ahí derivaba un pragmatismo que favorecía un nuevo tipo de protagonista alejado de los canónicos héroes de acción curtidos en mil aventuras que poblaban las revistas pulp. Ahora el foco caía sobre individuos de clase media con los que muchos lectores adultos podían identificarse.
El final de la Segunda Guerra Mundial había sido un momento de triunfo para las fuerzas aliadas y las poblaciones de los países liberados, bien de la ocupación alemana, bien de la amenaza de la misma. Pero conforme fue pasando el tiempo, la gente empezó a darse cuenta del profundo efecto que la guerra había tenido en sus vidas y a comprender la devastación que había causado en muchísimos países. La década de los cincuenta fue un tiempo de recuperación y consolidación de la paz mientras el mundo hacía inventario de lo perdido y las familias se resignaban a ![]() continuar viviendo sin algunos de sus seres queridos. Nadie tenía ánimos para leer nada sobre heroicos superhombres salvando el mundo (de ahí el declive brutal de los comics de superhéroes tras la guerra) o ambiciosas misiones espaciales de exploración. La percepción del público había cambiado y, con ella, los protagonistas que poblaban las páginas de la ciencia ficción.
continuar viviendo sin algunos de sus seres queridos. Nadie tenía ánimos para leer nada sobre heroicos superhombres salvando el mundo (de ahí el declive brutal de los comics de superhéroes tras la guerra) o ambiciosas misiones espaciales de exploración. La percepción del público había cambiado y, con ella, los protagonistas que poblaban las páginas de la ciencia ficción.
De ahí, como comentaba más arriba, la sustitución del héroe autosuficiente por hombres más corrientes (la liberación de la mujer vía el movimiento feminista de los sesenta aún debía aguardar unos cuantos años) que se asemejaban más al lector medio de ciencia ficción, quien, lejos de ser un intrépido aventurero capaz de reaccionar adecuadamente ante cualquier situación, quedaba asombrado y confuso ante los cambios que se operaban a su alrededor en el mundo real. En ese nuevo marco, las tramas se focalizaron en el mundo de la clase media. Ahora, cuando los alienígenas invadían, lo hacían ocupando sigilosamente pequeñas ciudades indefensas, o se apoderaban de las mentes de gente ordinaria para que nadie se diese cuenta de la amenaza hasta que fuera demasiado tarde.
De este modo, en “El Día de los Trífidos”, Bill Masen no pretende salvar al mundo (aunque, al ![]() final de la novela, decide dedicar su vida a la cruzada de erradicar a los trífidos de la faz de la Tierra) y no se ajusta a los estereotipos heroicos. Sus objetivos son primarios: conservar la vida, encontrar un lugar donde estar a salvo y proteger a sus seres queridos –y solo a ellos- de los horrores de un mundo en desintegración; todas ellas metas con las que cualquier lector podría identificarse. No hay tiempo ni ganas para filosofías, veleidades, emocionantes aventuras o propósitos elevados. Lo único que quieren los supervivientes de clase media de las novelas de Wyndham es entender el nuevo mundo al que han sido arrojados y encontrar su lugar en él.
final de la novela, decide dedicar su vida a la cruzada de erradicar a los trífidos de la faz de la Tierra) y no se ajusta a los estereotipos heroicos. Sus objetivos son primarios: conservar la vida, encontrar un lugar donde estar a salvo y proteger a sus seres queridos –y solo a ellos- de los horrores de un mundo en desintegración; todas ellas metas con las que cualquier lector podría identificarse. No hay tiempo ni ganas para filosofías, veleidades, emocionantes aventuras o propósitos elevados. Lo único que quieren los supervivientes de clase media de las novelas de Wyndham es entender el nuevo mundo al que han sido arrojados y encontrar su lugar en él.
Esos valores no sobrevivirían a la década siguiente. Los años sesenta contemplaron otro cambio de ritmo, la contracultura tomaría las riendas despreciando los valores tradicionales de la burguesía y los escritores de ciencia ficción, aunque siguieron imaginando escenarios postapocalípticos, se mostraron bastante más pesimistas respecto a lo que se podía esperar de los supervivientes.
En definitiva, “El Día de los Trífidos” es una novela de fácil lectura, emocionante, sin pretensiones pero con poderosas imágenes, que mezcla el terror y la ciencia ficción para narrar con sólido ritmo una de las mejores historias de catástrofes que se hayan escrito. El mundo se acaba y ya nunca volverá a ser lo que conocimos. Pero a pesar de todo, los protagonistas mantienen y transmiten un rescoldo de esperanza de que seguiremos siendo humanos si perseveramos en no renegar de los logros inmateriales que nuestra especie ha conseguido: el esfuerzo, la disciplina, la adaptabilidad, la compasión, la familia y el amor.
↧
 mayoría de la ciencia ficción europea anterior a 1950 se publicaba directamente en libros, mientras que en Estados Unidos se serializaba en revistas baratas. Esa divergencia en el formato tuvo también consecuencias de ámbito creativo: la ciencia ficción europea constaba básicamente de novelas más o menos largas; la norteamericana se nutría de relatos cortos. Y mientras los autores europeos aprovechaban la extensión del formato a su disposición para escribir novelas que tendían a ser algo plomizas en su carga intelectual, la narrativa americana se destacó por su dinamismo y rapidez.
mayoría de la ciencia ficción europea anterior a 1950 se publicaba directamente en libros, mientras que en Estados Unidos se serializaba en revistas baratas. Esa divergencia en el formato tuvo también consecuencias de ámbito creativo: la ciencia ficción europea constaba básicamente de novelas más o menos largas; la norteamericana se nutría de relatos cortos. Y mientras los autores europeos aprovechaban la extensión del formato a su disposición para escribir novelas que tendían a ser algo plomizas en su carga intelectual, la narrativa americana se destacó por su dinamismo y rapidez.  norteamericano que simbolizaba el entretenimiento de baja calidad destinado a las masas y que emanaba del desaforado culto a la tecnología propio de esa sociedad. Los intelectuales ingleses más conservadores pensaban que esa cultura maquinista suponía una amenaza para la existencia más “humana” o antropocéntrica que ellos consideraban propia de Gran Bretaña, pero que en realidad estaba circunscrita a una élite económica y social.
norteamericano que simbolizaba el entretenimiento de baja calidad destinado a las masas y que emanaba del desaforado culto a la tecnología propio de esa sociedad. Los intelectuales ingleses más conservadores pensaban que esa cultura maquinista suponía una amenaza para la existencia más “humana” o antropocéntrica que ellos consideraban propia de Gran Bretaña, pero que en realidad estaba circunscrita a una élite económica y social.  efectos de la modernidad en Inglaterra y a lo que ellos percibían como una catastrófica derrota de la tradición. Ambos eran profesores de materias clásicas: Tolkien de poesía anglosajona y Lewis de literatura medieval y renacentista. Antes de enseñar en Oxford, los dos participaron como oficiales en la Primera Guerra Mundial y sobrevivieron a las experiencias del brutal conflicto. Lewis resultó herido en el frente y en 1925 obtuvo el puesto de Tutor de Literatura Inglesa en el Magdalene College de Oxford. Fue allí donde, dos años después, conoció a Tolkien, quien influyó no poco en su conversión al catolicismo en 1930. Sin embargo, su decisión de convertirse en activo proselitista de sus nuevas creencias –de hecho, en el más destacado apologista cristiano de su tiempo- provenía de haber vivido su infancia entre la agresiva minoría protestante en el Ulster irlandés. A pesar de ello, su afabilidad y encanto personal le ganaron el afecto de todos aquellos que le conocieron, compartieran o no sus creencias.
efectos de la modernidad en Inglaterra y a lo que ellos percibían como una catastrófica derrota de la tradición. Ambos eran profesores de materias clásicas: Tolkien de poesía anglosajona y Lewis de literatura medieval y renacentista. Antes de enseñar en Oxford, los dos participaron como oficiales en la Primera Guerra Mundial y sobrevivieron a las experiencias del brutal conflicto. Lewis resultó herido en el frente y en 1925 obtuvo el puesto de Tutor de Literatura Inglesa en el Magdalene College de Oxford. Fue allí donde, dos años después, conoció a Tolkien, quien influyó no poco en su conversión al catolicismo en 1930. Sin embargo, su decisión de convertirse en activo proselitista de sus nuevas creencias –de hecho, en el más destacado apologista cristiano de su tiempo- provenía de haber vivido su infancia entre la agresiva minoría protestante en el Ulster irlandés. A pesar de ello, su afabilidad y encanto personal le ganaron el afecto de todos aquellos que le conocieron, compartieran o no sus creencias.  Lewis desarrolló una intensa actividad como divulgador de sus creencias religiosas y morales pero siempre pensó que había un público al que sus ensayos filosóficos no llegaban, por lo que optó por disfrazar sus ideas como ficciones fantásticas más digeribles para el lector medio. Así nació su fantasía alegórica infantil “Las Crónicas de Narnia”; y también su “Trilogía Cósmica”, escrita durante su estancia en Oxford. Es sin duda un trabajo de ciencia ficción, aunque una ciencia ficción con un objetivo muy concreto: transmitir un mensaje espiritual y una visión filosófica del cosmos.
Lewis desarrolló una intensa actividad como divulgador de sus creencias religiosas y morales pero siempre pensó que había un público al que sus ensayos filosóficos no llegaban, por lo que optó por disfrazar sus ideas como ficciones fantásticas más digeribles para el lector medio. Así nació su fantasía alegórica infantil “Las Crónicas de Narnia”; y también su “Trilogía Cósmica”, escrita durante su estancia en Oxford. Es sin duda un trabajo de ciencia ficción, aunque una ciencia ficción con un objetivo muy concreto: transmitir un mensaje espiritual y una visión filosófica del cosmos.  lingüista de Oxford llamado Elwis Ransom, que pasa sus vacaciones haciendo senderismo por el campo inglés. Accidentalmente, topa una noche con un antiguo compañero de estudios, Devine, y el socio de éste, el profesor Weston. Ambos drogan a Ransom, lo secuestran, lo meten con ellos en un cohete y emprenden un viaje a Marte, donde sus captores pretenden entregarlo como víctima propiciatoria a los alienígenas nativos.
lingüista de Oxford llamado Elwis Ransom, que pasa sus vacaciones haciendo senderismo por el campo inglés. Accidentalmente, topa una noche con un antiguo compañero de estudios, Devine, y el socio de éste, el profesor Weston. Ambos drogan a Ransom, lo secuestran, lo meten con ellos en un cohete y emprenden un viaje a Marte, donde sus captores pretenden entregarlo como víctima propiciatoria a los alienígenas nativos.  Ya en Marte –al que sus habitantes llaman Malacandra-, Ransom escapa y contacta con las diferentes razas que allí habitan. Al principio, su ignorancia le lleva a temerlas, pero pronto se da cuenta de que los alienígenas no sólo son amistosos sino que viven en paz unos con otros. Las complejas civilizaciones que Ransom descubre allí no han sufrido lo que podríamos llamar “la Caída” y, por tanto, no han necesitado un Cristo que las redima. Aunque sus sociedades pueden ser consideradas tecnológicamente atrasadas, moralmente superan con mucho a las humanas y, además, se hallan profundamente unidas al planeta que los sustenta.
Ya en Marte –al que sus habitantes llaman Malacandra-, Ransom escapa y contacta con las diferentes razas que allí habitan. Al principio, su ignorancia le lleva a temerlas, pero pronto se da cuenta de que los alienígenas no sólo son amistosos sino que viven en paz unos con otros. Las complejas civilizaciones que Ransom descubre allí no han sufrido lo que podríamos llamar “la Caída” y, por tanto, no han necesitado un Cristo que las redima. Aunque sus sociedades pueden ser consideradas tecnológicamente atrasadas, moralmente superan con mucho a las humanas y, además, se hallan profundamente unidas al planeta que los sustenta.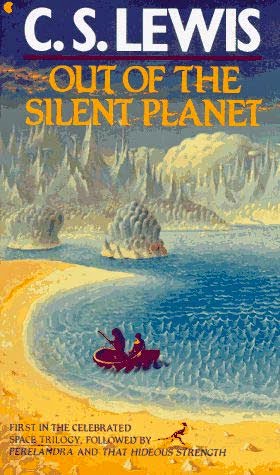 seriamente en la idea lanzada por Percival Lowell de que ese planeta podía ser el hogar de una raza moribunda antaño constructora de grandes canales que surcaban su superficie. A Lewis, un hombre que no solo era de letras sino que sentía una profunda animadversión por la ciencia, le daban igual las teorías más modernas sobre la naturaleza y composición del auténtico planeta rojo. Su Marte es, como el de Lowell o Burroughs, un mundo en declive en el que la vida sólo medra en un puñado de regiones llamadas Handramits. Pero a diferencia del Barsoom de la serie de John Carter, cuyos habitantes están en perpetua guerra unos con otros, los malacandrianos que encuentra Ransom son seres pacíficos que disfrutan de una existencia armoniosa.
seriamente en la idea lanzada por Percival Lowell de que ese planeta podía ser el hogar de una raza moribunda antaño constructora de grandes canales que surcaban su superficie. A Lewis, un hombre que no solo era de letras sino que sentía una profunda animadversión por la ciencia, le daban igual las teorías más modernas sobre la naturaleza y composición del auténtico planeta rojo. Su Marte es, como el de Lowell o Burroughs, un mundo en declive en el que la vida sólo medra en un puñado de regiones llamadas Handramits. Pero a diferencia del Barsoom de la serie de John Carter, cuyos habitantes están en perpetua guerra unos con otros, los malacandrianos que encuentra Ransom son seres pacíficos que disfrutan de una existencia armoniosa.  imparable. Probablemente, Lewis pretendía que Devine sonara maléfico, pero ese pasaje en particular está tan bien escrito que un lector con mente abierta puede comprender hasta cierto punto sus argumentos por aberrantes que sean. Quizá no esté de acuerdo con él, pero se puede entender de dónde proviene su visión del destino de la especie humana.
imparable. Probablemente, Lewis pretendía que Devine sonara maléfico, pero ese pasaje en particular está tan bien escrito que un lector con mente abierta puede comprender hasta cierto punto sus argumentos por aberrantes que sean. Quizá no esté de acuerdo con él, pero se puede entender de dónde proviene su visión del destino de la especie humana.  maravilla y fascinación por lo desconocido, en contraste con la visión que de ellos tiene el científico Weston, quien concibe la relación con otras especies en términos de dominación, violencia y “supervivencia del más apto”. Esta última actitud se identifica directamente con la de H.G.Wells u Olaf Stapledon. Lewis nos dice de Ransom: “Su mente, como tantas otras de su generación, estaba ricamente provista de espectros. Había leído a H. G. Wells y a otros autores. Su universo estaba poblado de horrores ante los que apenas podían rivalizar las mitologías antiguas o medievales. Cualquier abominable insectil, vermiforme o crustáceo, cualquier antena crispada, ala áspera, espiral viscosa o tentáculo enroscado, cualquier unión monstruosa entre una inteligencia sobrehumana y una crueldad insaciable le parecían adecuados para un mundo alienígena”. No es la única referencia a Wells: los secuestradores de Ransom son un científico y un capitalista, el mismo dúo que protagonizaba la novela de aquél “Los Primeros Hombres en la Luna”.
maravilla y fascinación por lo desconocido, en contraste con la visión que de ellos tiene el científico Weston, quien concibe la relación con otras especies en términos de dominación, violencia y “supervivencia del más apto”. Esta última actitud se identifica directamente con la de H.G.Wells u Olaf Stapledon. Lewis nos dice de Ransom: “Su mente, como tantas otras de su generación, estaba ricamente provista de espectros. Había leído a H. G. Wells y a otros autores. Su universo estaba poblado de horrores ante los que apenas podían rivalizar las mitologías antiguas o medievales. Cualquier abominable insectil, vermiforme o crustáceo, cualquier antena crispada, ala áspera, espiral viscosa o tentáculo enroscado, cualquier unión monstruosa entre una inteligencia sobrehumana y una crueldad insaciable le parecían adecuados para un mundo alienígena”. No es la única referencia a Wells: los secuestradores de Ransom son un científico y un capitalista, el mismo dúo que protagonizaba la novela de aquél “Los Primeros Hombres en la Luna”.  Volveremos más adelante sobre ello, pero baste decir ahora que aunque Lewis conocía bien la obra de Wells y plantea el inicio de esta novela en los mismos términos que su famoso compatriota, utiliza sus recursos con un propósito muy diferente. Al fin y al cabo, otra de sus principales influencias fue una de sus novelas favoritas, “Viaje a Arturo” (1920) escrita por David Lindsay, cuyo enfoque era claramente metafísico. Lewis, sin embargo, va más allá del simple espiritualismo, saltando de lleno al terreno de la alegoría religiosa. Y es que el principal interés de Lewis, tal y como atestigua la mayor parte de su obra, reside en construir una apología del cristianismo.
Volveremos más adelante sobre ello, pero baste decir ahora que aunque Lewis conocía bien la obra de Wells y plantea el inicio de esta novela en los mismos términos que su famoso compatriota, utiliza sus recursos con un propósito muy diferente. Al fin y al cabo, otra de sus principales influencias fue una de sus novelas favoritas, “Viaje a Arturo” (1920) escrita por David Lindsay, cuyo enfoque era claramente metafísico. Lewis, sin embargo, va más allá del simple espiritualismo, saltando de lleno al terreno de la alegoría religiosa. Y es que el principal interés de Lewis, tal y como atestigua la mayor parte de su obra, reside en construir una apología del cristianismo. ciencia ficción de éste es propia de un científico para quien las inmensidades del universo han de ser forzosamente extrañas, indiferentes hacia el hombre. Para Lewis, en cambio, el cosmos es el hogar de un Dios paternalista que cuida de sus criaturas. Ello se refleja claramente en su manera de describir el viaje espacial. La experiencia interplanetaria de Ransom tiene un carácter e interpretación más religiosos que científicos. El suyo es un sistema solar totalmente pre-copernicano que debe más a la astrología medieval que a la astronomía moderna. Imbuido de gracia divina, el espacio no resulta ser un “vacío negro y frio”, sino obra del mismo Dios:
ciencia ficción de éste es propia de un científico para quien las inmensidades del universo han de ser forzosamente extrañas, indiferentes hacia el hombre. Para Lewis, en cambio, el cosmos es el hogar de un Dios paternalista que cuida de sus criaturas. Ello se refleja claramente en su manera de describir el viaje espacial. La experiencia interplanetaria de Ransom tiene un carácter e interpretación más religiosos que científicos. El suyo es un sistema solar totalmente pre-copernicano que debe más a la astrología medieval que a la astronomía moderna. Imbuido de gracia divina, el espacio no resulta ser un “vacío negro y frio”, sino obra del mismo Dios:  De hecho, viajar a través de ese cosmos supone entrar en contacto con seres divinos que encarnan conceptos abstractos como el Bien y el Mal y que responden ante un ser superior conocido como Maleldil.
De hecho, viajar a través de ese cosmos supone entrar en contacto con seres divinos que encarnan conceptos abstractos como el Bien y el Mal y que responden ante un ser superior conocido como Maleldil.  extensa disquisición que Ransom no pudo entender, aunque captó lo suficiente para sentir una vez más cierta irritación (…) como resultado de sus esfuerzos vacilantes, descubría que lo trataban como si él fuera el salvaje y le estuvieran dando un primer esbozo de religión civilizada, una especie de equivalente jrossiano del catecismo elemental"
extensa disquisición que Ransom no pudo entender, aunque captó lo suficiente para sentir una vez más cierta irritación (…) como resultado de sus esfuerzos vacilantes, descubría que lo trataban como si él fuera el salvaje y le estuvieran dando un primer esbozo de religión civilizada, una especie de equivalente jrossiano del catecismo elemental" “Creemos que Maleldil no debe de haber abandonado por completo al Torcido, y entre nosotros se cuentan historias de que Él hizo caso de extraños consejos y se atrevió a cosas terribles en su lucha contra el Torcido de Thulcandra. Pero de esto sabemos menos que tú, es algo que nos gustaría averiguar”.
“Creemos que Maleldil no debe de haber abandonado por completo al Torcido, y entre nosotros se cuentan historias de que Él hizo caso de extraños consejos y se atrevió a cosas terribles en su lucha contra el Torcido de Thulcandra. Pero de esto sabemos menos que tú, es algo que nos gustaría averiguar”.