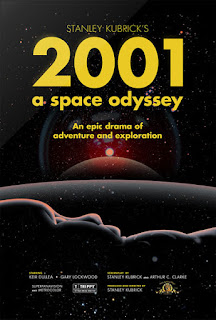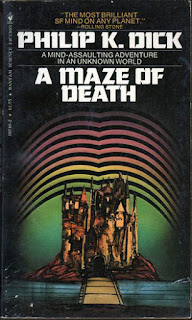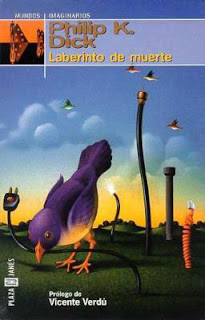“Desafío Total” (1990) fue uno de los mayores éxitos en la carrera de Arnold Schwarzenegger. Sobre esa película ya hablé extensamente en su propia entrada. Valga recordar aquí que su principal defecto es la brecha que existe entre el guión y la interpretación que del mismo hicieron el director, Paul Verhoeven, y su actor protagonista.
La historia original es un relato corto titulado “Podemos recordarlo por usted al por mayor” escrito en 1966 por Philip K.Dick. Este autor ha sido uno de los más llevados al cine dentro del género de la ciencia ficción, y ello aun cuando sus historias giran alrededor de dramas psicológicos bastante complejos de adaptar en los que se cuestiona continuamente la naturaleza de la realidad y de la propia identidad. Sus protagonistas acababan averiguando traumáticamente que estaban muertos y vivían en entornos artificiales o que eran androides y no seres humanos.
El problema con “Desafío Total” fue que lo que era un relato corto sobre un hombre ordinario ![]() atrapado en un laberinto de recuerdos artificiales, acabó siendo un film al servicio de Arnold Schwarzenegger gracias a la dirección de un realizador más orientado a la acción, el sexo y la violencia que a la reflexión y los psicodramas. De hecho, el director en el que se pensó inicialmente para encabezar la producción fue David Cronenberg, cuyas sensibilidades habrían estado mucho más en consonancia con las exigencias del argumento.
atrapado en un laberinto de recuerdos artificiales, acabó siendo un film al servicio de Arnold Schwarzenegger gracias a la dirección de un realizador más orientado a la acción, el sexo y la violencia que a la reflexión y los psicodramas. De hecho, el director en el que se pensó inicialmente para encabezar la producción fue David Cronenberg, cuyas sensibilidades habrían estado mucho más en consonancia con las exigencias del argumento.
Y entonces, con el nuevo siglo, “Desafío Total” pasó a formar parte de la larga lista de películas taquilleras de los ochenta que Hollywood quería volver a rodar. En esta ocasión, el remake cayó en las manos de Len Wiseman, creador ![]() de la tetralogía vampírica “Underworld” (2003-2012). En la primera cinta de la serie y de la cual toma su título, el director conoció a la que pronto se iba a convertir en su esposa, Kate Beckinsale. En “Underworld: Evolution” (2006) y “La Jungla 4.0” (2007) Wiseman ya había demostrado su tendencia a dejarse fascinar por los efectos especiales en detrimento de la historia y su verosimilitud, por lo que su elección como director para “Desafío Total” no parecía augurar nada bueno. Al fin y al cabo, el exceso de acción había sido precisamente lo que había impedido a la primera película haber sido todo lo buena que podría.
de la tetralogía vampírica “Underworld” (2003-2012). En la primera cinta de la serie y de la cual toma su título, el director conoció a la que pronto se iba a convertir en su esposa, Kate Beckinsale. En “Underworld: Evolution” (2006) y “La Jungla 4.0” (2007) Wiseman ya había demostrado su tendencia a dejarse fascinar por los efectos especiales en detrimento de la historia y su verosimilitud, por lo que su elección como director para “Desafío Total” no parecía augurar nada bueno. Al fin y al cabo, el exceso de acción había sido precisamente lo que había impedido a la primera película haber sido todo lo buena que podría.
Por otra parte, el guión corrió a cargo de Kurt Wimmer, escritor de “Esfera” (1998), “El Caso de Thomas Crown” (1999), “Un ciudadano ejemplar” (2009) y “Salt” (2010), así como director de “Equilibrium” (2002) y “Ultravioleta” (2006); y Mark Bomback, quien firmó los libretos de “El Enviado” (2004), “La Jungla 4.0”, “La Montaña Embrujada” (2009) o “Imparable” (2010).![]()
Durante meses, antes incluso de que la película se estrenase, los responsables de “Desafío Total 2012” trataron de distanciarse de la película anterior dirigida por Verhoeven, asegurando que la nueva versión sería más fiel al material original escrito por Dick. Al final, resultó que “más fiel” quería decir “más verosímil”, si es que entendemos que una Tierra postapocalíptica, robots y políticos corruptos forman un escenario más realista que Marte, mutantes y alienígenas. Pero primero hagamos una breve sinopsis del argumento.
![]() En el siglo XXI, grandes extensiones de la Tierra son inhabitables. Las dos zonas que aún están pobladas son la Federación Unida de Gran Bretaña y La Colonia o antigua Australia. Ambas están conectadas por “La Caída” una especie de lanzadera de alta velocidad que atraviesa el núcleo del planeta. Los trabajadores de La Colonia viajan todos los días en La Caída hasta la Federación para trabajar allí en régimen de semiesclavitud y volver agotados a sus hogares por la noche. Mientras tanto y gracias al trabajo de los colonos, la Federación disfruta de un alto nivel de vida.
En el siglo XXI, grandes extensiones de la Tierra son inhabitables. Las dos zonas que aún están pobladas son la Federación Unida de Gran Bretaña y La Colonia o antigua Australia. Ambas están conectadas por “La Caída” una especie de lanzadera de alta velocidad que atraviesa el núcleo del planeta. Los trabajadores de La Colonia viajan todos los días en La Caída hasta la Federación para trabajar allí en régimen de semiesclavitud y volver agotados a sus hogares por la noche. Mientras tanto y gracias al trabajo de los colonos, la Federación disfruta de un alto nivel de vida.
Doug Quaid (Colin Farrell) es uno de los obreros de La Colonia que se encuentra en esa ![]() situación. Trabaja como empleado de una cadena de montaje de androides para las fuerzas de seguridad de la Federación. Es una tarea dura, monótona y sin posibilidad de ascenso ni mejora. Acosado por extraños sueños y descontento con su vida, acude a Rekall, una compañía que ofrece implantes de memorias artificiales, y decide comprar una que le aporte recuerdos de ser un espía inmerso en una peligrosa misión. Sin embargo, algo va mal en el proceso de inserción del implante y de repente aparecen las fuerzas de seguridad disparando. De alguna forma, el implante de Rekall ha activado recuerdos y habilidades propios de un verdadero y letal espía que permanecían enterrados en la mente de Quaid.
situación. Trabaja como empleado de una cadena de montaje de androides para las fuerzas de seguridad de la Federación. Es una tarea dura, monótona y sin posibilidad de ascenso ni mejora. Acosado por extraños sueños y descontento con su vida, acude a Rekall, una compañía que ofrece implantes de memorias artificiales, y decide comprar una que le aporte recuerdos de ser un espía inmerso en una peligrosa misión. Sin embargo, algo va mal en el proceso de inserción del implante y de repente aparecen las fuerzas de seguridad disparando. De alguna forma, el implante de Rekall ha activado recuerdos y habilidades propios de un verdadero y letal espía que permanecían enterrados en la mente de Quaid.
![]() Tras acabar con todos los policías sin aparente esfuerzo, regresa a casa para encontrarse con que su mujer, Lori (Kate Beckinsale) le revela que ella es en realidad miembro de las fuerzas de seguridad y que su misión es la de vigilarle. Perseguido por la policía encabezada por Lori, Quaid huye y entra en contacto con la Resistencia, un grupo de insurgentes que se oponen al dictatorial líder de la Federación, Vilos Cohaagen (Bryan Cranston). Allí le aseguran que su mente oculta información vital que ambos bandos desean recuperar. Por otra parte, quienes le persiguen insisten en que todo no es más que parte de la ilusión que ha creado el implante –defectuoso- de Rekall. ¿Es así o realmente vivió una existencia clandestina que no recuerda? Si esto es cierto, ¿trabajó para Cohaagen o para el jefe de la Resistencia, Matthias (Bill Nighy)?
Tras acabar con todos los policías sin aparente esfuerzo, regresa a casa para encontrarse con que su mujer, Lori (Kate Beckinsale) le revela que ella es en realidad miembro de las fuerzas de seguridad y que su misión es la de vigilarle. Perseguido por la policía encabezada por Lori, Quaid huye y entra en contacto con la Resistencia, un grupo de insurgentes que se oponen al dictatorial líder de la Federación, Vilos Cohaagen (Bryan Cranston). Allí le aseguran que su mente oculta información vital que ambos bandos desean recuperar. Por otra parte, quienes le persiguen insisten en que todo no es más que parte de la ilusión que ha creado el implante –defectuoso- de Rekall. ¿Es así o realmente vivió una existencia clandestina que no recuerda? Si esto es cierto, ¿trabajó para Cohaagen o para el jefe de la Resistencia, Matthias (Bill Nighy)?
No ocurre a menudo que se tenga la oportunidad de volver sobre una película, digamos, “mala”![]() o poco exitosa, y “arreglarla”. Casi todos los remakes lo son de filmes que gustaron mucho en su momento y que generaron unos ingresos abundantes (y es que, desde el punto de vista de los estudios, los remakes no son en realidad oportunidades creativas, sino financieras: vehículos a través de los cuales repetir un éxito pasado). En este sentido, la versión de 1990 de “Desafío Total” dejaba bastante espacio para la mejora.
o poco exitosa, y “arreglarla”. Casi todos los remakes lo son de filmes que gustaron mucho en su momento y que generaron unos ingresos abundantes (y es que, desde el punto de vista de los estudios, los remakes no son en realidad oportunidades creativas, sino financieras: vehículos a través de los cuales repetir un éxito pasado). En este sentido, la versión de 1990 de “Desafío Total” dejaba bastante espacio para la mejora.
Los guionistas Mark Bomback y Kurt Wimmer tampoco se basaron en el relato original de Dick, lo que tampoco debe sorprendernos. La trama del cuento es demasiado breve como para poder extraer de ella una película de dos horas y, además, transcurre enteramente en la mente ![]() del protagonista. Tan sólo cabía coger el planteamiento inicial, los conceptos e ideas básicos, e inventarse lo demás. Pero en lugar de intentar hacer algo nuevo, los guionistas –o quienquiera que los supervisara- decidieron ajustarse a la misma historia que la rodada por Verhoeven en 1990.
del protagonista. Tan sólo cabía coger el planteamiento inicial, los conceptos e ideas básicos, e inventarse lo demás. Pero en lugar de intentar hacer algo nuevo, los guionistas –o quienquiera que los supervisara- decidieron ajustarse a la misma historia que la rodada por Verhoeven en 1990.
Sí, introducen varios cambios, el más importante de los cuales fue eliminar a Marte como escenario principal de la acción. En su lugar, circunscribieron toda la trama a una Tierra dividida en dos grandes zonas. Pero el que Marte ya no forme parte de la ecuación no significa que el escenario que se plantea sea más verosímil. No sólo la ingeniería necesaria para perforar el planeta y atravesar el núcleo sería más compleja que la de instalar colonias en el planeta rojo, sino que parece una inversión absurdamente cara para trasladar mano de obra barata –aparte de los agentes de seguridad, nadie de la Federación tendría motivación alguna para viajar a la degradada Colonia-. Cualquier cosa, desde limpiar las zonas contaminadas ![]() hasta construir ciudades en o bajo el mar, parece más razonable que perforar 12.000 km a través de magma ardiente.
hasta construir ciudades en o bajo el mar, parece más razonable que perforar 12.000 km a través de magma ardiente.
Pero en realidad ninguno de esos cambios afecta a la trama fundamental ni hace que la nueva película sea ni mejor ni peor. Hay guiños a los fans de la versión clásica, como la aparición de la prostituta de tres pechos o la oferta de “aventura en Marte” que recibe Colin Farrell como parte de los recuerdos prefabricados de Rekall. Por otra parte, el remake modifica o elimina algunos de los momentos más recordados de su predecesora, como aquél en el que Schwarzenegger pasa las aduanas marcianas disfrazado de oronda señora antes de ser descubierto (aquí esa escena es reproducida con mimetismos holográficos pero con peor resultado). Otros detalles “futuristas” que contribuían a embellecer la película original, como la secretaria que cambiaba electrónicamente el color de sus uñas o el taxi-robot, desaparecen por completo.
![]() Además, el remake nunca llega a plantear un momento tan épico –y al mismo tiempo tan científicamente absurdo- como cuando Arnold Schwarzenegger consigue terraformar Marte en cinco minutos. Cierto, tanto la zona contaminada de la Tierra como la espectacular Londres tienen un aspecto fascinante, hay algunas potentes escenas de pelea entre Colin Farrell y Bryan Cranston y muchas explosiones antes de que los protagonistas salven el mundo y se liberen de la opresión; pero de alguna forma la película de Verhoeven supo transmitir una mayor talla épica aun cuando los efectos especiales que tenía a su disposición ni siquiera habían llegado la era digital.
Además, el remake nunca llega a plantear un momento tan épico –y al mismo tiempo tan científicamente absurdo- como cuando Arnold Schwarzenegger consigue terraformar Marte en cinco minutos. Cierto, tanto la zona contaminada de la Tierra como la espectacular Londres tienen un aspecto fascinante, hay algunas potentes escenas de pelea entre Colin Farrell y Bryan Cranston y muchas explosiones antes de que los protagonistas salven el mundo y se liberen de la opresión; pero de alguna forma la película de Verhoeven supo transmitir una mayor talla épica aun cuando los efectos especiales que tenía a su disposición ni siquiera habían llegado la era digital.
Pero el principal problema que aqueja al “Desafío Total” del siglo XXI es que todos los giros ![]() argumentales relacionados con la naturaleza de la realidad y la identidad ya no eran tan novedosos en 2012 como en 1990. En dos décadas a partir del estreno de ésta, aparecieron toda una serie de películas que tocaban esos mismos temas, varias de ellas en relación con los mundos virtuales creados por ordenador. Sus protagonistas, como los de los libros de Dick, se cuestionaban lo que era real y lo que no, si eran quienes creían ser o si sus recuerdos y percepción del mundo eran auténticos o artificiales. Así, tenemos: “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Cypher” (2002), “¡Olvídate de Mí!” (2004), “Misteriosa Obsesión” (2004) u “Origen” (2010), por nombrar solo unas pocas.
argumentales relacionados con la naturaleza de la realidad y la identidad ya no eran tan novedosos en 2012 como en 1990. En dos décadas a partir del estreno de ésta, aparecieron toda una serie de películas que tocaban esos mismos temas, varias de ellas en relación con los mundos virtuales creados por ordenador. Sus protagonistas, como los de los libros de Dick, se cuestionaban lo que era real y lo que no, si eran quienes creían ser o si sus recuerdos y percepción del mundo eran auténticos o artificiales. Así, tenemos: “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Cypher” (2002), “¡Olvídate de Mí!” (2004), “Misteriosa Obsesión” (2004) u “Origen” (2010), por nombrar solo unas pocas.
![]() “Desafío Total 2012”, ajustándose razonablemente bien a la trama de la versión de los noventa, termina pareciendo una película que sigue demasiado de cerca las ideas de los títulos arriba mencionados sin aportar nada nuevo ni sorprendente. Kurt Wimmer, Mark Bomback y Len Wiseman nunca se preocupan demasiado por profundizar en las cuestiones relacionadas con la percepción de la realidad (a excepción de una escena en la que Bokeem Woodbine se encara con Colin Farrell para intentar engañarle) y fracasan a la hora de recuperar el espíritu de Philip K.Dick y hacer dudar al espectador de la veracidad de lo que está viendo en la pantalla.
“Desafío Total 2012”, ajustándose razonablemente bien a la trama de la versión de los noventa, termina pareciendo una película que sigue demasiado de cerca las ideas de los títulos arriba mencionados sin aportar nada nuevo ni sorprendente. Kurt Wimmer, Mark Bomback y Len Wiseman nunca se preocupan demasiado por profundizar en las cuestiones relacionadas con la percepción de la realidad (a excepción de una escena en la que Bokeem Woodbine se encara con Colin Farrell para intentar engañarle) y fracasan a la hora de recuperar el espíritu de Philip K.Dick y hacer dudar al espectador de la veracidad de lo que está viendo en la pantalla.
Hay otros aspectos en los que la versión de Wiseman sí supera a la original. Por ejemplo y![]() aunque hay muchas secuencias de acción con peleas, no despliega ese gusto por la violencia sangrienta teñida de humor negro tan propia de Verhoeven, e incluso se contiene respecto a los excesos que él mismo cometió en “La Jungla 4.0”. Algunas incluso están muy bien diseñadas, como aquella en la que Colin Farrell y Jessica Biel huyen de las autoridades a bordo de un aerocoche; o en la que se ven envueltos en un tiroteo con los androides de seguridad mientras la lanzadora atraviesa la zona de gravedad cero. Son momentos creíbles –dado el marco de ciencia ficción en el que se mueven, claro-, imaginativos y bien insertados dentro de la narración.
aunque hay muchas secuencias de acción con peleas, no despliega ese gusto por la violencia sangrienta teñida de humor negro tan propia de Verhoeven, e incluso se contiene respecto a los excesos que él mismo cometió en “La Jungla 4.0”. Algunas incluso están muy bien diseñadas, como aquella en la que Colin Farrell y Jessica Biel huyen de las autoridades a bordo de un aerocoche; o en la que se ven envueltos en un tiroteo con los androides de seguridad mientras la lanzadora atraviesa la zona de gravedad cero. Son momentos creíbles –dado el marco de ciencia ficción en el que se mueven, claro-, imaginativos y bien insertados dentro de la narración.
![]() Sin embargo, y en eso sí se parece a su antecesora, Wiseman incurre en el mismo error que Verhoeven. Bien sea porque el espectador ha visto la película de 1990, bien cualesquiera otra de las mencionadas que giraban sobre temas similares, Wiseman ya no cuenta con la baza de los giros sorpresa, equívocos del guión y violencia bizarra, por lo que acaba recurriendo a la acción desaforada. El problema es que ni eso es tampoco nada nuevo ni Wiseman es el mejor en plasmarlo. Algunas de esas escenas, como he dicho, tienen buena factura, pero la sensación general es que unas y otras están mal trabadas entre sí, que todo tiene una velocidad y ruido más relacionados con un videojuego shooter que con una narración clara y ordenada y que los fallos en ésta se esconden bajo una fachada –elegante, eso sí- de efectos digitales. La acción sin descanso domina toda la segunda parte de la película y lo único que se consigue con ello es transmitir la impresión de que los protagonistas no son humanos sino máquinas indestructibles que sobreviven a caídas de gran altura, palizas y disparos que hubieran convertido en pulpa a cualquiera.
Sin embargo, y en eso sí se parece a su antecesora, Wiseman incurre en el mismo error que Verhoeven. Bien sea porque el espectador ha visto la película de 1990, bien cualesquiera otra de las mencionadas que giraban sobre temas similares, Wiseman ya no cuenta con la baza de los giros sorpresa, equívocos del guión y violencia bizarra, por lo que acaba recurriendo a la acción desaforada. El problema es que ni eso es tampoco nada nuevo ni Wiseman es el mejor en plasmarlo. Algunas de esas escenas, como he dicho, tienen buena factura, pero la sensación general es que unas y otras están mal trabadas entre sí, que todo tiene una velocidad y ruido más relacionados con un videojuego shooter que con una narración clara y ordenada y que los fallos en ésta se esconden bajo una fachada –elegante, eso sí- de efectos digitales. La acción sin descanso domina toda la segunda parte de la película y lo único que se consigue con ello es transmitir la impresión de que los protagonistas no son humanos sino máquinas indestructibles que sobreviven a caídas de gran altura, palizas y disparos que hubieran convertido en pulpa a cualquiera.
Sí que se puede destacar sin reservas el sobresaliente trabajo de diseño del futuro. Mientras que ![]() la versión de 1990 adolecía de un lamentable descuido al respecto, los diseñadores dirigidos por Patrick Tatopoulo tomaron como referencia a “Blade Runner” (1982), la primera adaptación al cine de una historia de Philip K.Dick. A partir de ella, crearon para “Desafío Total” un entorno ciberpunk claramente reconocible: calles superpobladas bajo una lluvia permanente, edificios de apartamentos en un estado decadente, letreros de neón y una notable influencia china sobre la cultura. Especialmente imaginativos son algunos de los gadgets tecnológicos que puntean toda la cinta: desde luego, los androides de seguridad (que recuerdan bastante, eso sí, a las tropas de asalto imperiales de “Star Wars”), pero también los teléfonos móviles implantados
la versión de 1990 adolecía de un lamentable descuido al respecto, los diseñadores dirigidos por Patrick Tatopoulo tomaron como referencia a “Blade Runner” (1982), la primera adaptación al cine de una historia de Philip K.Dick. A partir de ella, crearon para “Desafío Total” un entorno ciberpunk claramente reconocible: calles superpobladas bajo una lluvia permanente, edificios de apartamentos en un estado decadente, letreros de neón y una notable influencia china sobre la cultura. Especialmente imaginativos son algunos de los gadgets tecnológicos que puntean toda la cinta: desde luego, los androides de seguridad (que recuerdan bastante, eso sí, a las tropas de asalto imperiales de “Star Wars”), pero también los teléfonos móviles implantados ![]() en la palma de la mano que muestran imágenes cuando se aplican sobre una superficie cristalina; neveras con pantallas digitales para fotos y notas, tatuajes fluorescentes, la utilización cotidiana de tecnología holográfica, armas que disparan minicámaras dentro de una habitación para generar una imagen holográfica en la mochila de un robot… Toda la película despliega un magnífico diseño que viene realzado por efectos especiales de primer orden para crear un mundo ordenado en niveles verticales conectados por aerocoches y ascensores que se mueven vertical y horizontalmente.
en la palma de la mano que muestran imágenes cuando se aplican sobre una superficie cristalina; neveras con pantallas digitales para fotos y notas, tatuajes fluorescentes, la utilización cotidiana de tecnología holográfica, armas que disparan minicámaras dentro de una habitación para generar una imagen holográfica en la mochila de un robot… Toda la película despliega un magnífico diseño que viene realzado por efectos especiales de primer orden para crear un mundo ordenado en niveles verticales conectados por aerocoches y ascensores que se mueven vertical y horizontalmente.
También constituye un acierto la elección de Colin Farrell para el papel protagonista. La ![]() historia original de Dick estaba protagonizada por un individuo anodino que nada tenía que ver con el superculturista que encarnaba Arnold Schwarzenegger en la primera película. Farrell resulta mucho más creíble como obrero anónimo de una gran cadena de montaje y su interpretación de hombre corriente angustiado al ver toda su vida vuelta del revés e incapaz de entender el embrollo en el que se ha metido es mucho más ajustada y matizada que la del actor de origen austriaco. Desgraciadamente, la historia no le deja muchas más oportunidades de lucirse y se ve condenado a dejarse arrastrar de una escena de acción a la siguiente sin tener tiempo de cambiar de expresión.
historia original de Dick estaba protagonizada por un individuo anodino que nada tenía que ver con el superculturista que encarnaba Arnold Schwarzenegger en la primera película. Farrell resulta mucho más creíble como obrero anónimo de una gran cadena de montaje y su interpretación de hombre corriente angustiado al ver toda su vida vuelta del revés e incapaz de entender el embrollo en el que se ha metido es mucho más ajustada y matizada que la del actor de origen austriaco. Desgraciadamente, la historia no le deja muchas más oportunidades de lucirse y se ve condenado a dejarse arrastrar de una escena de acción a la siguiente sin tener tiempo de cambiar de expresión.
![]() Farrell es el único miembro del reparto que merece algún crédito por su trabajo. Kate Beckinsale fusiona en su personaje los que Sharon Stone y Michael Ironside encarnaron en la primera versión. Su belleza –que su marido se encarga de resaltar- es indiscutible, pero resulta difícil entender sus motivaciones o el inmenso odio que parece sentir por Farrell. Por otra parte, en la película de Verhoeven, Sharon Stone había conseguido atraer la atención de todo el mundo con su excelente interpretación de Lori, la dulce esposa capaz de transformarse en un segundo en una despiadada máquina de matar. Beckinsale no llega ni de lejos a causar el mismo efecto en el espectador.
Farrell es el único miembro del reparto que merece algún crédito por su trabajo. Kate Beckinsale fusiona en su personaje los que Sharon Stone y Michael Ironside encarnaron en la primera versión. Su belleza –que su marido se encarga de resaltar- es indiscutible, pero resulta difícil entender sus motivaciones o el inmenso odio que parece sentir por Farrell. Por otra parte, en la película de Verhoeven, Sharon Stone había conseguido atraer la atención de todo el mundo con su excelente interpretación de Lori, la dulce esposa capaz de transformarse en un segundo en una despiadada máquina de matar. Beckinsale no llega ni de lejos a causar el mismo efecto en el espectador.
Jessica Biel está tan anodina como de costumbre y Bryan Cranston no puede brillar demasiado ![]() en un papel que encaja rígidamente en el de villano de catálogo: maquiavélico, brutal, sarcástico, cruel, soberbio e inteligente, y que no tiene reparos en coger las pistolas y liarse a tiros y puñetazos si es necesario, por mucho que esto último resulte difícilmente creíble.
en un papel que encaja rígidamente en el de villano de catálogo: maquiavélico, brutal, sarcástico, cruel, soberbio e inteligente, y que no tiene reparos en coger las pistolas y liarse a tiros y puñetazos si es necesario, por mucho que esto último resulte difícilmente creíble.
“Desafío Total” es, en resumen, una película recomendable solo hasta cierto punto. No es ciencia ficción de altura, como “Blade Runner” o “Gattaca” –aunque tampoco lo es la película original-. Tiene un planteamiento inicial sugestivo, un imaginativo diseño y algunas escenas muy interesantes. Pero a la postre no consigue mantener la media por encima de lo meramente superficial. Un bello espectáculo visual que, una vez más, no supo hacer justicia a la compleja e inquietante ficción de Philip K.Dick.
↧
La línea de Novelas Gráficas Marvel, inaugurada en 1982, supuso un paso importante en la evolución editorial de la compañía. Se trataba de ediciones de calidad en formato álbum (con un tamaño, por tanto, superior al del comic book que constituía la esencia de Marvel) y mejor papel e impresión. Pero sobre todo, los autores mantenían los derechos sobre sus creaciones, lo que fomentaba los proyectos con sesgo más personal y un mayor esfuerzo creativo.
Además, se abrió el espectro temático a otros géneros diferentes del superheroico. Éste, por supuesto, seguía presente en títulos como “Dazzler”, “La Muerte del Capitán Marvel”, “Los Nuevos Mutantes” o “Hulka”. Pero también hubo espacio para la fantasía (“Elric”, “El Estandarte del Cuervo”, “Marada”, “Greenberg el Vampiro”), la aventura (“La Sombra”) y, especialmente, la ciencia ficción. En este último género se encuadra la octava entrega de la colección: “Super Boxers”.
En un futuro no muy lejano, las corporaciones industriales han asumido el control efectivo del gobierno en todo el planeta. El resultado ha sido un mayor enriquecimiento de los ya poderosos, mientras que buena parte de la sociedad ha quedado al margen de los derechos y privilegios de los nuevos aristócratas de los negocios, luchando por sobrevivir en los barrios más degradados ![]() que se esconden a la sombra de magníficos rascacielos.
que se esconden a la sombra de magníficos rascacielos.
Pero tampoco en las torres de marfil es oro todo lo que reluce. Si los pobres venden su libertad y dignidad por comida, en el mundo de los megaricos la supervivencia es también un arte. Las compañías sobreviven y medran devorándose unas a otras y todo está supeditado a un único objetivo: fabricar productos y generar entretenimiento para las masas. Las empresas se hallan en un perpetuo estado de Guerra Fría, aparentemente haciendo causa común frente a la clase más desfavorecida, pero siempre planeando una opa hostil contra el rival. Delcos es una de ellas. Su presidenta, Marilyn Hart, nunca ha sido aceptada por el resto de sus colegas y ahora éstos, sintiéndola débil, se preparan para apartarla del poder.
En los barrios pobres, Max Turner es una estrella. Trabaja como boxeador en peleas clandestinas, saliendo a la arena del ring con su armadura y sus guantes de potencia incrementada cibernéticamente no sólo para ofrecer un rato de evasión, sino –y esto no lo busca deliberadamente- servir de inspiración y esperanza. Las Corporaciones también tienen su propia liga oficial de Super Boxers: individuos modificados genéticamente, criados entre algodones, rodeados de carísimo equipo de combate y guiados por los mejores adiestradores. ![]() Toda su vida está dirigida a dar el máximo en esos cortos pero explosivos momentos en los que desencadenan su poder en el ring para cubrir de dinero a sus sponsors; pero también, como Max, para servir de símbolo de las Corporaciones que los alimentan. El mejor de estos dioses del boxeo es el soberbio pero letal Roman Alexis.
Toda su vida está dirigida a dar el máximo en esos cortos pero explosivos momentos en los que desencadenan su poder en el ring para cubrir de dinero a sus sponsors; pero también, como Max, para servir de símbolo de las Corporaciones que los alimentan. El mejor de estos dioses del boxeo es el soberbio pero letal Roman Alexis.
Cuando un cazatalentos de Marilyn descubre a Max, el honesto gladiador de los pobres se convierte en el peón de un juego de poder entre corporaciones. Pero, en último término, los motivos de sus jefes no importan a Max o Román. Para ellos, es una cuestión de honor. No importa la tecnología, las recompensas o incluso la libertad… Ser el mejor es lo más importante.
Ron Wilson pertenece a esa categoría de eternos segundones, modestos profesionales en los que Marvel confió durante los setenta y ochenta para mantener en pie colecciones de “fondo de catálogo” y de los que solía echar mano para ayudar a algún otro editor a cumplir las fechas de entrega. No siendo el dibujante favorito de nadie, fue uno de los primeros en ser barrido por la ola de autores-estrella que marcó el panorama editorial de los noventa.
Nacido en Brooklyn, Wilson entró en Marvel como ayudante y entintador de John Romita y contribuyó, bajo las órdenes de éste, a barnizar los estilos de otros dibujantes para que encajaran en el “estilo Marvel” (básicamente el marcado años atrás por Kirby y Sinnott). Se ![]() ocupó principalmente de la colección protagonizada por la Cosa, “Marvel-Two-In-One” (1975-1978, 1980-1983), pero sus características figuras de rotundas formas pudieron verse en números de relleno de otros títulos como “Black Goliath”, “Hulk”, “Power Man”…
ocupó principalmente de la colección protagonizada por la Cosa, “Marvel-Two-In-One” (1975-1978, 1980-1983), pero sus características figuras de rotundas formas pudieron verse en números de relleno de otros títulos como “Black Goliath”, “Hulk”, “Power Man”…
Wilson fue para La Cosa lo mismo que Herb Trimpe o Sal Buscema para Hulk y cuando “Marvel Two-In-One” fue cancelada en 1983 para ser sustituida por una colección titulada con el propio nombre del superhéroe y guionizada por John Byrne (que a la sazón se encargaba de Los Cuatro Fantásticos), Wilson permaneció en la misma como dibujante hasta su cancelación treinta y seis números después.
Pues bien, si Wilson no era precisamente un autor que atrajera de forma inmediata al lector potencial, ¿por qué se le concedió la oportunidad de dibujar una novela gráfica, formato supuestamente destinado a autores y/o personajes de más alto nivel? Al fin y al cabo, “Super Boxers” y Ron Wilson habían sido precedidos por el Capitán Marvel, los Nuevos Mutantes, X-Men o Elric y autores como Jim Starlin, Walter Simonson, Chris Claremont o P.Craig Russell.
![]() Una primera explicación podrían ser los continuos problemas de calendario que aquejaron a la línea de Novelas Gráficas desde su primera concepción. A menudo la editorial se encontró con que los autores no iban a ser capaces de finalizar sus compromisos a tiempo para las fechas ya contratadas con las imprentas, obligando a reformular otros proyectos que inicialmente iban a tener un formato diferente, como la de los Nuevos Mutantes o Killraven. “Super Boxers” bien podría haber sido reconvertida en novela gráfica por este motivo.
Una primera explicación podrían ser los continuos problemas de calendario que aquejaron a la línea de Novelas Gráficas desde su primera concepción. A menudo la editorial se encontró con que los autores no iban a ser capaces de finalizar sus compromisos a tiempo para las fechas ya contratadas con las imprentas, obligando a reformular otros proyectos que inicialmente iban a tener un formato diferente, como la de los Nuevos Mutantes o Killraven. “Super Boxers” bien podría haber sido reconvertida en novela gráfica por este motivo.
Por otro lado, Ron Wilson mantenía una muy buena relación con el entonces Editor en Jefe, Jim Shooter, de quien afirmaba haber aprendido mucho y sin cuyos consejos no habría podido dar el salto de ayudante a dibujante de plantilla en Marvel. Ambos compartían, además, la pasión por los deportes de contacto juntándose a menudo para ver los combates. De hecho, durante un tiempo en sus respectivas juventudes, los dos habían jugaron con la idea de convertirse en boxeadores profesionales.
Y aquí llegamos al origen de este proyecto. Según declaró el propio Wilson, tras asistir una ![]() noche a una proyección de “Star Wars” en compañía de algunos amigos boxeadores, tuvo la idea de hacer una historia que mezclara su amor por el boxeo con la ciencia ficción. Tras realizar un tratamiento preliminar del guión, se lo presentó a Tom DeFalco y Jim Shooter, quienes dieron el visto bueno.
noche a una proyección de “Star Wars” en compañía de algunos amigos boxeadores, tuvo la idea de hacer una historia que mezclara su amor por el boxeo con la ciencia ficción. Tras realizar un tratamiento preliminar del guión, se lo presentó a Tom DeFalco y Jim Shooter, quienes dieron el visto bueno.
Siendo consciente de sus limitaciones como guionista, pide ayuda a John Byrne (con quien se hallaba ya preparando “La Cosa”) y éste asume encantado la labor de convertir en texto y diálogos el argumento preparado por Wilson. Esto, además, supone un atractivo extra de cara a la editorial, puesto que el nombre de Byrne ya gozaba de un gran tirón comercial para muchos lectores. El tercero en el equipo creativo sería el entintador habitual de Wilson a quién él mismo había formado: el dominicano Armando Gil.
“Super Boxers” es una historia bastante tópica sobre el “noble héroe proletario” a punto de ser seducido, engullido y corrompido irremediablemente por el diabólico sistema, muy al estilo de conocidas películas de boxeadores como “Kid Galahad” (1937) o la saga de Rocky, que para entonces iba por su tercera película. El mensaje último era la invocación de los valores tradicionales del boxeo como defensa ante el circo mediático que organizaban promotores como Don King (en cuyas peleas combatieron ![]() Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson o Evander Holyfield). A ello hay que añadir un toque de “Espartaco” en lo que se refiere a la figura del deportista-luchador que actúa como liberador de los oprimidos y un futuro con claras referencias a películas de ciencia ficción de la época como “Rollerball”.
Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson o Evander Holyfield). A ello hay que añadir un toque de “Espartaco” en lo que se refiere a la figura del deportista-luchador que actúa como liberador de los oprimidos y un futuro con claras referencias a películas de ciencia ficción de la época como “Rollerball”.
En su favor podemos decir que aunque las líneas generales resultan demasiado trilladas, hay que reconocerle a “Super Boxers” el mérito de haber integrado en el argumento un comentario socio-político que resultaba relativamente poco habitual en la Marvel de entonces y que estaba más en consonancia con revistas europeas como “2000 AD” o “Metal Hurlant”. Y, aunque el futuro distópico que se refleja aquí es demasiado común en el comic de ciencia ficción y ha sido explotado hasta la saciedad, cabe decir que entonces no era algo tan trillado. De hecho, Wilson y Byrne describieron algo que se ajustaba muy bien a lo que ahora conocemos como Cyberpunk pero que en 1983 no existía como tal. El degradado mundo underground en contraste con los lujosos estratos sociales dominados por corporaciones industriales o la tecnología cibernética de la que hacen uso los deportistas, son dos elementos sobre los que se apoya un subgénero que vería su “nacimiento oficial” un año después con la novela “Neuromante”, de William Gibson.
En cuanto a los personajes y giros del argumento, adolecen del mismo clasicismo en su vertiente ![]() más simplona: los buenos son nobles y valientes, los malos son codiciosos y traicioneros y la trama es previsible en su desarrollo y conclusión desde las primeras páginas.
más simplona: los buenos son nobles y valientes, los malos son codiciosos y traicioneros y la trama es previsible en su desarrollo y conclusión desde las primeras páginas.
Pero, y esto es una apreciación personal, quizá lo más molesto del comic sean sus cuadros de texto “hablando al lector”, algo a lo que solía recurrir bastante Chris Claremont en los setenta y ochenta y que John Byrne adoptó ocasionalmente en algunas de sus obras. Se trata de introducir al lector en la narración interpelándolo con frases cortas y rimbombantes: “Mírale. Mira cómo se mueve. Mira cómo ningún movimiento, ningún ademán está de más”. “No te preocupes de la ley. Todavía. Mientras estás cerca de Max, estás a salvo. Sólo síguele. Síguele a los Niveles Inferiores”. Al margen de que su abuso puede hacer caer en la pretenciosidad o el ridículo, es una herramienta narrativa que tiene sentido si en algún momento de la historia conocemos a quien ejerce de narrador. Aunque parece que es así y que el personaje que cumple ese papel muere al final de la trama, si se revisa el comic se hace patente que es imposible que él pudiera conocer todos los detalles que nos ha contado.
![]() Al final, sin embargo, nos encontramos con una lectura rápida en la que, a pesar de la evidente falta de inventiva y la obviedad de sus referencias, se van pasando las páginas con ligereza hasta su agridulce final.
Al final, sin embargo, nos encontramos con una lectura rápida en la que, a pesar de la evidente falta de inventiva y la obviedad de sus referencias, se van pasando las páginas con ligereza hasta su agridulce final.
El estilo gráfico de Wilson, que ha quedado algo anticuado, tiende bastante al feísmo, pero desde luego resulta adecuado para reflejar el poderío físico de los boxeadores, y la velocidad y energía brutal de los combates. De hecho, el enfrentamiento final entre Max y Roman transmite una violencia nada disimulada que por entonces resultaba imposible de encontrar en las colecciones de superhéroes.
Hay algunas composiciones de página interesantes y su técnica narrativa es clara, eficaz y ![]() clásica –típica de la era Shooter-; pero las evidentes limitaciones técnicas de Wilson lastran el resultado gráfico final. Por ejemplo, a la hora de imaginar el futuro. Dejando aparte el equipo de boxeador y los policías robóticos, la historia bien podría haber transcurrido en los años treinta, no sólo por la temática, sino porque la moda, la arquitectura y hasta el lenguaje están deliberadamente basados en los de esa época, anulando la supuesta ambientación futurista. Esa atmósfera retro se refleja incluso en el diseño del protagonista, modelado a partir del Marlon Brando de “El Salvaje”, mientras que otros elementos, como los coches, las tabernas o los trajes de las mujeres se dirían sacados de viejos comics como el “Flash Gordon” de Alex Raymond o el “Magnus Robot Fighter” de Russ Manning. Las mujeres, por su parte, también remiten a autores clásicos como Burne Hogarth o los pin-ups de Joe Shuster.
clásica –típica de la era Shooter-; pero las evidentes limitaciones técnicas de Wilson lastran el resultado gráfico final. Por ejemplo, a la hora de imaginar el futuro. Dejando aparte el equipo de boxeador y los policías robóticos, la historia bien podría haber transcurrido en los años treinta, no sólo por la temática, sino porque la moda, la arquitectura y hasta el lenguaje están deliberadamente basados en los de esa época, anulando la supuesta ambientación futurista. Esa atmósfera retro se refleja incluso en el diseño del protagonista, modelado a partir del Marlon Brando de “El Salvaje”, mientras que otros elementos, como los coches, las tabernas o los trajes de las mujeres se dirían sacados de viejos comics como el “Flash Gordon” de Alex Raymond o el “Magnus Robot Fighter” de Russ Manning. Las mujeres, por su parte, también remiten a autores clásicos como Burne Hogarth o los pin-ups de Joe Shuster.
Por otro lado y a pesar de que las escenas de combate están bien resueltas, demasiadas viñetas ![]() ponen de manifiesto la torpeza de Wilson a la hora de plasmar la figura humana. Por poner sólo un ejemplo: el personaje de Rolf, dibujado con la misma pose en todas sus intervenciones: siempre de frente, mirando al lector, con los ojos semiabiertos y la boca cerrada, como si estuviera copiando una y otra vez la misma referencia fotográfica (quizá del mismo John Byrne, con quien ese personaje guarda un quizá nada casual parecido).
ponen de manifiesto la torpeza de Wilson a la hora de plasmar la figura humana. Por poner sólo un ejemplo: el personaje de Rolf, dibujado con la misma pose en todas sus intervenciones: siempre de frente, mirando al lector, con los ojos semiabiertos y la boca cerrada, como si estuviera copiando una y otra vez la misma referencia fotográfica (quizá del mismo John Byrne, con quien ese personaje guarda un quizá nada casual parecido).
El entintado de Armando Gil destaca sobre todo a la hora de construir la atmósfera oscura y clandestina de los barrios marginales. El apartado del color, que siempre fue de especial importancia en las novelas gráficas habida cuenta de la mejor calidad de reproducción, resulta aquí incoherente, irregular y errático con una excesiva tendencia a unos tonos pastel que en nada casaban con la historia. En ello probablemente algo tuvo que ver la intervención de demasiadas personas (Bob Sharen, Steve Oliff, John Tartaglione, Joe D’Esposito y Mark Bright) y que debido a la precipitación no se consultaran unos a otros sobre la paleta de colores a utilizar.
![]() A pesar de todos los defectos indicados, “Super Boxers” disfrutó de un éxito moderado, o al menos eso debemos suponer dado que Disney pagó a Wilson por una opción para la adaptación al cine de la historia. El proyecto, eso sí, acabaría como tantos otros perdido en el limbo. Ciertas ideas producto de la colaboración entre Wilson y Byrne hallaron asimismo cierta continuidad en la propia colección de La Cosa, quien acabaría metiéndose en el mundo de la lucha libre para superhumanos.
A pesar de todos los defectos indicados, “Super Boxers” disfrutó de un éxito moderado, o al menos eso debemos suponer dado que Disney pagó a Wilson por una opción para la adaptación al cine de la historia. El proyecto, eso sí, acabaría como tantos otros perdido en el limbo. Ciertas ideas producto de la colaboración entre Wilson y Byrne hallaron asimismo cierta continuidad en la propia colección de La Cosa, quien acabaría metiéndose en el mundo de la lucha libre para superhumanos.
“Super Boxers” no es un gran cómic, admitámoslo, pero más de treinta años después de su publicación sigue siendo una lectura ligera, rápida y entretenida, ideal para una tarde libre. Además, merece la pena destacarlo por ser uno de esos raros ejemplos en los que la ciencia ficción toca el tema del deporte –aunque éste sea contemplado como una lucha por la hegemonía económica y social-.
↧
↧
La ciencia ficción ha producido novelas sobre la guerra que son tan vívidas, emotivas y dignas de elogio como cualquier otra de esa temática escrita en el siglo XX. Entre ellas: “1984”, de George Orwell, “Matadero Cinco” de Kurt Vonnegut o “Cántico por Leibowitz” de Walter M.Miller. Las tres primeras ya han obtenido ese infrecuente honor que consiste en ser aceptadas y alabadas por la “élite cultural oficial”. Ésta, no obstante, las ha acogido en su seno sólo a costa de afirmar que esas obras son demasiado buenas como para ser consideradas “sólo” ciencia ficción. Probablemente, con el tiempo algo parecido ocurrirá con “La Guerra Interminable”, de Joe Haldeman.
Haldeman es un escritor cuyo trabajo aborda con conocimiento de causa y compasión el siempre difícil tema de la guerra. Sirvió como ingeniero en el ejército norteamericano de 1967 a 1969 y participó, fue herido y condecorado en la guerra de Vietnam. Por tanto, sabía de lo que hablaba y buena parte de su trabajo literario se basa en sus experiencias personales. De hecho, sus mejores obras son deslumbrantes exploraciones sobre la naturaleza de la guerra. Aunque ![]() inevitablemente muchas de sus novelas tienen un regusto militar, demuestra sin embargo una gran sensibilidad a la hora de analizar la condición humana en tan extremas circunstancias.
inevitablemente muchas de sus novelas tienen un regusto militar, demuestra sin embargo una gran sensibilidad a la hora de analizar la condición humana en tan extremas circunstancias.
Su primera novela, una recreación de las experiencias vividas en Vietnam, se tituló “War Year” y apareció publicada en 1972, pero no era ciencia ficción. Fue con su segundo trabajo, “La Guerra Interminable”, cuando alcanzó renombre internacional. Serializado entre 1972 y 1974 en la revista “Analog Science Fiction” (ya entonces dirigida por Ben Bova), tras publicarse en libro ganó tanto el Premio Hugo como el Nébula, los máximos galardones que otorga el género.
En justicia, también hubiera merecido un Pulitzer, porque “La Guerra Interminable” fue a la guerra de Vietnam lo que “Trampa-22” de Joseph Heller había sido para la Segunda Guerra Mundial: la sátira definitiva y bastante ácida sobre esa gran y recurrente tragedia que es la ![]() Guerra. El que la novela de Haldeman se enmarcara en los parámetros propios de la ciencia ficción tuvo dos consecuencias. En primer lugar, que fuera rechazada en primera instancia por la mencionada “élite cultural oficial”, que, pese a contar con precedentes, persiste en su provinciana costumbre de considerar a la literatura de género incapaz de transmitir mensajes profundos sobre los conflictos humanos. Y, en segundo lugar, el que ese mensaje –que, por supuesto, sí existe- sea más asimilable para el lector al extraerlo de su doloroso contexto histórico y social y resituarlo en un marco futurista reminiscente de la space opera más lúdica.
Guerra. El que la novela de Haldeman se enmarcara en los parámetros propios de la ciencia ficción tuvo dos consecuencias. En primer lugar, que fuera rechazada en primera instancia por la mencionada “élite cultural oficial”, que, pese a contar con precedentes, persiste en su provinciana costumbre de considerar a la literatura de género incapaz de transmitir mensajes profundos sobre los conflictos humanos. Y, en segundo lugar, el que ese mensaje –que, por supuesto, sí existe- sea más asimilable para el lector al extraerlo de su doloroso contexto histórico y social y resituarlo en un marco futurista reminiscente de la space opera más lúdica.
“La Guerra Interminable” no es un libro cuyo auténtico corazón pueda transmitirse mediante una simple una sinopsis de su argumento, porque este parece uno más de tantos relatos insustanciales de space opera. En un futuro no muy lejano, la guerra interplanetaria se ha hecho posible gracias al descubrimiento de “colapsares”, básicamente unos agujeros de gusano estables que permiten el desplazamiento casi instantáneo a enormes distancias. Por otra parte, viajar hasta y desde esos colapsares debe realizarse a velocidades inferiores a las de la luz, aunque las naves ya tienen una tecnología que les impulsa a magnitudes muy cercanas a la misma. A causa del efecto espacio-tiempo de la Teoría de la Relatividad, los soldados que participan en campañas militares en el espacio distante, incluyendo al protagonista, William Mandella, pueden envejecer sólo unos pocos meses o años, ![]() pero cuando regresen, descubrirán que en la Tierra han transcurrido décadas o siglos.
pero cuando regresen, descubrirán que en la Tierra han transcurrido décadas o siglos.
El primer periodo de servicio de Mandella comienza en 1997, cuando es llamado a filas en virtud del Acta de Conscripción de Élites, legislación que obliga a servir en el ejército a los cien profesionales (cincuenta mujeres y cincuenta hombres) más brillantes y mejor adiestrados del mundo. La Tierra se halla entonces enzarzada en una guerra contra la especie alienígena de los Taurinos, de la que apenas se sabe nada. La primera parte de la estancia de Mandella en el ejército consiste en su adiestramiento dentro de la unidad a la que ha sido asignado y transcurre en el planeta desierto de Charon, un pedazo de roca helada y hostil más allá de Plutón. En esas dos semanas de entrenamiento, mueren once reclutas y otro pierde ambas piernas.
![]() Este segmento de la novela constituye una clara crítica a la naturaleza sádica y absurda de la instrucción militar, ya que sirve bien poco para preparar a los hombres. Por ejemplo, tras su entrenamiento en el helado Charon, su primera misión de combate es el ataque a una base taurina en un planeta extremadamente caliente. Esa misión se complica porque Mandella y sus compañeros no saben nada acerca de la base e incluso ignoran qué aspecto tienen los taurinos. Los humanos ganan esa batalla gracias a la tecnología de sus trajes de combate en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, un tipo de lucha que resulta ser desconocido para los alienígenas. Esto es así porque los taurinos tienen una consciencia colectiva y carecen del concepto de acción individual e independiente. A nadie parece ocurrírsele que este rasgo complicará y prolongará la guerra, puesto que la comunicación entre ellos y los individualistas humanos resulta prácticamente imposible.
Este segmento de la novela constituye una clara crítica a la naturaleza sádica y absurda de la instrucción militar, ya que sirve bien poco para preparar a los hombres. Por ejemplo, tras su entrenamiento en el helado Charon, su primera misión de combate es el ataque a una base taurina en un planeta extremadamente caliente. Esa misión se complica porque Mandella y sus compañeros no saben nada acerca de la base e incluso ignoran qué aspecto tienen los taurinos. Los humanos ganan esa batalla gracias a la tecnología de sus trajes de combate en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, un tipo de lucha que resulta ser desconocido para los alienígenas. Esto es así porque los taurinos tienen una consciencia colectiva y carecen del concepto de acción individual e independiente. A nadie parece ocurrírsele que este rasgo complicará y prolongará la guerra, puesto que la comunicación entre ellos y los individualistas humanos resulta prácticamente imposible.
Por si fuera poco el sentimiento de confusión de los soldados al enfrentarse a un enemigo que desconocen por motivos que nadie les ha aclarado, han de tener en cuenta el mencionado efecto![]() de dilatación temporal. Durante el viaje interestelar hasta el planeta enemigo, ellos envejecieron tan solo unas semanas, pero fuera de la nave el tiempo siguió su curso regular. Y cuando emergen de un salto colapsar para entrar en batalla con un navío enemigo que, a su vez, ha estado viajando a velocidades relativistas, el problema se complica mucho más. Como ambas naves han cubierto distancias diferentes a velocidades diferentes, el efecto de dilatación temporal ha sido también diferente. Así, una nave del siglo XXI podría salir del salto colapsar para presentar batalla a un navío del siglo XXV, mucho más avanzado tecnológicamente. Resulta imposible saber por anticipado qué tipo de nuevas armas, estrategias y tácticas estará desarrollando el enemigo. Cada batalla es, por tanto, un encuentro con lo desconocido.
de dilatación temporal. Durante el viaje interestelar hasta el planeta enemigo, ellos envejecieron tan solo unas semanas, pero fuera de la nave el tiempo siguió su curso regular. Y cuando emergen de un salto colapsar para entrar en batalla con un navío enemigo que, a su vez, ha estado viajando a velocidades relativistas, el problema se complica mucho más. Como ambas naves han cubierto distancias diferentes a velocidades diferentes, el efecto de dilatación temporal ha sido también diferente. Así, una nave del siglo XXI podría salir del salto colapsar para presentar batalla a un navío del siglo XXV, mucho más avanzado tecnológicamente. Resulta imposible saber por anticipado qué tipo de nuevas armas, estrategias y tácticas estará desarrollando el enemigo. Cada batalla es, por tanto, un encuentro con lo desconocido.
Pero es que además, cada vez que Mandella vuelve a la civilización bien sea por un permiso, la recuperación de una herida de combate o la finalización del periodo de servicio, se encuentra con un mundo, una cultura y unas costumbres que apenas reconoce tras décadas o siglos de haber estado ausente, y pronto el ejército se convierte en la única referencia estable a la que puede asirse. Al mismo tiempo, se siente cada vez más ajeno tanto a la cadena de mando como a la causa a la que supuestamente sirve.
![]() Por ejemplo, cuando Mandella y su pareja, otra recluta llamada Marygay Potter, regresan a la Tierra tras su primer periodo de servicio en el año 2024, encuentran un planeta en el que las condiciones económicas y sociales han experimentado un dramático deterioro en los veintisiete años que han transcurrido desde que se marcharon (aunque para ellos sólo habían pasado unos pocos meses). De hecho, en la primera edición de la novela se consideró ese pasaje tan deprimente que se eliminó, y sólo en 1997, para la edición definitiva de la novela, volvió a incluirse.
Por ejemplo, cuando Mandella y su pareja, otra recluta llamada Marygay Potter, regresan a la Tierra tras su primer periodo de servicio en el año 2024, encuentran un planeta en el que las condiciones económicas y sociales han experimentado un dramático deterioro en los veintisiete años que han transcurrido desde que se marcharon (aunque para ellos sólo habían pasado unos pocos meses). De hecho, en la primera edición de la novela se consideró ese pasaje tan deprimente que se eliminó, y sólo en 1997, para la edición definitiva de la novela, volvió a incluirse.
Esa distopia ha sido consecuencia de la propia guerra contra los taurinos, por mucho que ésta se libre en un tiempo y espacio muy lejanos. Los individuos más capacitados del planeta han sido reclutados a la fuerza y la mayoría han muerto o se hallan viajando a velocidades relativistas. Por si esto fuera poco, todas las energías creativas han sido canalizadas al desarrollo de armamento, provocando una paralización tecnológica en otras áreas. Ello, junto a la ley marcial permanente, ha conllevado un estancamiento social, artístico y cultural. El uso generalizado y cotidiano de las drogas nubla aún más la mente colectiva de una población que se siente confusa y distante respecto de un conflicto que, por su lejanía, ni entiende ni le interesa.
Frustrados y alienados por las condiciones de vida en la Tierra, Mandella y Potter no ![]() encuentran otra salida que reengancharse en el ejército en la creencia de que serán asignados a labores de adiestramiento de nuevos reclutas. Pero no tardan en verse envueltos otra vez en una batalla en la que reciben serias heridas. Para recuperarse son enviados a Paraíso, un planeta cuya localización es mantenida en secreto por la Tierra y en el que los heridos en combate tienen la oportunidad de sanar corporal y espiritualmente en un entorno de paz y armonía con la Naturaleza. Cuando Mandella y Marygay llegan allí ya es el año 2189 y la tecnología médica ha avanzado lo suficiente como para que puedan incluso regenerar los miembros que habían perdido. La estancia de ambos en Paraíso sirve al autor como contrapunto utópico a la situación distópica que se vive en la Tierra. Es un planeta aún virgen, libre de contaminación, escasamente poblado y cuyas ciudades han sido diseñadas para fundirse armónicamente con el medio ambiente sin renunciar por ello a las comodidades que proporciona la más avanzada tecnología.
encuentran otra salida que reengancharse en el ejército en la creencia de que serán asignados a labores de adiestramiento de nuevos reclutas. Pero no tardan en verse envueltos otra vez en una batalla en la que reciben serias heridas. Para recuperarse son enviados a Paraíso, un planeta cuya localización es mantenida en secreto por la Tierra y en el que los heridos en combate tienen la oportunidad de sanar corporal y espiritualmente en un entorno de paz y armonía con la Naturaleza. Cuando Mandella y Marygay llegan allí ya es el año 2189 y la tecnología médica ha avanzado lo suficiente como para que puedan incluso regenerar los miembros que habían perdido. La estancia de ambos en Paraíso sirve al autor como contrapunto utópico a la situación distópica que se vive en la Tierra. Es un planeta aún virgen, libre de contaminación, escasamente poblado y cuyas ciudades han sido diseñadas para fundirse armónicamente con el medio ambiente sin renunciar por ello a las comodidades que proporciona la más avanzada tecnología.
![]() Si el primer regreso de Mandella a la Tierra tras una ausencia de 27 años resulta desorientador, sus experiencias ulteriores en este sentido lo son aún más. El hombre del siglo XX que es él cada vez está más desconectado no sólo de la sociedad que va encontrando, sino de los nuevos reclutas que sirven a sus órdenes cuando asciende en el rango. La propia naturaleza de la especie humana experimenta cambios fundamentales dejándolo a él al margen. En su último periodo de servicio, por ejemplo, se encuentra con que es el único varón heterosexual de todo el batallón: la homosexualidad se ha convertido en universal. También ha de lidiar con el hecho de que los soldados bajo su mando tienen habilidades impresionantes (como una coordinación muy superior) gracias a que fueron sometidos a bioingeniería por el Consejo Eugénico terrestre.
Si el primer regreso de Mandella a la Tierra tras una ausencia de 27 años resulta desorientador, sus experiencias ulteriores en este sentido lo son aún más. El hombre del siglo XX que es él cada vez está más desconectado no sólo de la sociedad que va encontrando, sino de los nuevos reclutas que sirven a sus órdenes cuando asciende en el rango. La propia naturaleza de la especie humana experimenta cambios fundamentales dejándolo a él al margen. En su último periodo de servicio, por ejemplo, se encuentra con que es el único varón heterosexual de todo el batallón: la homosexualidad se ha convertido en universal. También ha de lidiar con el hecho de que los soldados bajo su mando tienen habilidades impresionantes (como una coordinación muy superior) gracias a que fueron sometidos a bioingeniería por el Consejo Eugénico terrestre.
Además, a finales del siglo XXI, los soldados son condicionados desde su nacimiento de acuerdo a lo que se considera el combatiente ideal: ávidos de sangre y capaces de trabajar a la perfección como miembros de un equipo, pero también carentes de cualquier iniciativa individual. Este intento de producir soldados que funcionan más como partes de una unidad que como individuos es coherente con ![]() la evolución general de la humanidad, tendente a alejarse del individualismo a favor de colectivismo. De hecho, los humanos se acaban convirtiendo en algo diferente al Homo sapiens, una suerte de posthumanos que Haldeman presenta, sin embargo, como un proceso gradual de “deshumanización”. Este proceso está claramente relacionado con la guerra, un acontecimiento embrutecedor para aquellos que participan en ella, tanto por los horrores que se ven obligados a presenciar como porque las tecnologías utilizadas tienden a integrarse o modificar el propio cuerpo.
la evolución general de la humanidad, tendente a alejarse del individualismo a favor de colectivismo. De hecho, los humanos se acaban convirtiendo en algo diferente al Homo sapiens, una suerte de posthumanos que Haldeman presenta, sin embargo, como un proceso gradual de “deshumanización”. Este proceso está claramente relacionado con la guerra, un acontecimiento embrutecedor para aquellos que participan en ella, tanto por los horrores que se ven obligados a presenciar como porque las tecnologías utilizadas tienden a integrarse o modificar el propio cuerpo.
(ATENCIÓN: SPOILER). Hacia el siglo XXV, la bioingeniería militar ha avanzado hasta un punto en el que todos los seres humanos son ya producidos de forma artificial en un proceso que, entre otras cosas, permite mantener la población de la Tierra en un número estable por debajo de mil millones. Todo el planeta acaba poblado por clones de un solo individuo que, como los taurinos, comparten una mente colectiva. Ahora sí es posible la comunicación y el consiguiente entendimiento con los alienígenas y, de hecho, la paz no tarda en llegar.
![]() Entretanto, Mandella regresa a casa para enterarse de que de que la guerra terminó dos siglos atrás. La Guerra Interminable duró 1.143 años y él la vivió entera, aunque sólo ha envejecido unos pocos años al permanecer la mayor parte del tiempo en naves que se movían a velocidades relativistas. Para Mandella, una reliquia viviente de tiempos pasados, resulta imposible vivir en una sociedad que su individualista mentalidad ve como algo aberrante. Haldeman, sin embargo, sugiere claramente que este mundo pacífico posthumano y asexuado del siglo XXXII supone la culminación de nuestro sueño más antiguo: la utopía igualitaria y pacífica.
Entretanto, Mandella regresa a casa para enterarse de que de que la guerra terminó dos siglos atrás. La Guerra Interminable duró 1.143 años y él la vivió entera, aunque sólo ha envejecido unos pocos años al permanecer la mayor parte del tiempo en naves que se movían a velocidades relativistas. Para Mandella, una reliquia viviente de tiempos pasados, resulta imposible vivir en una sociedad que su individualista mentalidad ve como algo aberrante. Haldeman, sin embargo, sugiere claramente que este mundo pacífico posthumano y asexuado del siglo XXXII supone la culminación de nuestro sueño más antiguo: la utopía igualitaria y pacífica.
Por su parte, Mandella es incapaz de apreciar el potencial utópico de la nueva Tierra y decide retirarse con su amante Marygay al planeta Dedo Medio, en el que permiten vivir y reproducirse a los humanos, básicamente con el fin de mantener un ADN de repuesto en el caso de que algo vaya mal con los clones de la Tierra. (FIN SPOILER).
“La Guerra Interminable” es, además de una novela “bélica”, un relato sobre viajes en el ![]() tiempo bastante peculiar. El viaje en el tiempo en este contexto ya no es un artificio divertido y sorprendente con el que poder conocer el pasado o disipar las nieblas del futuro, sino una implacable ley de la Naturaleza cuya manipulación causa profundas heridas psicológicas.
tiempo bastante peculiar. El viaje en el tiempo en este contexto ya no es un artificio divertido y sorprendente con el que poder conocer el pasado o disipar las nieblas del futuro, sino una implacable ley de la Naturaleza cuya manipulación causa profundas heridas psicológicas.
Resulta imposible escribir un artículo sobre “La Guerra Interminable” y no relacionarla con la otra gran obra de ciencia ficción militar: “Tropas del Espacio” (1959), de Robert A.Heinlein. Ambas presentan una mezcla similar de elementos: marines espaciales, supertrajes de combate, una raza alienígena que escapa al entendimiento humano y un periodo de duro adiestramiento. Pero la brecha entre Heinlein y Haldeman es abismal y, de hecho, para muchos las suyas no son sino dos versiones opuestas de la misma historia (aunque tal paralelismo, según afirmó Haldeman, no fue premeditado).
![]() Así, aunque el material que ambos abordan en sus respectivas novelas es análogo, su aproximación al tema es totalmente diferente. No podía ser de otra manera. Para empezar, Haldeman tenía experiencia directa en combate, algo de lo que Heinlein –aunque había hecho carrera militar- carecía. Y no sólo eso, la guerra de Vietnam había sido un conflicto mucho más confuso ideológica y estratégicamente para sus contemporáneos de lo que lo fuera la Segunda Guerra Mundial en su propio momento histórico.
Así, aunque el material que ambos abordan en sus respectivas novelas es análogo, su aproximación al tema es totalmente diferente. No podía ser de otra manera. Para empezar, Haldeman tenía experiencia directa en combate, algo de lo que Heinlein –aunque había hecho carrera militar- carecía. Y no sólo eso, la guerra de Vietnam había sido un conflicto mucho más confuso ideológica y estratégicamente para sus contemporáneos de lo que lo fuera la Segunda Guerra Mundial en su propio momento histórico.
Así, las experiencias de Haldeman en Vietnam le sirvieron para comunicar de forma íntima y ![]() precisa el sentimiento de frustración, confusión y alienación de un soldado al reintegrarse a la vida civil así como la locura y lo absurdo de la guerra. Siguiendo la visión desengañada y antiheróica de, por ejemplo, Hemingway, “La Guerra Interminable” es una respuesta a los varoniles discursos sobre el valor, el sacrificio personal y la gloria que impregnaba “Tropas del Espacio” y todas aquellas que siguieron su estela dentro del subgénero de Guerras Espaciales.
precisa el sentimiento de frustración, confusión y alienación de un soldado al reintegrarse a la vida civil así como la locura y lo absurdo de la guerra. Siguiendo la visión desengañada y antiheróica de, por ejemplo, Hemingway, “La Guerra Interminable” es una respuesta a los varoniles discursos sobre el valor, el sacrificio personal y la gloria que impregnaba “Tropas del Espacio” y todas aquellas que siguieron su estela dentro del subgénero de Guerras Espaciales.
La Guerra de Vietnam se hallaba en sus fases finales cuando fue escrito este libro y las conexiones del argumento con ese conflicto contemporáneo son claras. Por ejemplo, el comienzo de la guerra con los taurinos se sitúa en un futuro relativamente cercano en el que los líderes militares todavía son los veteranos de “aquel asunto de Indochina”. Además, el Acta de Conscripción de Élites que lleva al reclutamiento de Mandella hace referencia a la cancelación de las prórrogas para estudiantes que facilitaron el reclutamiento de universitarios (incluyendo al propio Haldeman) para enviarlos a Vietnam. La misteriosa naturaleza de los taurinos también refleja el escaso conocimiento que se tenía del enemigo vietnamita por parte de los militares y la sociedad estadounidenses. Como nos dice Mandella: “El enemigo era un curioso organismo sólo vagamente comprendido, a menudo más objeto de caricaturas que de pesadillas”.
![]() Sin embargo las conclusiones antibelicistas del libro van más allá de la guerra de Vietnam. Haldeman lo resumía así en una nota de una de las ediciones de la novela: “Es sobre Vietnam porque esa es la guerra en la que estuvo el autor. Pero trata sobre todo de la guerra, de los soldados y de las razones por las que creemos que los necesitamos”. Como decía más arriba, situar su historia en un marco de ciencia ficción permitió a Haldeman no sólo hacer más digerible el relato a la generación que vivió la guerra de Vietnam, sino darle un carácter universal y, gracias a un recurso exclusivo del género, el de la dilatación temporal relativista, acentuar el sentimiento de alienación de los combatientes.
Sin embargo las conclusiones antibelicistas del libro van más allá de la guerra de Vietnam. Haldeman lo resumía así en una nota de una de las ediciones de la novela: “Es sobre Vietnam porque esa es la guerra en la que estuvo el autor. Pero trata sobre todo de la guerra, de los soldados y de las razones por las que creemos que los necesitamos”. Como decía más arriba, situar su historia en un marco de ciencia ficción permitió a Haldeman no sólo hacer más digerible el relato a la generación que vivió la guerra de Vietnam, sino darle un carácter universal y, gracias a un recurso exclusivo del género, el de la dilatación temporal relativista, acentuar el sentimiento de alienación de los combatientes.
Siguiendo con la comparativa entre la obra de Haldeman y la de Heinlein, el soldado de “La Guerra Interminable” no es, como el de “Tropas del Espacio”, el pilar más respetado e influyente de la sociedad del futuro, sino un individuo confuso y marginado. Cuando regresa a la sociedad civil tras cada periodo de servicio no es capaz de asimilar los cambios acontecidos y es tratado como alguien pintoresco en el mejor de los casos y molesto en el peor, que solo sirve para seguir combatiendo. Es más, la guerra no ha servido para mejorar la calidad de la sociedad y exaltar sus valores más nobles, sino para alimentar a una élite militar ávida de poder y los sectores económicos que sacan provecho del conflicto hasta el punto de que la economía de la Tierra llega a depender completamente de la perpetuación de la guerra.
Tampoco los combatientes son aquí voluntarios, como sí lo eran los marines espaciales de ![]() “Tropas del Espacio”, sino que son reclutados a la fuerza. La única razón por la que Mandella prospera en el ejército es porque las matemáticas relativistas le acaban convirtiendo en el soldado más veterano del cuerpo: sólo ha luchado unos meses, pero dado que buena parte de ese periodo lo pasó viajando a velocidades cercanas a la de la luz, en realidad su antigüedad en el ejército se mide en siglos. Él mismo se da cuenta de lo absurdo de la situación y de la ausencia de lógica imperante en los mecanismos militares.
“Tropas del Espacio”, sino que son reclutados a la fuerza. La única razón por la que Mandella prospera en el ejército es porque las matemáticas relativistas le acaban convirtiendo en el soldado más veterano del cuerpo: sólo ha luchado unos meses, pero dado que buena parte de ese periodo lo pasó viajando a velocidades cercanas a la de la luz, en realidad su antigüedad en el ejército se mide en siglos. Él mismo se da cuenta de lo absurdo de la situación y de la ausencia de lógica imperante en los mecanismos militares.
![]() Los marines espaciales de “La Guerra Interminable” son mucho más realistas que los descritos por Heinlein. Son individuos asustados y desconcertados cuya única aspiración es sobrevivir a un conflicto que no entienden. Pasan la mayor parte del tiempo esperando a bordo de naves que los llevan de un lado a otro y cuando entran en batalla sufren e infligen graves heridas y luchan sumidos en el ruido, el barro y el caos. De hecho, los soldados han sido sometidos a sugestiones hipnóticas para que puedan anular sus inhibiciones y masacrar al adversario sin piedad. Una vez terminada la batalla y vuelta la mente a su estado normal, los que no pueden soportar los recuerdos de lo que han hecho durante el combate recurren a las drogas o se suicidan.
Los marines espaciales de “La Guerra Interminable” son mucho más realistas que los descritos por Heinlein. Son individuos asustados y desconcertados cuya única aspiración es sobrevivir a un conflicto que no entienden. Pasan la mayor parte del tiempo esperando a bordo de naves que los llevan de un lado a otro y cuando entran en batalla sufren e infligen graves heridas y luchan sumidos en el ruido, el barro y el caos. De hecho, los soldados han sido sometidos a sugestiones hipnóticas para que puedan anular sus inhibiciones y masacrar al adversario sin piedad. Una vez terminada la batalla y vuelta la mente a su estado normal, los que no pueden soportar los recuerdos de lo que han hecho durante el combate recurren a las drogas o se suicidan.
Y sus sacrificios, independientemente del honor y el coraje que impliquen, no tienen a la postre significado alguno ni sirven para proteger a la Humanidad, porque los motivos que desencadenaron la guerra, como Mandella averigua mil años después de empezar aquélla, fueron un simple malentendido y su prolongación fruto de la incapacidad –física, biológica y cultural- de ambas especies para establecer una comunicación.
Haldeman superó con este libro esa visión de la guerra como aventura o actividad cuasi lúdica ![]() que había imperado en la space opera desde los años treinta. Matar alienígenas ya no era algo divertido o merecedor de elogios. De hecho, como les sucedía a menudo a los soldados americanos en Vietnam, los marines espaciales de Mandella ni siquiera pueden ver a un enemigo que combate a distancia o parapetado tras artefactos tecnológicos.
que había imperado en la space opera desde los años treinta. Matar alienígenas ya no era algo divertido o merecedor de elogios. De hecho, como les sucedía a menudo a los soldados americanos en Vietnam, los marines espaciales de Mandella ni siquiera pueden ver a un enemigo que combate a distancia o parapetado tras artefactos tecnológicos.
Los méritos de esta novela no se detienen en su acertado análisis de la psicología del soldado. Por ejemplo, la trama se narra con un excelente ritmo y las escenas de acción están desarrolladas con grandes dosis de suspense, tanto a bordo de las naves –sujetas a complejas maniobras de aceleración y desaceleración- como en la superficie de planetas. Hay bastante violencia –al fin y al cabo se trata de una guerra- pero no tanta como para herir la sensibilidad de nadie. Además, la descripción de los viajes espaciales a velocidades relativistas y las complicaciones científicas de una guerra librada en las vastas dimensiones del espacio están expuestas con realismo de acuerdo con la línea de ciencia ficción “dura” propia de la revista “Analog” en que fue publicada originalmente
![]() El problema con todas las obras maestras es que son, por su propia naturaleza, irrepetibles. A diferencia de las series multivolumen sobre conflictos espaciales o historias afines al survivalismo, “La Guerra Interminable” cuenta todo lo que tiene que contar de una sola vez. Cualquier continuación o expansión de esa novela es casi una pérdida de tiempo. En 1999, apareció una secuela tardía, “La Libertad Interminable”, en el que William Mandela, ya con familia e instalado en Dedo Medio, es un veterano atormentado por el recuerdo de una guerra que los demás han olvidado. Cansados de sufrir la opresión de la sociedad de seres posthumanos en la que viven, los Mandella se unen a un grupo de otros veteranos y planean apoderarse de una nave que les permita viajar a un tiempo más próximo al que conocieron en su juventud. Es una novela más corta que la precedente y también muy entretenida, pero no transmite la misma fuerza y capacidad de evocación emocional. Por su parte, “La Guerra Interminable” ha ejercido una fuerte influencia en posteriores trabajos de space opera militar, como en “El Juego de Ender” (1985) de Orson Scott Card.
El problema con todas las obras maestras es que son, por su propia naturaleza, irrepetibles. A diferencia de las series multivolumen sobre conflictos espaciales o historias afines al survivalismo, “La Guerra Interminable” cuenta todo lo que tiene que contar de una sola vez. Cualquier continuación o expansión de esa novela es casi una pérdida de tiempo. En 1999, apareció una secuela tardía, “La Libertad Interminable”, en el que William Mandela, ya con familia e instalado en Dedo Medio, es un veterano atormentado por el recuerdo de una guerra que los demás han olvidado. Cansados de sufrir la opresión de la sociedad de seres posthumanos en la que viven, los Mandella se unen a un grupo de otros veteranos y planean apoderarse de una nave que les permita viajar a un tiempo más próximo al que conocieron en su juventud. Es una novela más corta que la precedente y también muy entretenida, pero no transmite la misma fuerza y capacidad de evocación emocional. Por su parte, “La Guerra Interminable” ha ejercido una fuerte influencia en posteriores trabajos de space opera militar, como en “El Juego de Ender” (1985) de Orson Scott Card.
La capacidad de Haldeman para reproducir los apuros de los soldados que combatieron en la Guerra de Vietnam son casi únicos en el ámbito de la ciencia ficción. Al ambientar su sátira política en un marco de aventura espacial, quizá Haldeman nos quiera decir que el conflicto, la Guerra, es algo universal, eterno y aterrador. Sea como sea, es un libro apasionante con un perfecto equilibrio entre la acción y la reflexión y sigue siendo no sólo una de las novelas más importantes de la ciencia ficción “militar”, sino de toda la literatura antibélica.
↧
El surcoreano Bong Joon-Ho se ha convertido en un nombre a tener en cuenta en el panorama cinematográfico internacional. Ganó cierto reconocimiento en festivales de cine como el de San Sebastián con su primer film “Flandersui gae” (2000) y especialmente con “Crónica de un asesino en serie” (2003), basada en la investigación real sobre un psicópata coreano. “The Host” (2006) ya fue un considerable éxito y las críticas elogiosas continuaron con “Madre” (2009).
“Snowpiercer” fue su primera película realizada en inglés con un reparto compuesto por estrellas internacionales. Basado en un comic francés de 1982, “Le Transperceneige” (del que sólo cogieron la idea básica, inventándose todo lo demás), el film fue coproducido por Park Chan-Wook, la otra estrella coreana surgida en los albores del siglo XXI y responsable de películas como “Oldboy” (2003) o “Thirst” (2009).
A pesar de contar con grandes nombres en ella, la cinta tuvo serios problemas de distribución ![]() en Estados Unidos debido a que la compañía responsable, The Weinstein Company, exigió la eliminación de veinte minutos de metraje y la adición de una voz en off. Bong Joon-Ho se negó y la película permaneció en el limbo durante más de un año. Incluso cuando Weinstein empezó a distribuirla, castigó al director por su insolencia exhibiéndola sólo en un puñado de salas dedicadas al cine de arte y ensayo. La venganza le salió mal, porque el boca oído convirtió a la cinta tanto en un éxito económico como de crítica, obligando a la distribuidora a tragarse su orgullo y darle una exposición más general.
en Estados Unidos debido a que la compañía responsable, The Weinstein Company, exigió la eliminación de veinte minutos de metraje y la adición de una voz en off. Bong Joon-Ho se negó y la película permaneció en el limbo durante más de un año. Incluso cuando Weinstein empezó a distribuirla, castigó al director por su insolencia exhibiéndola sólo en un puñado de salas dedicadas al cine de arte y ensayo. La venganza le salió mal, porque el boca oído convirtió a la cinta tanto en un éxito económico como de crítica, obligando a la distribuidora a tragarse su orgullo y darle una exposición más general.
Estamos en 2031. Diecisiete años atrás, las naciones de la Tierra esparcieron por la atmósfera un compuesto químico, el CV-7, en un intento de detener el calentamiento global. En cambio, lo que causaron fue un efecto catastrófico: el desencadenamiento de una rápida glaciación que sepultó todo el planeta bajo una gruesa capa de nieve y hielo haciendo imposible la vida humana en la superficie.
![]() Los últimos supervivientes de la humanidad se concentran en el Snowpiercer, un tren en perpetuo movimiento construido antes del desastre por un ingeniero visionario llamado Wilford (Ed Harris). Es un tren de enorme longitud con suficiente poder como para atravesar la nieve y el hielo que a veces cubren las vías y en cuyo interior climatizado se ha establecido un nuevo régimen social rigurosamente dividido en clases: en los vagones de cola se hacinan cientos de personas en miserables condiciones, alimentándose de barras de proteínas que les proporcionan los policías que trabajan para los pasajeros de los lujosos vagones delanteros, a los que aquéllos tienen prohibido acceder. Sobre todos ellos gobierna Wilford, convertido en una suerte de paternal figura divina que vive recluido junto a los motores de proa.
Los últimos supervivientes de la humanidad se concentran en el Snowpiercer, un tren en perpetuo movimiento construido antes del desastre por un ingeniero visionario llamado Wilford (Ed Harris). Es un tren de enorme longitud con suficiente poder como para atravesar la nieve y el hielo que a veces cubren las vías y en cuyo interior climatizado se ha establecido un nuevo régimen social rigurosamente dividido en clases: en los vagones de cola se hacinan cientos de personas en miserables condiciones, alimentándose de barras de proteínas que les proporcionan los policías que trabajan para los pasajeros de los lujosos vagones delanteros, a los que aquéllos tienen prohibido acceder. Sobre todos ellos gobierna Wilford, convertido en una suerte de paternal figura divina que vive recluido junto a los motores de proa.
Inspirado y ayudado por mensajes secretos que le llegan de las secciones delanteras, Curtis ![]() Everett (Chris Evans), comienza una revolución de los pasajeros pobres que consiguen arrollar a los guardias armados cuando se dan cuenta de que sus rifles ya no tienen balas. Él y sus seguidores inician entonces un viaje por el interior del tren con el fin de llegar a la sección frontal que gobierna el vehículo, un viaje de descubrimiento exterior e interior, de maravillas, muerte, esperanza y decepción.
Everett (Chris Evans), comienza una revolución de los pasajeros pobres que consiguen arrollar a los guardias armados cuando se dan cuenta de que sus rifles ya no tienen balas. Él y sus seguidores inician entonces un viaje por el interior del tren con el fin de llegar a la sección frontal que gobierna el vehículo, un viaje de descubrimiento exterior e interior, de maravillas, muerte, esperanza y decepción.
A primera vista, la premisa sobre la que se apoya “Snowpiercer” parece extraña, incluso absurda: un grupo de humanos refugiados del desastre climático en un tren que nunca se detiene y que, además, se dedican a matarse unos a otros. Sin embargo, de esa extravagante proposición Bong Joon Ho destila una hipnótica fábula distópica. Y es que aunque muchos de los futuros distópicos que pueblan la ciencia ficción son, ![]() si se examinan de cerca, absurdos, los mejores son aquellos que: A) revelan algo sobre el mundo en el que vivimos hoy; y B) cuentan una gran historia sobre gente real en una situación imposible. Juzgado de acuerdo a esos estándares, “Snowpiercer” es una gran distopia.
si se examinan de cerca, absurdos, los mejores son aquellos que: A) revelan algo sobre el mundo en el que vivimos hoy; y B) cuentan una gran historia sobre gente real en una situación imposible. Juzgado de acuerdo a esos estándares, “Snowpiercer” es una gran distopia.
Para empezar, el claustrofóbico mundo futuro producto de la catástrofe climática está magníficamente presentado. Hay pequeñas líneas de diálogo, aparentemente triviales, que muestran al espectador lo mucho que ha cambiado el mundo. Por ejemplo, cuando el ingeniero Namgoong Minsoo (Song Kang Ho) es despertado de su criosueño para que ayude a los revolucionarios, exclama: “No puedo creerlo. Marlboro Lights”, “Los cigarrillos llevan extintos diez años”.
Hay otros momentos menos amables pero igualmente reveladores de la inhumanidad en que ![]() han caído los supervivientes, como cuando Andrew (Ewen Bremner) es castigado por tirarle un zapato a la ministra Mason (Tilda Swinton): los guardias abren un pequeño agujero en la pared del tren y sacan a la fuerza el brazo del ofensor, donde queda expuesto durante siete minutos a la gélida temperatura exterior mientras la ministra lanza un horrible discurso sobre la necesidad de mantener el orden social. Acto seguido, meten al desgraciado de nuevo en el tren y golpean el ahora completamente congelado brazo con un mazo, rompiéndoselo en pedazos. La mezcla de maldad y cotidianeidad de esa escena no sólo resulta impactante, sino que describe con acierto la desgraciada vida que sobrellevan sus pasajeros más desfavorecidos y deja bien claros los motivos últimos de su insurrección.
han caído los supervivientes, como cuando Andrew (Ewen Bremner) es castigado por tirarle un zapato a la ministra Mason (Tilda Swinton): los guardias abren un pequeño agujero en la pared del tren y sacan a la fuerza el brazo del ofensor, donde queda expuesto durante siete minutos a la gélida temperatura exterior mientras la ministra lanza un horrible discurso sobre la necesidad de mantener el orden social. Acto seguido, meten al desgraciado de nuevo en el tren y golpean el ahora completamente congelado brazo con un mazo, rompiéndoselo en pedazos. La mezcla de maldad y cotidianeidad de esa escena no sólo resulta impactante, sino que describe con acierto la desgraciada vida que sobrellevan sus pasajeros más desfavorecidos y deja bien claros los motivos últimos de su insurrección.
Otros momentos que describen esa opresión son igualmente escalofriantes, como cuando los guardias se llevan a los niños pequeños hacia un destino desconocido, o cuando los ricos necesitan un violinista y secuestran a la fuerza a un anciano, golpeando brutalmente a su mujer cuando protesta.
![]() “Snowpiercer” es un film paradigmático de lo que en ciencia ficción se denomina “ruptura conceptual”, una modalidad narrativa en la que el protagonista hace un descubrimiento que cambia todos los parámetros que regían su mundo o bien explica la verdadera naturaleza del mismo. En literatura podemos encontrar ejemplos como “Huérfanos del Espacio” de Robert A. Heinlein, “La Nave Estelar” de Brian Aldiss, “Anochecer” de Isaac Asimov o “El Señor de la Luz” de Roger Zelazny, por nombrar solo unas pocas de las muchísimas novelas que abordan ese tema. En el ámbito cinematográfico pueden señalarse títulos como “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Moon” (2009) u “Oblivion” (2013), aunque el ejemplo más famoso sea –ya en el ámbito del terror- “El Sexto Sentido” (1999).
“Snowpiercer” es un film paradigmático de lo que en ciencia ficción se denomina “ruptura conceptual”, una modalidad narrativa en la que el protagonista hace un descubrimiento que cambia todos los parámetros que regían su mundo o bien explica la verdadera naturaleza del mismo. En literatura podemos encontrar ejemplos como “Huérfanos del Espacio” de Robert A. Heinlein, “La Nave Estelar” de Brian Aldiss, “Anochecer” de Isaac Asimov o “El Señor de la Luz” de Roger Zelazny, por nombrar solo unas pocas de las muchísimas novelas que abordan ese tema. En el ámbito cinematográfico pueden señalarse títulos como “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Moon” (2009) u “Oblivion” (2013), aunque el ejemplo más famoso sea –ya en el ámbito del terror- “El Sexto Sentido” (1999).
En “Snowpiercer” el viaje que emprenden los rebeldes a través de las diferentes secciones del ![]() tren va proporcionando cada vez más información acerca de la forma en que ellos ven el mundo que ha gobernado sus vidas: atraviesan vagones con escuelas, maravillosos jardines hidropónicos o acuarios, prueban el sushi por primera vez… Descubren no sólo el mundo que aguarda más allá de sus miserables compartimentos, sino que muchas de las cosas que creían o daban por sentadas eran falsas. El clímax de esa revelación, conseguida pagando un alto precio en sangre y cordura mental, tiene lugar cuando Curtis llega hasta el mismísimo “creador”, Wilford, y alcanza la comprensión total sobre el sistema que gobierna el tren. Sin entrar en spoilers, ese momento es también cuando el espectador se da cuenta que ha sido “engañado”, que no se halla ante una simple historia sobre los pobres que luchan por mejorar su situación.
tren va proporcionando cada vez más información acerca de la forma en que ellos ven el mundo que ha gobernado sus vidas: atraviesan vagones con escuelas, maravillosos jardines hidropónicos o acuarios, prueban el sushi por primera vez… Descubren no sólo el mundo que aguarda más allá de sus miserables compartimentos, sino que muchas de las cosas que creían o daban por sentadas eran falsas. El clímax de esa revelación, conseguida pagando un alto precio en sangre y cordura mental, tiene lugar cuando Curtis llega hasta el mismísimo “creador”, Wilford, y alcanza la comprensión total sobre el sistema que gobierna el tren. Sin entrar en spoilers, ese momento es también cuando el espectador se da cuenta que ha sido “engañado”, que no se halla ante una simple historia sobre los pobres que luchan por mejorar su situación.
El tren se convierte de esta forma en una alegoría en virtud de la cual el movimiento hacia los ![]() compartimientos de proa equivale al ascenso por la escala social. Puede que el movimiento “Ocupa” que nació en Estados Unidos en 2009 –y cuya “rama” española se conoció como “Indignados”- haya fracasado, pero sus ideas han encontrado acomodo en un sorprendente número de películas. Es evidente, por ejemplo, el discurso marxista subyacente en “Los Juegos del Hambre: En Llamas” (2013) y “Snowpiercer” es un caso todavía más extremo en el que todo el argumento se apoya en la idea de una clase social maltratada que se rebela para derribar un sistema que asegura privilegios a la minoría que gobierna por la fuerza.
compartimientos de proa equivale al ascenso por la escala social. Puede que el movimiento “Ocupa” que nació en Estados Unidos en 2009 –y cuya “rama” española se conoció como “Indignados”- haya fracasado, pero sus ideas han encontrado acomodo en un sorprendente número de películas. Es evidente, por ejemplo, el discurso marxista subyacente en “Los Juegos del Hambre: En Llamas” (2013) y “Snowpiercer” es un caso todavía más extremo en el que todo el argumento se apoya en la idea de una clase social maltratada que se rebela para derribar un sistema que asegura privilegios a la minoría que gobierna por la fuerza.
El tren es mucho más que una alegoría social: un medio de transporte que no lleva a parte alguna; es el mundo, pero también una prisión; un calendario, porque su recorrido alrededor del mundo le lleva un año exactamente; una máquina, pero también un personaje con entidad propia; o una serpiente que devora su propia cola, ilustrando cómo el mundo se mueve en círculos.
Como curiosidad que puede aportar mayor conocimiento acerca de cómo se plantea y ![]() desarrolla la película, cabe decir que una parte relevante de la misma es un claro homenaje a “El Acorazado Potemkim” (1925) de Sergei Einsenstein, un film sobre la revuelta antizarista que tuvo lugar a bordo de ese navío. Muchos detalles en la primera parte de “Snowpiercer” remiten a ella, como los marineros durmiendo en el atestado interior del barco o la comida contaminada por insectos (las barras de proteínas que reciben los pasajeros de los vagones de cola resultan estar elaboradas con esos animales). Einsenstein, además, experimentó con el montaje y con la utilización de angulaciones inusuales, algo que también vemos en esta primera sección de la película. Y, por supuesto, el propio tema de la historia y su desarrollo en actos más o menos diferenciados: exposición de las injusticias, insubordinación y castigo, rebelión, represión y huida hacia una posible autodestrucción.
desarrolla la película, cabe decir que una parte relevante de la misma es un claro homenaje a “El Acorazado Potemkim” (1925) de Sergei Einsenstein, un film sobre la revuelta antizarista que tuvo lugar a bordo de ese navío. Muchos detalles en la primera parte de “Snowpiercer” remiten a ella, como los marineros durmiendo en el atestado interior del barco o la comida contaminada por insectos (las barras de proteínas que reciben los pasajeros de los vagones de cola resultan estar elaboradas con esos animales). Einsenstein, además, experimentó con el montaje y con la utilización de angulaciones inusuales, algo que también vemos en esta primera sección de la película. Y, por supuesto, el propio tema de la historia y su desarrollo en actos más o menos diferenciados: exposición de las injusticias, insubordinación y castigo, rebelión, represión y huida hacia una posible autodestrucción.
Hay también un contenido filosófico y simbólico que reproduce los elementos más característicos de una antigua herejía cristiana conocida como gnosticismo. Es un tema que daría para mucho y que escapa al espacio e intención de este artículo, pero valga decir que esta filosofía surgida en el siglo II de nuestra era propugnaba que el dios de este mundo, el ![]() Demiurgo (el ingeniero Wilford), es una divinidad loca que creó un universo imperfecto (el Snowpiercer) en el que se halla atrapada la humanidad (los pasajeros de cola). Ese mundo lleno de faltas tortura al hombre y la única forma de escapar es obtener conocimiento del mundo (en oposición a la fe) y utilizarlo para romper las barreras que nos separan del mundo verdadero y llegar a la auténtica y remota divinidad, el Pleroma (la máquina del tren). Para impedirlo están los Arcontes, subordinados del Demiurgo que gobiernan el mundo (desde la ministra Mason hasta los guardias armados). Encontramos también la figura del mesías que traerá el conocimiento a la Tierra (Curtis) y símbolos asociados al gnosticismo como el círculo con una cruz inserta (en la sala de máquinas) o el ouróboros o serpiente que se muerde su propia cola (representado por el propio tren, cuya trayectoria real y figurada, geográfica y social, se mueve en círculos). Como decía, un enfoque que permitiría un texto mucho más denso y largo que el presente,
Demiurgo (el ingeniero Wilford), es una divinidad loca que creó un universo imperfecto (el Snowpiercer) en el que se halla atrapada la humanidad (los pasajeros de cola). Ese mundo lleno de faltas tortura al hombre y la única forma de escapar es obtener conocimiento del mundo (en oposición a la fe) y utilizarlo para romper las barreras que nos separan del mundo verdadero y llegar a la auténtica y remota divinidad, el Pleroma (la máquina del tren). Para impedirlo están los Arcontes, subordinados del Demiurgo que gobiernan el mundo (desde la ministra Mason hasta los guardias armados). Encontramos también la figura del mesías que traerá el conocimiento a la Tierra (Curtis) y símbolos asociados al gnosticismo como el círculo con una cruz inserta (en la sala de máquinas) o el ouróboros o serpiente que se muerde su propia cola (representado por el propio tren, cuya trayectoria real y figurada, geográfica y social, se mueve en círculos). Como decía, un enfoque que permitiría un texto mucho más denso y largo que el presente,
![]() En el apartado visual, “Snowpiercer” tiene algunas magníficas escenas de acción –especialmente el brutal ataque de los policías con visores infrarrojos y armados con hachas-, realizadas sin ayuda de CGI o cargante cámara lenta. El director recurre tan solo a una buena coreografía, planos precisos y una iluminación con la que extraer la máxima “belleza” de escenas que parecen salidas de un comic-book. Pero este es más un film conceptual que de acción pura y dura. Quizá lo más chocante de esas secuencias no sea tanto su violencia, sino la implicación que se oculta tras ella: la naturaleza humana es tal que incluso al borde de la extinción es capaz de dirigir contra sí misma una inmensa cantidad de odio y furia. Las vidas perdidas parecen un precio excesivo a tenor del vacuo objetivo final: llegar a la parte delantera de un tren del que nadie puede salir.
En el apartado visual, “Snowpiercer” tiene algunas magníficas escenas de acción –especialmente el brutal ataque de los policías con visores infrarrojos y armados con hachas-, realizadas sin ayuda de CGI o cargante cámara lenta. El director recurre tan solo a una buena coreografía, planos precisos y una iluminación con la que extraer la máxima “belleza” de escenas que parecen salidas de un comic-book. Pero este es más un film conceptual que de acción pura y dura. Quizá lo más chocante de esas secuencias no sea tanto su violencia, sino la implicación que se oculta tras ella: la naturaleza humana es tal que incluso al borde de la extinción es capaz de dirigir contra sí misma una inmensa cantidad de odio y furia. Las vidas perdidas parecen un precio excesivo a tenor del vacuo objetivo final: llegar a la parte delantera de un tren del que nadie puede salir.
Bong Joon-Ho se apoya en su director de fotografía, Hong Kyung Po, y el equipo de efectos ![]() especiales para crear un espectacular claroscuro en el que la suciedad y miseria del interior de los vagones de cola contrastan con la blancura inmaculada del paisaje circundante –al que los pasajeros de esos vagones no tienen acceso hasta bien entrada la película-. El mundo exterior, del que ha sido borrado el ser humano, se antoja como un lugar luminoso, abierto y puro en contraposición con el mundo interior del tren, claustrofóbico, oscuro y corrupto. Además, conforme Curtis y sus hombres van avanzando hacia las secciones delanteras, la fotografía de la película va adquiriendo poco a poco más luz. La parte trasera es siniestra, mugrienta y sin ventanas. A medida que la trama va moviéndose hacia la parte “noble” del tren, los colores son más cálidos y la visión del paisaje exterior aligera la angustiosa sensación de encierro.
especiales para crear un espectacular claroscuro en el que la suciedad y miseria del interior de los vagones de cola contrastan con la blancura inmaculada del paisaje circundante –al que los pasajeros de esos vagones no tienen acceso hasta bien entrada la película-. El mundo exterior, del que ha sido borrado el ser humano, se antoja como un lugar luminoso, abierto y puro en contraposición con el mundo interior del tren, claustrofóbico, oscuro y corrupto. Además, conforme Curtis y sus hombres van avanzando hacia las secciones delanteras, la fotografía de la película va adquiriendo poco a poco más luz. La parte trasera es siniestra, mugrienta y sin ventanas. A medida que la trama va moviéndose hacia la parte “noble” del tren, los colores son más cálidos y la visión del paisaje exterior aligera la angustiosa sensación de encierro.
El trabajo interpretativo es sólido, con un reparto encabezado por un Chris Evans que ![]() demuestra su versatilidad más allá de las superproducciones Marvel. A veteranos de la talla de Ed Harris o John Hurt les basta con aparecer en pantalla para dotar a la película de carisma y fuerza. A destacar especialmente el papel que realiza Tilda Swinton, quien, según ella misma afirmó, construyó su odioso personaje de la ministra Mason fijándose en Margaret Thatcher. Es, evidentemente, una interpretación exagerada de un funcionario sádico y devoto de la autoridad superior, pero aún así, de alguna forma, inyecta una capa de vulnerabilidad y patetismo que resulta a la vez hilarante y triste.
demuestra su versatilidad más allá de las superproducciones Marvel. A veteranos de la talla de Ed Harris o John Hurt les basta con aparecer en pantalla para dotar a la película de carisma y fuerza. A destacar especialmente el papel que realiza Tilda Swinton, quien, según ella misma afirmó, construyó su odioso personaje de la ministra Mason fijándose en Margaret Thatcher. Es, evidentemente, una interpretación exagerada de un funcionario sádico y devoto de la autoridad superior, pero aún así, de alguna forma, inyecta una capa de vulnerabilidad y patetismo que resulta a la vez hilarante y triste.
“Snowpiercer” es una distopia fascinante que, como las mejores representantes de ese ![]() subgénero, realiza agudas observaciones sobre nuestra estupidez, crueldad y cortedad de miras. Apoyándose en una sobresaliente factura visual que equilibra sin efectismos vacíos el realismo más sucio con lo surrealista y grotesco, Bong crea un memorable estudio tanto de los personajes individuales que protagonizan el drama como de la naturaleza humana en general. Sin duda, uno de los mejores filmes de ciencia ficción de 2013 que merece la pena recuperar pese a su desastrosa distribución.
subgénero, realiza agudas observaciones sobre nuestra estupidez, crueldad y cortedad de miras. Apoyándose en una sobresaliente factura visual que equilibra sin efectismos vacíos el realismo más sucio con lo surrealista y grotesco, Bong crea un memorable estudio tanto de los personajes individuales que protagonizan el drama como de la naturaleza humana en general. Sin duda, uno de los mejores filmes de ciencia ficción de 2013 que merece la pena recuperar pese a su desastrosa distribución.
↧
Hay artistas que acaban fagocitados por sus propias obras. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero desde luego ha de ser frustrante que, tras firmar un comic seminal, todo tu trabajo anterior o posterior, sea cual sea su calidad, se califique como “menor”. Algo de esto les ha ocurrido a los dos creadores relacionados con este olvidado comic que ahora comentamos: Dave Gibbons y Mike Mignola.
Si por algo conoce hoy el aficionado medio a Gibbons es por haber dibujado el que está considerado uno de los mejores comics de la historia: “Watchmen” (1986), escrito por Alan![]() Moore. No es lo peor que a uno podría pasarle y muchos aspirantes a artistas profesionales darían la mano derecha por ver su nombre asociado a una obra semejante. Pero Gibbons no ha conseguido alcanzar ni mucho menos la misma gloria con todo lo que ha hecho después de aquella explosión temprana, ya fuera su trabajo con Frank Miller en la saga de Martha Washington (1990-2007), una historia de Superman con guión de Alan Moore (1985), “Secret Service” con Mark Millar (2012) o su amplísimo trabajo como escritor o ilustrador en series como “Capitán América”, “Green Lantern”, “Flash”, “World´s Finest”, “The Hulk”, “Star Wars”, “Dr.Who”, “The Spirit”….
Moore. No es lo peor que a uno podría pasarle y muchos aspirantes a artistas profesionales darían la mano derecha por ver su nombre asociado a una obra semejante. Pero Gibbons no ha conseguido alcanzar ni mucho menos la misma gloria con todo lo que ha hecho después de aquella explosión temprana, ya fuera su trabajo con Frank Miller en la saga de Martha Washington (1990-2007), una historia de Superman con guión de Alan Moore (1985), “Secret Service” con Mark Millar (2012) o su amplísimo trabajo como escritor o ilustrador en series como “Capitán América”, “Green Lantern”, “Flash”, “World´s Finest”, “The Hulk”, “Star Wars”, “Dr.Who”, “The Spirit”….
![]() El de Mike Mignola es un caso similar, aunque no totalmente idéntico. Fue construyendo poco a poco su carrera desde el anonimato de sus inicios hasta la celebridad internacional gracias a su coherencia y honestidad creativa. Empezó llenando huecos en títulos secundarios como “Alpha Flight” o “El Fantasma Desconocido” (1987), para empezar a destacar gracias a su personal estilo en miniseries como “Gotham by Gaslight” (1989), “Odisea Cósmica” (1988) o “Mundo de Kripton” (1987). Tras realizar la brillante adaptación al comic de la película “Drácula” de Francis Ford Coppola (1992), inició la creación de un universo propio, el de Hellboy (1994- ), que ha perdurado más de veinte años y que todavía hoy sigue gozando de excelente salud. Como le ocurre a Gibbons, hoy todo el mundo asocia su nombre a “Hellboy”, y tiende a ignorar el resto de su trabajo.
El de Mike Mignola es un caso similar, aunque no totalmente idéntico. Fue construyendo poco a poco su carrera desde el anonimato de sus inicios hasta la celebridad internacional gracias a su coherencia y honestidad creativa. Empezó llenando huecos en títulos secundarios como “Alpha Flight” o “El Fantasma Desconocido” (1987), para empezar a destacar gracias a su personal estilo en miniseries como “Gotham by Gaslight” (1989), “Odisea Cósmica” (1988) o “Mundo de Kripton” (1987). Tras realizar la brillante adaptación al comic de la película “Drácula” de Francis Ford Coppola (1992), inició la creación de un universo propio, el de Hellboy (1994- ), que ha perdurado más de veinte años y que todavía hoy sigue gozando de excelente salud. Como le ocurre a Gibbons, hoy todo el mundo asocia su nombre a “Hellboy”, y tiende a ignorar el resto de su trabajo.
Así que probablemente la mayor parte de los lectores que conocen ambos autores ignoran que ![]() coincidieron en un comic del que ya nadie habla nunca, porque los aficionados y comentaristas prefieren volver una y otra vez sobre los ya sobadísimos “Watchmen” y “Hellboy”. Y eso que “Aliens: Salvación” no es ni mucho menos un mal comic. No podía serlo teniendo en cuenta la categoría de ambos creadores –y del entintador Kevin Nowlan-. Todos los profesionales que en él participaron consiguieron respetar el espíritu de una castigada franquicia multimedia y hacer de un producto de encargo algo claramente personal.
coincidieron en un comic del que ya nadie habla nunca, porque los aficionados y comentaristas prefieren volver una y otra vez sobre los ya sobadísimos “Watchmen” y “Hellboy”. Y eso que “Aliens: Salvación” no es ni mucho menos un mal comic. No podía serlo teniendo en cuenta la categoría de ambos creadores –y del entintador Kevin Nowlan-. Todos los profesionales que en él participaron consiguieron respetar el espíritu de una castigada franquicia multimedia y hacer de un producto de encargo algo claramente personal.
Por otra parte, Dark Horse era todavía una compañía joven que trataba de equilibrar las obras de autor con las provenientes de franquicias famosas originadas en películas de los ochenta, como Aliens, Predator, Terminator o Robocop. Estos últimos productos eran, a priori, los verdaderamente rentables, consumidos por un público que, aunque no era en su mayoría lector habitual de cómics, sí eran fieles seguidores de todo aquello que tuviera que ver con su personaje favorito. Al cabo de un tiempo, sin embargo, las ventas habían dejado de tener el tirón inicial propio de la novedad y, para colmo, el estreno de la tercera película de la saga un año antes había supuesto una decepción para la mayoría de espectadores. Así las cosas, la editorial intentó revitalizar la franquicia trayendo a dos nombres de cierto peso para encargarles un volumen independiente y autoconclusivo sobre los aliens.
![]() Fue aquel un periodo importante en la carrera de ambos creadores. Dave Gibbons daba sus primeros pasos como escritor al mismo tiempo que “retrocedía” a su etapa de profesional de trabajos de encargo. A Mike Mignola aún le separaba un año del primer número de “Hellboy” y todavía tenía que establecer su estatus de superestrella, aunque su nombre era ya sinónimo de un estilo muy personal y elegante.
Fue aquel un periodo importante en la carrera de ambos creadores. Dave Gibbons daba sus primeros pasos como escritor al mismo tiempo que “retrocedía” a su etapa de profesional de trabajos de encargo. A Mike Mignola aún le separaba un año del primer número de “Hellboy” y todavía tenía que establecer su estatus de superestrella, aunque su nombre era ya sinónimo de un estilo muy personal y elegante.
“Aliens: Salvación” es una historia narrada desde el punto de vista de Selkirk (en clara ![]() referencia al náufrago real que inspiró la novela “Robinson Crusoe”), cocinero de una nave de carga fletada por la compañía Nova Maru. Tras un serio altercado a bordo en relación con el misterioso cargamento que transportan, la nave se estrella en un planeta tropical. Selkirk consigue salvarse a bordo de un módulo de rescate junto al capitán Foss, un individuo brutal al que la enfermedad y las heridas sumen rápidamente en la paranoia. Selkirk no tarda en averiguar que lo que transportaban en la nave no eran otra cosas que seres vivos, y además unos muy peligrosos: los xenomorfos.
referencia al náufrago real que inspiró la novela “Robinson Crusoe”), cocinero de una nave de carga fletada por la compañía Nova Maru. Tras un serio altercado a bordo en relación con el misterioso cargamento que transportan, la nave se estrella en un planeta tropical. Selkirk consigue salvarse a bordo de un módulo de rescate junto al capitán Foss, un individuo brutal al que la enfermedad y las heridas sumen rápidamente en la paranoia. Selkirk no tarda en averiguar que lo que transportaban en la nave no eran otra cosas que seres vivos, y además unos muy peligrosos: los xenomorfos.
La primera parte nos muestra cómo Selkirk decide sobrevivir en un territorio hostil, cuidando de su enloquecido compañero y evitando ser empalado y devorado por los aliens. Su determinación no será fácil de mantener y se ve obligado a realizar actos para los que sólo encuentra alivio y justificación recurriendo a su inquebrantable fe en un plan divino. La segunda parte nos narra el viaje que emprende para encontrar los restos de la nave y su encuentro con Dean, la segunda oficial, que también ha logrado sobrevivir. Dean es un trasunto de Ripley, decidida y con recursos, aunque Selkirk la contempla como un ángel que le guiará fuera del infierno al que se ha visto condenado. Pronto ambos se ven perseguidos por hordas de aliens agresivos dispuestos a utilizarlos como receptáculos para ![]() sus huevos. En la tercera parte, las cosas se han puesto ya muy difíciles para los dos humanos y se nos muestra lo lejos que Selkirk está dispuesto a llegar con tal de destruir la amenaza de los aliens.
sus huevos. En la tercera parte, las cosas se han puesto ya muy difíciles para los dos humanos y se nos muestra lo lejos que Selkirk está dispuesto a llegar con tal de destruir la amenaza de los aliens.
La vertiente comiquera de la franquicia de Alien la inició Dark Horse tras el éxito cosechado por la segunda película de la franquicia. En ella, James Cameron había tejido una absorbente intriga en la que mezclaba el terror claustrofóbico de la primera entrega con grandes dosis de acción y violencia. Buena parte de los comics de Alien que se publicaron después utilizaban exactamente esos mismos ingredientes combinados en diferente proporción, y “Alien: Salvación” no es una excepción a esa regla. Siguiendo el espíritu propio de la franquicia, los personajes son acechados por los aliens que la propia nave transportaba en secreto como parte de un siniestro plan corporativo, mientras tratan de hallar una forma de escapar del planeta. Hay tiroteos, peleas y persecuciones, así como momentos espeluznantes en los que los desagradables xenomorfos diseñados por H.R.Giger masacran a sus presas.
Por otra parte, Gibbons y Mignola respetan ese tono de realismo sucio propio de la saga ![]() cinematográfica, con una visión poco romántica del viaje espacial y unos tripulantes embrutecidos y resentidos con la compañía para la que trabajan. También como en las películas y con el fin de mantener el suspense, los aliens se mantienen ocultos en las sombras durante buena parte de la historia.
cinematográfica, con una visión poco romántica del viaje espacial y unos tripulantes embrutecidos y resentidos con la compañía para la que trabajan. También como en las películas y con el fin de mantener el suspense, los aliens se mantienen ocultos en las sombras durante buena parte de la historia.
Sobre esas premisas básicas compartidas por casi todas las historietas incluidas en la franquicia Alien, Gibbons intenta dar un toque distintivo a su aportación creando una atmósfera reminiscente de “El Corazón de las Tinieblas” de Joseph Conrad. Así, el viaje que Selkirk realiza por el planeta y su lucha por sobrevivir le lleva a descender a los abismos de la locura que él, sin embargo, interpreta en clave religiosa.
La historia está dividida en tres actos y equilibra acción y suspense con introspección, articulando ésta en forma de un largo monólogo en primera persona (salpicado de diálogos con los otros dos personajes, claro está) en el que Selkirk reza a Dios, intenta interpretar lo que le ocurre de acuerdo a sus creencias y suplica desesperadamente por su salvación. Para él, todo queda justificado de acuerdo a un plan divino incognoscible, desde el asesinato hasta el canibalismo, de la tentación carnal a la autoinmolación. El planeta se convertirá en su particular purgatorio en el que debe cumplir penitencia por unos pecados imaginarios (haber abandonado al resto de la tripulación) que no se puede perdonar a sí mismo y así conseguir el derecho al descanso eterno de su alma.
![]() “Aliens: Salvación” es, por tanto, una historia que descansa en buena medida en el psicoanálisis del protagonista y que examina hasta dónde pueden llevar el fanatismo y la locura en situaciones extremas. El problema, en mi opinión, es que Gibbons carga demasiado las tintas en el subtexto religioso. Selkirk se pasa prácticamente toda la aventura rezando y gimoteando a su dios, y su enloquecido fanatismo le hurta al lector una auténtica comprensión de sus emociones. Además, su absoluto protagonismo hace que Foss y Dean queden completamente desdibujados y que su papel en la peripecia sea meramente funcional y al servicio del personal via crucis de Selkirk.
“Aliens: Salvación” es, por tanto, una historia que descansa en buena medida en el psicoanálisis del protagonista y que examina hasta dónde pueden llevar el fanatismo y la locura en situaciones extremas. El problema, en mi opinión, es que Gibbons carga demasiado las tintas en el subtexto religioso. Selkirk se pasa prácticamente toda la aventura rezando y gimoteando a su dios, y su enloquecido fanatismo le hurta al lector una auténtica comprensión de sus emociones. Además, su absoluto protagonismo hace que Foss y Dean queden completamente desdibujados y que su papel en la peripecia sea meramente funcional y al servicio del personal via crucis de Selkirk.
Al menos hay que concederle a Gibbons que en cuanto a la introducción del punto de vista ![]() religioso en el universo alien se adelantó casi veinte años a “Prometheus” (no creo que los lunáticos reclusos de “Alien 3” puedan considerarse a tal efecto), planteando preguntas propias de la fe en el contexto de un universo mucho más grande y peligroso del que suponíamos.
religioso en el universo alien se adelantó casi veinte años a “Prometheus” (no creo que los lunáticos reclusos de “Alien 3” puedan considerarse a tal efecto), planteando preguntas propias de la fe en el contexto de un universo mucho más grande y peligroso del que suponíamos.
En cuanto al trabajo de Mignola y como suele ser norma en él, es difícil sentirse decepcionado. Esta es una obra de transición entre las space operas y cuentos superheroicos que firmó para DC y el estilo híbrido de terror y acción que idearía para Hellboy. Su estilo es inmediatamente reconocible y ya encontramos aquí su acertada combinación de huecos y sombras, el abundante uso de siluetas, la atmósfera de tensión y peligro y su agudo sentido de la composición, tanto de viñeta como de página.
Hay quien ha opinado que su dibujo, aunque no carece de dinamismo, resulta en exceso blando y estilizado para una historia sobre algo tan violento y carnal como los aliens. Esta apreciación no carece del todo de fundamento, pero Mignola siempre ha sabido como disimular sus carencias. Así, aunque nunca se le han dado bien dibujar de forma realista ni los espacios abiertos ni la tecnología y siempre se ha desenvuelto mejor en escenas que transcurrían en espacios cerrados, aquí ofrece momentos realmente escalofriantes, como el enfrentamiento entre Selkirk y Foss o todo el tramo final en el interior de los restos de la nave.
Es necesario destacar en el resultado final el siempre limpio entintado de Kevin Nowlan y el color de tonos ocres y terrosos de Matt Hollingsworth.
“Aliens: Salvación” es, a la postre, uno de los mejores tebeos que ha dado la franquicia Alien.![]() Es una lástima que entonces -y ahora- pasara tan desapercibido. Ello sin duda hay que achacárselo al adocenamiento que caracteriza al mundo de los universos licenciados. Hay incluso quien ha ido tan lejos como para afirmar que las obras publicadas dentro de aquéllos no son “auténticos comics”. Personalmente no llegaría tan lejos, pero sí es cierto que suelen ser obras de encargo, realizadas sin demasiado entusiasmo y sujetas a múltiples restricciones tanto en lo que a la historia se refiere (que debe respetar conceptual y argumentalmente todo lo contado anteriormente y no entorpecer futuras entregas cinematográficas) como el apartado gráfico (cuyos diseños y estilo están sujetos a supervisión y corrección por parte de la productora dueña de los derechos). Los autores de renombre que ya han tomado las riendas de su carrera profesional y pueden elegir lo que quieren hacer, no suelen aceptar este tipo de trabajos a menos que necesiten dinero rápido.
Es una lástima que entonces -y ahora- pasara tan desapercibido. Ello sin duda hay que achacárselo al adocenamiento que caracteriza al mundo de los universos licenciados. Hay incluso quien ha ido tan lejos como para afirmar que las obras publicadas dentro de aquéllos no son “auténticos comics”. Personalmente no llegaría tan lejos, pero sí es cierto que suelen ser obras de encargo, realizadas sin demasiado entusiasmo y sujetas a múltiples restricciones tanto en lo que a la historia se refiere (que debe respetar conceptual y argumentalmente todo lo contado anteriormente y no entorpecer futuras entregas cinematográficas) como el apartado gráfico (cuyos diseños y estilo están sujetos a supervisión y corrección por parte de la productora dueña de los derechos). Los autores de renombre que ya han tomado las riendas de su carrera profesional y pueden elegir lo que quieren hacer, no suelen aceptar este tipo de trabajos a menos que necesiten dinero rápido.
Y, para colmo, hay que tener en cuenta la auténtica avalancha de productos de este tipo. A![]() finales de los ochenta y principios de los noventa Dark Horse inundó literalmente el mercado con innumerables miniseries y prestigios no sólo protagonizados por los mencionados Aliens, Terminator, Robocop o Predator, sino cruzándolos entre ellos y con personajes de otras compañías como Batman. Eran proyectos absurdos y claramente comerciales que daban como resultado comics mediocres realizados por creadores de segunda fila, productos que tienen aceptación entre el núcleo duro de aficionados al personaje en cuestión, pero que dejan indiferentes a los verdaderos amantes del comic en general.
finales de los ochenta y principios de los noventa Dark Horse inundó literalmente el mercado con innumerables miniseries y prestigios no sólo protagonizados por los mencionados Aliens, Terminator, Robocop o Predator, sino cruzándolos entre ellos y con personajes de otras compañías como Batman. Eran proyectos absurdos y claramente comerciales que daban como resultado comics mediocres realizados por creadores de segunda fila, productos que tienen aceptación entre el núcleo duro de aficionados al personaje en cuestión, pero que dejan indiferentes a los verdaderos amantes del comic en general.
Ese es el motivo por el que los esfuerzos de Dark Horse por ofrecer más calidad en este tipo de productos, atrayendo a autores de fama como Frank Miller o Walter Simonson (que realizaron un “Terminator contra Robocop”) o Richard Corben (que dibujó “Aliens: Alchemy”), u organizando la línea en base a miniseries o volúmenes unitarios independientes y autoconclusivos, no hayan dado el resultado apetecido. A los verdaderos lectores de comic les dan igual estos títulos licenciados, lo que demuestran sus modestas ventas, escasa atención por parte de los medios -especializados o no- y la indiferencia de los responsables de los premios de crítica y público.
![]() Todo lo cual es injusto para obras como “Aliens: Salvación”, cuya lectura merece tanto la pena como la de otros comics de estos autores realizadas fuera de estos universos cinematográficos. Y más teniendo en cuenta que los noventa fueron una etapa particularmente árida en lo que se refiere a la calidad general de las grandes editoriales,
Todo lo cual es injusto para obras como “Aliens: Salvación”, cuya lectura merece tanto la pena como la de otros comics de estos autores realizadas fuera de estos universos cinematográficos. Y más teniendo en cuenta que los noventa fueron una etapa particularmente árida en lo que se refiere a la calidad general de las grandes editoriales,
Y es que incluso en la mediocridad reinante en las viñetas de las franquicias cinematográficas pueden encontrarse pequeñas joyas menores realizadas por artesanos bien conocedores del medio. “Aliens: Salvación” no es una obra maestra, ni siquiera imprescindible, pero tiene otras virtudes: es un comic breve, bien hecho, sin más pretensiones que las de entretener, que se lee con interés y agilidad y que constituye una instantánea de la evolución del estilo de dos nombres importantes del comic.
↧
↧
El hecho más relevante de la ciencia ficción televisiva de los sesenta fue la creación y desarrollo de los dos seriales más importantes del género, programas que demostrarían una capacidad de pervivencia extraordinaria, mucho más allá de lo que sus creadores y primeros fans podrían haber imaginado: por una parte, el británico “Doctor Who” (1963-89, 2005-) y, por otra, la norteamericana “Star Trek” (1966-69).
En la década de los sesenta del pasado siglo, las cadenas de televisión norteamericanas ![]() intentaron de atraer nuevos espectadores mediante programas diseñados para determinados grupos demográficos y sociológicos al tiempo que mantenían la audiencia familiar ya fidelizada con formatos de comedias ligeras (sitcom) de corte conservador. Los temas de actualidad inspirados en los noticiarios empezaron a filtrarse en esas nuevas series, traspasando al terreno de la ficción las diferentes revoluciones sociales que tuvieron lugar en aquella década: el movimiento por los derechos civiles, el auge del orgullo racial negro, la liberación de la mujer, el descontento juvenil, la oposición a la guerra de Vietnam, etc. El clima social y político había cambiado tanto que las cadenas pensaron que tenían la obligación de, por lo menos, hacer ver que realizaban un esfuerzo por demostrar su implicación con la actualidad.
intentaron de atraer nuevos espectadores mediante programas diseñados para determinados grupos demográficos y sociológicos al tiempo que mantenían la audiencia familiar ya fidelizada con formatos de comedias ligeras (sitcom) de corte conservador. Los temas de actualidad inspirados en los noticiarios empezaron a filtrarse en esas nuevas series, traspasando al terreno de la ficción las diferentes revoluciones sociales que tuvieron lugar en aquella década: el movimiento por los derechos civiles, el auge del orgullo racial negro, la liberación de la mujer, el descontento juvenil, la oposición a la guerra de Vietnam, etc. El clima social y político había cambiado tanto que las cadenas pensaron que tenían la obligación de, por lo menos, hacer ver que realizaban un esfuerzo por demostrar su implicación con la actualidad.
Por ejemplo, la extensión y creciente popularidad de la televisión en color expuso a la nación, literalmente, a la discriminación racial inherente en su seno, ya que la pequeña pantalla ofrecía por entonces muy pocos rostros que no fueran blancos. Aumentar la producción de programas para diferentes audiencias significaba que las cadenas debían crear espacios que reflejaran la diversidad social, racial y étnica de la nación. Este ![]() cambio fue importante por cuanto las cadenas ya no podían ignorar el creciente peso económico y social de grupos minoritarios que también representaban para los anunciantes nuevos mercados potenciales para sus productos.
cambio fue importante por cuanto las cadenas ya no podían ignorar el creciente peso económico y social de grupos minoritarios que también representaban para los anunciantes nuevos mercados potenciales para sus productos.
Una de las formas mediante las que la contracultura encontró su propio espacio en la televisión mainstream de los sesenta fue la de trasplantar lo contemporáneo a marcos futuristas, como fue el caso de Star Trek. De esta manera, productores y guionistas pudieron tratar asuntos polémicos sin atraer la atención de los censores y los directivos de las cadenas, poco amigos estos últimos de crear controversias que pudieran ahuyentar tanto a anunciantes como a espectadores.
Por tanto, las series de ciencia ficción ofrecieron a las grandes cadenas la oportunidad de experimentar, dedicando a ello los importantes presupuestos necesarios para los efectos especiales, los decorados y la fotografía en color que demandadan los programas de este género. Star Trek fue, claramente, un producto de este nuevo contexto cultural e industrial.
Si a mediados de los sesenta, la comediante y presentadora Lucille Ball no hubiera creído que la ![]() televisión había caído en una fórmula repetitiva, puede que la ciencia ficción hoy fuese muy diferente. ¿Qué tiene que ver esa legendaria pelirroja de la televisión norteamericana con la Ciencia Ficción?
televisión había caído en una fórmula repetitiva, puede que la ciencia ficción hoy fuese muy diferente. ¿Qué tiene que ver esa legendaria pelirroja de la televisión norteamericana con la Ciencia Ficción?
Lucy, además de ser una estrella televisiva, era una de las productoras más sagaces del medio. En 1965, afirmó: “El público merece más creatividad por parte de la televisión”. Esa contundente opinión la emitió después de que la productora que ella encabezaba, Desilu Productions, hubiera financiado el episodio piloto de una nueva serie titulada “Star Trek”. Aún no lo sabía, claro, pero su proyecto estaba destinado a revolucionar la ciencia ficción televisiva.
![]() Hubo quien dijo que una serie de ciencia ficción de tono adulto y con un reparto fijo no tendría éxito. “The Twilight Zone” (“Dimensión Desconocida” en España) había sido muy popular, pero no dejaba de ser la versión audiovisual de una antología literaria de cuentos cortos independientes y autoconclusivos. Otros programas de la época eran declaradamente camp y forzadamente dramáticos, como los producidos por Irwin Allen: “Viaje al Fondo del Mar” o “Perdidos en el Espacio” –que, como “Star Trek”, también se convirtió en un cliché aunque de otro tipo- eran lo más cercano a una serie de verdadera ciencia ficción con personajes fijos.
Hubo quien dijo que una serie de ciencia ficción de tono adulto y con un reparto fijo no tendría éxito. “The Twilight Zone” (“Dimensión Desconocida” en España) había sido muy popular, pero no dejaba de ser la versión audiovisual de una antología literaria de cuentos cortos independientes y autoconclusivos. Otros programas de la época eran declaradamente camp y forzadamente dramáticos, como los producidos por Irwin Allen: “Viaje al Fondo del Mar” o “Perdidos en el Espacio” –que, como “Star Trek”, también se convirtió en un cliché aunque de otro tipo- eran lo más cercano a una serie de verdadera ciencia ficción con personajes fijos.
Y entonces llegó el expiloto militar y expolicía metido a guionista de televisión Eugene Wesley ![]() Roddenberry (1921-1991). En 1956 se convirtió en un profesional de la industria televisiva, escribiendo guiones para diferentes series hasta que, finalmente, presentó un proyecto propio, una “caravana por las estrellas” tal y como él mismo lo definió. Aunque en retrospectiva esa descripción se ajustaba mucho mejor a “Battlestar Galactica”, estaba claro que Roddenberry se hallaba sobre la pista de algo interesante.
Roddenberry (1921-1991). En 1956 se convirtió en un profesional de la industria televisiva, escribiendo guiones para diferentes series hasta que, finalmente, presentó un proyecto propio, una “caravana por las estrellas” tal y como él mismo lo definió. Aunque en retrospectiva esa descripción se ajustaba mucho mejor a “Battlestar Galactica”, estaba claro que Roddenberry se hallaba sobre la pista de algo interesante.
La intro de “Star Trek” dejaba nítidamente claro su tema central: “Estos son los viajes de la astronave Enterprise. Su misión de cinco años: explorar nuevos planetas, buscar nuevas formas de vida y civilizaciones e ir allá donde ningún hombre ha ido jamás”. Eran frases que capturaban y resumían perfectamente la inocente energía y tosco encanto de la serie.
Sin embargo, el aspecto más importante de “Star Trek” fue la manera en la que Roddenberry y ![]() sus guionistas construyeron su trasfondo. Los personajes no estaban sencillamente vagabundeando por el espacio sin meta alguna (aunque eso pareciera en muchos episodios), sino que la nave en cuestión pertenecía a la Flota Estelar, organización al servicio de la Federación de Planetas, una especie de Naciones Unidas interplanetaria controlada por los humanos pero que acogía también a formas de vida alienígenas amistosas. El cometido de la Enterprise no se limitaba a la exploración, sino también a salvaguardar la seguridad de esa institución y enfrentarse, si ello era inevitable, con otras razas alienígenas hostiles, como los klingons o los romulanos.
sus guionistas construyeron su trasfondo. Los personajes no estaban sencillamente vagabundeando por el espacio sin meta alguna (aunque eso pareciera en muchos episodios), sino que la nave en cuestión pertenecía a la Flota Estelar, organización al servicio de la Federación de Planetas, una especie de Naciones Unidas interplanetaria controlada por los humanos pero que acogía también a formas de vida alienígenas amistosas. El cometido de la Enterprise no se limitaba a la exploración, sino también a salvaguardar la seguridad de esa institución y enfrentarse, si ello era inevitable, con otras razas alienígenas hostiles, como los klingons o los romulanos.
Al frente de la Enterprise se hallaba el siempre sensato capitán James Tiberius Kirk, en la ![]() ficción originario de Iowa pero interpretado por el actor canadiense William Shatner, un antiguo actor shakesperiano que había ido escalando puestos en Hollywood desde comienzos de los cincuenta. Shatner resulta hoy demasiado melodramático en su papel de macho alfa, imán para todas las féminas con las que se cruzaba en la serie, pero para la época resultó tener el carisma necesario. No fue, sin embargo, la primera opción de los productores. En el capítulo piloto, rodado en blanco y negro y rechazado en primera instancia por la cadena NBC, el oficial superior de la Enterprise era el capitán Christopher Pike, interpretado por el “antiguo” galán Jeffrey Hunter. También había una mujer como primer oficial, algo demasiado innovador para la cadena, que rechazó la idea (años más tarde, otra serie de la franquicia, “Star Trek: Voyager”, tendría como líder de la tripulación a una mujer)
ficción originario de Iowa pero interpretado por el actor canadiense William Shatner, un antiguo actor shakesperiano que había ido escalando puestos en Hollywood desde comienzos de los cincuenta. Shatner resulta hoy demasiado melodramático en su papel de macho alfa, imán para todas las féminas con las que se cruzaba en la serie, pero para la época resultó tener el carisma necesario. No fue, sin embargo, la primera opción de los productores. En el capítulo piloto, rodado en blanco y negro y rechazado en primera instancia por la cadena NBC, el oficial superior de la Enterprise era el capitán Christopher Pike, interpretado por el “antiguo” galán Jeffrey Hunter. También había una mujer como primer oficial, algo demasiado innovador para la cadena, que rechazó la idea (años más tarde, otra serie de la franquicia, “Star Trek: Voyager”, tendría como líder de la tripulación a una mujer)
![]() Aquel primer episodio piloto nunca vio la luz. La cadena consideró que tenía poca acción y demasiado diálogo (aunque algunos fragmentos se aprovecharon hábilmente como insertos en uno de los episodios de la primera temporada) pero, por algún motivo, autorizaron el rodaje de un nuevo piloto que, este sí, sería el definitivo. El único personaje que consiguió saltar de uno a otro y luego a la serie regular fue Spock, oficial científico, segundo de abordo y nativo del planeta Vulcano.
Aquel primer episodio piloto nunca vio la luz. La cadena consideró que tenía poca acción y demasiado diálogo (aunque algunos fragmentos se aprovecharon hábilmente como insertos en uno de los episodios de la primera temporada) pero, por algún motivo, autorizaron el rodaje de un nuevo piloto que, este sí, sería el definitivo. El único personaje que consiguió saltar de uno a otro y luego a la serie regular fue Spock, oficial científico, segundo de abordo y nativo del planeta Vulcano.
El Señor Spock ha terminado siendo uno de los personajes más conocidos en todo el universo de![]() la ciencia ficción; y eso a pesar de que a punto estuvo de no existir. La cadena temía que la idea de convertir a un alienígena de orejas “demoniacas” en un héroe televisivo pudiera resultar ofensiva para la audiencia. Al final y afortunadamente para la ciencia ficción, Gene Roddenberry se salió con la suya.
la ciencia ficción; y eso a pesar de que a punto estuvo de no existir. La cadena temía que la idea de convertir a un alienígena de orejas “demoniacas” en un héroe televisivo pudiera resultar ofensiva para la audiencia. Al final y afortunadamente para la ciencia ficción, Gene Roddenberry se salió con la suya.
En buena medida, el éxito de Spock ha de atribuírsele a la excelente interpretación de Leonard Nimoy, actor que supo utilizar su particular físico y profunda voz para darle a su personaje el carácter frío y metódico que requería. Actor, como Shattner, de orígenes teatrales, empezó a frecuentar las producciones de Hollywood a comienzos de los cincuenta. Siempre se mantuvo muy activo y desarrolló labores de productor, guionista, actor de doblaje, director… pero sin duda pasará a la posteridad (falleció en 2015) por el inigualable vulcaniano sin el que “Star Trek” nunca hubiera sido lo que llegó a ser.
![]() Spock fue un individuo tremendamente novedoso en el ámbito de la ciencia ficción televisiva, la fría voz de la razón y la lógica en contraposición al gruñón y emotivo doctor de la nave, “Bones” McCoy (DeForrest Kelley), el tercer pilar del reparto. Sus réplicas y contrarréplicas fueron uno de los elementos característicos y más entrañables de la serie original que, como hemos dicho, arrancó con un nuevo episodio piloto, ya en color, en septiembre de 1966.
Spock fue un individuo tremendamente novedoso en el ámbito de la ciencia ficción televisiva, la fría voz de la razón y la lógica en contraposición al gruñón y emotivo doctor de la nave, “Bones” McCoy (DeForrest Kelley), el tercer pilar del reparto. Sus réplicas y contrarréplicas fueron uno de los elementos característicos y más entrañables de la serie original que, como hemos dicho, arrancó con un nuevo episodio piloto, ya en color, en septiembre de 1966.
Con el fin de ilustrar el carácter universal de la Federación, la tripulación de la Enterprise![]() integraba diferentes razas humanas, como si de unas Naciones Unidas en miniatura se tratara. El ingeniero jefe era el muy escocés Montgomery Scott (James Doohan, que en realidad era canadiense). Había también un ruso, Chekov (introducido en la segunda temporada como reclamo para las espectadoras juveniles e interpretado por Walter Koenig); un japonés, el piloto Sulu (George Takei); y un mestizo vulcano-humano, el oficial científico Spock del que ya hemos hablado.
integraba diferentes razas humanas, como si de unas Naciones Unidas en miniatura se tratara. El ingeniero jefe era el muy escocés Montgomery Scott (James Doohan, que en realidad era canadiense). Había también un ruso, Chekov (introducido en la segunda temporada como reclamo para las espectadoras juveniles e interpretado por Walter Koenig); un japonés, el piloto Sulu (George Takei); y un mestizo vulcano-humano, el oficial científico Spock del que ya hemos hablado.
Otra decisión inusual de Roddenberry fue la introducir a una mujer en un puesto de responsabilidad: la teniente de comunicaciones Uhura (Nichelle Nichols). No sólo eso, sino que se trataba de una mujer de raza negra. Y ello en una ![]() época en la que estas actrices solían acceder únicamente a papeles cómicos o de criada. Hoy nos parece natural, pero en aquella época situar a una mujer de color como oficial militar y, por tanto, con mando sobre otros hombres, resultaba una decisión potencialmente polémica.
época en la que estas actrices solían acceder únicamente a papeles cómicos o de criada. Hoy nos parece natural, pero en aquella época situar a una mujer de color como oficial militar y, por tanto, con mando sobre otros hombres, resultaba una decisión potencialmente polémica.
Nichelle Nichols a punto estuvo de abandonar la serie tras la primera temporada, pues pensaba que su personaje, a la postre, apenas tenía relevancia y se limitaba a servir de relleno exótico. Fue el propio Martin Luther King quien la convenció de que siguiera formando parte del programa, puesto que su intervención en calidad de mujer negra con un rango de oficial servía de ejemplo e inspiración a las de su raza. Y así lo hizo. A partir de la segunda temporada, Uhura jugó ocasionalmente un![]() papel más relevante en las aventuras e incluso protagonizó una de las innovaciones más famosas de la serie: el episodio de 1968 “Los hijastros de Platón” mostró en pantalla, por primera vez en la televisión, un beso interracial (entre Shatner y Nichols), algo que probablemente no se hubiera aceptado en un drama de corte realista.
papel más relevante en las aventuras e incluso protagonizó una de las innovaciones más famosas de la serie: el episodio de 1968 “Los hijastros de Platón” mostró en pantalla, por primera vez en la televisión, un beso interracial (entre Shatner y Nichols), algo que probablemente no se hubiera aceptado en un drama de corte realista.
Desde que se emitió el primer capítulo de “Star Trek”, la serie atrajo la atención de los auténticos aficionados a la ciencia ficción. David Gerrold, un veterano miembro de la familia trekkie, se dio cuenta enseguida del potencial dramático de ese nuevo universo y, tras ver el primer episodio, se sentó y comenzó a ![]() escribir un guión que, tiempo después, en la segunda temporada, se convertiría en uno de los más recordados de la serie: “Los tribbles y sus tribulaciones”, en el que se muestra una faceta nueva y más humorística del capitán Kirk y su tripulación.
escribir un guión que, tiempo después, en la segunda temporada, se convertiría en uno de los más recordados de la serie: “Los tribbles y sus tribulaciones”, en el que se muestra una faceta nueva y más humorística del capitán Kirk y su tripulación.
En su libro “The World of Star Trek”, Gerrold analiza con detalle muchos de los elementos que idearon los guionistas de la serie y que acabarían pasando a la posteridad. Por ejemplo, la “Primera Directiva”, la orden que tenían todos los oficiales de la Flota de no interferir en el desarrollo de una civilización más primitiva que la de la Federación y que sólo se mencionaba cada vez que el capitán Kirk estaba a punto de desobedecerla. Con el fin de impulsar la historia, el capitán siempre encontraba una ![]() buena excusa para infringirla. Ni una sola vez se pudo ver a la Enterprise virar y marcharse del planeta sin involucrarse en la situación planteada y dejar que se resolviera por sí misma.
buena excusa para infringirla. Ni una sola vez se pudo ver a la Enterprise virar y marcharse del planeta sin involucrarse en la situación planteada y dejar que se resolviera por sí misma.
Esa falta de coherencia era uno de los problemas típicos que aquejaban a la serie. Siempre que alguna nueva invención o tecnología demostraba ser útil, tenía que aparecer luego una y otra vez. El traductor universal se convirtió en parte del equipo estándar, como la fusión de mentes o el “toque” vulcanianos. Si Spock intervenía de forma activa en el episodio, era casi seguro que recurriría a una de las dos habilidades.
En el caso de los poderes de Spock, éstos añadían profundidad al personaje. Pero había otros muchos clichés cuyo papel era menos afortunado. Por ejemplo, los equipos que se formaban para cumplir una misión en la superficie de un planeta siempre incluían algunos guardias de seguridad previsiblemente sacrificables en aras de mostrar los peligros de ese mundo. Ese recurso se hacía aún más molesto por la costumbre de vestir siempre a esas ineludibles víctimas con uniformes de color ![]() rojo. Resultaba fácil predecir quién iba a morir antes de que el episodio tocara a su fin. La moraleja era: no abandones la nave llevando un suéter rojo -a menos que te llames Scotty-.
rojo. Resultaba fácil predecir quién iba a morir antes de que el episodio tocara a su fin. La moraleja era: no abandones la nave llevando un suéter rojo -a menos que te llames Scotty-.
El capitán Kirk parecía enamorar con sus encantos a una bella alienígena en cada episodio. Y el señor Scott, el ingeniero milagroso, siempre conseguía ajustar los motores en el último instante. Es la rotura de ese tópico en particular lo que hizo tan intenso el final de la película “Star Trek II: La Ira de Khan”: en esa ocasión, Scotty no era el héroe salvador de última hora y Spock no tenía otra opción que sacrificar su propia vida para salvar la Enterprise (en películas posteriores James Doohan parodiaría a su propio personaje en su papel de “manitas” todoterreno).
Por otra parte, y eso es algo que se aprecia más hoy por contraste con lo que suele ser la norma ![]() en las series televisivas actuales, “Star Trek” carecía de una verdadera continuidad. Cada episodio comenzaba con los personajes y la nave frescos y listos para la acción, se desarrollaba el drama y al final del capítulo todo se resolvía sin consecuencias para los participantes. Independientemente de los daños que hubiera sufrido la Enterprise o las muertes producidas, al comienzo del siguiente episodio todo volvía a estar en orden, nadie parecía acordarse de lo ocurrido ni hacer referencia a ello; no había una línea argumental de fondo ni los acontecimientos pasados tenían consecuencias para el futuro.
en las series televisivas actuales, “Star Trek” carecía de una verdadera continuidad. Cada episodio comenzaba con los personajes y la nave frescos y listos para la acción, se desarrollaba el drama y al final del capítulo todo se resolvía sin consecuencias para los participantes. Independientemente de los daños que hubiera sufrido la Enterprise o las muertes producidas, al comienzo del siguiente episodio todo volvía a estar en orden, nadie parecía acordarse de lo ocurrido ni hacer referencia a ello; no había una línea argumental de fondo ni los acontecimientos pasados tenían consecuencias para el futuro.
![]() A pesar de ello y de los tópicos con los que los guionistas se empeñaban en castigar a la serie, “Star Trek” tiene méritos más que suficientes para figurar en el panteón de honor de la ciencia ficción. Examinemos cuáles son y la influencia que ha tenido no solamente en el género, sino en la historia de la televisión.
A pesar de ello y de los tópicos con los que los guionistas se empeñaban en castigar a la serie, “Star Trek” tiene méritos más que suficientes para figurar en el panteón de honor de la ciencia ficción. Examinemos cuáles son y la influencia que ha tenido no solamente en el género, sino en la historia de la televisión.
(Continúa en la siguiente entrada)
↧
(Viene de la entrada anterior) Lo que a primera vista resultó más llamativo de “Star Trek” fue el apartado artístico: la atmosférica fotografía y los efectos especiales, cortesía de un nutrido equipo de especialistas liderados por James Rugg, Howard A.Anderson y Linwood Dunn. En lo que se refiere a su aspecto visual, “Star Trek” estaba a mucha distancia de cualquier otra serie de ciencia ficción de la época. Había, claro, fotografías de maquetas, pero también los llamativos efectos que acompañaban a la icónica tecnología de teletransporte, conseguidos mediante la combinación de pinturas mates y fundido de fotogramas. El particular brillo de parpadeantes partículas se consiguió filmando polvo de aluminio atravesado por un rayo de luz.
El teletransporte se utilizaba en casi todos los episodios y, con todo lo famoso que llegó a ser ![]() entre los fans y las múltiples excusas para argumentos que proporcionó, en realidad no fue sino una solución a un problema presupuestario. Dado que la misión de la Enterprise consistía en explorar nuevos mundos, era necesario encontrar una forma de transportar a los personajes a la superficie de esos planetas. La utilización de naves lanzadera habría supuesto encarecer el presupuesto al requerir de maquetas y secuencias completas de efectos especiales, por lo que se recurrió a la idea del teletransporte, más económica y con unos efectos que se podían reutilizar una y otra vez sin coste adicional.
entre los fans y las múltiples excusas para argumentos que proporcionó, en realidad no fue sino una solución a un problema presupuestario. Dado que la misión de la Enterprise consistía en explorar nuevos mundos, era necesario encontrar una forma de transportar a los personajes a la superficie de esos planetas. La utilización de naves lanzadera habría supuesto encarecer el presupuesto al requerir de maquetas y secuencias completas de efectos especiales, por lo que se recurrió a la idea del teletransporte, más económica y con unos efectos que se podían reutilizar una y otra vez sin coste adicional.
![]() Los problemas presupuestarios eran una continua losa para los responsables de diseño y efectos y, como buenos profesionales, trabajaron con los guionistas para ajustarse al dinero disponible. De esta forma, buena parte de los episodios transcurrían en la nave y, particularmente, en el puente. El interior de la Enterprise era tan austero como era posible y los gadgets supuestamente sofisticados que se manejaban hoy nos parecen útiles caseros. Con todo, esto no era algo particularmente inusual en el ámbito televisivo y, en comparación con otras producciones, “Star Trek” tenía una factura visual bastante superior.
Los problemas presupuestarios eran una continua losa para los responsables de diseño y efectos y, como buenos profesionales, trabajaron con los guionistas para ajustarse al dinero disponible. De esta forma, buena parte de los episodios transcurrían en la nave y, particularmente, en el puente. El interior de la Enterprise era tan austero como era posible y los gadgets supuestamente sofisticados que se manejaban hoy nos parecen útiles caseros. Con todo, esto no era algo particularmente inusual en el ámbito televisivo y, en comparación con otras producciones, “Star Trek” tenía una factura visual bastante superior.
Puede que en primera instancia los espectadores se sintieran atraídos por los efectos visuales, los decorados futuristas y los pintorescos alienígenas, pero si permanecieron fieles a la serie fue por la calidad de las historias y el tratamiento de los personajes.
Muchos episodios de aquella primera andadura eran cuentos de exploración espacial de corte ![]() clásico en la tradición literaria de la space opera, un subgénero de acción y aventuras sobre un marco espacial que data de los años veinte pero que alcanzó la madurez en la década de los cuarenta y cincuenta gracias al trabajo de autores legendarios como Jack Williamson, Robert A.Heinlein o Isaac Asimov (De hecho, el Imperio Galáctico que Asimov describía en su Trilogía de la Fundación es claramente uno de los predecesores de la Federación de Planetas de “Star Trek”), pero que estaba en clara recesión en la década de los sesenta y setenta, cuando una nueva hornada de escritores optaron por elevar el nivel estilístico y conceptual dando más peso al “espacio interior”.
clásico en la tradición literaria de la space opera, un subgénero de acción y aventuras sobre un marco espacial que data de los años veinte pero que alcanzó la madurez en la década de los cuarenta y cincuenta gracias al trabajo de autores legendarios como Jack Williamson, Robert A.Heinlein o Isaac Asimov (De hecho, el Imperio Galáctico que Asimov describía en su Trilogía de la Fundación es claramente uno de los predecesores de la Federación de Planetas de “Star Trek”), pero que estaba en clara recesión en la década de los sesenta y setenta, cuando una nueva hornada de escritores optaron por elevar el nivel estilístico y conceptual dando más peso al “espacio interior”.
Sin embargo, aunque el marco general del “Star Trek” de Gene Roddenberry puede rastrearse ![]() hasta los cuarenta y cincuenta, su espíritu es, indudablemente, hijo de los sesenta. La serie fue al tiempo símbolo y producto de la política progresista y liberal del presidente J.F. Kennedy, elegido gracias a sus promesas de “poner de nuevo al país en marcha” y su utópica visión de una Nueva Frontera en el espacio exterior. Para aquellos que soñaban con explorar el cosmos, toda la franquicia de Star Trek, desde la serie original hasta la retrocontinuidad de “Star Trek: Enterprise” (2001-2005), con sus viajes a lugares desconocidos, contactos con alienígenas tanto amistosos como hostiles, integración racial y mensajes pacifistas, representó una fuente de inspiración ética y política e incluso en muchos casos una revelación vocacional.
hasta los cuarenta y cincuenta, su espíritu es, indudablemente, hijo de los sesenta. La serie fue al tiempo símbolo y producto de la política progresista y liberal del presidente J.F. Kennedy, elegido gracias a sus promesas de “poner de nuevo al país en marcha” y su utópica visión de una Nueva Frontera en el espacio exterior. Para aquellos que soñaban con explorar el cosmos, toda la franquicia de Star Trek, desde la serie original hasta la retrocontinuidad de “Star Trek: Enterprise” (2001-2005), con sus viajes a lugares desconocidos, contactos con alienígenas tanto amistosos como hostiles, integración racial y mensajes pacifistas, representó una fuente de inspiración ética y política e incluso en muchos casos una revelación vocacional.
Liberada la Tierra de las turbulencias que habían ensombrecido su pasado, como la guerra, la![]() pobreza y la desigualdad, el futuro que presentaba Star Trek permitía a los humanos alcanzar todo su potencial. Nuestra especie estaba embarcada en un viaje sin fin de descubrimiento en el que podía aprender de los errores del pasado y continuar mejorando la utopía concebida por Roddenberry en 1964. La tripulación multirracial de la Enterprise era representativa de todo aquello a lo que debía aspirar Norteamérica: las mujeres asumían posiciones de responsabilidad equivalentes a las de los hombres; africanos, asiáticos y europeos podrían vivir en armonía tras superar las lacras del racismo, y las naciones antaño enemigas podrían, en aras de un brillante futuro colectivo, dejar atrás sus insignificantes rencillas.
pobreza y la desigualdad, el futuro que presentaba Star Trek permitía a los humanos alcanzar todo su potencial. Nuestra especie estaba embarcada en un viaje sin fin de descubrimiento en el que podía aprender de los errores del pasado y continuar mejorando la utopía concebida por Roddenberry en 1964. La tripulación multirracial de la Enterprise era representativa de todo aquello a lo que debía aspirar Norteamérica: las mujeres asumían posiciones de responsabilidad equivalentes a las de los hombres; africanos, asiáticos y europeos podrían vivir en armonía tras superar las lacras del racismo, y las naciones antaño enemigas podrían, en aras de un brillante futuro colectivo, dejar atrás sus insignificantes rencillas.
![]() La década de los sesenta también vivió sumida en el pánico a un holocausto nuclear, pero al mismo tiempo hubo visionarios que creyeron que con el ascenso de Kennedy a la presidencia se abrían posibilidades genuinas de acometer profundos cambios. Kennedy simbolizaba para muchos la energía “juvenil” necesaria para combatir el rampante militarismo de la pasada década. Su imagen sirvió como emblema de los renovados esfuerzos de América por hacer realidad su misión pacificadora… mediante la exportación del “American Way of Life”, claro (la creación de los Cuerpos de Paz en esos años sirvieron precisamente para eso). Por tanto, uno de los núcleos temáticos de “Star Trek”, la relación entre humanos y alienígenas, fue parte esencial del mensaje liberal de la serie, dando forma al proyecto americano de multiculturalismo y educación. En este sentido,” Star Trek” quiso servir de guía moral para el progreso de la humanidad, mostrando lo que había que conseguir, pero no respondiendo a la más obvia de las preguntas: ¿cómo hacerlo?
La década de los sesenta también vivió sumida en el pánico a un holocausto nuclear, pero al mismo tiempo hubo visionarios que creyeron que con el ascenso de Kennedy a la presidencia se abrían posibilidades genuinas de acometer profundos cambios. Kennedy simbolizaba para muchos la energía “juvenil” necesaria para combatir el rampante militarismo de la pasada década. Su imagen sirvió como emblema de los renovados esfuerzos de América por hacer realidad su misión pacificadora… mediante la exportación del “American Way of Life”, claro (la creación de los Cuerpos de Paz en esos años sirvieron precisamente para eso). Por tanto, uno de los núcleos temáticos de “Star Trek”, la relación entre humanos y alienígenas, fue parte esencial del mensaje liberal de la serie, dando forma al proyecto americano de multiculturalismo y educación. En este sentido,” Star Trek” quiso servir de guía moral para el progreso de la humanidad, mostrando lo que había que conseguir, pero no respondiendo a la más obvia de las preguntas: ¿cómo hacerlo?
El primer episodio en emitirse, “La Trampa Humana" (1966), estaba muy inspirado en el tono ![]() de otras series precursoras como “The Twilight Zone” y “The Outer Limits” en el sentido de que su argumento planteaba un juego mental en el que las cosas no eran lo que parecían. El capitán Kirk y su tripulación acudían al planeta M-113 en una misión rutinaria de aprovisionamiento. Una vez allí, empiezan a morir varios de ellos a consecuencia de una pérdida masiva de sal. El responsable resulta ser un monstruo capaz de proyectar la ilusión de apariencia humana, pero que necesita desesperadamente la sal, incluso la que contiene el cuerpo humano, para poder sobrevivir. A medida que avanza la trama, el Monstruo de la Sal tiene que transformar su aspecto varias veces para extraer la sal de sus víctimas, hasta que finalmente trata de asesinar a McCoy asumiendo el físico de una antigua amante. En otras palabras, la criatura imita la feminidad para seducir a McCoy antes de atacar, y cuando Kirk interrumpe este encuentro, el doctor se ve obligado a matar a la imagen de la mujer que una vez amó.
de otras series precursoras como “The Twilight Zone” y “The Outer Limits” en el sentido de que su argumento planteaba un juego mental en el que las cosas no eran lo que parecían. El capitán Kirk y su tripulación acudían al planeta M-113 en una misión rutinaria de aprovisionamiento. Una vez allí, empiezan a morir varios de ellos a consecuencia de una pérdida masiva de sal. El responsable resulta ser un monstruo capaz de proyectar la ilusión de apariencia humana, pero que necesita desesperadamente la sal, incluso la que contiene el cuerpo humano, para poder sobrevivir. A medida que avanza la trama, el Monstruo de la Sal tiene que transformar su aspecto varias veces para extraer la sal de sus víctimas, hasta que finalmente trata de asesinar a McCoy asumiendo el físico de una antigua amante. En otras palabras, la criatura imita la feminidad para seducir a McCoy antes de atacar, y cuando Kirk interrumpe este encuentro, el doctor se ve obligado a matar a la imagen de la mujer que una vez amó.
![]() Este episodio también es un ejemplo de la tensión inherente a la propia serie. Por una parte, el alienígena es retratado como un ser por el que puede sentirse cierta empatía: el último superviviente de una civilización extinta que trata desesperadamente de sobrevivir; pero también se interpreta como una peligrosa amenaza capaz de matar sin remordimientos. Es más, la imagen de dulce belleza que adopta ante Kirk y McCoy esconde un repulsivo cuerpo extraterrestre y un comportamiento traicionero. Su asociación con lo femenino es también significativo en tanto en cuanto absorbe la vida de sus víctimas masculinas. Hay quien ha ido todavía más lejos, sugiriendo que en no pocos episodios de la serie el elemento femenino amenaza continuamente con separar a los heroicos varones (en la figura de Kirk) de su “misión de cinco años” convirtiendo al explorador en un conformista domesticado.
Este episodio también es un ejemplo de la tensión inherente a la propia serie. Por una parte, el alienígena es retratado como un ser por el que puede sentirse cierta empatía: el último superviviente de una civilización extinta que trata desesperadamente de sobrevivir; pero también se interpreta como una peligrosa amenaza capaz de matar sin remordimientos. Es más, la imagen de dulce belleza que adopta ante Kirk y McCoy esconde un repulsivo cuerpo extraterrestre y un comportamiento traicionero. Su asociación con lo femenino es también significativo en tanto en cuanto absorbe la vida de sus víctimas masculinas. Hay quien ha ido todavía más lejos, sugiriendo que en no pocos episodios de la serie el elemento femenino amenaza continuamente con separar a los heroicos varones (en la figura de Kirk) de su “misión de cinco años” convirtiendo al explorador en un conformista domesticado.
Ciertamente, “Star Trek” utilizó los cuerpos alienígenas y la idea de la diferenciación física ![]() para explorar temas políticos y sociales de actualidad. Por ejemplo, Roddenberry se sirvió de lo extraterrestre para reflexionar sobre los derechos civiles o las dictaduras de una forma bastante radical para una serie supuestamente de tono ligero y familiar. Probablemente, muchos guiones pasaron el filtro censor de la cadena gracias a que el discurso liberal quedó enmascarado bajo el artificio aventurero y tecnológico propio de la space opera.
para explorar temas políticos y sociales de actualidad. Por ejemplo, Roddenberry se sirvió de lo extraterrestre para reflexionar sobre los derechos civiles o las dictaduras de una forma bastante radical para una serie supuestamente de tono ligero y familiar. Probablemente, muchos guiones pasaron el filtro censor de la cadena gracias a que el discurso liberal quedó enmascarado bajo el artificio aventurero y tecnológico propio de la space opera.
Episodios como “El Enemigo Interior” (1966) utilizaban el tema del doble para subrayar la capacidad de cualquier hombre para cometer ![]() actos violentos. Cuando Kirk sufre un accidente en el transportador, su personalidad queda escindida en dos versiones idénticas de sí mismo: una que hereda todas sus buenas cualidades, como la compasión, el valor y la continencia; y otra que encarna todas las malas, como la traición, la lujuria y la agresividad. En el transcurso del capítulo, el cuerpo de Kirk es mostrado de forma repulsiva: la “parte buena” es débil e insegura sin la aportación del lado más impulsivo y vicioso; y, de forma equivalente, la “parte mala” muestra síntomas de locura e inestabilidad física al carecer de la serenidad del Kirk más compasivo.
actos violentos. Cuando Kirk sufre un accidente en el transportador, su personalidad queda escindida en dos versiones idénticas de sí mismo: una que hereda todas sus buenas cualidades, como la compasión, el valor y la continencia; y otra que encarna todas las malas, como la traición, la lujuria y la agresividad. En el transcurso del capítulo, el cuerpo de Kirk es mostrado de forma repulsiva: la “parte buena” es débil e insegura sin la aportación del lado más impulsivo y vicioso; y, de forma equivalente, la “parte mala” muestra síntomas de locura e inestabilidad física al carecer de la serenidad del Kirk más compasivo.
Algunos han visto en este tratamiento de la dualidad del espíritu humano un tema recurrente ![]() en Star Trek. El desdoblamiento de Kirk en este episodio remite al mundo de los mitos y las leyendas, poblado de criaturas como el centauro, mitad hombre y mitad bestia. La moraleja de la historia es que la gente necesita ambas mitades para vivir. Permitir que una de ellas tome el control total provocará la destrucción de la otra. Del mismo modo que el individuo tiene que aceptar y equilibrar las distintas propensiones que anidan en su interior, la sociedad en su conjunto, para sobrevivir, debe aprender a integrar las diferentes esencias que la componen. Integrar significa combinar elementos desiguales para formar un todo interrelacionado y unido y “Star Trek” siempre se ha enorgullecido de presentar un futuro abierto a la integración.
en Star Trek. El desdoblamiento de Kirk en este episodio remite al mundo de los mitos y las leyendas, poblado de criaturas como el centauro, mitad hombre y mitad bestia. La moraleja de la historia es que la gente necesita ambas mitades para vivir. Permitir que una de ellas tome el control total provocará la destrucción de la otra. Del mismo modo que el individuo tiene que aceptar y equilibrar las distintas propensiones que anidan en su interior, la sociedad en su conjunto, para sobrevivir, debe aprender a integrar las diferentes esencias que la componen. Integrar significa combinar elementos desiguales para formar un todo interrelacionado y unido y “Star Trek” siempre se ha enorgullecido de presentar un futuro abierto a la integración.
![]() Pero claro, a veces el intento de lanzar un mensaje liberal y universalista puede hacer aflorar los prejuicios que acechan en el inconsciente. En el episodio “Que ese sea su último campo de batalla” (1969) se toca el tema de la raza mediante dos alienígenas incapaces de olvidar las rencillas que los enemistan. Mediante los diálogos y el maquillaje (los extraterrestres –humanoides- tenían su rostro dividido en dos colores, blanco y negro; la única diferencia entre ambos era el color que ocupaba cada lado) se intentaba subrayar y ridiculizar el racismo y la segregación racial vigente entonces en la sociedad estadounidense. Utilizando la fisonomía alienígena como alegoría de los problemas de Norteamérica, la serie proclamaba que el futuro de la humanidad pasaría por la integración y la superación de conflictos raciales.
Pero claro, a veces el intento de lanzar un mensaje liberal y universalista puede hacer aflorar los prejuicios que acechan en el inconsciente. En el episodio “Que ese sea su último campo de batalla” (1969) se toca el tema de la raza mediante dos alienígenas incapaces de olvidar las rencillas que los enemistan. Mediante los diálogos y el maquillaje (los extraterrestres –humanoides- tenían su rostro dividido en dos colores, blanco y negro; la única diferencia entre ambos era el color que ocupaba cada lado) se intentaba subrayar y ridiculizar el racismo y la segregación racial vigente entonces en la sociedad estadounidense. Utilizando la fisonomía alienígena como alegoría de los problemas de Norteamérica, la serie proclamaba que el futuro de la humanidad pasaría por la integración y la superación de conflictos raciales.
Sin embargo y al mismo tiempo, la serie también sugiere que el futuro será de los hombres ![]() blancos, innatamente superiores en lo moral y lo político, mientras que tanto los humanos de color (o los alienígenas bitono) son o sirvientes o amenazas u exóticos objetos de deseo. La tripulación del Enterprise, predominantemente blanca, ve a los belicosos alienígenas de rostro pintado como seres primitivos porque no han progresado de la misma forma que los humanos, lo que en último término demuestra que en el siglo XXIII, la Federación, liderada por hombres jóvenes y de raza blanca, en el fondo no ha superado la xenofobia.
blancos, innatamente superiores en lo moral y lo político, mientras que tanto los humanos de color (o los alienígenas bitono) son o sirvientes o amenazas u exóticos objetos de deseo. La tripulación del Enterprise, predominantemente blanca, ve a los belicosos alienígenas de rostro pintado como seres primitivos porque no han progresado de la misma forma que los humanos, lo que en último término demuestra que en el siglo XXIII, la Federación, liderada por hombres jóvenes y de raza blanca, en el fondo no ha superado la xenofobia.
Existe, por tanto, una clara contradicción en la visión que del futuro imagina “Star Trek”. Exalta la unidad –siempre que se consiga bajo unos parámetros muy concretos, claro- y, al tiempo, demuestra un claro deseo de mantener y aceptar la diferencia, física y cultural, ![]() desafiando a la audiencia a que reflexione y llegue a sus propias conclusiones.
desafiando a la audiencia a que reflexione y llegue a sus propias conclusiones.
El uso de alienígenas como motor argumental y la corresponiente aplicación de maquillaje para representar al “otro” permitieron tocar temas sobre “minorías raciales” sin ofender a parte de la audiencia, respetando la visión de Roddenberry al tiempo que obteniendo el consentimiento de la cadena.
Y es que parte de la naturaleza más polémica de la serie viene reflejada en lo que algunos llaman “innovación regulada” de “Star Trek”. La serie se ajustaba claramente a los temas y tópicos propios de la ciencia ficción, pero en el seno de una industria, la de la televisión, fuertemente regulada y autocensurada; y, además, ciñéndose a unos presupuestos muy bajos y a una estética que debía ser innovadora al tiempo que respetuosa con lo que ya resultaba familiar a la audiencia.
Lejos de ser un mero disfraz con el que presentar temas contemporáneos, “Star Trek” cubrió un importante hueco dentro del formato televisivo de programas de acción y aventura que demandaba la audiencia de los años sesenta. Esto queda bien ejemplificado en la utilización del color (tal y como todavía hoy se puede ver en su logo corporativo, la NBC utilizó el color como ![]() imán y elemento distintivo frente a espectadores y anunciantes) y la creación cada semana de nuevos mundos y seres mediante la reutilización de escenarios y técnicas de maquillaje.
imán y elemento distintivo frente a espectadores y anunciantes) y la creación cada semana de nuevos mundos y seres mediante la reutilización de escenarios y técnicas de maquillaje.
Colores intensos y llamativos disfraces eran sólo una parte del aspecto visual que los productores deseaban crear para la serie. La particular estética e iconografía del programa vinieron por tanto condicionados por una combinación de factores: la personal visión política de Gene Roddenberry, el deseo de la NBC de complacer a los sponsors, el talento creativo de los diseñadores de producción y el escaso dinero disponible para sacar adelante algo tan complejo como una space opera.
Si “Star Trek” utilizó a menudo a los alienígenas como excusa para reflexionar sobre la naturaleza humana y la dinámica social, lo mismo puede decirse de los ordenadores.
Aquellos que no han conocido un mundo sin ordenadores portátiles, tablets, iPods o Google pueden encontrar difícil de creer que antes de Bill Gates o Steve Jobs, los ordenadores –computadoras se les llamaba entonces- eran artefactos futuristas que solo se veían en series ![]() como “Star Trek” junto a los fasers y rayos transportadores. Desde luego era impensable que uno pudiera colocar uno de esos armatostes sobre la mesa de trabajo porque las computadoras ocupaban habitaciones enteras, estaban cubiertas de conmutadores y luces parpadeantes y sólo se comunicaban con el usuario a través de ristras de papel perforado que sólo podían descifrar los intelectos más avanzados. Pero una cosa estaba clara: cuanto más avanzadas fueran esas máquinas más conscientes serían de lo superiores que son respecto a los inferiores organismos que los crearon. La consecuencia lógica es que tratarían de ser ellas las que tomaran el control. Es un temor que aún hoy no ha perdido vigencia y sobre el que la ciencia ficción sigue volviendo una y otra vez.
como “Star Trek” junto a los fasers y rayos transportadores. Desde luego era impensable que uno pudiera colocar uno de esos armatostes sobre la mesa de trabajo porque las computadoras ocupaban habitaciones enteras, estaban cubiertas de conmutadores y luces parpadeantes y sólo se comunicaban con el usuario a través de ristras de papel perforado que sólo podían descifrar los intelectos más avanzados. Pero una cosa estaba clara: cuanto más avanzadas fueran esas máquinas más conscientes serían de lo superiores que son respecto a los inferiores organismos que los crearon. La consecuencia lógica es que tratarían de ser ellas las que tomaran el control. Es un temor que aún hoy no ha perdido vigencia y sobre el que la ciencia ficción sigue volviendo una y otra vez.
Precisamente eso es lo que sucedió en más de una ocasión en “Star Trek”, una serie que nunca ![]() tuvo reparos a la hora de reciclar las buenas ideas. En el segundo episodio de la segunda temporada, “El Suplantador”, la Enterprise encuentra una sonda espacial llamada Nomad que había sido lanzada desde la Tierra en el siglo XXI. Resulta que en el curso de su viaje por el espacio profundo colisionó con otra sonda alienígena, fusionándose ambas computadoras y dando lugar a un ser con autoconciencia en busca de su creador. No sólo toma al capitán Kirk por éste, sino que sus directrices, de acuerdo a la programación alienígena con la que ahora funciona, es la de esterilizar todos los organismos biológicos imperfectos, entre los que, claro está, se incluyen los humanos.
tuvo reparos a la hora de reciclar las buenas ideas. En el segundo episodio de la segunda temporada, “El Suplantador”, la Enterprise encuentra una sonda espacial llamada Nomad que había sido lanzada desde la Tierra en el siglo XXI. Resulta que en el curso de su viaje por el espacio profundo colisionó con otra sonda alienígena, fusionándose ambas computadoras y dando lugar a un ser con autoconciencia en busca de su creador. No sólo toma al capitán Kirk por éste, sino que sus directrices, de acuerdo a la programación alienígena con la que ahora funciona, es la de esterilizar todos los organismos biológicos imperfectos, entre los que, claro está, se incluyen los humanos.
![]() Kirk derrota a Nomad mediante a un truco que se convertiría en recurrente en la serie y que se conoció como “bomba lógica”: la sonda se cree perfecta, así que cuando Kirk le revela que ha sido ella la que ha cometido un error al identificarle como su creador, no puede soportar tal contradicción, su sistema se recalienta y se engancha en un divertido bucle en el que no hace más que exclamar: “¡Error!, ¡Error!, ¡Error!”. Esa confusión dura lo suficiente como para que la tripulación de la Enterprise se deshaga de ella antes de que explote.
Kirk derrota a Nomad mediante a un truco que se convertiría en recurrente en la serie y que se conoció como “bomba lógica”: la sonda se cree perfecta, así que cuando Kirk le revela que ha sido ella la que ha cometido un error al identificarle como su creador, no puede soportar tal contradicción, su sistema se recalienta y se engancha en un divertido bucle en el que no hace más que exclamar: “¡Error!, ¡Error!, ¡Error!”. Esa confusión dura lo suficiente como para que la tripulación de la Enterprise se deshaga de ella antes de que explote.
El peligro ha sido conjurado, pero tan solo unos episodios más tarde nuestros héroes se ven obligados a enfrentarse a “El Mejor Ordenador”. La Enterprise recibe la misión de probar la unidad multitrónica M5, un nuevo sistema de computadoras capaz de manejar la nave sin ![]() necesidad de la molesta interferencia humana. Naturalmente, semejante idea no le hace demasiada gracia a Kirk o al doctor McCoy, que pasan a representar a aquellos espectadores temerosos de que la revolución informática les haga perder sus trabajos –algo que, efectivamente, empezó a ocurrir no mucho después de que se emitiera el capítulo-.
necesidad de la molesta interferencia humana. Naturalmente, semejante idea no le hace demasiada gracia a Kirk o al doctor McCoy, que pasan a representar a aquellos espectadores temerosos de que la revolución informática les haga perder sus trabajos –algo que, efectivamente, empezó a ocurrir no mucho después de que se emitiera el capítulo-.
Cuando la M5 empieza a cortar la energía de las secciones desocupadas de la nave para redirigirla hacia sí misma, Kirk encuentra todavía más motivos para preocuparse, pero no es hasta que la máquina dispara sobre una nave desarmada que el capitán trata de desconectarla y recuperar el control, algo, por supuesto, menos fácil de lo que debería. De hecho, cortar la energía no surte efecto porque la computadora está extrayéndola directamente del motor de curvatura.
![]() El diseñador de la diabólica máquina, el doctor Daystrom, admite que la ha programado con una especie de inteligencia artificial basada en su propia mente, lo que significa que el M5 “piensa” como él. Esto es un problema serio, porque resulta evidente que el científico está bastante loco. Para entonces, el M5 ya está disparando sobre otras naves de la Federación en la zona, interpretando las simulaciones de guerra como auténticas batallas y cobrándose muchas vidas en el proceso. De nuevo, Kirk consigue superar en astucia a la máquina gracias a una bomba lógica, esta vez señalando a la computadora que al matar humanos contraviene la orden de protegerlos. La máquina reconoce su error y se sentencia a sí misma a “morir” apagándose. “El Mejor Ordenador” es, claramente, una siniestra advertencia sobre lo que podría suceder si llevamos nuestra dependencia de las máquinas hasta sus últimas consecuencias.
El diseñador de la diabólica máquina, el doctor Daystrom, admite que la ha programado con una especie de inteligencia artificial basada en su propia mente, lo que significa que el M5 “piensa” como él. Esto es un problema serio, porque resulta evidente que el científico está bastante loco. Para entonces, el M5 ya está disparando sobre otras naves de la Federación en la zona, interpretando las simulaciones de guerra como auténticas batallas y cobrándose muchas vidas en el proceso. De nuevo, Kirk consigue superar en astucia a la máquina gracias a una bomba lógica, esta vez señalando a la computadora que al matar humanos contraviene la orden de protegerlos. La máquina reconoce su error y se sentencia a sí misma a “morir” apagándose. “El Mejor Ordenador” es, claramente, una siniestra advertencia sobre lo que podría suceder si llevamos nuestra dependencia de las máquinas hasta sus últimas consecuencias.
(Continúa en la entrada siguiente)
↧
(Viene de la entrada anterior) El debate de nuestra relación amor-odio hacia las máquinas y el temor a la excesiva dependencia de las mismas jamás ha perdido vigencia. Hoy, los responsables de la exploración espacial se dividen entre aquellos que apuestan por naves y sondas totalmente robotizadas en las que no intervenga el molesto elemento humano (al que hay que alimentar, proporcionar aire, entretener y rezar para que no se equivoque), y aquellos que opinan que la conquista del cosmos exige de la intervención personal del hombre y que prescindir de él no hará sino distanciar a la especie humana de la ilusión del descubrimiento.
La tecnología del motor de curvatura de la Enterprise permitía a la nave surcar la galaxia a enormes velocidades, facilitando el contacto con una gran variedad de fenómenos estelares y una sorprendente cantidad de “nuevas vidas y nuevas civilizaciones”, la búsqueda de las cuales ![]() se subrayaba como misión principal en la famosa narración de apertura narrada por Shatner. No pocas de esas nuevas formas de vida eran claramente hostiles, poniendo a la Enterprise en peligros y conflictos que sustentaban el drama de los argumentos. Muchos episodios, por ejemplo, trataban sobre los encuentros con imperios rivales, como los guerreros Klingon o los astutos Romulanos (una desviación genética de la raza vulcaniana que había optado como filosofía de vida por la agresión en lugar de la lógica). Esos enfrentamientos dieron lugar a diversos tipos de argumentos, desde abiertas batallas espaciales a intrigas más sutiles reminiscentes de los thrillers de espionaje propios de la Guerra Fría, como el capítulo “Los Tribbles y sus tribulaciones” (diciembre 1967) o “El Incidente del Enterprise” (septiembre 1968), en el que Kirk y Spock consiguen robar un artilugio de camuflaje romulano.
se subrayaba como misión principal en la famosa narración de apertura narrada por Shatner. No pocas de esas nuevas formas de vida eran claramente hostiles, poniendo a la Enterprise en peligros y conflictos que sustentaban el drama de los argumentos. Muchos episodios, por ejemplo, trataban sobre los encuentros con imperios rivales, como los guerreros Klingon o los astutos Romulanos (una desviación genética de la raza vulcaniana que había optado como filosofía de vida por la agresión en lugar de la lógica). Esos enfrentamientos dieron lugar a diversos tipos de argumentos, desde abiertas batallas espaciales a intrigas más sutiles reminiscentes de los thrillers de espionaje propios de la Guerra Fría, como el capítulo “Los Tribbles y sus tribulaciones” (diciembre 1967) o “El Incidente del Enterprise” (septiembre 1968), en el que Kirk y Spock consiguen robar un artilugio de camuflaje romulano.
![]() Dada la orientación pacífica de la Federación (y la misión de la Enterprise, científica y exploradora más que bélica), había un sorprendente número de episodios en los que se describían conflictos violentos. También llama la atención que la Enterprise estuviera tan fuertemente armada dada la naturaleza de su cometido principal, pero lo cierto es que fasers, torpedos de fotón y campos de fuerza resultaban de lo más útiles dada la frecuencia con que la nave era atacada.
Dada la orientación pacífica de la Federación (y la misión de la Enterprise, científica y exploradora más que bélica), había un sorprendente número de episodios en los que se describían conflictos violentos. También llama la atención que la Enterprise estuviera tan fuertemente armada dada la naturaleza de su cometido principal, pero lo cierto es que fasers, torpedos de fotón y campos de fuerza resultaban de lo más útiles dada la frecuencia con que la nave era atacada.
Por otra parte, debido sin duda a la justeza presupuestaria y las limitaciones técnicas de los efectos especiales disponibles en aquellos años, había pocas batallas espaciales. La mayoría de los combates tenían lugar en la superficie de diversos planetas y haciendo un uso limitado de ![]() armas mayormente tradicionales. Un episodio típico al respecto fue “Arena” (enero de 1967), en la que una confrontación espacial en potencia acaba reconvirtiéndose en una lucha cuerpo a cuerpo. La Enterprise persigue una nave alienígena perteneciente a una especie reptiliana, los Gorm, sospechosa de haber destruido una base de la Flota Estelar. En el curso de la persecución, ambas naves llegan a un territorio inexplorado bajo el dominio de una avanzada raza alienígena, los Metrones. A pesar de su nivel tecnológico, los Metrones parecen tener una noción bastante primitiva de la justicia porque capturan a ambas naves y deciden resolver la disputa transportando a los capitanes enemigos a la superficie de un asteroide desierto para que combatan. El ganador será liberado; el perdedor, junto a su tripulación y su nave, serán destruidos.
armas mayormente tradicionales. Un episodio típico al respecto fue “Arena” (enero de 1967), en la que una confrontación espacial en potencia acaba reconvirtiéndose en una lucha cuerpo a cuerpo. La Enterprise persigue una nave alienígena perteneciente a una especie reptiliana, los Gorm, sospechosa de haber destruido una base de la Flota Estelar. En el curso de la persecución, ambas naves llegan a un territorio inexplorado bajo el dominio de una avanzada raza alienígena, los Metrones. A pesar de su nivel tecnológico, los Metrones parecen tener una noción bastante primitiva de la justicia porque capturan a ambas naves y deciden resolver la disputa transportando a los capitanes enemigos a la superficie de un asteroide desierto para que combatan. El ganador será liberado; el perdedor, junto a su tripulación y su nave, serán destruidos.
![]() Kirk consigue salir airoso de la situación, dejando al Gorm indefenso. Sin embargo, se niega a matar a su oponente, mostrando piedad incluso ante un adversario tan radicalmente inhumano. Su decisión constituye una de las muchas declaraciones de principios de la serie a favor de la aceptación de las diferencias raciales, una afirmación nada inocente en una época en la que el activismo por los derechos civiles ocupaba cotidianamente los noticiarios.
Kirk consigue salir airoso de la situación, dejando al Gorm indefenso. Sin embargo, se niega a matar a su oponente, mostrando piedad incluso ante un adversario tan radicalmente inhumano. Su decisión constituye una de las muchas declaraciones de principios de la serie a favor de la aceptación de las diferencias raciales, una afirmación nada inocente en una época en la que el activismo por los derechos civiles ocupaba cotidianamente los noticiarios.
El caso es que la decisión de Kirk impresiona a los Metrones, que concluyen que la Federación ![]() podría, al fin y al cabo, ser más civilizada de lo que habían pensado e incluso que, algún día, podrían llegar a considerarnos como iguales. Esto apunta a otro de los temas recurrentes de la serie: la tripulación de la Enterprise sirve de conejillo de indias para seres alienígenas muy avanzados que han oído informes sobre la violencia que ha imperado entre los humanos durante buena parte de su historia. Naturalmente, Kirk y sus hombres siempre superan la prueba, ya sea rechazando ejercer la violencia contra enemigos aparentemente más débiles o mostrando piedad hacia oponentes indefensos. Así, incluso los episodios que extraían la mayor parte de su emoción de las escenas de combate, lanzaban mensajes antibelicistas en un tiempo en el que la guerra de Vietnam abría una seria brecha en el tejido social de la nación americana.
podría, al fin y al cabo, ser más civilizada de lo que habían pensado e incluso que, algún día, podrían llegar a considerarnos como iguales. Esto apunta a otro de los temas recurrentes de la serie: la tripulación de la Enterprise sirve de conejillo de indias para seres alienígenas muy avanzados que han oído informes sobre la violencia que ha imperado entre los humanos durante buena parte de su historia. Naturalmente, Kirk y sus hombres siempre superan la prueba, ya sea rechazando ejercer la violencia contra enemigos aparentemente más débiles o mostrando piedad hacia oponentes indefensos. Así, incluso los episodios que extraían la mayor parte de su emoción de las escenas de combate, lanzaban mensajes antibelicistas en un tiempo en el que la guerra de Vietnam abría una seria brecha en el tejido social de la nación americana.
![]() La Guerra Fría, otra de las preocupaciones permanentes de los estadounidenses, también encontraría eco en la serie. Los Klingons ejemplificaban al adversario soviético. Mientras que la pacífica Federación (léase el Occidente capitalista) sólo quería explorar la galaxia y firmar tratados de amistad con los pueblos que encontrara, los Klingons se dedican a conquistar y explotar para su propio beneficio. La alusión era tan clara que cuando los auténticos rusos se quejaron de que en la supuesta tripulación multinacional de la Enterprise no había nadie de esa nacionalidad –una ausencia clamorosa dados los éxitos del programa espacial soviético-, se añadió el personaje de Chekhov (Walter Koenig). Éste formaba parte de la Federación pero también presumía –con orgullo o petulancia, según se quiera ver- de los logros rusos en los más diversos campos, a menudo reinventando la historia a su conveniencia. Si Chekhov era uno de los rusos “buenos”, los Klingons representaban todo lo que de temible veían los americanos en ellos.
La Guerra Fría, otra de las preocupaciones permanentes de los estadounidenses, también encontraría eco en la serie. Los Klingons ejemplificaban al adversario soviético. Mientras que la pacífica Federación (léase el Occidente capitalista) sólo quería explorar la galaxia y firmar tratados de amistad con los pueblos que encontrara, los Klingons se dedican a conquistar y explotar para su propio beneficio. La alusión era tan clara que cuando los auténticos rusos se quejaron de que en la supuesta tripulación multinacional de la Enterprise no había nadie de esa nacionalidad –una ausencia clamorosa dados los éxitos del programa espacial soviético-, se añadió el personaje de Chekhov (Walter Koenig). Éste formaba parte de la Federación pero también presumía –con orgullo o petulancia, según se quiera ver- de los logros rusos en los más diversos campos, a menudo reinventando la historia a su conveniencia. Si Chekhov era uno de los rusos “buenos”, los Klingons representaban todo lo que de temible veían los americanos en ellos.
En este sentido se encuadran episodios como “La Máquina del Juicio Final” (1967), donde se ![]() presenta el arma definitiva, diseñada para destruir cualquier cosa que se ponga a su alcance. En el cénit de la Guerra Fría, se trataba claramente de una metáfora de las bombas nucleares. Otro capítulo en la misma línea fue “La Pequeña Guerra Privada” (1968), en el que se abandona cualquier sutileza: Kirk y los Klingons proporcionan armas a tribus primitivas enfrentadas, creando con ello una escalada de armamento que reflejaba claramente la situación real de nuestro mundo.
presenta el arma definitiva, diseñada para destruir cualquier cosa que se ponga a su alcance. En el cénit de la Guerra Fría, se trataba claramente de una metáfora de las bombas nucleares. Otro capítulo en la misma línea fue “La Pequeña Guerra Privada” (1968), en el que se abandona cualquier sutileza: Kirk y los Klingons proporcionan armas a tribus primitivas enfrentadas, creando con ello una escalada de armamento que reflejaba claramente la situación real de nuestro mundo.
Como penitencia del sangriento pasado de la Tierra, la violencia y hostilidad que encuentra la Enterprise en los confines de la galaxia resulta emanar a veces de su propio planeta de origen. ![]() En “Semilla Espacial” (1967), por ejemplo, descubren una nave lanzada desde la Tierra en los años noventa del siglo XX. En su interior, sumidos en un éxtasis inducido, encuentran a un grupo de exiliados de las Guerras Eugénicas que tuvieron lugar en la Tierra, entre ellos el formidable Khan Noonien Singh (Ricardo Montalbán), un superhombre diseñado genéticamente que, una vez reanimado, retoma su viejo programa de conquista para recuperar el poder político del que una vez disfrutó. La tripulación de la Enterprise consigue frustrar sus maquinaciones, exiliándolo a él y a sus seguidores a un planeta deshabitado. Esta trama servirá de base para la segunda película cinematográfica de la franquicia, “La Ira de Khan” (1982), en la que el carismático personaje volvía a cruzar su camino con Kirk en una dramática aventura.
En “Semilla Espacial” (1967), por ejemplo, descubren una nave lanzada desde la Tierra en los años noventa del siglo XX. En su interior, sumidos en un éxtasis inducido, encuentran a un grupo de exiliados de las Guerras Eugénicas que tuvieron lugar en la Tierra, entre ellos el formidable Khan Noonien Singh (Ricardo Montalbán), un superhombre diseñado genéticamente que, una vez reanimado, retoma su viejo programa de conquista para recuperar el poder político del que una vez disfrutó. La tripulación de la Enterprise consigue frustrar sus maquinaciones, exiliándolo a él y a sus seguidores a un planeta deshabitado. Esta trama servirá de base para la segunda película cinematográfica de la franquicia, “La Ira de Khan” (1982), en la que el carismático personaje volvía a cruzar su camino con Kirk en una dramática aventura.
En “Una tajada” (1968), Kirk, Spock y McCoy se transportan al planeta Sigma Iotia II para ![]() caer en mitad de una guerra de bandas rivales que reproducen la estética y lenguaje de la época de los gangsters americanos de comienzos del siglo XX. Parece una imposible coincidencia hasta que se revela que una misión de la Federación que pasó muchos años atrás por el planeta olvidó en él un libro titulado “Las Bandas de Chicago de los Años Veinte”, que los avispados iotianos adoptaron como modelo para su sociedad. Tras escapar repetidamente de un bando para caer en el otro, los tres oficiales consiguen promover una paz en la que las diferentes facciones en conflicto se unan en un solo gobierno que reconozca a la Federación como “Padrino”. Cuando por fin regresan a la Enterprise, McCoy se da cuenta de que accidentalmente ha dejado su comunicador en el planeta, abriendo la puerta a especulaciones sobre lo que los iotianos, con su capacidad de imitación, podrán conseguir a partir de esa avanzada tecnología.
caer en mitad de una guerra de bandas rivales que reproducen la estética y lenguaje de la época de los gangsters americanos de comienzos del siglo XX. Parece una imposible coincidencia hasta que se revela que una misión de la Federación que pasó muchos años atrás por el planeta olvidó en él un libro titulado “Las Bandas de Chicago de los Años Veinte”, que los avispados iotianos adoptaron como modelo para su sociedad. Tras escapar repetidamente de un bando para caer en el otro, los tres oficiales consiguen promover una paz en la que las diferentes facciones en conflicto se unan en un solo gobierno que reconozca a la Federación como “Padrino”. Cuando por fin regresan a la Enterprise, McCoy se da cuenta de que accidentalmente ha dejado su comunicador en el planeta, abriendo la puerta a especulaciones sobre lo que los iotianos, con su capacidad de imitación, podrán conseguir a partir de esa avanzada tecnología.
![]() En “Pan y Circo” (1968), una suerte de complemento al episodio “Arena”, los oficiales de la Enterprise son hechos prisioneros en el planeta 892-IV y obligados a luchar como gladiadores en una especie de coliseo romano. Los combates son televisados para que sirvan de espectáculo a una gran audiencia. El paralelismo con prácticas culturales propias del pasado de la Tierra parece ser un caso de desarrollo paralelo, una noción recurrente en el universo de “Star Trek”. Pero, a la postre, resulta haber también una interferencia externa en la forma de una visita que realizó la nave de la Federación SS Beagle, cuyo capitán, Merik, ejerce de Primer Ciudadano del Imperio. El resto de la tripulación, sin embargo, murió hace tiempo en la arena de combate y el auténtico poder sobre ese mundo está en manos del procónsul Claudio Marco, que manipula sin escrúpulos a Merik (y amaña los combates de gladiadores) en su propio beneficio.
En “Pan y Circo” (1968), una suerte de complemento al episodio “Arena”, los oficiales de la Enterprise son hechos prisioneros en el planeta 892-IV y obligados a luchar como gladiadores en una especie de coliseo romano. Los combates son televisados para que sirvan de espectáculo a una gran audiencia. El paralelismo con prácticas culturales propias del pasado de la Tierra parece ser un caso de desarrollo paralelo, una noción recurrente en el universo de “Star Trek”. Pero, a la postre, resulta haber también una interferencia externa en la forma de una visita que realizó la nave de la Federación SS Beagle, cuyo capitán, Merik, ejerce de Primer Ciudadano del Imperio. El resto de la tripulación, sin embargo, murió hace tiempo en la arena de combate y el auténtico poder sobre ese mundo está en manos del procónsul Claudio Marco, que manipula sin escrúpulos a Merik (y amaña los combates de gladiadores) en su propio beneficio.
Teletransportados a la superficie, Kirk, Spock y McCoy contactan con un grupo clandestino de![]() “adoradores del Sol” que se oponen al dictatorial gobierno. Consiguen escapar otra vez, aunque Merik, recuperando un destello de sus pretéritos honor y valentía como antiguo capitán de la Flota, se sacrifica por ellos. Los acontecimientos iniciados por la visita de la Enterprise dan esperanzas y energía a los adoradores del Sol, cuya rebelión parece ahora destinada a triunfar. Ya de vuelta en la Enterprise, Uhura señala a Kirk y Spock que los “adoradores del sol” (sun worshippers en inglés) son en realidad “adoradores del hijo” (son worshippers) y que su religión de fraternidad y amor recrea el proceso histórico mediante el cual el Cristianismo sucedió al Imperio Romano como principal poder político y cultural en Europa.
“adoradores del Sol” que se oponen al dictatorial gobierno. Consiguen escapar otra vez, aunque Merik, recuperando un destello de sus pretéritos honor y valentía como antiguo capitán de la Flota, se sacrifica por ellos. Los acontecimientos iniciados por la visita de la Enterprise dan esperanzas y energía a los adoradores del Sol, cuya rebelión parece ahora destinada a triunfar. Ya de vuelta en la Enterprise, Uhura señala a Kirk y Spock que los “adoradores del sol” (sun worshippers en inglés) son en realidad “adoradores del hijo” (son worshippers) y que su religión de fraternidad y amor recrea el proceso histórico mediante el cual el Cristianismo sucedió al Imperio Romano como principal poder político y cultural en Europa.
La presentación positiva del cristianismo en “Pan y Circo” constituye una desviación respecto a la línea general de “Star Trek”, cuya visión del futuro es abiertamente secular. La tripulación ![]() de la Enterprise no parece ser practicante de ninguna religión y cuando en el curso de sus viajes encuentran alguna fe entre los alienígenas de otros mundos ésta se interpreta como un producto de la ignorancia y la superstición que hay que superar para alcanzar el verdadero progreso.
de la Enterprise no parece ser practicante de ninguna religión y cuando en el curso de sus viajes encuentran alguna fe entre los alienígenas de otros mundos ésta se interpreta como un producto de la ignorancia y la superstición que hay que superar para alcanzar el verdadero progreso.
También la ciencia se critica en ocasiones. Khan, del que hablamos antes, es, después de todo, un producto de la ingeniería genética y varios capítulos presentan científicos que se ajustan más o menos al arquetipo del sabio loco, como el doctor Roger Korby (Michael Strong), que intenta tomar el control de la Enterprise en “¿De qué están hechas las niñas pequeñas?” (1966) con la ayuda de sus androides.
Pero en general, “Star Trek” ofrece una visión positiva de la ciencia como llave a la solución de ![]() todos los problemas económicos y sociales –en contraste con las continuas advertencias acerca de los peligros de la ciencia que caracterizaron series anteriores, como “La Dimensión Desconocida” o “Rumbo a lo Desconocido”. En este sentido, la creación de Gene Roddenberry bebe del optimismo propio de la Ilustración del siglo XVIII, cuando la ciencia era contemplada como la herramienta perfecta para alcanzar un mundo utópico. De hecho, el futuro de “Star Trek” es básicamente la culminación de ese proyecto ilustrado de construir una sociedad ideal basada en el conocimiento, la racionalidad y la ciencia.
todos los problemas económicos y sociales –en contraste con las continuas advertencias acerca de los peligros de la ciencia que caracterizaron series anteriores, como “La Dimensión Desconocida” o “Rumbo a lo Desconocido”. En este sentido, la creación de Gene Roddenberry bebe del optimismo propio de la Ilustración del siglo XVIII, cuando la ciencia era contemplada como la herramienta perfecta para alcanzar un mundo utópico. De hecho, el futuro de “Star Trek” es básicamente la culminación de ese proyecto ilustrado de construir una sociedad ideal basada en el conocimiento, la racionalidad y la ciencia.
Tampoco es que “Star Trek” sea víctima de la ingenuidad más absoluta. Reconoce los peligros inherentes a un avance científico excesivamente rápido. Según su filosofía, la ciencia y la ![]() tecnología pueden utilizarse de forma positiva sólo en sociedades en las que el desarrollo social y ético acompañen a la ampliación de las fronteras del conocimiento. Como resultado, todas las misiones de la Flota Estelar en mundos poco avanzados tienen estrictamente prohibido compartir tecnología o saber científico que pudiera contribuir a un desarrollo anormalmente rápido de esa civilización. Esta política de no interferencia es crucial en la ética de la Federación y la serie se toma muchas molestias para retratar a esa organización multiplanetaria como una entidad benevolente cuyos intereses distan del imperialismo o el colonialismo al estilo de las potencias europeas del siglo XIX.
tecnología pueden utilizarse de forma positiva sólo en sociedades en las que el desarrollo social y ético acompañen a la ampliación de las fronteras del conocimiento. Como resultado, todas las misiones de la Flota Estelar en mundos poco avanzados tienen estrictamente prohibido compartir tecnología o saber científico que pudiera contribuir a un desarrollo anormalmente rápido de esa civilización. Esta política de no interferencia es crucial en la ética de la Federación y la serie se toma muchas molestias para retratar a esa organización multiplanetaria como una entidad benevolente cuyos intereses distan del imperialismo o el colonialismo al estilo de las potencias europeas del siglo XIX.
De esta forma, todas las misiones de la Flota han de respetar la conocida como “Primera Directiva”, de la que ya hablamos anteriormente y que prohíbe la interferencia en sociedades que no hayan alcanzado al menos la misma sofisticación tecnológica y social que la propia Federación medida en términos del motor de curvatura y el viaje interestelar. La utilización de ![]() esta vara de medir tecnológica no se expresaría claramente hasta muchos años después en la serie “Star Trek: Voyager”, pero es ciertamente consistente con la tendencia de toda la franquicia a considerar los avances científicos y tecnológicos como la medida del avance general de una sociedad.
esta vara de medir tecnológica no se expresaría claramente hasta muchos años después en la serie “Star Trek: Voyager”, pero es ciertamente consistente con la tendencia de toda la franquicia a considerar los avances científicos y tecnológicos como la medida del avance general de una sociedad.
Esta política de no interferencia no es compartida por las otras dos grandes civilizaciones de la galaxia, los Klingon y los Romulanos. Ambas exploran nuevos mundos con un claro objetivo de expansión imperial. Claro que, como dijimos, los representantes de la Federación a bordo de la Enterprise se las arreglan, cuando les interesa, para burlar la “Primera Directiva” e intervenir en ciertos mundos por mucho que se justifiquen diciendo que su intención es restaurar la evolución “natural” de las sociedades involucradas, como en el caso de las ya mencionadas “La Tajada” o “Pan y Circo”.
(Continúa en la siguiente entrada)
↧
January 15, 2015, 9:45 am
Kirby fue siempre un artista orientado a la acción y dotado de una potente imaginación a la hora de imaginar personajes de talla épica. Pero por mucho que les duela a sus más fervientes admiradores, su capacidad como guionista jamás estuvo a la altura de su talento como dibujante. El culmen de su carrera fue la etapa en la que colaboró con Stan Lee, sobre todo en los Cuatro Fantásticos. Su desbordante imaginación era canalizada, organizada y, sobre todo, humanizada, por Lee.
La brillantez del tándem empezó a decaer cuando a finales de los sesenta, Stan Lee, cada vez más ocupado con las tareas editoriales y de representación de Marvel, empezó a desvincularse de la escritura de esa colección. Los guiones de la misma, entonces ya elaborados por Kirby prácticamente en solitario, se convirtieron en un reiterativo desfile de robots, androides y monstruos genéricos, sin dirección definida ni tratamiento de personajes.
En 1970, Kirby, harto de trabajar como una mula para Marvel y resentido por no haber ![]() obtenido el reconocimiento –y su correspondiente reflejo económico- que él creía merecer, aceptó la oferta de trabajo de Carmine Infantino, a la sazón editor de DC Comics. Su prestigio le permitió fijar sus propias condiciones de trabajo; condiciones que se podían resumir en una sola: libertad absoluta. Ello incluía no tener que responder ante ningún editor que le marcara directrices o realizara correcciones sobre su trabajo. Lo que su orgullo no le dejó reconocer es que en realidad sí necesitaba un editor.
obtenido el reconocimiento –y su correspondiente reflejo económico- que él creía merecer, aceptó la oferta de trabajo de Carmine Infantino, a la sazón editor de DC Comics. Su prestigio le permitió fijar sus propias condiciones de trabajo; condiciones que se podían resumir en una sola: libertad absoluta. Ello incluía no tener que responder ante ningún editor que le marcara directrices o realizara correcciones sobre su trabajo. Lo que su orgullo no le dejó reconocer es que en realidad sí necesitaba un editor.
![]() Pero vayamos por partes. Tras dos años en DC, el gran proyecto de Kirby, las cuatro colecciones que componían el llamado Cuarto Mundo, se hundía. Los lectores no habían apoyado la visión de Kirby y la falta de ventas iba cancelando una tras otra sus series. Ante el decreciente volumen de trabajo en la mesa del autor, Infantino le sugirió la creación de una nueva serie. El editor había intentado sin éxito conseguir los derechos de adaptación al comic de “El Planeta de los Simios” (1968). Sin darse por vencido, propuso a Kirby que presentara algo parecido pero lo suficientemente diferente como para evitar una demanda por plagio.
Pero vayamos por partes. Tras dos años en DC, el gran proyecto de Kirby, las cuatro colecciones que componían el llamado Cuarto Mundo, se hundía. Los lectores no habían apoyado la visión de Kirby y la falta de ventas iba cancelando una tras otra sus series. Ante el decreciente volumen de trabajo en la mesa del autor, Infantino le sugirió la creación de una nueva serie. El editor había intentado sin éxito conseguir los derechos de adaptación al comic de “El Planeta de los Simios” (1968). Sin darse por vencido, propuso a Kirby que presentara algo parecido pero lo suficientemente diferente como para evitar una demanda por plagio.
Y así, en noviembre de 1972, aparece el número uno de “Kamandi: The Last Boy on Earth”. Su ![]() portada nos mostraba a un muchacho rubio en taparrabos navegando por un mar del que sobresalían los restos inclinados y cubiertos de óxido de la inconfundible Estatua de la Libertad. Estaba clara la intención de capitalizar el éxito de la franquicia cinematográfica de “El Planeta de los Simios”, que aquel año estrenaba su tercera película, “Rebelión en el Planeta de los Simios”.
portada nos mostraba a un muchacho rubio en taparrabos navegando por un mar del que sobresalían los restos inclinados y cubiertos de óxido de la inconfundible Estatua de la Libertad. Estaba clara la intención de capitalizar el éxito de la franquicia cinematográfica de “El Planeta de los Simios”, que aquel año estrenaba su tercera película, “Rebelión en el Planeta de los Simios”.
Kamandi era el último ser humano inteligente. Fue criado y educado por su abuelo en un búnker que resistió la destrucción del Gran Desastre, permaneciendo a salvo de la radiación que, sin saberlo él, había transformado completamente el mundo exterior. Su educación había consistido en el estudio de viejas cintas y microfilms, por lo que sus conocimientos del mundo humano ya no le sirven de nada cuando, tras quedarse solo y al descubierto tras la destrucción de las instalaciones donde vivía, se ve obligado a salir al exterior. Descubre entonces no solamente que la civilización humana que él había estudiado ha ![]() desaparecido por completo, sino que sus congéneres han sufrido una regresión que les ha transformado en poco más que animales incapaces de hablar ni pensar de forma inteligente. El lugar de especie dominante del planeta es ahora compartido por toda una serie de especies de animales superiores (simios, tigres, leones, leopardos, delfines…), que han evolucionado hasta alcanzar no sólo forma humanoide, sino una mente a su nivel. Otras criaturas mutadas de forma grotesca no son sino monstruos que puntean un territorio que ya se parece muy poco al de la Norteamérica del siglo XX.
desaparecido por completo, sino que sus congéneres han sufrido una regresión que les ha transformado en poco más que animales incapaces de hablar ni pensar de forma inteligente. El lugar de especie dominante del planeta es ahora compartido por toda una serie de especies de animales superiores (simios, tigres, leones, leopardos, delfines…), que han evolucionado hasta alcanzar no sólo forma humanoide, sino una mente a su nivel. Otras criaturas mutadas de forma grotesca no son sino monstruos que puntean un territorio que ya se parece muy poco al de la Norteamérica del siglo XX.
A ojos de esos nuevos seres inteligentes, Kamandi no es sino un animal, algo más desarrollado, sí, pero una criatura inferior al fin y al cabo. Incapaz de comunicarse con unos humanos bestializados, perseguido y cazado para ser utilizado como mascota o esclavo, el héroe iniciará un interminable periplo en busca de un lugar donde establecerse en paz.
Normalmente, un buen comic tiene un atractivo gancho inicial, o un sólido argumento, o ![]() personajes complejos… algo que permita fijar la historia en la memoria y no olvidarla jamás. Por desgracia, “Kamandi” no tiene ninguno de esos elementos. Aparte de venir firmado por el gran Jack Kirby, no podemos poner demasiado en el haber de esta colección. Y, sin embargo, por alguna razón, es recordado con un gran cariño por muchos aficionados y a menudo se le menciona de forma destacada cuando se analiza la historia del comic book de los setenta.
personajes complejos… algo que permita fijar la historia en la memoria y no olvidarla jamás. Por desgracia, “Kamandi” no tiene ninguno de esos elementos. Aparte de venir firmado por el gran Jack Kirby, no podemos poner demasiado en el haber de esta colección. Y, sin embargo, por alguna razón, es recordado con un gran cariño por muchos aficionados y a menudo se le menciona de forma destacada cuando se analiza la historia del comic book de los setenta.
En primer lugar, la premisa de partida distaba mucho de ser original. De hecho, como ya hemos dicho, se aprovechaba descaradamente del éxito del film “El Planeta de los Simios”, estrenado ![]() cuatro años antes pero aún muy en boga gracias a su continuación en una serie de películas que hasta 1973 mantuvieron viva la moda de los monos inteligentes.
cuatro años antes pero aún muy en boga gracias a su continuación en una serie de películas que hasta 1973 mantuvieron viva la moda de los monos inteligentes.
Es cierto que Kirby había presentado tiempo atrás un concepto muy similar en un comic de antologías publicado por la editorial Harvey, “Alarming Tales” nº 1 (1957). En él se incluía una historia, “El Último Enemigo”, que describía un futuro con una humanidad extinta y dominado por perros, tigres y ratas inteligentes. Kirby recuperó aquella vieja idea, la fusionó con un proyecto propio que había creado en 1956 para una tira de prensa que nunca se publicó, “Kamandi of the Caves”, y de esta forma nació el comic que ahora nos ocupa.
Pero se sigue pareciendo demasiado a “El Planeta de los Simios” y la aparición de una ![]() carcomida Estatua de la Libertad en la portada del número uno era una referencia explícita a la famosa escena final que Charlton Heston protagonizaba en la película. El protagonista es un hombre con mentalidad del siglo XX que se encuentra de forma traumática en un mundo dominado por animales, en el que deberá sobrevivir en solitario. Por si esto fuera poco, durante varios números el humano de torso desnudo es acompañado por Flor, una joven asilvestrada con poca ropa, un personaje que copiaba al de Nova en el film. En este último, el chimpancé Cornelius encarnaba la figura del científico bondadoso y de mente abierta; en el comic, ese papel lo asumía el perruno doctor Canus.
carcomida Estatua de la Libertad en la portada del número uno era una referencia explícita a la famosa escena final que Charlton Heston protagonizaba en la película. El protagonista es un hombre con mentalidad del siglo XX que se encuentra de forma traumática en un mundo dominado por animales, en el que deberá sobrevivir en solitario. Por si esto fuera poco, durante varios números el humano de torso desnudo es acompañado por Flor, una joven asilvestrada con poca ropa, un personaje que copiaba al de Nova en el film. En este último, el chimpancé Cornelius encarnaba la figura del científico bondadoso y de mente abierta; en el comic, ese papel lo asumía el perruno doctor Canus.
Naturalmente, todas esas poco casuales coincidencias estaban filtradas por la fértil imaginación de Jack Kirby, que añadió a la mezcla otros ingredientes de su propia cosecha. Mientras que “El Planeta de los Simios” adolecía de cierta austeridad visual, el de “Kamandi” es un mundo en tecnicolor repleto de extrañas máquinas, ciudades en ruinas, criaturas gigantes y animales humanizados de todo tipo. Tenemos simios con armas, sí, pero ![]() también murciélagos monstruosos, serpientes con brazos robóticos, leopardos pirata y tigres vestidos con armadura.
también murciélagos monstruosos, serpientes con brazos robóticos, leopardos pirata y tigres vestidos con armadura.
Podemos decir que “Kamandi” es “El Planeta de los Simios” corregido y aumentado. Los monótonos desiertos de la película son reemplazados en el cómic por entornos de lo más diverso, de un Washington en ruinas a junglas reminiscentes de “El Mundo Perdido”, de ciudades submarinas habitadas por delfines a laberintos de cuevas; los telépatas adoradores de misiles del film se transforman en mutantes rebeldes con corazones ciclotrónicos y los gorilas, chimpancés y orangutanes se acompañan de un desfile interminable de criaturas, desde leones a extraterrestres sin forma corpórea, de delfines inteligentes a saltamontes gigantes.
Lo que empezó como un plagio de una película de éxito, evolucionó en algo mucho mayor y más emocionante que ver a Roddy McDowell con una máscara de goma (con todos mis respetos al revolucionario trabajo del maquillador John Chambers). El problema era que el interés y la sorpresa que suscitaba el variopinto entorno en el que se movía el héroe se diluía pronto sin que Kirby supiera introducir nuevos elementos con los que variar el monolítico esquema inicial.
Es necesario decir que Kirby comenzó “Kamandi” sin demasiado interés. Lo que realmente le ![]() había motivado para trabajar en DC había sido poder desarrollar su tetralogía del Cuarto Mundo, pero ésta, como hemos dicho, había resultado ser un fracaso comercial. Decepcionado, aceptó crear y encargarse de “Kamandi” como forma de mantener el número de páginas mensual que le conservara su nivel de ingresos. Una historia ambientada en un mundo postapocalíptico y construida alrededor de la muerte y la devastación era algo totalmente opuesto a su sensibilidad. Kirby estaba decidido a que el comic no se recrearía en lo negativo, sino que exaltaría la lucha por la supervivencia. Y eso es precisamente lo que hace Kamandi: luchar, luchar, luchar…y poco más.
había motivado para trabajar en DC había sido poder desarrollar su tetralogía del Cuarto Mundo, pero ésta, como hemos dicho, había resultado ser un fracaso comercial. Decepcionado, aceptó crear y encargarse de “Kamandi” como forma de mantener el número de páginas mensual que le conservara su nivel de ingresos. Una historia ambientada en un mundo postapocalíptico y construida alrededor de la muerte y la devastación era algo totalmente opuesto a su sensibilidad. Kirby estaba decidido a que el comic no se recrearía en lo negativo, sino que exaltaría la lucha por la supervivencia. Y eso es precisamente lo que hace Kamandi: luchar, luchar, luchar…y poco más.
![]() El protagonista es, por tanto, un personaje completamente insulso. Su papel en todos los episodios consiste en enfadarse, viajar sin rumbo y pelear con el animal, inteligente o no, de turno. Incluso desde el punto de vista estrictamente estético no tiene nada que ofrecer: viste un taparrabos y botas, sólo suele llevar encima una cartuchera y su único rasgo distintivo es la melena rubia. Incluso acogiéndonos a la corriente de “simplicidad en el diseño”, el suyo es muy soso.
El protagonista es, por tanto, un personaje completamente insulso. Su papel en todos los episodios consiste en enfadarse, viajar sin rumbo y pelear con el animal, inteligente o no, de turno. Incluso desde el punto de vista estrictamente estético no tiene nada que ofrecer: viste un taparrabos y botas, sólo suele llevar encima una cartuchera y su único rasgo distintivo es la melena rubia. Incluso acogiéndonos a la corriente de “simplicidad en el diseño”, el suyo es muy soso.
Lo que le falta a Kamandi en personalidad y atractivo visual le sobra en orgullo, impaciencia y mal genio. En todos los episodios acaba metido en peleas absurdas; aunque, claro está, el mundo en el que vive parece consistir únicamente en eso. Todo el mundo se pelea con los demás y Kamandi no va a ser menos. No hay necesidad de sutilezas ni motivos de peso. Lo único que necesita es una pistola para que pueda matar a algunos de esos jodidos gorilas.
¿Qué es lo que vamos aprendiendo de él en el curso de los 40 episodios que dibujó Kirby. Poca ![]() cosa: que odia que los animales le consideren una criatura inferior y que hace falta muy poca cosa para enfadarle y que se líe a mamporros. Eso es todo.
cosa: que odia que los animales le consideren una criatura inferior y que hace falta muy poca cosa para enfadarle y que se líe a mamporros. Eso es todo.
Tampoco el entorno futurista, por muy vibrante y pintoresco que Kirby lo retrate, está mínimamente desarrollado desde el punto de vista conceptual. ¿Qué fue el Gran Desastre que acabó con la civilización humana? Nadie lo sabe. Aparentemente tuvo algo que ver la radiación. ¿Cómo evolucionó la nueva sociedad animal? ¿Qué causó la regresión de la especie humana? ¿Por qué algunos animales –caballos, insectos, búfalos…- siguen siendo lo que eran mientras que otros se han transformado en una especie de híbridos hombre-bestia inteligentes? ¿Y qué pintan todos esos mutantes y monstruos que van apareciendo de vez en cuando?
![]() Tratándose de un comic de Kirby, la respuesta es: no pienses en ello y limítate a aceptar todas las inconsistencias y situaciones extrañas que vayas encontrando por el camino.
Tratándose de un comic de Kirby, la respuesta es: no pienses en ello y limítate a aceptar todas las inconsistencias y situaciones extrañas que vayas encontrando por el camino.
Una de las reglas fundamentales a la hora de escribir ficción, especialmente la modalidad futurista, es que el mundo en el que sitúas tus personajes debe tener algún tipo de lógica interna que dote de consistencia al conjunto. Tan ridícula como puede resultar “Star Wars” desde el punto de vista científico, a ningún creador de Lucasfilm se le ocurriría hacer que Yoda se transformara en Chewbacca poniéndose un anillo mágico. Simplemente, iría contra las propias reglas que se han establecido para ese universo ficticio.
“Kamandi” no sólo es la excepción que confirma la regla, sino que presume de ello. Da igual que en un momento dado el lector piense que por fin empieza a entender las cosas, al número siguiente ocurrirá algo que, surgido de la nada, pondrá todo lo anteriormente narrado patas arriba. La única regla en “Kamandi” es que no hay reglas. Cada episodio ofrece un buen puñado de ideas, criaturas y personajes de lo más extraños y a menudo incompatibles entre sí. Y, sin embargo y por algún motivo, no llegan a arruinar completamente el comic.
El principal problema es que todo ese derroche de creatividad carece de dirección alguna. Cada ![]() mes aparecía un monstruo nuevo para olvidarlo acto seguido. Los personajes eran presentados en un número y desechados al siguiente para reaparecer sin explicación satisfactoria unos episodios después. El protagonista vivía en una huida perpetua sin objetivo alguno, dejándose llevar por los acontecimientos, reaccionando a ellos y enfrentándose rutinariamente a la amenaza de turno. Los diálogos son altisonantes hasta el ridículo y los personajes apenas tienen definición más allá del estereotipo: el héroe virtuoso e irreductible, el científico despistado y bonachón, el compañero fiel, el príncipe rebelde frente a la autoridad paterna…. Son en realidad, meros peones con los que hilvanar una trama completamente centrada en las peleas, las huidas y las batallas; una trama tan alocadamente rápida que el lector no tiene tiempo para detenerse un momento y preguntarse qué está sucediendo y por qué.
mes aparecía un monstruo nuevo para olvidarlo acto seguido. Los personajes eran presentados en un número y desechados al siguiente para reaparecer sin explicación satisfactoria unos episodios después. El protagonista vivía en una huida perpetua sin objetivo alguno, dejándose llevar por los acontecimientos, reaccionando a ellos y enfrentándose rutinariamente a la amenaza de turno. Los diálogos son altisonantes hasta el ridículo y los personajes apenas tienen definición más allá del estereotipo: el héroe virtuoso e irreductible, el científico despistado y bonachón, el compañero fiel, el príncipe rebelde frente a la autoridad paterna…. Son en realidad, meros peones con los que hilvanar una trama completamente centrada en las peleas, las huidas y las batallas; una trama tan alocadamente rápida que el lector no tiene tiempo para detenerse un momento y preguntarse qué está sucediendo y por qué.
![]() La colaboración de un verdadero guionista habría conseguido dar estabilidad al reparto, perfilar sus distintas personalidades y hacerlas evolucionar a tenor de las experiencias vividas, orientar a los personajes hacia un determinado propósito, crear arcos argumentales… otorgarle a la serie, en fin, una auténtica continuidad. Catorce años después, Mark Schultz crearía “Xenozoic Tales”, otra serie sobre un planeta en el que, tras un cataclismo atómico, la naturaleza había evolucionado de forma enloquecida dejando a los humanos sumidos en un atraso tecnológico. Dejando aparte el aspecto gráfico, Schultz, a diferencia de Kirby, supo progresar desde la simplicidad de sus primeros números, haciendo crecer a los protagonistas y creando subtramas e intrigas más allá del mero espectáculo visual de ver al héroe enfrentándose contra alguna peligrosa criatura. Por el contrario, Kirby improvisaba sobre la marcha sin un fin concreto, cayendo continuamente en el autoplagio y la reiteración.
La colaboración de un verdadero guionista habría conseguido dar estabilidad al reparto, perfilar sus distintas personalidades y hacerlas evolucionar a tenor de las experiencias vividas, orientar a los personajes hacia un determinado propósito, crear arcos argumentales… otorgarle a la serie, en fin, una auténtica continuidad. Catorce años después, Mark Schultz crearía “Xenozoic Tales”, otra serie sobre un planeta en el que, tras un cataclismo atómico, la naturaleza había evolucionado de forma enloquecida dejando a los humanos sumidos en un atraso tecnológico. Dejando aparte el aspecto gráfico, Schultz, a diferencia de Kirby, supo progresar desde la simplicidad de sus primeros números, haciendo crecer a los protagonistas y creando subtramas e intrigas más allá del mero espectáculo visual de ver al héroe enfrentándose contra alguna peligrosa criatura. Por el contrario, Kirby improvisaba sobre la marcha sin un fin concreto, cayendo continuamente en el autoplagio y la reiteración.
¿Estamos, entonces, ante un completo fracaso? Al menos en lo que se refiere a la primera mitad ![]() de los números realizados por Kirby, no del todo. “Kamandi” es un comic que funciona a pesar de sí mismo. Y la única razón que puede aducirse es que, incluso en sus momentos menos inspirados, Kirby seguía siendo un genio narrando historias. El lector disfrutará de escenas de acción rebosantes de energía y dinamismo y sus páginas dobles (casi siempre la 2 y 3 de cada número) siguen sorprendiendo hoy por su composición y detallismo. El autor no descansa ni un momento ni deja que el lector lo haga. Los argumentos no son más que una enloquecida carrera con constantes giros en los que no se sabe qué se sacará de la manga a continuación, tenga o no lógica respecto a lo inmediatamente precedente, ya sean leones conservacionistas del medio ambiente, hormigas gigantes armadas con lanzas o ratas que viajan a bordo de un globo aerostático.
de los números realizados por Kirby, no del todo. “Kamandi” es un comic que funciona a pesar de sí mismo. Y la única razón que puede aducirse es que, incluso en sus momentos menos inspirados, Kirby seguía siendo un genio narrando historias. El lector disfrutará de escenas de acción rebosantes de energía y dinamismo y sus páginas dobles (casi siempre la 2 y 3 de cada número) siguen sorprendiendo hoy por su composición y detallismo. El autor no descansa ni un momento ni deja que el lector lo haga. Los argumentos no son más que una enloquecida carrera con constantes giros en los que no se sabe qué se sacará de la manga a continuación, tenga o no lógica respecto a lo inmediatamente precedente, ya sean leones conservacionistas del medio ambiente, hormigas gigantes armadas con lanzas o ratas que viajan a bordo de un globo aerostático.
![]() En todo ese torbellino de ideas –no siempre afortunadas y muchas veces tan rápidamente concebidas como mal desarrolladas-, Kirby dio muestras de su capacidad para integrar en su género favorito, la ciencia ficción, guiños a la actualidad de aquel momento o a los mitos del género. El nº 7 es una especie de remake de King Kong; el nº 10 tiene como amenazas a las aberraciones biológicas creadas por científicos ambiciosos. Los números 37 y 38 presentaban a una comunidad de humanos mutantes cuya corta esperanza de vida recordaba a “La Fuga de Logan”.
En todo ese torbellino de ideas –no siempre afortunadas y muchas veces tan rápidamente concebidas como mal desarrolladas-, Kirby dio muestras de su capacidad para integrar en su género favorito, la ciencia ficción, guiños a la actualidad de aquel momento o a los mitos del género. El nº 7 es una especie de remake de King Kong; el nº 10 tiene como amenazas a las aberraciones biológicas creadas por científicos ambiciosos. Los números 37 y 38 presentaban a una comunidad de humanos mutantes cuya corta esperanza de vida recordaba a “La Fuga de Logan”.
Los números 12 y 13 son una crítica a la mentalidad capitalista más rapaz. En el nº 15, Kirby hace una nada sutil y muy divertida sátira al caso Watergate que conmocionó al país tan sólo meses antes; en el nº 19 el autor rinde homenaje al otro género por el que sentía un afecto especial: el de gangsters, con un Kamandi atrapado en un Chicago estilo años treinta. En otros episodios se toca el tema de los ovnis en sus diferentes modalidades (abducciones, contactos con inteligencias extraterrestres), la destrucción del medio ambiente por parte del capitalismo rampante (nº 26) o el sinsentido de la guerra (nº23).
Aunque “Kamandi” fue la serie de DC en la que Kirby mantuvo durante más tiempo un buen ![]() nivel de calidad gráfica, llegó un punto en el que empezó a evidenciarse su cansancio. Quizá ello fuera debido al desengaño que había supuesto su estancia en DC, donde no había hecho sino acumular fracaso tras fracaso; o el verse cada vez más desplazado de un medio, el comic book, que estaba registrando una rápida y amplia evolución gráfica (gracias a los Jim Steranko, Neal Adams, Craig Russell, Bernie Wrightson o Barry Smith) que hacía parecer su estilo algo anacrónico; o puede que, simplemente, se cansara de enlazar aventuras clónicas en las que se limitaba a dibujar la misma historia con mínimas variaciones.
nivel de calidad gráfica, llegó un punto en el que empezó a evidenciarse su cansancio. Quizá ello fuera debido al desengaño que había supuesto su estancia en DC, donde no había hecho sino acumular fracaso tras fracaso; o el verse cada vez más desplazado de un medio, el comic book, que estaba registrando una rápida y amplia evolución gráfica (gracias a los Jim Steranko, Neal Adams, Craig Russell, Bernie Wrightson o Barry Smith) que hacía parecer su estilo algo anacrónico; o puede que, simplemente, se cansara de enlazar aventuras clónicas en las que se limitaba a dibujar la misma historia con mínimas variaciones.
Los quince últimos números parecen estar hechos con menos imaginación y peores ganas que los primeros; el detallismo y los barrocos diseños de vestuario y maquinaria tan característicos de su estilo empiezan a flaquear e incluso a desaparecer y el desganado entintado de D.Bruce Berry (que sustituyó al más competente Mike Royer de los primeros episodios) no sólo no contribuye a mejorar los lápices de Kirby, sino que resaltan aún más su decadencia. En el número 37 (1976), Kirby deja los guiones en manos de Gerry Conway, aunque ello no significó una mejora inmediata de los mismos y, por el contrario, sí se percibe un distanciamiento y descuido aún mayor del dibujo. El número 40 fue el último firmado por un Kirby ya deseoso de abandonar DC.
![]() Curiosamente y pese a lo dicho, “Kamandi” fue la única serie de Kirby que sobrevivió a su marcha y, de hecho, sus cifras de ventas fueron bastante buenas, las mejores que consiguió en toda su etapa en DC Comics. Seguramente en ello influyó el tirón que en esos años estaba teniendo la ciencia ficción, uno de los géneros en los que editoriales y creadores se estaban refugiando tras la caída en la popularidad de los superhéroes. Y, dentro de la ciencia ficción, el subgénero postapocalíptico siempre tuvo un especial atractivo para los aficionados, por lo de sugerente y apto para la reflexión tenía la idea que un mundo aparentemente sólido e inmortal, pueda deshacerse hasta perderse totalmente su recuerdo.
Curiosamente y pese a lo dicho, “Kamandi” fue la única serie de Kirby que sobrevivió a su marcha y, de hecho, sus cifras de ventas fueron bastante buenas, las mejores que consiguió en toda su etapa en DC Comics. Seguramente en ello influyó el tirón que en esos años estaba teniendo la ciencia ficción, uno de los géneros en los que editoriales y creadores se estaban refugiando tras la caída en la popularidad de los superhéroes. Y, dentro de la ciencia ficción, el subgénero postapocalíptico siempre tuvo un especial atractivo para los aficionados, por lo de sugerente y apto para la reflexión tenía la idea que un mundo aparentemente sólido e inmortal, pueda deshacerse hasta perderse totalmente su recuerdo.
En el siguiente año y medio, la colección caería en un poco afortunado carrusel de guionistas ![]() que impidió dar cierta coherencia o dirección: el ya mencionado Gerry Conway, Paul Levitz, Denny O´Neil, Steve Englehart, David Anthony Kraft, Elliot S.Maggin y Jack C.Harris. Este último, que tomó las riendas en el número 52, mejoró sustancialmente el concepto original de Kirby y la calidad de las historias, aunque como veremos a continuación no tendría mucho tiempo para demostrar lo que podía dar de sí. El apartado gráfico fue dejado en manos de artistas de segunda fila que tampoco ayudaron a mantener el interés de los lectores: Keith Giffen, Chic Stone, Pablo Marcos y Dick Ayers. En su última etapa compartió cabecera con otra creación fallida de Kirby: OMAC.
que impidió dar cierta coherencia o dirección: el ya mencionado Gerry Conway, Paul Levitz, Denny O´Neil, Steve Englehart, David Anthony Kraft, Elliot S.Maggin y Jack C.Harris. Este último, que tomó las riendas en el número 52, mejoró sustancialmente el concepto original de Kirby y la calidad de las historias, aunque como veremos a continuación no tendría mucho tiempo para demostrar lo que podía dar de sí. El apartado gráfico fue dejado en manos de artistas de segunda fila que tampoco ayudaron a mantener el interés de los lectores: Keith Giffen, Chic Stone, Pablo Marcos y Dick Ayers. En su última etapa compartió cabecera con otra creación fallida de Kirby: OMAC.
En 1978, DC sufrió lo que se conoció como “La Implosión”: nada menos que treinta y un títulos fueron cancelados de forma terminante, la mayor parte dejando inconclusas sus líneas argumentales. Con todo lo dicho, no puede extrañar que “Kamandi” fuera una de las víctimas de la siega. Su último número, fechado en octubre de ese año, fue el 59. En 1986, con la publicación de “Crisis en Tierras Infinitas”, la línea temporal que constituía el futuro de Kamandi era eliminada del Universo DC y el muchacho de melena rubia era reconvertido en ![]() nieto de OMAC, un despropósito sobre el que no merece la pena ahondar.
nieto de OMAC, un despropósito sobre el que no merece la pena ahondar.
“Kamandi” es por tanto, una obra característica de Jack Kirby, para lo bueno y para lo malo. Un comic que encantará a los muchos –y no siempre objetivos- seguidores que acumula el legendario autor. Para el que sólo guste del buen comic, lo mejor es invertir el tiempo en otras obras. Y para quienes sí estén interesados en la ciencia ficción, pueden recomendarse quizá los diez primeros números. Más allá de eso, lo infantil, inverosímil y repetitivo de la premisa y una violencia continua y sin sentido empieza a superar la fascinación que uno puede sentir ante el poderoso arte del autor.
↧
↧
(Viene de la entrada anterior) Además de las exploraciones de mundos extraños y el contacto con especies alienígenas, otro de los marcos narrativos clásicos utilizados en “Star Trek” es el viaje en el tiempo. De hecho, aparentemente es la tripulación de la Enterprise la que descubre el desplazamiento temporal (al menos en lo que a la Federación se refiere), cuando la nave es transportada hacia atrás en el tiempo tras alcanzar enormes velocidades en el episodio “Horas desesperadas” (1966).
En “El mañana es ayer” (1967) una “estrella negra” impulsa a la Enterprise a una brecha ![]() temporal que la deja orbitando la Tierra de finales de los sesenta –el momento en el que se emitía la serie-. Este episodio es el primero en el que se explora lo que tradicionalmente había sido una de las preocupaciones centrales de este tipo de narraciones: la interferencia con el pasado puede provocar resultados potencialmente catastróficos en el futuro/presente que conocemos.
temporal que la deja orbitando la Tierra de finales de los sesenta –el momento en el que se emitía la serie-. Este episodio es el primero en el que se explora lo que tradicionalmente había sido una de las preocupaciones centrales de este tipo de narraciones: la interferencia con el pasado puede provocar resultados potencialmente catastróficos en el futuro/presente que conocemos.
En “Misión: La Tierra” (1968), la Enterprise vuelve a retroceder en el tiempo al momento contemporáneo al que se emitían los episodios. Esta vez, sin embargo, lo hacen a propósito para reunir datos sobre la Guerra Fría, tratando de determinar cómo la Tierra logró evitar la destrucción nuclear. En el curso de la misión, casi ![]() provocan ellos mismos el holocausto al interferir en los esfuerzos de un agente alienígena, Gary Seven (Robert Lansing), por neutralizar la carrera de armamento. Seven (un terrestre educado y adiestrado por alienígenas) ha regresado a nuestro planeta para impedir que los Estados Unidos lancen una bomba orbital que llevaría a una escalada en la tensión con la Unión Soviética. El eficiente Seven (a quien se pensó en convertir en protagonista de una serie spin-off titulada “Assignment: Earth, que nunca se materializó), consigue salir airoso de su misión a pesar de la interferencia de la Enterprise y el desastre es conjurado.
provocan ellos mismos el holocausto al interferir en los esfuerzos de un agente alienígena, Gary Seven (Robert Lansing), por neutralizar la carrera de armamento. Seven (un terrestre educado y adiestrado por alienígenas) ha regresado a nuestro planeta para impedir que los Estados Unidos lancen una bomba orbital que llevaría a una escalada en la tensión con la Unión Soviética. El eficiente Seven (a quien se pensó en convertir en protagonista de una serie spin-off titulada “Assignment: Earth, que nunca se materializó), consigue salir airoso de su misión a pesar de la interferencia de la Enterprise y el desastre es conjurado.
Otra aventura temporal, “La Ciudad al Fin de la Eternidad” (1967) es uno de los episodios más queridos y conocidos de la serie original. En este caso, McCoy viaja accidentalmente al pasado de la Tierra cruzando un portal alienígena (un curioso predecesor del que años más tarde pudo verse en “Stargate”) y cambia la historia de tal forma que la Enterprise deja de existir. Por ![]() suerte, Kirk y Spock son capaces de seguirle utilizando el mismo procedimiento y se materializan en el Chicago de los años de la Gran Depresión. La aparición de McCoy hizo que una trabajadora social, Edith Keeler (Joan Collins) no muriera en el accidente que estaba predestinado y viva para fundar un movimiento pacifista con tanta influencia que logra aplazar la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial el tiempo suficiente como para que la Alemania nazi desarrolle armas nucleares y conquiste el mundo entero. Kirk, que se ha enamorado de Edith, se ve obligado a permitir que muera atropellada, revirtiendo de esta forma la historia para que el futuro tal y como lo conocen quede restaurado.
suerte, Kirk y Spock son capaces de seguirle utilizando el mismo procedimiento y se materializan en el Chicago de los años de la Gran Depresión. La aparición de McCoy hizo que una trabajadora social, Edith Keeler (Joan Collins) no muriera en el accidente que estaba predestinado y viva para fundar un movimiento pacifista con tanta influencia que logra aplazar la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial el tiempo suficiente como para que la Alemania nazi desarrolle armas nucleares y conquiste el mundo entero. Kirk, que se ha enamorado de Edith, se ve obligado a permitir que muera atropellada, revirtiendo de esta forma la historia para que el futuro tal y como lo conocen quede restaurado.
![]() “La Ciudad al Fin de la Eternidad” ha sido calificada en todos los rankings como uno de los mejores episodios de la serie, pero todas las alabanzas y elogios que ha recibido no han servido para satisfacer a su autor, Harlan Ellison, escritor de ciencia ficción tan famoso por sus libros como por su hábito de cargar a diestro y siniestro contra todo aquel que toque su trabajo. En 1996 se publicó el guión original firmado por él, y en su introducción aprovechó para ventilar todo su resentimiento al respecto. Esa versión ganó un Premio del Sindicato de Guionistas con ocasión de su emisión en 1967, pero como bien saben los seguidores de “Star Trek”, el texto de Ellison fue reescrito varias veces antes de su rodaje definitivo, primero por él y luego por varios de los guionistas de plantilla de la serie. Gene
“La Ciudad al Fin de la Eternidad” ha sido calificada en todos los rankings como uno de los mejores episodios de la serie, pero todas las alabanzas y elogios que ha recibido no han servido para satisfacer a su autor, Harlan Ellison, escritor de ciencia ficción tan famoso por sus libros como por su hábito de cargar a diestro y siniestro contra todo aquel que toque su trabajo. En 1996 se publicó el guión original firmado por él, y en su introducción aprovechó para ventilar todo su resentimiento al respecto. Esa versión ganó un Premio del Sindicato de Guionistas con ocasión de su emisión en 1967, pero como bien saben los seguidores de “Star Trek”, el texto de Ellison fue reescrito varias veces antes de su rodaje definitivo, primero por él y luego por varios de los guionistas de plantilla de la serie. Gene ![]() Roddenberry criticó en muchas ocasiones a Ellison afirmando que el guión era imposible de llevar a la pantalla con el presupuesto disponible y, aún más extraño, que esa versión mostraba al personaje de Scotty vendiendo drogas a bordo de la Enterprise. Esta última afirmación, tal y como se pudo ver treinta años después con ocasión de la publicación del guión original, era totalmente falsa y Ellison no tuvo reparos en ensañarse con Roddenberry (que había fallecido en 1991) con la virulencia que le es característica. Más recientemente, Ellison demandó a Paramount reclamando royalties sobre el merchandising derivado de “La Ciudad al Fin de la Eternidad”, así como por la trilogía “Crucible” de novelas de “Star Trek” y un adorno para árbol de navidad con la forma del “Guardián de la Eternidad”. La cuestión se resolvió en un acuerdo privado y confidencial.
Roddenberry criticó en muchas ocasiones a Ellison afirmando que el guión era imposible de llevar a la pantalla con el presupuesto disponible y, aún más extraño, que esa versión mostraba al personaje de Scotty vendiendo drogas a bordo de la Enterprise. Esta última afirmación, tal y como se pudo ver treinta años después con ocasión de la publicación del guión original, era totalmente falsa y Ellison no tuvo reparos en ensañarse con Roddenberry (que había fallecido en 1991) con la virulencia que le es característica. Más recientemente, Ellison demandó a Paramount reclamando royalties sobre el merchandising derivado de “La Ciudad al Fin de la Eternidad”, así como por la trilogía “Crucible” de novelas de “Star Trek” y un adorno para árbol de navidad con la forma del “Guardián de la Eternidad”. La cuestión se resolvió en un acuerdo privado y confidencial.
Las razones de la popularidad entre los fans de este episodio en particular son varias. En primer lugar, su trama principal narra un caso clásico de Historia Alternativa, un subgénero de la ciencia ficción que siempre ha gozado del interés de muchos aficionados. Por ejemplo, una de las novelas más respetadas y conocidas del legendario Philip ![]() K.Dick, “El Hombre en el Castillo” (1962) trata precisamente de un mundo en el que los nazis ganaron la guerra, tal y como plantea Ellison en el guión del episodio. Tampoco debería menospreciarse la atracción del trágico romance entre Kirk y Edith Keeler, que apelaba directamente al lado más emocional de los aficionados. Y es que éstos siempre han estado más dispuestos a reaccionar ante las peripecias de los personajes que al sustrato intelectual de los argumentos.
K.Dick, “El Hombre en el Castillo” (1962) trata precisamente de un mundo en el que los nazis ganaron la guerra, tal y como plantea Ellison en el guión del episodio. Tampoco debería menospreciarse la atracción del trágico romance entre Kirk y Edith Keeler, que apelaba directamente al lado más emocional de los aficionados. Y es que éstos siempre han estado más dispuestos a reaccionar ante las peripecias de los personajes que al sustrato intelectual de los argumentos.
De hecho, mientras que el tratamiento que la serie realiza de temas como el racismo, el sexismo ![]() y la guerra fría pueden ser de interés desde un punto de vista intelectual, cultural o histórico, lo cierto es que los lazos que unen a la serie con sus seguidores han sido siempre más emocionales que cerebrales. Gran parte de ese atractivo sentimental reside en los personajes, con los que los fans fueron estableciendo unos fuertes vínculos de identificación a lo largo de los años.
y la guerra fría pueden ser de interés desde un punto de vista intelectual, cultural o histórico, lo cierto es que los lazos que unen a la serie con sus seguidores han sido siempre más emocionales que cerebrales. Gran parte de ese atractivo sentimental reside en los personajes, con los que los fans fueron estableciendo unos fuertes vínculos de identificación a lo largo de los años.
Las relaciones entre los personajes son importantes y buena parte del optimismo que destila “Star Trek” deriva de su capacidad para proyectar una imagen genuina de espíritu familiar: los diferentes miembros de la tripulación demuestran su apego y respeto unos por los otros y refuerzan sus vínculos mediante las experiencias compartidas a bordo de la Enterprise.
![]() De los tres personajes principales, Kirk y McCoy son claramente apasionados y emocionales, incluso demasiado si tenemos en cuenta los cargos que ocupan, aunque Kirk logra mantener sus sentimientos lo suficientemente a raya como para que no interfieran con la misión en curso. Por su parte, el brusco McCoy tiende a esconder sus auténticas emociones tras una apariencia de tipo gruñón y siempre descontento.
De los tres personajes principales, Kirk y McCoy son claramente apasionados y emocionales, incluso demasiado si tenemos en cuenta los cargos que ocupan, aunque Kirk logra mantener sus sentimientos lo suficientemente a raya como para que no interfieran con la misión en curso. Por su parte, el brusco McCoy tiende a esconder sus auténticas emociones tras una apariencia de tipo gruñón y siempre descontento.
Paradójicamente, la clave del atractivo emocional de la serie residía en el semivulcaniano ![]() Spock, quien insistía machaconamente en recordar su completa devoción a la lógica y la supresión de todo sentimiento. Naturalmente, Spock es también medio humano, por lo que, aunque trata de ocultarlo, no le resulta fácil compatibilizar ambas naturalezas y gradualmente desarrolla fuertes vínculos tanto con Kirk como con McCoy a pesar de su reticencia a expresar su cariño por ellos. Así, cuando en la película “Star Trek II:La Ira de Khan”, Spock sacrifica su vida para salvar a sus amigos, afirma que no lo hace por amor, sino que se trata de una decisión totalmente basada en la lógica: “las necesidades de muchos sobrepasan a las de unos pocos, o la de uno solo”.
Spock, quien insistía machaconamente en recordar su completa devoción a la lógica y la supresión de todo sentimiento. Naturalmente, Spock es también medio humano, por lo que, aunque trata de ocultarlo, no le resulta fácil compatibilizar ambas naturalezas y gradualmente desarrolla fuertes vínculos tanto con Kirk como con McCoy a pesar de su reticencia a expresar su cariño por ellos. Así, cuando en la película “Star Trek II:La Ira de Khan”, Spock sacrifica su vida para salvar a sus amigos, afirma que no lo hace por amor, sino que se trata de una decisión totalmente basada en la lógica: “las necesidades de muchos sobrepasan a las de unos pocos, o la de uno solo”.
![]() Naturalmente, la calculadora actitud de Spock no es compartida por sus compañeros, que en la siguiente entrega, “Star Trek III: En Busca de Spock”, arriesgarán sus vidas y sus carreras robando una obsoleta Enterprise para llevar a cabo la aparentemente ilógica misión de rescatar a su resucitado amigo. Si esto parece una contradicción, era una que ya existía en el planteamiento original del personaje. Aunque él rechace lo ilógico de un individualismo que ponga en peligro la vida de muchos para salvar a uno solo, gran parte del atractivo popular de Spock reside en el hecho de que él era, precisamente, un individualista, el único vulcaniano de la Enterprise (o, para el caso, de toda la Flota Estelar). No puede extrañar que tantos adolescentes alienados e incluso adultos que se sintiera incomprendidos y solos, pudieran identificarse con Spock. De hecho, ha sido el personaje más famoso y querido de toda la franquicia, y no a pesar de su naturaleza alienígena, sino porque su condición híbrida apelaba a un sentimiento fundamental en la vida de muchos de los seguidores de la serie.
Naturalmente, la calculadora actitud de Spock no es compartida por sus compañeros, que en la siguiente entrega, “Star Trek III: En Busca de Spock”, arriesgarán sus vidas y sus carreras robando una obsoleta Enterprise para llevar a cabo la aparentemente ilógica misión de rescatar a su resucitado amigo. Si esto parece una contradicción, era una que ya existía en el planteamiento original del personaje. Aunque él rechace lo ilógico de un individualismo que ponga en peligro la vida de muchos para salvar a uno solo, gran parte del atractivo popular de Spock reside en el hecho de que él era, precisamente, un individualista, el único vulcaniano de la Enterprise (o, para el caso, de toda la Flota Estelar). No puede extrañar que tantos adolescentes alienados e incluso adultos que se sintiera incomprendidos y solos, pudieran identificarse con Spock. De hecho, ha sido el personaje más famoso y querido de toda la franquicia, y no a pesar de su naturaleza alienígena, sino porque su condición híbrida apelaba a un sentimiento fundamental en la vida de muchos de los seguidores de la serie.
Que Spock fuera un devoto amante del conocimiento y la ciencia sin duda resultaba muy ![]() atractivo para un sector de la audiencia, pero lo cierto es que sus mejores momentos fueron aquellos en los que -de forma excepcional- se veía obligado a exteriorizar sus emociones. Por ejemplo, las enloquecidas hormonas que le llevan al borde de la locura sexual en “La época de Amok” (1967, escrito por Theodore Sturgeon), tocaron también la fibra sensible de los espectadores adolescentes. En este episodio clásico, Spock empieza a mostrar un comportamiento cada vez más aberrante, que resulta ser las primeras manifestaciones del “pon farr”, un periodo de celo que todo vulcaniano adulto atraviesa cada siete años. El “pon farr” obliga a todos los varones vulcanianos a volver a su planeta para aparearse y el impulso que sienten es tan intenso que su habitual temperamento frío y lógico queda completamente anulado por el desequilibrio químico de su cerebro. Spock llega a intentar secuestrar la Enterprise para dirigirla hacia Vulcano, donde ha de casarse con su prometida T´Pring (Arlene Martel).
atractivo para un sector de la audiencia, pero lo cierto es que sus mejores momentos fueron aquellos en los que -de forma excepcional- se veía obligado a exteriorizar sus emociones. Por ejemplo, las enloquecidas hormonas que le llevan al borde de la locura sexual en “La época de Amok” (1967, escrito por Theodore Sturgeon), tocaron también la fibra sensible de los espectadores adolescentes. En este episodio clásico, Spock empieza a mostrar un comportamiento cada vez más aberrante, que resulta ser las primeras manifestaciones del “pon farr”, un periodo de celo que todo vulcaniano adulto atraviesa cada siete años. El “pon farr” obliga a todos los varones vulcanianos a volver a su planeta para aparearse y el impulso que sienten es tan intenso que su habitual temperamento frío y lógico queda completamente anulado por el desequilibrio químico de su cerebro. Spock llega a intentar secuestrar la Enterprise para dirigirla hacia Vulcano, donde ha de casarse con su prometida T´Pring (Arlene Martel).
![]() Finalmente, Kirk averigua las motivaciones de Spock y, anteponiendo la lealtad por su amigo a sus obligaciones como oficial de la Flota, accede a poner rumbo a Vulcano. Kirk y McCoy acompañan a su amigo a la superficie del planeta para servir como testigos a la ceremonia nupcial que va a ser oficiada por T´Paul (Celia Lovsky), miembro legendario del Alto Consejo Vulcaniano, un personaje que apunta a la privilegiada condición que la familia de Spock ostenta en la sociedad de su planeta. Por desgracia, se enteran de que T´Pring, separada de Spock durante muchos años, se ha acabado decidiendo por otro compañero, Stonn (Lawrence Montaigne). Stonn es un vulcaniano de pura sangre, aunque T´Pring deja claro que la condición mestiza de Spock no ha jugado ningún papel en su decisión. Todo lo contrario, se siente incapaz de verlo como un compañero porque sus aventuras como miembro destacado de la Flota Estelar le han convertido en una figura legendaria en Vulcano.
Finalmente, Kirk averigua las motivaciones de Spock y, anteponiendo la lealtad por su amigo a sus obligaciones como oficial de la Flota, accede a poner rumbo a Vulcano. Kirk y McCoy acompañan a su amigo a la superficie del planeta para servir como testigos a la ceremonia nupcial que va a ser oficiada por T´Paul (Celia Lovsky), miembro legendario del Alto Consejo Vulcaniano, un personaje que apunta a la privilegiada condición que la familia de Spock ostenta en la sociedad de su planeta. Por desgracia, se enteran de que T´Pring, separada de Spock durante muchos años, se ha acabado decidiendo por otro compañero, Stonn (Lawrence Montaigne). Stonn es un vulcaniano de pura sangre, aunque T´Pring deja claro que la condición mestiza de Spock no ha jugado ningún papel en su decisión. Todo lo contrario, se siente incapaz de verlo como un compañero porque sus aventuras como miembro destacado de la Flota Estelar le han convertido en una figura legendaria en Vulcano.
T´Pring ejerce su derecho tradicional a exigir que los dos aspirantes a su mano combatan a muerte por ella. Sin embargo, en lugar de elegir a Stonn para que se enfrente a Spock, nombra a Kirk como su campeón siguiendo el lógico razonamiento de que ni Spock ni Kirk querrán quedarse con ella tras haber matado a su mejor amigo en la arena, dejándola así libre para ![]() desposarse con Stonn. Y sus fríos cálculos (alabados por Spock) demuestran ser correctos. Spock aparentemente mata a Kirk en la lucha cuerpo a cuerpo, pero debido al conflicto de emociones que se desata en su interior, se disipa el “pon farr”. Libera a T´Pring de su compromiso con él y regresa a la Enterprise para someterse a juicio por el asesinato de un superior. Entonces, de vuelta en la nave, se entera de que Kirk sólo simuló estar muerto gracias a una droga administrada por McCoy. El capitán se recupera, todo se olvida y la Enterprise prosigue su misión con un Spock de nuevo investido de su carácter lógico y distante.
desposarse con Stonn. Y sus fríos cálculos (alabados por Spock) demuestran ser correctos. Spock aparentemente mata a Kirk en la lucha cuerpo a cuerpo, pero debido al conflicto de emociones que se desata en su interior, se disipa el “pon farr”. Libera a T´Pring de su compromiso con él y regresa a la Enterprise para someterse a juicio por el asesinato de un superior. Entonces, de vuelta en la nave, se entera de que Kirk sólo simuló estar muerto gracias a una droga administrada por McCoy. El capitán se recupera, todo se olvida y la Enterprise prosigue su misión con un Spock de nuevo investido de su carácter lógico y distante.
![]() Spock también demuestra emoción (y libido) en “Esa Cara del Paraíso” (1967), en el que la Enterprise viaja hasta el planeta Omicron Ceti III, donde esperan encontrar muertos a los colonos establecidos allá años atrás debido a los efectos de una radiación letal que está bombardeando el planeta. Pero los hallan a todos sanos y salvos; de hecho, gozan de una salud tan perfecta que resulta antinatural. El entorno ecológico es un paraíso utópico de paz y abundancia. Spock se reencuentra allí con la botánica Leila Kalomi (Jill Ireland), una joven con la que había trabajado tiempo atrás y que había sentido alguna atracción hacia él, aunque a la postre no pudo superar el frío temperamento del vulcaniano.
Spock también demuestra emoción (y libido) en “Esa Cara del Paraíso” (1967), en el que la Enterprise viaja hasta el planeta Omicron Ceti III, donde esperan encontrar muertos a los colonos establecidos allá años atrás debido a los efectos de una radiación letal que está bombardeando el planeta. Pero los hallan a todos sanos y salvos; de hecho, gozan de una salud tan perfecta que resulta antinatural. El entorno ecológico es un paraíso utópico de paz y abundancia. Spock se reencuentra allí con la botánica Leila Kalomi (Jill Ireland), una joven con la que había trabajado tiempo atrás y que había sentido alguna atracción hacia él, aunque a la postre no pudo superar el frío temperamento del vulcaniano.
Resulta que la extraordinaria salud de los colonos se debe a los efectos de unas extrañas plantas![]() que crecen en el planeta y que rocían a sus pobladores con esporas que les otorgan tanto una salud perfecta como armonía mental. Incluso Spock se ve afectado por esas esporas, relajando su fachada lógica y entregándose a una vida de éxtasis romántico con Leila. De hecho, toda la tripulación de la Enterprise (con la excepción de Kirk) acaba sometida a la influencia de las esporas, abandonando la nave y uniéndose a los colonos en una vida idílica en el planeta. Cuando incluso Kirk empieza a sucumbir, se da cuenta de que la violenta reacción emocional a la idea de marcharse para siempre de la Enterprise anula el efecto de las esporas. Rápidamente, utiliza ese descubrimiento para manipular a Spock, despertar en él sentimientos de rabia y hacerle recobrar su antiguo ser. A continuación, construyen un artefacto que anula los efectos de las plantas mediante ondas subsónicas. La tripulación regresa a la nave y los colonos acceden a mudarse a otro planeta en el que puedan retomar su lucha por construir un mundo mejor en vez de limitarse a vivir en una tranquilidad totalmente pasiva.
que crecen en el planeta y que rocían a sus pobladores con esporas que les otorgan tanto una salud perfecta como armonía mental. Incluso Spock se ve afectado por esas esporas, relajando su fachada lógica y entregándose a una vida de éxtasis romántico con Leila. De hecho, toda la tripulación de la Enterprise (con la excepción de Kirk) acaba sometida a la influencia de las esporas, abandonando la nave y uniéndose a los colonos en una vida idílica en el planeta. Cuando incluso Kirk empieza a sucumbir, se da cuenta de que la violenta reacción emocional a la idea de marcharse para siempre de la Enterprise anula el efecto de las esporas. Rápidamente, utiliza ese descubrimiento para manipular a Spock, despertar en él sentimientos de rabia y hacerle recobrar su antiguo ser. A continuación, construyen un artefacto que anula los efectos de las plantas mediante ondas subsónicas. La tripulación regresa a la nave y los colonos acceden a mudarse a otro planeta en el que puedan retomar su lucha por construir un mundo mejor en vez de limitarse a vivir en una tranquilidad totalmente pasiva.
![]() Este episodio ejemplifica la desconfianza hacia los ideales utópicos que subyace en el espíritu de “Star Trek” y que, en cambio, tiende a valorar la lucha contra la adversidad como elemento fundamental en la naturaleza y desarrollo del ser humano. Tal y como Kirk reflexiona al final del capítulo: “Quizá no podamos pasear con la música de una flauta. Debemos marchar al son de los tambores”. Por otra parte, Spock, que bastante a menudo difiere de la opinión de sus compañeros, no lo tiene tan claro. Rechazando el discurso de Kirk como mera “poesía”, Spock señala que la vida en Omicron Ceti III no era tan mala: “Por primera vez en mi vida –admite- fui feliz”.
Este episodio ejemplifica la desconfianza hacia los ideales utópicos que subyace en el espíritu de “Star Trek” y que, en cambio, tiende a valorar la lucha contra la adversidad como elemento fundamental en la naturaleza y desarrollo del ser humano. Tal y como Kirk reflexiona al final del capítulo: “Quizá no podamos pasear con la música de una flauta. Debemos marchar al son de los tambores”. Por otra parte, Spock, que bastante a menudo difiere de la opinión de sus compañeros, no lo tiene tan claro. Rechazando el discurso de Kirk como mera “poesía”, Spock señala que la vida en Omicron Ceti III no era tan mala: “Por primera vez en mi vida –admite- fui feliz”.
Spock juega un papel similar en otro episodio sobre utopías, “El retorno de los arcontes” ![]() (1967). En este capítulo, la Enterprise visita el planeta Beta III para investigar la desaparición, cien años atrás, de una nave de la Federación. Descubren una cultura que parece vivir en paz, aunque esa situación es, una vez más, interpretada de forma negativa al sugerir que se ha conseguido mediante la supresión del individualismo y la creatividad. Sin embargo, cuando Kirk, Spock y otros miembros de la tripulación se transportan al planeta, rápidamente descubren que ese aire generalizado de serenidad y cordialidad se mantiene en parte mediante la celebración periódica de “La Hora Roja”, una especie de carnaval desaforado durante el cual los habitantes son presa de una locura destructora y asesina. Esa válvula de escape es lo que les permite mantener sus tendencias violentas bajo control.
(1967). En este capítulo, la Enterprise visita el planeta Beta III para investigar la desaparición, cien años atrás, de una nave de la Federación. Descubren una cultura que parece vivir en paz, aunque esa situación es, una vez más, interpretada de forma negativa al sugerir que se ha conseguido mediante la supresión del individualismo y la creatividad. Sin embargo, cuando Kirk, Spock y otros miembros de la tripulación se transportan al planeta, rápidamente descubren que ese aire generalizado de serenidad y cordialidad se mantiene en parte mediante la celebración periódica de “La Hora Roja”, una especie de carnaval desaforado durante el cual los habitantes son presa de una locura destructora y asesina. Esa válvula de escape es lo que les permite mantener sus tendencias violentas bajo control.
Los habitantes de Beta III están gobernados por un grupo de “legisladores” conocidos como “El Cuerpo”, que en realidad se limitan a transmitir las directrices recibidas de una misteriosa ![]() y omnisciente entidad conocida como Landru. El equipo de la Enterprise que llega al planeta pronto se alía con un movimiento clandestino dedicado a socavar el poder de Landru y El Cuerpo y acaban descubriendo que aquél es en realidad una potente supercomputadora construida seis mil años antes por un científico que quiso rectificar la tendencia progresivamente más violenta de su sociedad. Es un homenaje y a la vez una crítica a la idea sugerida en la clásica película “Ultimátum a la Tierra” (1951), en la que se sugería que una fuerza policial intergaláctica de superrobots podría ser necesaria para mantener la paz en la Tierra. Mientras que el film constituía un aviso contra la violencia, el capítulo de “Star Trek” es principalmente una advertencia sobre lo que podría pasar si se instaura un sistema de supresión forzada de la violencia. Kirk utiliza una de sus “bombas lógicas” para que la computadora se destruya a sí misma, liberando de esta forma a los betanos para que dirijan ellos mismos su evolución libres ya de interferencias computerizadas.
y omnisciente entidad conocida como Landru. El equipo de la Enterprise que llega al planeta pronto se alía con un movimiento clandestino dedicado a socavar el poder de Landru y El Cuerpo y acaban descubriendo que aquél es en realidad una potente supercomputadora construida seis mil años antes por un científico que quiso rectificar la tendencia progresivamente más violenta de su sociedad. Es un homenaje y a la vez una crítica a la idea sugerida en la clásica película “Ultimátum a la Tierra” (1951), en la que se sugería que una fuerza policial intergaláctica de superrobots podría ser necesaria para mantener la paz en la Tierra. Mientras que el film constituía un aviso contra la violencia, el capítulo de “Star Trek” es principalmente una advertencia sobre lo que podría pasar si se instaura un sistema de supresión forzada de la violencia. Kirk utiliza una de sus “bombas lógicas” para que la computadora se destruya a sí misma, liberando de esta forma a los betanos para que dirijan ellos mismos su evolución libres ya de interferencias computerizadas.
Pero no libres de la interferencia de la Federación, claro. Mientras la Enterprise se prepara ![]() para abandonar la órbita del planeta nos enteramos de que han dejado atrás a un sociólogo, Lindstrom (Christopher Held), y un “equipo de expertos” para “ayudar a restaurar la cultura del planeta a una dimensión humana”. Naturalmente, esto significa una cultura que se ajuste a los valores de la Federación y la Tierra del siglo XXIII. Una vez más, “Star Trek” se convierte en la culminación de la filosofía ilustrada, concretamente su tendencia a considerar los valores de la civilización europea como superiores, absolutos y universales. ¿Y qué hay de la “Primera Directiva”, que prohíbe la interferencia en el desarrollo de civilizaciones menos desarrolladas? De hecho, Spock señala que destruir a la computadora Landru constituiría una violación de tal Directiva. Kirk, cuya interpretación de la norma parece ser bastante flexible (mucho más que, por ejemplo, la de su sucesor Jean-Luc Picard en “La Nueva Generación”), hace caso omiso de las preocupaciones de Spock arguyendo que la Primera Directiva no se aplica aquí porque no se trata de una “cultura viva y en expansión”. Aparentemente, para Kirk su órdenes de no interferir sólo se aplican a planetas que estén siguiendo la evolución que a él le parece adecuada.
para abandonar la órbita del planeta nos enteramos de que han dejado atrás a un sociólogo, Lindstrom (Christopher Held), y un “equipo de expertos” para “ayudar a restaurar la cultura del planeta a una dimensión humana”. Naturalmente, esto significa una cultura que se ajuste a los valores de la Federación y la Tierra del siglo XXIII. Una vez más, “Star Trek” se convierte en la culminación de la filosofía ilustrada, concretamente su tendencia a considerar los valores de la civilización europea como superiores, absolutos y universales. ¿Y qué hay de la “Primera Directiva”, que prohíbe la interferencia en el desarrollo de civilizaciones menos desarrolladas? De hecho, Spock señala que destruir a la computadora Landru constituiría una violación de tal Directiva. Kirk, cuya interpretación de la norma parece ser bastante flexible (mucho más que, por ejemplo, la de su sucesor Jean-Luc Picard en “La Nueva Generación”), hace caso omiso de las preocupaciones de Spock arguyendo que la Primera Directiva no se aplica aquí porque no se trata de una “cultura viva y en expansión”. Aparentemente, para Kirk su órdenes de no interferir sólo se aplican a planetas que estén siguiendo la evolución que a él le parece adecuada.
Al terminar el episodio, Lindstrom informa de que la sociedad de Beta III ya se está humanizando: sin la intervención de Landru han estallado varias peleas y asaltos. Tal y como Lindstrom lo ve: “Puede que no sea el paraíso, pero es ciertamente humano”. Una vez más, ![]() Spock es el único miembro de la tripulación que se cuestiona la bondad de tales acciones y se pregunta si puede aceptarse como una mejora el que los betanos logren su individualidad a costa de reinstaurar la violencia y perjudicar al prójimo. Después de todo, en el curso de esa aventura se ha dejado claro que con Landru a cargo del gobierno no habían existido guerras, enfermedades ni crimen y que la computadora estaba programada para proporcionar “tranquilidad, paz para todos y el bien universal”. Spock, de hecho, afirma que Landru es un maravilloso prodigio de la ingeniería, desprecia la queja de Kirk de que la computadora carecía de “alma” y recuerda “cuán a menudo la humanidad ha soñado con un mundo tan pacífico y seguro como el que Landru ofrecía”. Kirk, sin embargo, tiene la última palabra: “Sí, y nunca lo conseguimos. Suerte, supongo”.
Spock es el único miembro de la tripulación que se cuestiona la bondad de tales acciones y se pregunta si puede aceptarse como una mejora el que los betanos logren su individualidad a costa de reinstaurar la violencia y perjudicar al prójimo. Después de todo, en el curso de esa aventura se ha dejado claro que con Landru a cargo del gobierno no habían existido guerras, enfermedades ni crimen y que la computadora estaba programada para proporcionar “tranquilidad, paz para todos y el bien universal”. Spock, de hecho, afirma que Landru es un maravilloso prodigio de la ingeniería, desprecia la queja de Kirk de que la computadora carecía de “alma” y recuerda “cuán a menudo la humanidad ha soñado con un mundo tan pacífico y seguro como el que Landru ofrecía”. Kirk, sin embargo, tiene la última palabra: “Sí, y nunca lo conseguimos. Suerte, supongo”.
(Continúa en la siguiente entrada)
↧
(Viene de la entrada anterior) Paradójicamente, a pesar de la desconfianza que los guionistas parecían sentir por las utopías en otros planetas, “Star Trek” no tenía ningún problema en sugerir que la Tierra había alcanzado tal estadio o al menos algo muy parecido. La tripulación de la misma Enterprise formaba una comunidad utópica. Aunque en la serie original se ofrecen pocos detalles al respecto, diálogos dispersos entre los personajes dan a entender que la mayoría de las injusticias sociales en la Tierra, especialmente aquellas que tienen que ver con la raza y el género, han sido erradicadas. Que la serie repita con frecuencia estereotipos propios de los años sesenta sobre la raza y, especialmente, el género, sirve de recordatorio del momento en el que nació, cuando la sociedad norteamericana empezaba a ser plenamente consciente del problema y luchaba por superarlo. Roddenberry y sus guionistas imaginaron lo que ellos interpretaban como un futuro mejor aun cuando su visión era claramente occidental y no supieran siempre ver más allá de su propio contexto.
También el hambre y la miseria parecen haber desaparecido en el futuro en el que transcurre “Star Trek”, aunque estos temas se explorarían más extensamente en posteriores encarnaciones de la serie. Supuestamente, la eliminación de las desigualdades económicas ha sido posible ![]() gracias a la productividad alcanzada mediante la tecnología, la misma que permite que la tripulación de la Enterprise “fabrique” mediante unos artefactos llamados “replicadores” diversos objetos, especialmente comida, partiendo aparentemente del aire. Dichos “replicadores” (basados en la misma tecnología que los famosos transportadores) pueden por tanto ser utilizados como sustitutos de los tradicionales procedimientos agrícolas y fabriles en la Tierra; pero dado que se limitan a reordenar las moléculas de materia, necesitan de ésta para funcionar y nunca se deja claro de dónde la obtienen.
gracias a la productividad alcanzada mediante la tecnología, la misma que permite que la tripulación de la Enterprise “fabrique” mediante unos artefactos llamados “replicadores” diversos objetos, especialmente comida, partiendo aparentemente del aire. Dichos “replicadores” (basados en la misma tecnología que los famosos transportadores) pueden por tanto ser utilizados como sustitutos de los tradicionales procedimientos agrícolas y fabriles en la Tierra; pero dado que se limitan a reordenar las moléculas de materia, necesitan de ésta para funcionar y nunca se deja claro de dónde la obtienen.
![]() Puede que esa necesidad de materia prima sea la razón por la que los únicos obreros que aparecen en “Star Trek” sean los mineros, aunque éstos no están retratados como una clase trabajadora oprimida, sino como grupos de individuos endurecidos que se trasladan a lejanos planetas para trabajar por su cuenta y vender lo que obtengan a la Federación. A menudo, los minerales que extraen (como los cristales de dilitium, cruciales para los motores de la Enterprise) son extraordinariamente raros y valiosos, lo que hace de su minería una actividad muy lucrativa.
Puede que esa necesidad de materia prima sea la razón por la que los únicos obreros que aparecen en “Star Trek” sean los mineros, aunque éstos no están retratados como una clase trabajadora oprimida, sino como grupos de individuos endurecidos que se trasladan a lejanos planetas para trabajar por su cuenta y vender lo que obtengan a la Federación. A menudo, los minerales que extraen (como los cristales de dilitium, cruciales para los motores de la Enterprise) son extraordinariamente raros y valiosos, lo que hace de su minería una actividad muy lucrativa.
Es más, como los mineros no están a sueldo de ninguna gran corporación, se quedan con la ![]() mayor parte de los beneficios. Así, los mineros de dilitium que aparecen en “Mudd´s Women” (1966) pueden no tener un aspecto muy presentable, pero sin duda son tremendamente ricos. También los mineros de pergium de “El Demonio en la Oscuridad” (1967) parecen gozar de una saludable economía una vez que Kirk y sus hombres solucionan el problema que tenían con una criatura que moraba en las galerías. De hecho, son incluso capaces de llegar a un acuerdo para que aquélla les haga la mayor parte del trabajo de la excavación; todo lo que tendrán que hacer será recoger el pergium… y los beneficios.
mayor parte de los beneficios. Así, los mineros de dilitium que aparecen en “Mudd´s Women” (1966) pueden no tener un aspecto muy presentable, pero sin duda son tremendamente ricos. También los mineros de pergium de “El Demonio en la Oscuridad” (1967) parecen gozar de una saludable economía una vez que Kirk y sus hombres solucionan el problema que tenían con una criatura que moraba en las galerías. De hecho, son incluso capaces de llegar a un acuerdo para que aquélla les haga la mayor parte del trabajo de la excavación; todo lo que tendrán que hacer será recoger el pergium… y los beneficios.
![]() El único episodio en el que los mineros son presentados como víctimas de la explotación es “Los guardianes de la nube” (1969), en el que la Enterprise viaja al planeta Ardana, cuya sociedad está dividida en estrictas clases sociales al estilo de las que una vez existieron en la Tierra. Su principal industria es la extracción de un escaso mineral llamado zienita que la nave de Kirk necesita para detener una plaga mortífera en otro mundo, Merak II. Por desgracia, los conflictos laborales han paralizado las minas. Los mineros (conocidos como troglytes, término claramente derivado de “trogloditas”) viven en las galerías bajo la superficie y se han rebelado contra los gobernantes, que residen en la ciudad flotante de Stratos.
El único episodio en el que los mineros son presentados como víctimas de la explotación es “Los guardianes de la nube” (1969), en el que la Enterprise viaja al planeta Ardana, cuya sociedad está dividida en estrictas clases sociales al estilo de las que una vez existieron en la Tierra. Su principal industria es la extracción de un escaso mineral llamado zienita que la nave de Kirk necesita para detener una plaga mortífera en otro mundo, Merak II. Por desgracia, los conflictos laborales han paralizado las minas. Los mineros (conocidos como troglytes, término claramente derivado de “trogloditas”) viven en las galerías bajo la superficie y se han rebelado contra los gobernantes, que residen en la ciudad flotante de Stratos.
Stratos, tal y como subraya Spock con aprobación, es una “sociedad totalmente intelectual” en la que “todas las formas de violencia han sido eliminadas”. Es, de hecho, famosa por los logros de sus habitantes que, mantenidos por los ingresos que generan las minas de zienita, no necesitan trabajar y se hallan libres para alcanzar todo su potencial intelectual y cultural. Pero claro, alguien tiene que hacer el trabajo sucio y éstos son los troglytes.
Al principio, el contraste entre los refinados habitantes de Stratos y los embrutecidos mineros ![]() recuerda el de los civilizados Eloi y los caníbales Morlocks que imaginó H.G.Wells para “La Máquina del Tiempo”. Los mineros parecen por tanto encarnar el papel de villanos, especialmente porque su motín amenaza las vidas de los habitantes de Merak II. Sin embargo, pronto se hace evidente que los mineros están siendo explotados por sus gobernantes, quienes defienden la injusticia en base a estereotipos raciales que encasillan a los troglytas como pertenecientes a una raza inferior sin capacidad para el desarrollo cultural. Resulta, sin embargo, que unos y otros son en realidad miembros de la misma raza. Han sido los efectos de los gases tóxicos inhalados por los mineros los que han menguado sus capacidades intelectuales.
recuerda el de los civilizados Eloi y los caníbales Morlocks que imaginó H.G.Wells para “La Máquina del Tiempo”. Los mineros parecen por tanto encarnar el papel de villanos, especialmente porque su motín amenaza las vidas de los habitantes de Merak II. Sin embargo, pronto se hace evidente que los mineros están siendo explotados por sus gobernantes, quienes defienden la injusticia en base a estereotipos raciales que encasillan a los troglytas como pertenecientes a una raza inferior sin capacidad para el desarrollo cultural. Resulta, sin embargo, que unos y otros son en realidad miembros de la misma raza. Han sido los efectos de los gases tóxicos inhalados por los mineros los que han menguado sus capacidades intelectuales.
![]() Esa situación, por supuesto, es equivalente a la que ha generado el capitalismo en la Tierra durante siglos, justificando la explotación de trabajadores e incluso la de pueblos enteros en base a una supuesta inferioridad intelectual. Spock, como de costumbre, emplea su lógica para incidir en el corazón del problema. Droxine (Diana Ewing), la hija de Plasus (Jeff Corey), gobernante de Stratos, explica al vulcaniano (con quien comparte algunos momentos casi románticos) que los troglytes no necesitan cultura o educación porque son simples trabajadores. Spock responde con su calma habitual: “En otras palabras, ellos realizan todo el esfuerzo físico necesario para mantener a Stratos”. Droxine, aparentemente incapaz de entender el argumento, se limita a asentir: “Esa es su función en nuestra sociedad”; pero el alegato anticapitalista y anticlasista ya se ha expuesto.
Esa situación, por supuesto, es equivalente a la que ha generado el capitalismo en la Tierra durante siglos, justificando la explotación de trabajadores e incluso la de pueblos enteros en base a una supuesta inferioridad intelectual. Spock, como de costumbre, emplea su lógica para incidir en el corazón del problema. Droxine (Diana Ewing), la hija de Plasus (Jeff Corey), gobernante de Stratos, explica al vulcaniano (con quien comparte algunos momentos casi románticos) que los troglytes no necesitan cultura o educación porque son simples trabajadores. Spock responde con su calma habitual: “En otras palabras, ellos realizan todo el esfuerzo físico necesario para mantener a Stratos”. Droxine, aparentemente incapaz de entender el argumento, se limita a asentir: “Esa es su función en nuestra sociedad”; pero el alegato anticapitalista y anticlasista ya se ha expuesto.
Kirk consigue demostrar que, efectivamente, son los gases los que convierten a los troglytes en![]() seres violentos, prisioneros de una forma de vida embrutecedora, de la misma forma que las duras condiciones de trabajo que se han dado en la Tierra han interferido con el desarrollo intelectual y social de ciertos colectivos. Plasus, tomando conciencia de la situación, promete trabajar para rectificar la situación; a cambio, los mineros reanudan el suministro de zienita y la Enterprise llega a tiempo para salvar a los contagiados de Merak II. Naturalmente, en el proceso Kirk y su tripulación han vuelto a violar la Primera Directiva, en este caso ayudando a superar una situación de explotación que en tiempos fue común en la Tierra pero que, supuestamente, ha sido totalmente abolida en el siglo XXIII.
seres violentos, prisioneros de una forma de vida embrutecedora, de la misma forma que las duras condiciones de trabajo que se han dado en la Tierra han interferido con el desarrollo intelectual y social de ciertos colectivos. Plasus, tomando conciencia de la situación, promete trabajar para rectificar la situación; a cambio, los mineros reanudan el suministro de zienita y la Enterprise llega a tiempo para salvar a los contagiados de Merak II. Naturalmente, en el proceso Kirk y su tripulación han vuelto a violar la Primera Directiva, en este caso ayudando a superar una situación de explotación que en tiempos fue común en la Tierra pero que, supuestamente, ha sido totalmente abolida en el siglo XXIII.
Esa confiada asunción de que los problemas sociales y económicos de nuestro presente se resolverán a lo largo de los próximos siglos es el ejemplo más claro del famoso optimismo que ![]() destila “Star Trek”; a pesar, claro, de la falta de detalles y explicaciones sobre cómo se alcanzan las soluciones necesarias. Este optimismo distingue a la serie de otros programas televisivos de los sesenta, que tendían a plantear siniestras invasiones alienígenas o situaciones en las que la tecnología afectaba de forma negativa al ser humano. Es más, a pesar de la importancia histórica de “Star Trek” en la ciencia ficción televisiva, parece que su influencia en este sentido fue más bien escasa. La mayoría de las series que se produjeron en los años posteriores continuaron haciendo hincapié más en los problemas que en las soluciones (seguramente porque los problemas generan drama y facilitan narraciones más intensas y atractivas). De hecho, tras “Star Trek”, la siguiente serie de importancia que volvió a imaginar un futuro optimista para la humanidad fue… “Star Trek”, pero esta vez en su segunda encarnación televisiva como “La Nueva Generación”.
destila “Star Trek”; a pesar, claro, de la falta de detalles y explicaciones sobre cómo se alcanzan las soluciones necesarias. Este optimismo distingue a la serie de otros programas televisivos de los sesenta, que tendían a plantear siniestras invasiones alienígenas o situaciones en las que la tecnología afectaba de forma negativa al ser humano. Es más, a pesar de la importancia histórica de “Star Trek” en la ciencia ficción televisiva, parece que su influencia en este sentido fue más bien escasa. La mayoría de las series que se produjeron en los años posteriores continuaron haciendo hincapié más en los problemas que en las soluciones (seguramente porque los problemas generan drama y facilitan narraciones más intensas y atractivas). De hecho, tras “Star Trek”, la siguiente serie de importancia que volvió a imaginar un futuro optimista para la humanidad fue… “Star Trek”, pero esta vez en su segunda encarnación televisiva como “La Nueva Generación”.
A pesar de su impacto en el mundo de la ciencia ficción, “Star Trek” tuvo desde el principio ![]() una acogida que fue de discreta a pobre. Nunca llegó a entrar en la lista de los cincuenta programas más vistos de la televisión. Una campaña de correspondencia masiva organizada por los fans salvaron a la serie de la cancelación al final de la segunda temporada. Pero en la tercera, los presupuestos por episodio se vieron recortados un 10% y aunque aún registró destellos de brillantez, la calidad visual y argumental de la temporada descendió notablemente. El apoyo de la NBC, que nunca se había sentido particularmente entusiasmada por el programa, se esfumó. No habría cuarto año para “Star Trek”. En un movimiento sin precedentes en la historia de la televisión, los decepcionados fans reaccionaron inundando la cadena de cartas pidiendo la reactivación de su serie favorita. Sin embargo, esta vez la estrategia no dio resultado y en 1969, tras 78 episodios, la serie fue finalmente retirada de la parrilla de programación.
una acogida que fue de discreta a pobre. Nunca llegó a entrar en la lista de los cincuenta programas más vistos de la televisión. Una campaña de correspondencia masiva organizada por los fans salvaron a la serie de la cancelación al final de la segunda temporada. Pero en la tercera, los presupuestos por episodio se vieron recortados un 10% y aunque aún registró destellos de brillantez, la calidad visual y argumental de la temporada descendió notablemente. El apoyo de la NBC, que nunca se había sentido particularmente entusiasmada por el programa, se esfumó. No habría cuarto año para “Star Trek”. En un movimiento sin precedentes en la historia de la televisión, los decepcionados fans reaccionaron inundando la cadena de cartas pidiendo la reactivación de su serie favorita. Sin embargo, esta vez la estrategia no dio resultado y en 1969, tras 78 episodios, la serie fue finalmente retirada de la parrilla de programación.
Pero la creación de Gene Roddenberry distaba de estar muerta. De hecho, su resurrección ![]() alcanzó proporciones épicas. Inicialmente, ésta tomó la forma de dibujos animados, también bajo el nombre “Star Trek” (1973-1974) y con las voces del reparto original (excepto Walter Koenig). Funcionó razonablemente bien a pesar de que hoy apenas aguanta el visionado. Entonces, a finales de los setenta, la popularidad de “Star Trek” en las emisoras sindicadas no sólo eclipsó al éxito que había tenido cuando se emitió originalmente, sino al de otros programas con mucha más repercusión en su día, como “Perdidos en el Espacio”. De hecho, esas reposiciones se convirtieron en todo un fenómeno en la historia de la televisión americana, haciendo de “Star Trek” uno de los programas más influyentes de todos los tiempos y demostrando lo certero de la visión de Roddenberry al crear algo capaz de resistir el paso del tiempo mucho mejor que cualquier otra serie de ciencia ficción antes que ella –y que muchas después-.
alcanzó proporciones épicas. Inicialmente, ésta tomó la forma de dibujos animados, también bajo el nombre “Star Trek” (1973-1974) y con las voces del reparto original (excepto Walter Koenig). Funcionó razonablemente bien a pesar de que hoy apenas aguanta el visionado. Entonces, a finales de los setenta, la popularidad de “Star Trek” en las emisoras sindicadas no sólo eclipsó al éxito que había tenido cuando se emitió originalmente, sino al de otros programas con mucha más repercusión en su día, como “Perdidos en el Espacio”. De hecho, esas reposiciones se convirtieron en todo un fenómeno en la historia de la televisión americana, haciendo de “Star Trek” uno de los programas más influyentes de todos los tiempos y demostrando lo certero de la visión de Roddenberry al crear algo capaz de resistir el paso del tiempo mucho mejor que cualquier otra serie de ciencia ficción antes que ella –y que muchas después-.
Un segundo y más espectacular renacimiento tuvo lugar gracias al inaudito éxito cosechado por ![]() “Star Wars” en 1977. Todos los estudios se lanzaron a sus archivos en busca de guiones de ciencia ficción con los que poder emular la repercusión del universo de George Lucas. Roddenberry llevaba años tratando de resucitar la serie y había conseguido que Paramount autorizase la producción de un nuevo programa –conocido ahora como “Fase II”-. El estudio decidió reconvertir aquel proyecto y transformarla en una superproducción dirigida por el prestigioso Robert Wise, “Star Trek: la Película”, que se estrenó en 1979. Fue la primera de una serie de varias cintas protagonizadas por el reparto original y que en conjunto obtuvieron un sobresaliente éxito comercial (el artístico es otra cuestión. En este mismo blog se pueden encontrar comentarios extensos de todas ellas).
“Star Wars” en 1977. Todos los estudios se lanzaron a sus archivos en busca de guiones de ciencia ficción con los que poder emular la repercusión del universo de George Lucas. Roddenberry llevaba años tratando de resucitar la serie y había conseguido que Paramount autorizase la producción de un nuevo programa –conocido ahora como “Fase II”-. El estudio decidió reconvertir aquel proyecto y transformarla en una superproducción dirigida por el prestigioso Robert Wise, “Star Trek: la Película”, que se estrenó en 1979. Fue la primera de una serie de varias cintas protagonizadas por el reparto original y que en conjunto obtuvieron un sobresaliente éxito comercial (el artístico es otra cuestión. En este mismo blog se pueden encontrar comentarios extensos de todas ellas).
![]() Sin embargo, la participación de Roddenberry en el devenir de la franquicia en su vertiente cinematográfica fue todo menos armoniosa. Sus desacuerdos con los guionistas y director de la primera película contribuyeron a complicar un rodaje ya de por sí trufado de problemas y ya para la segunda entrega hubo de conformarse con el puesto de productor ejecutivo, cargo que le dejaba en la práctica marginado de cualquier decisión creativa. De hecho, ni siquiera sus ideas para el argumento de la segunda parte (un viaje en el tiempo para evitar el asesinato de JFK) fueron tenidas en cuenta.
Sin embargo, la participación de Roddenberry en el devenir de la franquicia en su vertiente cinematográfica fue todo menos armoniosa. Sus desacuerdos con los guionistas y director de la primera película contribuyeron a complicar un rodaje ya de por sí trufado de problemas y ya para la segunda entrega hubo de conformarse con el puesto de productor ejecutivo, cargo que le dejaba en la práctica marginado de cualquier decisión creativa. De hecho, ni siquiera sus ideas para el argumento de la segunda parte (un viaje en el tiempo para evitar el asesinato de JFK) fueron tenidas en cuenta.
Pero la imaginación y energía de Roddenberry estaba lejos de agotarse. Apartado de la línea de![]() películas, sacó adelante una nueva serie de televisión en la que se introducirían nuevos personajes y cuya acción transcurriría después de que la tripulación original de la Enterprise se retirara. “Star Trek: La Nueva Generación” (1987-94) tuvo un comienzo inseguro, pero el acierto en la elección del plantel de personajes y los actores para encarnarlos acabaron convirtiéndola en un éxito. El actor de trasfondo clásico Patrick Stewart aportó gravedad y sabiduría al capitán Picard, mientras que la chispa emocional del trío Kirk-Spock-Bones de la serie original se trasladaba al primer oficial Riker (Jonathan Frakes), el frío androide Data (Brent Spiner) y el emocional oficial klingon Worf (Michael Dorn); todo ello se complicaba con la intervención de varios personajes femeninos, como la telépata Troi (Marina Sirtis), vértice de un triángulo amoroso con Riker y Worf. La calidad de la serie aumentaría considerablemente a la altura de la tercera temporada, cuando el capitán Picard es atrapado por los Borg y transformado en un enemigo de la Federación.
películas, sacó adelante una nueva serie de televisión en la que se introducirían nuevos personajes y cuya acción transcurriría después de que la tripulación original de la Enterprise se retirara. “Star Trek: La Nueva Generación” (1987-94) tuvo un comienzo inseguro, pero el acierto en la elección del plantel de personajes y los actores para encarnarlos acabaron convirtiéndola en un éxito. El actor de trasfondo clásico Patrick Stewart aportó gravedad y sabiduría al capitán Picard, mientras que la chispa emocional del trío Kirk-Spock-Bones de la serie original se trasladaba al primer oficial Riker (Jonathan Frakes), el frío androide Data (Brent Spiner) y el emocional oficial klingon Worf (Michael Dorn); todo ello se complicaba con la intervención de varios personajes femeninos, como la telépata Troi (Marina Sirtis), vértice de un triángulo amoroso con Riker y Worf. La calidad de la serie aumentaría considerablemente a la altura de la tercera temporada, cuando el capitán Picard es atrapado por los Borg y transformado en un enemigo de la Federación.
![]() A finales de los ochenta, “Star Trek: la Nueva Generación” era ya la serie de CF más vista de la televisión americana y uno de los programas más populares de todo el país. A caballo de ese éxito, Paramount invirtió en otras series ambientadas en el mismo universo: “Espacio Profundo Nueve” (1993-99), que transcurría en una estación espacial de la Federación; “Star Trek: Voyager” (1995-2001), protagonizada por la tripulación de una nave capitaneada por una mujer y perdida en los confines de la galaxia; y una precuela de la serie original titulada simplemente “Enterprise” (2001-2005).
A finales de los ochenta, “Star Trek: la Nueva Generación” era ya la serie de CF más vista de la televisión americana y uno de los programas más populares de todo el país. A caballo de ese éxito, Paramount invirtió en otras series ambientadas en el mismo universo: “Espacio Profundo Nueve” (1993-99), que transcurría en una estación espacial de la Federación; “Star Trek: Voyager” (1995-2001), protagonizada por la tripulación de una nave capitaneada por una mujer y perdida en los confines de la galaxia; y una precuela de la serie original titulada simplemente “Enterprise” (2001-2005).
De hecho, la icónica astronave, diseñada no como un cohete sino con la forma de una especie de ![]() mantis coronada por un platillo volante, ha sido una de las creaciones más famosas de toda la franquicia. No sólo la NASA bautizó con su nombre uno de sus prototipos del transbordador espacial, sino que los proyectos actualmente en curso para poner en marcha los vuelos comerciales al espacio cuentan también con naves que ostentan la misma denominación. No fue la única referencia que tomaron los científicos de la serie. Martin Cooper, el inventor del teléfono móvil tal y como lo conocemos hoy, basó su diseño en los comunicadores que utilizaban los tripulantes del Enterprise.
mantis coronada por un platillo volante, ha sido una de las creaciones más famosas de toda la franquicia. No sólo la NASA bautizó con su nombre uno de sus prototipos del transbordador espacial, sino que los proyectos actualmente en curso para poner en marcha los vuelos comerciales al espacio cuentan también con naves que ostentan la misma denominación. No fue la única referencia que tomaron los científicos de la serie. Martin Cooper, el inventor del teléfono móvil tal y como lo conocemos hoy, basó su diseño en los comunicadores que utilizaban los tripulantes del Enterprise.
![]() Quizá más importante que la creciente multitud de obras televisivas y cinematográficas relacionadas con el universo de Star Trek, es el papel que en esta franquicia han jugado los aficionados, un verdadero grupo de presión que se extiende por todo el mundo y al que productores y guionistas escuchan atentamente. El fenómeno “fan” ha sido el origen, pero también la consecuencia, de un cambio sustancial en la creación de universos narrativos dentro de la ciencia ficción.
Quizá más importante que la creciente multitud de obras televisivas y cinematográficas relacionadas con el universo de Star Trek, es el papel que en esta franquicia han jugado los aficionados, un verdadero grupo de presión que se extiende por todo el mundo y al que productores y guionistas escuchan atentamente. El fenómeno “fan” ha sido el origen, pero también la consecuencia, de un cambio sustancial en la creación de universos narrativos dentro de la ciencia ficción.
El asombroso y prolongado éxito de series como “Doctor Who” o “Star Trek” dice mucho no ![]() sólo del cada vez más preponderante papel de la televisión como medio cultural (hoy, con miles de millones de espectadores en todo el mundo, disfruta de una popularidad e influencia que supera a la de cualquier otro medio de comunicación o forma artística), sino también del desarrollo y penetración de la CF. Esto es sintómatico del peso que en el género tiene hoy su vertiente visual (cine, televisión) en detrimento del literario, pero también de las transformaciones en el formato televisivo.
sólo del cada vez más preponderante papel de la televisión como medio cultural (hoy, con miles de millones de espectadores en todo el mundo, disfruta de una popularidad e influencia que supera a la de cualquier otro medio de comunicación o forma artística), sino también del desarrollo y penetración de la CF. Esto es sintómatico del peso que en el género tiene hoy su vertiente visual (cine, televisión) en detrimento del literario, pero también de las transformaciones en el formato televisivo.
![]() Hasta cierto punto, el formato de serial –un conjunto de obras individuales subordinadas a una premisa o universo definido- se ha convertido en el modelo para buena parte de toda la ciencia ficción, sea cual sea el medio en que se exprese. En lugar de producir obras unitarias y autoconclusivas, los escritores y creadores de ciencia ficción han ido deslizándose hacia lo que podemos llamar mega-textos, secuencias interconectadas de historias que a menudo se extienden por diversos formatos y medios. Una novela en principio autocontenida como “Dune” (1965), de Frank Herbert, se ha convertido con el paso de las décadas en una franquicia que comprende decenas de novelas, películas, series de televisión, videojuegos, comics, juegos de rol…
Hasta cierto punto, el formato de serial –un conjunto de obras individuales subordinadas a una premisa o universo definido- se ha convertido en el modelo para buena parte de toda la ciencia ficción, sea cual sea el medio en que se exprese. En lugar de producir obras unitarias y autoconclusivas, los escritores y creadores de ciencia ficción han ido deslizándose hacia lo que podemos llamar mega-textos, secuencias interconectadas de historias que a menudo se extienden por diversos formatos y medios. Una novela en principio autocontenida como “Dune” (1965), de Frank Herbert, se ha convertido con el paso de las décadas en una franquicia que comprende decenas de novelas, películas, series de televisión, videojuegos, comics, juegos de rol…
Lo mismo puede decirse de muchos de los trabajos más significativos del género en los últimos cincuenta años. La única diferencia es que, en lugar de ir añadiendo obra tras obra a un trabajo inicial, ahora ya se plantean desde el principio como franquicias. “Dune” o “El Planeta de los Simios” pertenecen a la primera generación de estas franquicias sobrevenidas. “Star Wars” (1977) sentó las bases del fenómeno tal y como se entiende hoy, generando ya desde su ![]() inicio todo un universo desarrollado en múltiples formatos (novelas, tiras de comic en los periódicos, comic-books…) e incrementado todavía más en años más recientes a través de videojuegos, revistas, webs, figuras, ficción escrita por los fans… “Matrix” (1999) fue planificada desde su misma concepción como una franquicia multimedia en cuyo núcleo se situarían tres películas de acción “real”, pero para cuya total comprensión era necesario ver también “The Animatrix”, una compilación de cortos de animación ambientados en el mismo universo. Es una concepción de la ciencia ficción como combinación de creatividad con comercialidad, aunque desgraciadamente ésta suele pesar más que aquélla. Pero el comienzo de todo este fenómeno estuvo, como mencionamos al principio, en el “Doctor Who” y “Star Trek”
inicio todo un universo desarrollado en múltiples formatos (novelas, tiras de comic en los periódicos, comic-books…) e incrementado todavía más en años más recientes a través de videojuegos, revistas, webs, figuras, ficción escrita por los fans… “Matrix” (1999) fue planificada desde su misma concepción como una franquicia multimedia en cuyo núcleo se situarían tres películas de acción “real”, pero para cuya total comprensión era necesario ver también “The Animatrix”, una compilación de cortos de animación ambientados en el mismo universo. Es una concepción de la ciencia ficción como combinación de creatividad con comercialidad, aunque desgraciadamente ésta suele pesar más que aquélla. Pero el comienzo de todo este fenómeno estuvo, como mencionamos al principio, en el “Doctor Who” y “Star Trek”
Los numerosísimos seguidores de “Star Trek” –espectadores de las reposiciones, asistentes y organizadores de convenciones, miembros de clubs de fans y consumidores masivos de todo tipo de productos relacionados con la serie- fueron pioneros en el fenómeno fan de muchas de las franquicias multimedia que vendrían después, desde Star Wars a Harry Potter.
![]() Mientras tanto, en su larga trayectoria de casi medio siglo, “Star Trek” ha generado lo que con seguridad es el volumen más extenso e impresionante de guías, fanzines, revistas, manuales y enciclopedias de la historia de la televisión. Se han publicado cientos de novelas de “Star Trek”. Algunas no son más que adaptaciones de guiones, pero la mayoría son ficciones originales ambientadas en el universo creado por Roddenberry. A pesar de que los críticos suelen despreciar (o sencillamente ignorar) el fenómeno de la literatura derivada de películas o series, algunos de los libros de “Star Trek” tienen una calidad considerable. Autores tan reputados como James Blish, Greg Bear o Joe Haldeman han escrito novelas cuya accion tiene lugar en el universo “Star Trek”; y la excelente “El Mundo de Spock” (1988), de Diane Duan, fue quizá la mejor novela de ciencia ficción de aquel año.
Mientras tanto, en su larga trayectoria de casi medio siglo, “Star Trek” ha generado lo que con seguridad es el volumen más extenso e impresionante de guías, fanzines, revistas, manuales y enciclopedias de la historia de la televisión. Se han publicado cientos de novelas de “Star Trek”. Algunas no son más que adaptaciones de guiones, pero la mayoría son ficciones originales ambientadas en el universo creado por Roddenberry. A pesar de que los críticos suelen despreciar (o sencillamente ignorar) el fenómeno de la literatura derivada de películas o series, algunos de los libros de “Star Trek” tienen una calidad considerable. Autores tan reputados como James Blish, Greg Bear o Joe Haldeman han escrito novelas cuya accion tiene lugar en el universo “Star Trek”; y la excelente “El Mundo de Spock” (1988), de Diane Duan, fue quizá la mejor novela de ciencia ficción de aquel año.
Revistas, comics, novelas gráficas, videojuegos, websites, blogs y un número incalculable de ficciones y estudios críticos escritos por fans han ido construyendo a lo largo de los años un fondo cultural casi inabarcable. Un neófito en el universo Star Trek, dedicado exclusivamente a ello, tardaría más de una década en leer y ver todo el material ![]() relacionado con esa franquicia. Incluso para un género tan inmerso ya en el fenómeno multimedia como es el de la ciencia ficción, el grado de meticulosidad y detallismo al que han llegado los trekkies es ciertamente inusual. No sólo han creado toda una lengua (diccionarios y gramática incluidos) del idioma Klingon, sino que incluso se han dedicado a traducir a la misma amplios pasajes de la Biblia o de obras de Shakespeare. Este ingente volumen de esfuerzo e ingenuidad vertido en una tarea a priori tan irrelevante puede interpretarse también como una señal de las posibilidades que Star Trek abrió a un amplísimo número de fans de la franquicia, no profesionales (dibujantes, ilustradores, cineastas, escritores, aficionados al maquillaje…), que pudieron gracias a ella mantener viva su llama creativa.
relacionado con esa franquicia. Incluso para un género tan inmerso ya en el fenómeno multimedia como es el de la ciencia ficción, el grado de meticulosidad y detallismo al que han llegado los trekkies es ciertamente inusual. No sólo han creado toda una lengua (diccionarios y gramática incluidos) del idioma Klingon, sino que incluso se han dedicado a traducir a la misma amplios pasajes de la Biblia o de obras de Shakespeare. Este ingente volumen de esfuerzo e ingenuidad vertido en una tarea a priori tan irrelevante puede interpretarse también como una señal de las posibilidades que Star Trek abrió a un amplísimo número de fans de la franquicia, no profesionales (dibujantes, ilustradores, cineastas, escritores, aficionados al maquillaje…), que pudieron gracias a ella mantener viva su llama creativa.
Una señal del éxito de un programa de televisión es cuando ciertos aspectos del mismo impregnan la cultura y el habla populares hasta el punto de convertirse en clichés. “Star Trek” –en todas sus encarnaciones pero especialmente la serie original- es un notable ejemplo de ello. ![]() Fue el entusiasmo de los fans el que acabó introduciendo parte del vocabulario y frases recurrentes de “Star Trek en el habla cotidiana de los norteamericanos. La expresión “Warp Speed” (Velocidad de Curvatura, en español) ha sido usada por los pilotos de líneas comerciales, padres al volante de su coche familiar y chicos en sus bicicletas. “Beam me up” (“Súbeme”, la orden que daba Kirk a Scotty para operar los transportadores desde la Enterprise) ha sido parodiada incontables veces en comedias televisivas y películas. Hay pegatinas para coches y camisetas con la leyenda “Beam me up, Scotty, there´s no intelligent life on this planet”. Cualquier grupo de gente violenta –ya sea en los negocios o en las bandas callejeras- ha sido llamado “Klingons” en alguna ocasión.
Fue el entusiasmo de los fans el que acabó introduciendo parte del vocabulario y frases recurrentes de “Star Trek en el habla cotidiana de los norteamericanos. La expresión “Warp Speed” (Velocidad de Curvatura, en español) ha sido usada por los pilotos de líneas comerciales, padres al volante de su coche familiar y chicos en sus bicicletas. “Beam me up” (“Súbeme”, la orden que daba Kirk a Scotty para operar los transportadores desde la Enterprise) ha sido parodiada incontables veces en comedias televisivas y películas. Hay pegatinas para coches y camisetas con la leyenda “Beam me up, Scotty, there´s no intelligent life on this planet”. Cualquier grupo de gente violenta –ya sea en los negocios o en las bandas callejeras- ha sido llamado “Klingons” en alguna ocasión.
(Por cierto, uno de los malentendidos más comunes relacionados con la serie tiene que ver con estas expresiones. Para cuando “Star Trek” comenzó a emitirse hubo también un pediatra “mediático” muy popular, el doctor Benjamin Spock. Y desde entonces, el vulcaniano de orejas puntiagudas ha sido incorrectamente llamado en incontables ocasiones “Doctor Spock” en lugar de “Señor Spock”)
“Star Trek” fue algo nuevo para la televisión norteamericana. Aunque la constante moralina ![]() puede resultar hoy algo cargante y la estructura argumental de muchos episodios es repetitiva (la Enterprise encuentra una especie alienígena, la derrota o negocia con ella y luego pasa a otra cosa como si nada hubiera sucedido), constituyó un producto refrescante: una space opera que se tomaba a sí misma en serio y que pretendía resultar verosímil (que no es lo mismo que realista). Con todos sus clichés y su aire camp, “Star Trek” consiguió utilizar los lugares comunes del género de aventuras espaciales para insertar comentarios sociales y políticos bastante inusuales para la época y que, como hemos visto, los guionistas sólo pudieron abordar disfrazándolos de ciencia ficción.
puede resultar hoy algo cargante y la estructura argumental de muchos episodios es repetitiva (la Enterprise encuentra una especie alienígena, la derrota o negocia con ella y luego pasa a otra cosa como si nada hubiera sucedido), constituyó un producto refrescante: una space opera que se tomaba a sí misma en serio y que pretendía resultar verosímil (que no es lo mismo que realista). Con todos sus clichés y su aire camp, “Star Trek” consiguió utilizar los lugares comunes del género de aventuras espaciales para insertar comentarios sociales y políticos bastante inusuales para la época y que, como hemos visto, los guionistas sólo pudieron abordar disfrazándolos de ciencia ficción.
![]() La interacción del trío protagonista, la presentación de múltiples alienígenas y mundos y el inteligente tratamiento de los temas propios de la ciencia ficción consiguieron atraer a un fiel núcleo de seguidores, entre ellos, inusualmente para la época, muchas mujeres. Incluso hay quien ha sugerido que “Star Trek” es más responsable que ninguna otra obra de ciencia fición del incremento del interés femenino en el género. Aunque hace ya un cuarto de siglo que Roddenberry murió, la mayoría de los spin-offs televisivos y cinematográficos de Star Trek se han seguido inspirando en su trabajo o se han basado en argumentos y guiones que dejó tras él en el momento de su muerte.
La interacción del trío protagonista, la presentación de múltiples alienígenas y mundos y el inteligente tratamiento de los temas propios de la ciencia ficción consiguieron atraer a un fiel núcleo de seguidores, entre ellos, inusualmente para la época, muchas mujeres. Incluso hay quien ha sugerido que “Star Trek” es más responsable que ninguna otra obra de ciencia fición del incremento del interés femenino en el género. Aunque hace ya un cuarto de siglo que Roddenberry murió, la mayoría de los spin-offs televisivos y cinematográficos de Star Trek se han seguido inspirando en su trabajo o se han basado en argumentos y guiones que dejó tras él en el momento de su muerte.
Las imágenes genéricas que conforman el universo de Star Trek han pasado a formar parte de la mitología popular occidental al tiempo que sus ingenios tecnológicos–motores de curvatura, campos de fuerza, láseres, comunicadores, transportadores o replicadores- se han convertido en referentes a la hora de imaginar cómo será la tecnología del futuro. Varias de las ideas e imágenes centrales de la serie original evolucionarían y cambiarían en los posteriores films y series, pero la idílica visión del futuro permanecería básicamente inalterada en toda la historia de la franquicia. Esta atractiva y esperanzadora imagen del porvenir de la raza humana es, con toda seguridad, una de las razones de su constante popularidad.
Roddenberry supo ofrecer una visión luminosa, optimista e inspiradora del siglo XXIII. Hoy![]() nos puede parecer camp e inocente, pero aquella creencia en que la Humanidad podía mejorar, que nuestro destino estaba en el espacio y que podría alcanzarse una utopía, era no sólo genuina sino propia del ímpetu tecnológico y social que había dominado Occidente en los últimos siglos. A partir de finales de los sesenta, sin embargo, una parte importante de la ciencia ficción, tanto literaria como cinematográfica, cayó en un pesimismo del que todavía no se ha recuperado: distopias, desastres medioambientales, invasiones alienígenas, futuros opresivos dominados por las corporaciones y, en general, una visión cínica y desesperanzada de la especie humana. A pesar de todo ello, como si de un universo aparte se tratara dentro de la propia ciencia ficción, “Star Trek” sigue más vivo que nunca, atrayendo a nuevas generaciones de aficionados y manteniendo en alto la antorcha del progreso benigno, las maravillas de la exploración espacial y la buena voluntad entre los pueblos.
nos puede parecer camp e inocente, pero aquella creencia en que la Humanidad podía mejorar, que nuestro destino estaba en el espacio y que podría alcanzarse una utopía, era no sólo genuina sino propia del ímpetu tecnológico y social que había dominado Occidente en los últimos siglos. A partir de finales de los sesenta, sin embargo, una parte importante de la ciencia ficción, tanto literaria como cinematográfica, cayó en un pesimismo del que todavía no se ha recuperado: distopias, desastres medioambientales, invasiones alienígenas, futuros opresivos dominados por las corporaciones y, en general, una visión cínica y desesperanzada de la especie humana. A pesar de todo ello, como si de un universo aparte se tratara dentro de la propia ciencia ficción, “Star Trek” sigue más vivo que nunca, atrayendo a nuevas generaciones de aficionados y manteniendo en alto la antorcha del progreso benigno, las maravillas de la exploración espacial y la buena voluntad entre los pueblos.
Sea o no considerada ya un cliché, “Star Trek” cambió la ciencia ficción para siempre. Le dio una mayor respetabilidad, inició un movimiento de fans que serviría de modelo para otros fenómenos mediáticos y abrió el camino para que George Lucas lanzara con éxito “Star Wars”. ¡Larga Vida y Prosperidad!
↧
Tengo que admitir mi predilección por las historias que incluyen naves misteriosas o hábitats espaciales. La literatura de ciencia ficción está repleta de ellas, con trabajos como “Eon” (1985) de Greg Bear, la Trilogía de Gea (1979-1984) de John Varley o el clásico “Cita con Rama” (1975) de Arthur C.Clarke. Están también los relatos sobre naves generacionales, esos colosales vehículos que surcan el espacio durante siglos y en cuyo interior se suceden las generaciones de tripulantes. Son el núcleo de novelas como “Huérfanos del Espacio” (1964) de Robert A.Heinlein, “La Nave Estelar” (1958) de Brian Aldiss, “Rito de Iniciación” (1968) de Alexei Panshin o “Universo Cautivo” (1969) de Harry Harrison.
Por su parte, lo que podríamos llamar “terror interestelar”, fue iniciado por “Alien, el Octavo Pasajero” (1979) y perpetuado por la propia franquicia y sus múltiples imitadores. Por desgracia, la fórmula -tripulación atrapada en el interior de alguna enorme nave mientras es acechada y masacrada por alguna criatura horripilante- hace ya tiempo que se agotó y apenas se han realizado aportaciones en términos de creación de nuevas atmósferas o ideas originales -“Nightflyers, la nave viviente” (1987), quizá algunos momentos de “El abismo negro” (1979)-, limitándose en cambio a ajustarse a esquemas más o menos previsibles, como sucede en “Horizonte Final” (1997), el telefilme “Alien Cargo” (1999) o “Supernova, el Fin del Universo” (2000), por no hablar de los innumerables clones de la ya mencionada “Alien”.
En cuanto al tema de las naves generacionales en el cine se han hecho intentos como la increíblemente mala “Espacio Exterior” (1988), la teleserie “Starlost” (1973) y algún episodio aislado del Doctor Who (los seriales The Ark, en 1966; y The Ark in Space, en 1974), “Star Trek” o “Espacio: 1999”. La serie “Ascension” (2014) también tocaba el tema, pero técnicamente ni siquiera estaba ambientada a bordo de nave alguna. A la postre, nada con demasiada sustancia.
Y entonces, en 2009, las esperanzas de los fans volvieron a reactivarse con “Pandorum”, del director alemán Christian Alvart, una película que prometía fusionar el terror interestelar con la fascinante idea de una nave generacional.
En el año 2174, se descubre un planeta similar a la Tierra al que se bautiza como Tanis. Nuestro![]() mundo, superpoblado, hipercontaminado y despojado de recursos, pone todas sus esperanzas en la nave Elysium, que en un viaje de 123 años transportará a 60.000 colonos en éxtasis criogénico y muestras genéticas de multitud de especies animales y vegetales para iniciar el poblamiento de Tanis. Será el comienzo de la diáspora humana por la galaxia.
mundo, superpoblado, hipercontaminado y despojado de recursos, pone todas sus esperanzas en la nave Elysium, que en un viaje de 123 años transportará a 60.000 colonos en éxtasis criogénico y muestras genéticas de multitud de especies animales y vegetales para iniciar el poblamiento de Tanis. Será el comienzo de la diáspora humana por la galaxia.
Pero claro, dado que el Elíseo (la traducción al español del nombre de la nave) era originalmente en la mitología griega una parte del inframundo, del hogar de los muertos, uno debería esperar que las cosas fueran a marchar bien. A mitad de viaje, el cabo Bower (Ben Foster) y el teniente Payton (Dennis Quaid) son abruptamente despertados de su criosueño, sin que haya aparentemente motivo para ello. Averiguan inmediatamente que la nave se ha quedado sin energía y parece abandonada.
Bower sale de la sección donde se encuentran para intentar poner en marcha de nuevo el reactor. Sin embargo, a medida que se aventura por los oscuros corredores y pasadizos de la ![]() gigantesca nave, se da cuenta de que no está solo. Algunos miembros de la tripulación han revertido a un estado de salvajismo y son cazados por criaturas humanoides monstruosas, quizá alienígenas o víctimas del mal funcionamiento de un acelerador mutagénico que, teóricamente, les habría permitido ajustar sus biologías a Tanis. Bower y Payton intentan averiguar qué le ocurrió a la misión sólo para comprender que podrían estar afectados por Pandorum, un trastorno mental que provoca paranoia, alucinaciones y ataques psicóticos.
gigantesca nave, se da cuenta de que no está solo. Algunos miembros de la tripulación han revertido a un estado de salvajismo y son cazados por criaturas humanoides monstruosas, quizá alienígenas o víctimas del mal funcionamiento de un acelerador mutagénico que, teóricamente, les habría permitido ajustar sus biologías a Tanis. Bower y Payton intentan averiguar qué le ocurrió a la misión sólo para comprender que podrían estar afectados por Pandorum, un trastorno mental que provoca paranoia, alucinaciones y ataques psicóticos.
La historia de la producción de “Pandorum” se remonta a finales de los noventa, cuando Travis ![]() Milloy, un guionista con solo dos películas mediocres en su haber, redactó un libreto preliminar ambientado en una nave prisión cuyos peligrosos internos, que estaban siendo transportados a otro planeta, huyen y se transforman en unos monstruos caníbales. Con poca confianza en que aquel proyecto tan oscuro y violento pudiera interesar a ningún gran estudio, consideró rodarla en una fábrica abandonada con un mínimo presupuesto de 200.000 dólares y actores desconocidos y lanzarla directamente al mercado del vídeo.
Milloy, un guionista con solo dos películas mediocres en su haber, redactó un libreto preliminar ambientado en una nave prisión cuyos peligrosos internos, que estaban siendo transportados a otro planeta, huyen y se transforman en unos monstruos caníbales. Con poca confianza en que aquel proyecto tan oscuro y violento pudiera interesar a ningún gran estudio, consideró rodarla en una fábrica abandonada con un mínimo presupuesto de 200.000 dólares y actores desconocidos y lanzarla directamente al mercado del vídeo.
Y aquí es donde entran los productores Paul W.S.Anderson –que también es director- y Jeremy Bolt, un dúo que ya estaba familiarizado con la ciencia ficción tras haber firmado títulos como “Mortal Kombat” (1995), “Horizonte Final” (1997), “Soldier” (1998), “Resident Evil” (2002), “AVP: Aliens vs Predator” (2004) o “La Carrera de la Muerte” (2008). Ambos acogieron el guión de Milloy bajo el sello Impact Pictures que habían creado en 1992 y llegaron a un acuerdo con el distribuidor alemán Constantin Films para financiarla.
Quien debía llevar el film a buen puerto era el director germano Christian Alvart, que había ![]() obtenido cierto grado de reconocimiento internacional gracias a su segundo film, “Anticuerpos” (2005), acerca de un asesino en serie. El mismo año que se estrenó “Pandorum”, Alvart debutó en lengua inglesa con el modesto “Expediente 39”, que tras permanecer en el limbo de la distribución se topó con una recepción que iba de lo tibio a lo hostil. Alvart fusionó el guión de Milloy con otro de su propia creación sobre unos astronautas amnésicos a bordo de una nave colonizadora. El resultado fue “Pandorum”.
obtenido cierto grado de reconocimiento internacional gracias a su segundo film, “Anticuerpos” (2005), acerca de un asesino en serie. El mismo año que se estrenó “Pandorum”, Alvart debutó en lengua inglesa con el modesto “Expediente 39”, que tras permanecer en el limbo de la distribución se topó con una recepción que iba de lo tibio a lo hostil. Alvart fusionó el guión de Milloy con otro de su propia creación sobre unos astronautas amnésicos a bordo de una nave colonizadora. El resultado fue “Pandorum”.
La premisa de partida es impactante: los tripulantes de servicio de la Elysium–la mayor parte ![]() de la tripulación duerme y sólo despertarán cuando llegue el momento de relevar al equipo anterior- escuchan atónitos el mensaje de despedida de Control de Misión, anunciándoles la inminente destrucción de la Tierra y que ahora la nave será la única esperanza de la Humanidad. Conviene disfrutar de esas tomas generales de la gigantesca nave, porque ya no la volveremos a ver desde el exterior hasta el final.
de la tripulación duerme y sólo despertarán cuando llegue el momento de relevar al equipo anterior- escuchan atónitos el mensaje de despedida de Control de Misión, anunciándoles la inminente destrucción de la Tierra y que ahora la nave será la única esperanza de la Humanidad. Conviene disfrutar de esas tomas generales de la gigantesca nave, porque ya no la volveremos a ver desde el exterior hasta el final.
![]() Pero tras el prometedor comienzo y durante buena parte del resto del metraje, lo que se le ofrece al espectador parece una variación, y no una particularmente original, de los clichés de “Alien”: dos miembros de la tripulación despertándose del criosueño para encontrarse con que algo ha ido mal y descubrir que en las sombras de los siniestros corredores acechan horribles criaturas sedientas de sangre. Y, por si los parecidos con Alien fueran pocos, también tenemos una carrera contra el tiempo para detener un reactor nuclear a punto de estallar.
Pero tras el prometedor comienzo y durante buena parte del resto del metraje, lo que se le ofrece al espectador parece una variación, y no una particularmente original, de los clichés de “Alien”: dos miembros de la tripulación despertándose del criosueño para encontrarse con que algo ha ido mal y descubrir que en las sombras de los siniestros corredores acechan horribles criaturas sedientas de sangre. Y, por si los parecidos con Alien fueran pocos, también tenemos una carrera contra el tiempo para detener un reactor nuclear a punto de estallar.
Dicho esto, el guión consigue arrancar algunos momentos originales a la idea básica. Bower y Payton despiertan con sus recuerdos seriamente afectados, lo que empieza a sugerir que nos encontramos ante un drama espacial en la línea de “Mentes en Blanco” (2006), pero este ![]() enfoque, por desgracia, se abandona rápidamente. Conforme Bower se interna en la nave, encontramos a otros supervivientes que han regresado a un estado de salvajismo. Aquí, la película toma una nueva dirección: la historia de una nave generacional cuyos ocupantes han olvidado su misión y su origen, creyendo que todo su mundo se reduce a los corredores y estancias que les rodean. De fondo está la posibilidad de que hayan sido afectados por el Pandorum, un tipo de locura espacial amplificada por el criosueño. Hay aquí un buen potencial y conceptos interesantes que prometen algo mejor que la enésima copia de “Alien”.
enfoque, por desgracia, se abandona rápidamente. Conforme Bower se interna en la nave, encontramos a otros supervivientes que han regresado a un estado de salvajismo. Aquí, la película toma una nueva dirección: la historia de una nave generacional cuyos ocupantes han olvidado su misión y su origen, creyendo que todo su mundo se reduce a los corredores y estancias que les rodean. De fondo está la posibilidad de que hayan sido afectados por el Pandorum, un tipo de locura espacial amplificada por el criosueño. Hay aquí un buen potencial y conceptos interesantes que prometen algo mejor que la enésima copia de “Alien”.
![]() En las escenas iniciales, Christian Alvart invierte muchos esfuerzos en construir una atmósfera de suspense y angustia: lo único que vemos son largos corredores sólo iluminados por las linternas o las barras de luz química que llevan los personajes y que arrancan ominosos reflejos a las irregulares superficies metálicas; o claustrofóbicos túneles de ventilación por donde aquéllos tienen que arrastrarse. A ello se une el sonido que acompaña constantemente a esas imágenes, una especie de sorda vibración propia de la maquinaria industrial.
En las escenas iniciales, Christian Alvart invierte muchos esfuerzos en construir una atmósfera de suspense y angustia: lo único que vemos son largos corredores sólo iluminados por las linternas o las barras de luz química que llevan los personajes y que arrancan ominosos reflejos a las irregulares superficies metálicas; o claustrofóbicos túneles de ventilación por donde aquéllos tienen que arrastrarse. A ello se une el sonido que acompaña constantemente a esas imágenes, una especie de sorda vibración propia de la maquinaria industrial.
De repente, todo estalla en un torbellino de violencia cuando unas criaturas mutantes de desagradable apariencia atacan a los supervivientes. Como en cualquier clon decente de la ![]() franquicia Alien, el director sólo ofrece destellos de las criaturas, haciéndolas aparecer y moverse en planos lejanos o muy rápidos como para poder distinguir algo claramente. A pesar de su falta de originalidad, el efecto funciona razonablemente bien. El problema es que a partir de aquí y durante el resto del segmento principal, todo resulta en exceso confuso. Bower y sus recién hallados aliados corren y corren por los pasillos, pero no se sabe muy bien hacia dónde ni por qué y la escasa iluminación no contribuye precisamente a ayudar al espectador.
franquicia Alien, el director sólo ofrece destellos de las criaturas, haciéndolas aparecer y moverse en planos lejanos o muy rápidos como para poder distinguir algo claramente. A pesar de su falta de originalidad, el efecto funciona razonablemente bien. El problema es que a partir de aquí y durante el resto del segmento principal, todo resulta en exceso confuso. Bower y sus recién hallados aliados corren y corren por los pasillos, pero no se sabe muy bien hacia dónde ni por qué y la escasa iluminación no contribuye precisamente a ayudar al espectador.
![]() Toda esta parte central de la película quizá sea la más emocionante, pero también la menos original y la más previsible por no hablar de su escasa verosimilitud. Para empezar, todos ellos corren por los pasillos mucho más rápido que los mutantes, los cuales nos han dejado claro desde el principio que no sólo son extremadamente violentos, sino más fuertes y veloces que los humanos. Pero es que además no se explica –probablemente porque es imposible- cómo un granjero se ha convertido en un experto en artes marciales y combate con armas y una genetista es capaz de acrobacias propias de un superhéroe. Gran diferencia ésta con los personajes del “Alien” original, quienes carecían totalmente de habilidades guerreras, potenciando así la sensación de indefensión.
Toda esta parte central de la película quizá sea la más emocionante, pero también la menos original y la más previsible por no hablar de su escasa verosimilitud. Para empezar, todos ellos corren por los pasillos mucho más rápido que los mutantes, los cuales nos han dejado claro desde el principio que no sólo son extremadamente violentos, sino más fuertes y veloces que los humanos. Pero es que además no se explica –probablemente porque es imposible- cómo un granjero se ha convertido en un experto en artes marciales y combate con armas y una genetista es capaz de acrobacias propias de un superhéroe. Gran diferencia ésta con los personajes del “Alien” original, quienes carecían totalmente de habilidades guerreras, potenciando así la sensación de indefensión.
Ciertamente, la película ofrece algunas sorpresas y sobresaltos y el giro final y la resolución no están exentos de fuerza e incluso brillantez. La historia integra con inteligencia elementos propios de la ciencia ficción sin que parezcan absurdos ni tópicos. Pero la sección central, aquella que parece un cruce entre “Alien”, “Resident Evil” y “Horizonte Final” (estas dos últimas, por cierto, producidas también por Paul W.S.Anderson y Jeremy Bolt), no termina de funcionar bien. No solamente es algo que se ha utilizado hasta el cansancio en muchas otras cintas, sino que el propio origen de las criaturas mutantes no está bien explicado, pareciendo que su único motivo para estar allí es que cualquier nave grande, oscura y con muchos pasillos necesita de algún tipo de monstruo babeante.
(ATENCIÓN: SPOILER): El otro segmento que no acaba de funcionar bien del todo es la revelación final de que uno de los personajes está aquejado de Pandorum y que el otro, con el que ha estado conversando durante buena parte de la película, no es más que una alucinación producida por su mente. Si bien es un golpe de efecto, se acerca demasiado al cliché que se estableció tras los éxitos de “El Sexto Sentido” (1999) y “El Club de la Lucha” (1999), en virtud del cual, al final de la trama, se invierten súbitamente las asunciones previas que el espectador había hecho sobre la identidad de los personajes. (FIN DE SPOILER)
En cuanto al reparto, Ben Foster tiene la oportunidad de encarnar la figura de héroe tras haber sido encasillado en papeles de psicópata tras su participación en “Hostage” (2005), “Alpha Dog” (2006) o “•El Tren de las 3:10” (2007). Su interpretación es eficaz, aunque nada por ![]() encima de la media. Algo parecido se puede decir de la actriz alemana Antje Traue; su personaje es poco creíble, pero al menos su belleza aporta algo de alivio al tono oscuro y sucio de la película. Destacar por último a un siempre bienvenido Dennis Quaid, incluso aunque su papel aquí sea bastante reducido.
encima de la media. Algo parecido se puede decir de la actriz alemana Antje Traue; su personaje es poco creíble, pero al menos su belleza aporta algo de alivio al tono oscuro y sucio de la película. Destacar por último a un siempre bienvenido Dennis Quaid, incluso aunque su papel aquí sea bastante reducido.
“Pandorum” es, en suma, una película que arranca como ciencia ficción para convertirse enseguida en un film de terror y acción hasta su conclusión, momento en el que recupera su espíritu inicial. Es una lástima que la buena historia que se escondía en su interior nunca llegara a madurar realmente, porque había buen material de partida, un notable trabajo de diseño de producción, un ritmo bien dosificado y un final sorpresa bastante interesante. Aunque se pensó en “Pandorum” como la primera de tres películas, su pobre resultado en taquilla (no llegó siquiera a recuperar la inversión) hace poco probable que alguna vez veamos lo que aguardaba a los colonos en Tanis.
¿Es “Pandorum” una mala película? No, pero la buena ejecución no es un sustituto de la originalidad. Habrá que seguir esperando para ver una película sobre naves generacionales que haga justicia al subgénero.
↧
Ningún estudio dedicado a la historia de la ciencia ficción podría considerarse completo sin el análisis de una de las películas clave del género: “2001: Una Odisea del Espacio”, dirigida por Stanley Kubrick. Alabada por muchos como el film arquetípico de la ciencia ficción, es una de las obras más examinadas y criticadas no sólo por los aficionados al género, sino también por los estudiosos de la historia del cine. Kubrick no sólo demostró en ella lo que la combinación de fidelidad científica y realismo visual podía conseguir partiendo de la ciencia ficción literaria, sino que también alivió -parcialmente- la discordia abierta entre los entusiastas del cine de CF y aquellos principalmente volcados en la vertiente literaria del género, que consideraban al cine incapaz de transmitir ideas complejas que pudieran suscitar reflexión. “2001” tuvo el mérito de tapar la boca a estos últimos y reconciliar, aunque solo fuera puntualmente, a ambos bandos.
Aquellos críticos cinematográficos que en más alta estima se tienen a sí mismos –y esto es algo ![]() que sucede igualmente en el ámbito de la literatura- tienden a despreciar el cine de género. Para ellos, los directores “serios” hacen películas “serias”, no ciencia ficción, y cuando lo hacen es sólo como simple divertimento, como un paréntesis en su “verdadera” filmografía.
que sucede igualmente en el ámbito de la literatura- tienden a despreciar el cine de género. Para ellos, los directores “serios” hacen películas “serias”, no ciencia ficción, y cuando lo hacen es sólo como simple divertimento, como un paréntesis en su “verdadera” filmografía.
Entre los grandes directores que cuentan en su carrera con al menos un film de ciencia ficción encontramos, por ejemplo, a Fritz Lang, James Whale, Robert Wise, Don Siegel, Richard Fleischer, Woody Allen, Steven Spielberg, Philip Kaufman, Peter Weir, Danny Boyle, David Cronenberg, James Cameron o Ridley Scott. Howard Hawks, un cineasta todoterreno, nunca dirigió una película de CF…nominalmente, porque produjo y supervisó muy de cerca “El Enigma de Otro Mundo”. Naturalmente, todas esas películas de viajes al espacio, alienígenas y distopias futuristas son consideradas por la crítica como obras menores que no cuentan a la hora de valorar la filmografía del realizador.
![]() ¿Y qué ocurre cuando resulta que ese film de ciencia ficción resulta ser una obra de tal calado que no puede ignorarse? Entonces, como sucede en literatura con las obras de Orwell, Huxley o Vonnegut, no se las considera como “verdadera ciencia ficción” y se las reclasifica como “sátiras”, “terror” o “distopias”. O se intenta argumentar de forma bizantina que sus especulaciones son tan verosímiles que trascienden los parámetros de la ciencia ficción más “fantasiosa”. Esta argumentación puede resumirse así: “si es buena película, no puede ser ciencia ficción”. Y al contrario, “si es mala, es ciencia ficción”.
¿Y qué ocurre cuando resulta que ese film de ciencia ficción resulta ser una obra de tal calado que no puede ignorarse? Entonces, como sucede en literatura con las obras de Orwell, Huxley o Vonnegut, no se las considera como “verdadera ciencia ficción” y se las reclasifica como “sátiras”, “terror” o “distopias”. O se intenta argumentar de forma bizantina que sus especulaciones son tan verosímiles que trascienden los parámetros de la ciencia ficción más “fantasiosa”. Esta argumentación puede resumirse así: “si es buena película, no puede ser ciencia ficción”. Y al contrario, “si es mala, es ciencia ficción”.
Una de las pocas películas que ha conseguido escapar de esa perversa lógica y que no sólo ha sido considerada por los críticos como “cine serio” sino que la han recibido con entusiasmo, fue “2001”, una de las tres películas de CF firmadas por Stanley Kubrick (las otras dos fueron “Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú?, calificada como sátira; y “La Naranja Mecánica”, convenientemente considerada una distopia). En el caso de “2001” los críticos no pudieron meterla en otro cajón que el de la ciencia ficción: había naves espaciales, alienígenas y ordenadores locos; el coguionista era nada menos que uno de los escritores más famosos del género, Arthur C.Clarke, y el propio Kubrick había manifestado su intención de rodar “la proverbial buena película de CF”. Con todo, el resultado fue tan impactante para esos altaneros críticos que le concedieron al peculiar director el equivalente hollywodiense de la piedra filosofal con la que era capaz de transmutar el plomo de la ciencia ficción en verdadero oro cinematográfico.
Otra razón para el prestigio de “2001” es que, literalmente y en solitario, redefinió el género ![]() tras un periodo de relativo estancamiento. Conforme las películas de invasiones alienígenas y monstruos mutantes de la década de los cincuenta fueron perdiendo frescura y apoyo del público, se vieron reemplazadas por cintas menos impregnadas de la paranoia propia de la Guerra Fría y más receptivas al continuo cambio tecnológico y a los logros que iban obteniendo los científicos y astronautas que se afanaban por ganar la carrera espacial. Pero este nuevo enfoque tenía un serio problema. Los viajes espaciales ya no eran sólo material propio de la ciencia ficción. Estaban convirtiéndose en realidad. Así que ¿por qué iba alguien a pagar por ver una película sobre héroes espaciales y viajes interplanetarios cuando podía quedarse en su casa, encender la televisión y contemplar el auténtico progreso justo en el mismo momento en que tenía lugar?
tras un periodo de relativo estancamiento. Conforme las películas de invasiones alienígenas y monstruos mutantes de la década de los cincuenta fueron perdiendo frescura y apoyo del público, se vieron reemplazadas por cintas menos impregnadas de la paranoia propia de la Guerra Fría y más receptivas al continuo cambio tecnológico y a los logros que iban obteniendo los científicos y astronautas que se afanaban por ganar la carrera espacial. Pero este nuevo enfoque tenía un serio problema. Los viajes espaciales ya no eran sólo material propio de la ciencia ficción. Estaban convirtiéndose en realidad. Así que ¿por qué iba alguien a pagar por ver una película sobre héroes espaciales y viajes interplanetarios cuando podía quedarse en su casa, encender la televisión y contemplar el auténtico progreso justo en el mismo momento en que tenía lugar?
![]() La percepción social de que la auténtica ciencia estaba alcanzando y devorando a la ciencia ficción audiovisual que desde los años treinta había sido tan popular entre los niños y adolescentes (primero como seriales cinematográficos; luego, en los cincuenta, en formato de películas y a partir de finales de esa década como programas televisivos) no fue –al menos totalmente- una ilusión espontánea. En ello tuvo que ver bastante la NASA, que lanzó una campaña de relaciones públicas y propaganda diseñada para transmitir esa sensación de que el presente había por fin llegado al futuro, que el viaje espacial y las colonias en otros planetas estaban a la vuelta de la esquina.
La percepción social de que la auténtica ciencia estaba alcanzando y devorando a la ciencia ficción audiovisual que desde los años treinta había sido tan popular entre los niños y adolescentes (primero como seriales cinematográficos; luego, en los cincuenta, en formato de películas y a partir de finales de esa década como programas televisivos) no fue –al menos totalmente- una ilusión espontánea. En ello tuvo que ver bastante la NASA, que lanzó una campaña de relaciones públicas y propaganda diseñada para transmitir esa sensación de que el presente había por fin llegado al futuro, que el viaje espacial y las colonias en otros planetas estaban a la vuelta de la esquina.
¿Cuál era la razón de esta campaña? Muy sencillo: utilizar el entusiasmo público suscitado por ella para presionar al gobierno y obtener fondos con los que seguir financiando la carísima carrera espacial. Y fue todo un éxito. En fecha tan temprana como 1962, la sonda Ranger 4 tomó fotos muy nítidas de la Luna y en 1964 ya se pudieron ver imágenes de la superficie de Marte captadas por el Mariner 4. La auténtica exploración del espacio se había convertido en un fenómeno audiovisual.
Pero la ciencia ficción aún atraía a muchos aficionados y las series de viajeros espaciales y temporales fueron más populares que nunca, no solo ya entre los niños sino también entre ![]() un público más adulto. Lo que propició esa cobertura mediática fue un sentimiento de “anticipación cultural” y un complejo mecanismo de retroalimentación: las imágenes ficticias del espacio y los viajes interplanetarios de las películas y series animaron a los científicos a investigar más profunda y rápidamente para hacerlas realidad. A cambio, el resultado de sus esfuerzos hizo que un público enfervorizado se preguntara si, efectivamente, existía algún límite a lo que el ser humano podía conseguir.
un público más adulto. Lo que propició esa cobertura mediática fue un sentimiento de “anticipación cultural” y un complejo mecanismo de retroalimentación: las imágenes ficticias del espacio y los viajes interplanetarios de las películas y series animaron a los científicos a investigar más profunda y rápidamente para hacerlas realidad. A cambio, el resultado de sus esfuerzos hizo que un público enfervorizado se preguntara si, efectivamente, existía algún límite a lo que el ser humano podía conseguir.
![]() El programa espacial americano, por tanto, manipuló e influyó en la fascinación del ciudadano medio por la exploración de lo desconocido y la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, y hacia 1968 el apoyo público a los programas de la NASA había alcanzado su apogeo. El optimismo generalizado que despertaban las misiones Apolo y la avalancha de imágenes de la Luna, el espacio y las naves espaciales que ofrecían las revistas, el cine, la televisión, la publicidad o los comics, aseguraban a priori la buena acogida de “2001”. El film, desde luego, fue espectacular desde un punto de vista estético, pero su mensaje acerca de los logros tecnológicos y científicos de la Humanidad fue, quizá inesperadamente dado el tono social descrito, bastante menos optimista.
El programa espacial americano, por tanto, manipuló e influyó en la fascinación del ciudadano medio por la exploración de lo desconocido y la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, y hacia 1968 el apoyo público a los programas de la NASA había alcanzado su apogeo. El optimismo generalizado que despertaban las misiones Apolo y la avalancha de imágenes de la Luna, el espacio y las naves espaciales que ofrecían las revistas, el cine, la televisión, la publicidad o los comics, aseguraban a priori la buena acogida de “2001”. El film, desde luego, fue espectacular desde un punto de vista estético, pero su mensaje acerca de los logros tecnológicos y científicos de la Humanidad fue, quizá inesperadamente dado el tono social descrito, bastante menos optimista.
Desde comienzos de la década de los cincuenta, Stanley Kubrick había ido cimentando su ![]() prestigio como realizador primero con los eficientes thrillers “El Beso del Asesino” (1955) y “Atraco Perfecto” (1956) y luego con el film bélico “Senderos de Gloria” (1957) y el épico “Espartaco” (1960). Más polémica por su tema pedófilo fue “Lolita” (1962), pero con el siguiente título, “Teléfono Rojo, ¿Volamos Hacia Moscú?” (1964), una mordaz comedia negra sobre el apocalipsis nuclear, recibió tanto elogios de la crítica como buena acogida por parte del público.
prestigio como realizador primero con los eficientes thrillers “El Beso del Asesino” (1955) y “Atraco Perfecto” (1956) y luego con el film bélico “Senderos de Gloria” (1957) y el épico “Espartaco” (1960). Más polémica por su tema pedófilo fue “Lolita” (1962), pero con el siguiente título, “Teléfono Rojo, ¿Volamos Hacia Moscú?” (1964), una mordaz comedia negra sobre el apocalipsis nuclear, recibió tanto elogios de la crítica como buena acogida por parte del público.
Hacía ya algún tiempo que Kubrick venía dándole vueltas a la idea de aventurarse en la ciencia ficción, si bien no tenía claro qué tipo de historia quería contar. De hecho, uno de los borradores del guión de “Teléfono Rojo, ¿Volamos Hacia Moscú?” incluía unos alienígenas que trataban de reconstruir los acontecimientos que llevaron a la destrucción de la Tierra. Ese recurso narrativo, que se eliminó del guión definitivo, sí se conservó en la novelización de la película y volvió a utilizarse en el acto final del proyecto póstumo de Kubrick, “I.A. Inteligencia Artificial”.
![]() Kubrick no sólo no olvidó a los extraterrestres sino que los convirtió en el motor invisible de la trama de su siguiente película. Pero se sintió en la necesidad de encontrar un colaborador versado en el género y a tal fin y con su meticulosidad de costumbre, empezó a profundizar en la literatura de ciencia ficción para descubrir qué autor podría encajar en sus planes. En 1964 le recomendaron a Arthur C.Clarke y dos meses después tuvo la oportunidad de conocerle en Nueva York cuando el escritor británico acudió allí para promocionar un libro. Autor y cineasta llegaron a un acuerdo y empezaron a dar forma a lo que sería “2001”.
Kubrick no sólo no olvidó a los extraterrestres sino que los convirtió en el motor invisible de la trama de su siguiente película. Pero se sintió en la necesidad de encontrar un colaborador versado en el género y a tal fin y con su meticulosidad de costumbre, empezó a profundizar en la literatura de ciencia ficción para descubrir qué autor podría encajar en sus planes. En 1964 le recomendaron a Arthur C.Clarke y dos meses después tuvo la oportunidad de conocerle en Nueva York cuando el escritor británico acudió allí para promocionar un libro. Autor y cineasta llegaron a un acuerdo y empezaron a dar forma a lo que sería “2001”.
Desde su debut a finales de los cuarenta, Clarke había conseguido amasar un éxito bastante ![]() poco habitual por entonces al atraer el interés de una parte del público no lector del género gracias a obras como “El Fin de la Infancia” (1953), “La Estrella” (1955), “La Ciudad y las Estrellas” (1956) o “Naufragio en el Mar Selenita” (1961). En varias de sus primeras historias cortas, Clarke había imaginado diversos desastres que acababan con la civilización: el holocausto nuclear en “Anochecer” o “If I Forget Thee, O Earth”; una nueva glaciación en “El Enemigo Olvidado”… Pero pronto descubrió la posibilidad de interpretar el apocalipsis como una revelación, el descubrimiento de una profunda verdad hasta entonces oculta. El desastre, entonces, sería tan sólo el preludio a una experiencia colectiva de carácter casi religioso en virtud de la cual la especie humana trascendería su estadio evolutivo hacia el siguiente escalón. La mejor de sus obras en tratar este tema fue la ya mencionada “El Fin de la Infancia”, en la que unos extraterrestres llegaban a la Tierra e introducían una nueva generación de humanos superiores que acabarían suplantando al Homo sapiens antes de abandonar el planeta para escapar a su destrucción.
poco habitual por entonces al atraer el interés de una parte del público no lector del género gracias a obras como “El Fin de la Infancia” (1953), “La Estrella” (1955), “La Ciudad y las Estrellas” (1956) o “Naufragio en el Mar Selenita” (1961). En varias de sus primeras historias cortas, Clarke había imaginado diversos desastres que acababan con la civilización: el holocausto nuclear en “Anochecer” o “If I Forget Thee, O Earth”; una nueva glaciación en “El Enemigo Olvidado”… Pero pronto descubrió la posibilidad de interpretar el apocalipsis como una revelación, el descubrimiento de una profunda verdad hasta entonces oculta. El desastre, entonces, sería tan sólo el preludio a una experiencia colectiva de carácter casi religioso en virtud de la cual la especie humana trascendería su estadio evolutivo hacia el siguiente escalón. La mejor de sus obras en tratar este tema fue la ya mencionada “El Fin de la Infancia”, en la que unos extraterrestres llegaban a la Tierra e introducían una nueva generación de humanos superiores que acabarían suplantando al Homo sapiens antes de abandonar el planeta para escapar a su destrucción.
![]() Aunque los derechos de ese libro ya habían sido vendidos hacía tiempo, Clarke y Kubrick conservaron la idea central del mismo y, a sugerencia del primero, utilizaron como arranque de la historia un relato corto firmado por aquél y publicado en 1951: “El Centinela”. En él, unos astronautas encuentran un artefacto en la Luna que, al manipularlo, envía un mensaje a unos alienígenas desconocidos avisando de la presencia del hombre en el satélite.
Aunque los derechos de ese libro ya habían sido vendidos hacía tiempo, Clarke y Kubrick conservaron la idea central del mismo y, a sugerencia del primero, utilizaron como arranque de la historia un relato corto firmado por aquél y publicado en 1951: “El Centinela”. En él, unos astronautas encuentran un artefacto en la Luna que, al manipularlo, envía un mensaje a unos alienígenas desconocidos avisando de la presencia del hombre en el satélite.
Aunque “2001” nació inicialmente como una de esas historias épicas de conquista tan del gusto de Hollywood, una versión espacial de “La Conquista del Oeste” (Ford, Hathaway, Marshall, Thorpe, 1962), Kubrick, ayudado por Clarke, fue desarrollando y puliendo el planteamiento inicial (que llevaba el evocador título de “Journey Beyond the Stars”) y elaborando finalmente un borrador firmado por ambos que serviría como gancho para recaudar dinero y sobre el que se basarían tanto el guión definitivo como la propia novela de Clarke, escrita entre mayo y diciembre de 1964 en el Chelsea Hotel de Nueva York y editada con el mismo título que la película.
El guión que se trasladó a la pantalla fue menos un escrito elaborado al alimón por un director ![]() y un guionista que el resultado de una difícil e irregular colaboración entre dos talentos en sus respectivos campos cuyas opiniones respecto al proyecto que tenían entre manos eran diferentes cuando no claramente opuestas. De todas formas, sí consiguió capturar tanto la atención obsesiva de Kubrick por el detalle y sus aspiraciones de trascendencia y misticismo como las visiones futuristas de gran realismo características de las ficciones de Clarke.
y un guionista que el resultado de una difícil e irregular colaboración entre dos talentos en sus respectivos campos cuyas opiniones respecto al proyecto que tenían entre manos eran diferentes cuando no claramente opuestas. De todas formas, sí consiguió capturar tanto la atención obsesiva de Kubrick por el detalle y sus aspiraciones de trascendencia y misticismo como las visiones futuristas de gran realismo características de las ficciones de Clarke.
La película se estrenó durante el apogeo de la hipótesis extraterrestre, entre 1966 y 1969, según la cual los Objetos Voladores No Identificados u OVNIS no eran otra cosa que encuentros con alienígenas visitantes en nuestro planeta, una fantasía disfrazada de teoría científica muy ![]() influenciada por la ficción de H.G.Wells, Olaf Stapledon o el propio Arthur C.Clarke. A ello se sumaba otro movimiento pro-alien, aunque basado en consideraciones muy diferentes. Los científicos han mantenido históricamente una postura determinista hacia la posibilidad de vida extraterrestre: el número de estrellas y planetas en el universo es tan enorme que, estadísticamente, existen argumentos para suponer que podría haber vida –no necesariamente similar a la nuestra- en algún lugar de alguna galaxia. Esa idea inspiró a muchos escritores de ficción que, su vez, alimentaron el interés de quienes fundarían el proyecto SETI de búsqueda de vida extraterrestre.
influenciada por la ficción de H.G.Wells, Olaf Stapledon o el propio Arthur C.Clarke. A ello se sumaba otro movimiento pro-alien, aunque basado en consideraciones muy diferentes. Los científicos han mantenido históricamente una postura determinista hacia la posibilidad de vida extraterrestre: el número de estrellas y planetas en el universo es tan enorme que, estadísticamente, existen argumentos para suponer que podría haber vida –no necesariamente similar a la nuestra- en algún lugar de alguna galaxia. Esa idea inspiró a muchos escritores de ficción que, su vez, alimentaron el interés de quienes fundarían el proyecto SETI de búsqueda de vida extraterrestre.
Por su parte, la “biblia” de Kubrick fue “Vida Inteligente en el Universo”, el libro escrito por ![]() Carl Sagan y el astrofísico ruso Iosif Shklovskii. El cineasta había grabado entrevistas con 21 científicos de primera línea, como los físicos Frank Drake o Freeman Dyson, la antropóloga Margaret Mead, el experto en robótica Marvin Minsky o el gran gurú ruso de la evolución, Alexander Oparin. El propósito de estas intervenciones, que se pretendían incluir como prólogo de diez minutos a la película –aunque se eliminaron del montaje final-, era dignificar la disciplina de la astrobiología a niveles que sólo después consiguió adquirir.
Carl Sagan y el astrofísico ruso Iosif Shklovskii. El cineasta había grabado entrevistas con 21 científicos de primera línea, como los físicos Frank Drake o Freeman Dyson, la antropóloga Margaret Mead, el experto en robótica Marvin Minsky o el gran gurú ruso de la evolución, Alexander Oparin. El propósito de estas intervenciones, que se pretendían incluir como prólogo de diez minutos a la película –aunque se eliminaron del montaje final-, era dignificar la disciplina de la astrobiología a niveles que sólo después consiguió adquirir.
Se ha sugerido que el film adoptó el estilo documental de “Con Destino a la Luna” (1950) o “La Conquista del Espacio” (1955), para ofrecer una experiencia visual realista que incorporara el sentido de la maravilla propio de la ciencia ficción. Pero Kubrick quería algo más que “simplemente” bosquejar el meteórico ascenso de la civilización técnica humana; quería desarrollar una historia más ambiciosa de la evolución del hombre que cubriera un espacio de tiempo de millones de años, desde el alumbramiento de la inteligencia en nuestros ancestros hasta un futuro en el que superaremos nuestras actuales limitaciones biológicas y mentales.
Como muchas cosas en la película, el argumento es bastante opaco y se encuentra dividido en cuatro secciones de duración desigual. Por una parte y como veremos luego, Kubrick quiso ![]() desnudar la cinta de todo lo que no fuera absolutamente esencial, por ejemplo, los diálogos. Su anterior película, “Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú?” se había sustentado en los intercambios verbales entre los personajes y dado que éstos contenían abundantes giros, eufemismos y alusiones, las traducciones a otros idiomas desvirtuaron en gran medida la película. Así que Kubrick decidió que “2001” sería sobre todo un film visual en el que el contenido filosófico se concentraría en cuidadosas imágenes dirigidas al subconsciente. Ello, por supuesto, obligaba al espectador a un esfuerzo especial si quería entender lo que vería
desnudar la cinta de todo lo que no fuera absolutamente esencial, por ejemplo, los diálogos. Su anterior película, “Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú?” se había sustentado en los intercambios verbales entre los personajes y dado que éstos contenían abundantes giros, eufemismos y alusiones, las traducciones a otros idiomas desvirtuaron en gran medida la película. Así que Kubrick decidió que “2001” sería sobre todo un film visual en el que el contenido filosófico se concentraría en cuidadosas imágenes dirigidas al subconsciente. Ello, por supuesto, obligaba al espectador a un esfuerzo especial si quería entender lo que vería
Por otra parte, Kubrick llevaba años adaptando obras literarias al cine y había llegado a la conclusión de que lo más efectivo era concentrar todo el mensaje que deseaba transmitir en un número mínimo de escenas, uniéndolas luego entre sí mediante un hilo narrativo. De esta forma es como llegó a las cuatro partes mencionadas.
En la primera de ellas, ambientada en las llanuras africanas durante “el amanecer de los ![]() tiempos”, se muestra a nuestros antepasados simiescos, cuyas únicas preocupaciones son sobrevivir a los ataques de los depredadores y proteger de grupos hostiles la charca de la que obtienen el agua. Una mañana, mientras duermen, aparece entre ellos un misterioso monolito negro de gran tamaño (y que, en adelante, marcará la progresión narrativa de la película señalando los consecutivos saltos en la evolución). De alguna forma, el colosal objeto aumenta la inteligencia de esos prehumanos y les enseña a servirse de los huesos como herramientas para cazar y armas para protegerse.
tiempos”, se muestra a nuestros antepasados simiescos, cuyas únicas preocupaciones son sobrevivir a los ataques de los depredadores y proteger de grupos hostiles la charca de la que obtienen el agua. Una mañana, mientras duermen, aparece entre ellos un misterioso monolito negro de gran tamaño (y que, en adelante, marcará la progresión narrativa de la película señalando los consecutivos saltos en la evolución). De alguna forma, el colosal objeto aumenta la inteligencia de esos prehumanos y les enseña a servirse de los huesos como herramientas para cazar y armas para protegerse.
![]() La transición desde este preludio al cuerpo principal del fim se lleva a cabo mediante el corte más famoso de la historia del cine: un homínido, exultante tras haber matado a un rival con una quijada, lanza ésta hacia el azul cielo africano. La cámara de Kubrick sigue las revoluciones del hueso hasta su apogeo y, cuando empieza a descender, la imagen da un salto de cuatro millones de años hasta el siglo XXI, mostrando a una nave flotando en el espacio en órbita de la Tierra. Las implicaciones asociadas a esa transición (que la nave espacial, aunque mucho más compleja, es tan herramienta como el hueso) se exponen de forma tan bella como sutil sin necesidad de subrayarlo más. Y, de hecho, el efecto de dicha transición es menos una afirmación conceptual que un artificio visual de gran poesía y belleza.
La transición desde este preludio al cuerpo principal del fim se lleva a cabo mediante el corte más famoso de la historia del cine: un homínido, exultante tras haber matado a un rival con una quijada, lanza ésta hacia el azul cielo africano. La cámara de Kubrick sigue las revoluciones del hueso hasta su apogeo y, cuando empieza a descender, la imagen da un salto de cuatro millones de años hasta el siglo XXI, mostrando a una nave flotando en el espacio en órbita de la Tierra. Las implicaciones asociadas a esa transición (que la nave espacial, aunque mucho más compleja, es tan herramienta como el hueso) se exponen de forma tan bella como sutil sin necesidad de subrayarlo más. Y, de hecho, el efecto de dicha transición es menos una afirmación conceptual que un artificio visual de gran poesía y belleza.
(Continúa en la siguiente entrada)
↧
↧
(Viene de la entrada anterior) Esa segunda parte nos lleva a un año 2001 en el que los humanos dominan el viaje espacial y habitan grandes estaciones espaciales y colonias en la Luna. Estados Unidos y la Unión Soviética aún siguen trabadas en la Guerra Fría, pero en sus esfuerzos por alcanzar la superioridad tecnológica han sacrificado no sólo la emoción por el descubrimiento, sino la que debe regir en las relaciones interpersonales. Kubrick se sirve de este segmento para mostrarnos cómo el avance tecnológico ha acabado asfixiando el proceso evolutivo iniciado por el primer monolito.
Así que, lejos de ser un film que celebre los triunfos humanos, “2001” es en el fondo una ![]() elaborada denuncia en tono filosófico de la exagerada dependencia que tiene la Humanidad hacia la ciencia y la tecnología. La famosa transición “hueso-estación” espacial enfatiza también el que los humanos ya no se hallan en una fase de ascenso evolutivo, sino todo lo contrario. Hemos quedado reducidos al estatus de las mismas herramientas que una vez creamos para servirnos de ellas.
elaborada denuncia en tono filosófico de la exagerada dependencia que tiene la Humanidad hacia la ciencia y la tecnología. La famosa transición “hueso-estación” espacial enfatiza también el que los humanos ya no se hallan en una fase de ascenso evolutivo, sino todo lo contrario. Hemos quedado reducidos al estatus de las mismas herramientas que una vez creamos para servirnos de ellas.
En ese contexto, se nos presenta un científico llamado Floyd, en tránsito desde la Tierra a la ![]() superficie lunar con escala en una estación espacial. Tras reunirse con otros colegas, viaja hasta el cráter en cuyo interior se ha descubierto enterrado otro monolito. Su reacción ante la imponente presencia del artefacto no se diferencia tanto de la de su antepasado cuatro millones de años atrás: asombrado, alarga la mano para tocar su pulida superficie sin entender su origen, composición ni propósito. La distancia que separa a Floyd de los homínidos prehistóricos es menor que la que media hasta los constructores del monolito.
superficie lunar con escala en una estación espacial. Tras reunirse con otros colegas, viaja hasta el cráter en cuyo interior se ha descubierto enterrado otro monolito. Su reacción ante la imponente presencia del artefacto no se diferencia tanto de la de su antepasado cuatro millones de años atrás: asombrado, alarga la mano para tocar su pulida superficie sin entender su origen, composición ni propósito. La distancia que separa a Floyd de los homínidos prehistóricos es menor que la que media hasta los constructores del monolito.
Cuando la luz del sol alcanza por primera vez al objeto, éste emite una poderosa señal de radio hacia Júpiter. (Esta parte en la Luna es la directamente inspirada en el relato “El Centinela” de Clarke). El mensaje parece claro: el hombre ha llegado a la Luna y está preparado para el siguiente salto evolutivo. Y esta vez se producirá en el espacio.
La tercera y más larga sección de la película transcurre dieciocho meses más tarde. La nave ![]() Discovery se halla viajando hacia el gigante gaseoso que es Júipiter. Los únicos miembros humanos de la tripulación son cinco astronautas, tres de los cuales pasarán en hibernación todo el trayecto. Dave Bowman (Keir Dullea) y Frank Poole (Gary Lockwood) permanecen despiertos para tareas de mantenimiento y control. Pero quien maneja y controla la nave es la supuestamente infalible supercomputadora de abordo, HAL 9000 (con la voz perfectamente modulada de Douglas Rain), que, dotada de inteligencia artificial, es capaz de interactuar con ambos astronautas.
Discovery se halla viajando hacia el gigante gaseoso que es Júipiter. Los únicos miembros humanos de la tripulación son cinco astronautas, tres de los cuales pasarán en hibernación todo el trayecto. Dave Bowman (Keir Dullea) y Frank Poole (Gary Lockwood) permanecen despiertos para tareas de mantenimiento y control. Pero quien maneja y controla la nave es la supuestamente infalible supercomputadora de abordo, HAL 9000 (con la voz perfectamente modulada de Douglas Rain), que, dotada de inteligencia artificial, es capaz de interactuar con ambos astronautas.
Después de que HAL cometa un pequeño error al prever un fallo en la unidad de comunicaciones, Bowman y Poole contactan con la Tierra para informar del insólito ![]() acontecimiento. Ambos han de enfrentarse a una difícil decisión: mantener operativa una computadora que puede cometer más errores, quién sabe si cruciales para el mantenimiento del soporte vital, puede ser muy arriesgado. Para conferenciar sobre el asunto en privado, se meten en una cápsula de operaciones extravehiculares en la que HAL no puede oírles; pero, sin que ellos lo sepan, la cámara del ordenador lee sus labios y se entera de que los astronautas están considerando la posibilidad de desconectarlo antes de finalizar la misión. En un acto de autopreservación, HAL desconecta el soporte vital de los astronautas hibernados y asesina a un desprevenido Poole. HAL está decidido a continuar la misión aun sin tripulantes humanos, pero Bowman consigue sobrevivir, entrar en el corazón informático de HAL y anular su inteligencia artificial destruyéndolo de la misma manera que el simio había matado a su enemigo.
acontecimiento. Ambos han de enfrentarse a una difícil decisión: mantener operativa una computadora que puede cometer más errores, quién sabe si cruciales para el mantenimiento del soporte vital, puede ser muy arriesgado. Para conferenciar sobre el asunto en privado, se meten en una cápsula de operaciones extravehiculares en la que HAL no puede oírles; pero, sin que ellos lo sepan, la cámara del ordenador lee sus labios y se entera de que los astronautas están considerando la posibilidad de desconectarlo antes de finalizar la misión. En un acto de autopreservación, HAL desconecta el soporte vital de los astronautas hibernados y asesina a un desprevenido Poole. HAL está decidido a continuar la misión aun sin tripulantes humanos, pero Bowman consigue sobrevivir, entrar en el corazón informático de HAL y anular su inteligencia artificial destruyéndolo de la misma manera que el simio había matado a su enemigo.
El diálogo que explicaba las razones del mal funcionamiento de HAL fue eliminado del montaje ![]() definitivo y aunque muchos críticos se limitaron a contemplar este segmento del film en los prosaicos términos de lucha entre el bien y el mal tan familiar a los espectadores de películas de Hollywood, las intenciones de Kubrick eran claramente otras. Siguiendo la estela del clásico “Frankenstein” (1818), lo que tenemos aquí es una advertencia acerca de los peligros de la tecnología. La película expresa el desasosiego inherente a la idea de la creciente difuminación de los límites entre las máquinas y los humanos, de traspasar nuestro proceso evolutivo a unas máquinas cada vez más complejas, autónomas e ingobernables. Volveré sobre ello algo más adelante.
definitivo y aunque muchos críticos se limitaron a contemplar este segmento del film en los prosaicos términos de lucha entre el bien y el mal tan familiar a los espectadores de películas de Hollywood, las intenciones de Kubrick eran claramente otras. Siguiendo la estela del clásico “Frankenstein” (1818), lo que tenemos aquí es una advertencia acerca de los peligros de la tecnología. La película expresa el desasosiego inherente a la idea de la creciente difuminación de los límites entre las máquinas y los humanos, de traspasar nuestro proceso evolutivo a unas máquinas cada vez más complejas, autónomas e ingobernables. Volveré sobre ello algo más adelante.
La parte final de la cinta, aunque breve y en realidad una coda a todo el resto, tiende a dominar el análisis de los críticos, no sólo por su extraño montaje sino porque supuestamente ![]() proporciona la clave al misterio del monolito. Al quedar la nave a la deriva, Bowman aborda un módulo y se aventura al interior del monolito localizado en órbita a Júpiter. La estructura resulta ser una Puerta Estelar que le introduce en un túnel espacial compuesto de luces y colores psicodélicos, paisajes primordiales y formas orgánicas embrionarias (representadas de forma tan sencilla como efectiva mediante tomas aéreas de superficies terrestres y marinas pasadas por filtros rojos, azules y amarillos). En la década siguiente, esos efectos especiales se utilizarían hasta el cansancio para representar un viaje trascendental, pero aquí sigue manteniendo ese efecto alienígena de hipnótica belleza.
proporciona la clave al misterio del monolito. Al quedar la nave a la deriva, Bowman aborda un módulo y se aventura al interior del monolito localizado en órbita a Júpiter. La estructura resulta ser una Puerta Estelar que le introduce en un túnel espacial compuesto de luces y colores psicodélicos, paisajes primordiales y formas orgánicas embrionarias (representadas de forma tan sencilla como efectiva mediante tomas aéreas de superficies terrestres y marinas pasadas por filtros rojos, azules y amarillos). En la década siguiente, esos efectos especiales se utilizarían hasta el cansancio para representar un viaje trascendental, pero aquí sigue manteniendo ese efecto alienígena de hipnótica belleza.
En este punto, el film se transforma de una narrativa de ciencia ficción relativamente comprensible a un experimento vanguardista de oscuro significado. Bowman se encuentra de repente trasladado a una serie de habitaciones estilo Luis XV iluminadas de forma muy ![]() extraña, donde contempla una versión más vieja de sí mismo comiendo en una mesa. Mediante una alargada secuencia de planos separados por bruscos cortes, un Bowman cada vez más anciano sigue encontrándose con encarnaciones progresivamente más envejecidas de sí misma hasta que acaba, ya moribundo, postrado en una cama. A los pies de ésta se levanta el cuarto monolito y cuando el astronauta alza su mano para tocarlo, la escena cambia para mostrar la famosa imagen del Niño de las Estrellas, un feto suspendido en el espacio que se aproxima a la Tierra y que representa el renacimiento de la Humanidad y su próximo salto evolutivo.
extraña, donde contempla una versión más vieja de sí mismo comiendo en una mesa. Mediante una alargada secuencia de planos separados por bruscos cortes, un Bowman cada vez más anciano sigue encontrándose con encarnaciones progresivamente más envejecidas de sí misma hasta que acaba, ya moribundo, postrado en una cama. A los pies de ésta se levanta el cuarto monolito y cuando el astronauta alza su mano para tocarlo, la escena cambia para mostrar la famosa imagen del Niño de las Estrellas, un feto suspendido en el espacio que se aproxima a la Tierra y que representa el renacimiento de la Humanidad y su próximo salto evolutivo.
Toda la parte final es la que siempre ha despertado más discusiones. Las mejores pistas para averiguar su significado –además de en la novela de Clarke- pueden encontrarse en “The Lost ![]() Worlds of 2001” (1975), en el que el escritor incluye muchas de las ideas que se discutieron originalmente para el viaje estelar y que al final se descartaron. Todas ellas contienen la idea recurrente de que Bowman era aceptado en una especie de comunidad intergaláctica; y sus extraterrestres, en lugar de ser representados por un monolito eran criaturas humanoides benevolentes y creyentes en el potencial de nuestra especie. Todos esos borradores nos dan una visión clara de lo que la película trataba de transmitir y, de hecho, plantean secuencias más largas y reveladoras que la versión final. Kubrick optó por una representación más enigmática y surrealista, como si quisiera expresar que una experiencia de ese calibre estaría necesariamente más allá de cualquier descripción coherente.
Worlds of 2001” (1975), en el que el escritor incluye muchas de las ideas que se discutieron originalmente para el viaje estelar y que al final se descartaron. Todas ellas contienen la idea recurrente de que Bowman era aceptado en una especie de comunidad intergaláctica; y sus extraterrestres, en lugar de ser representados por un monolito eran criaturas humanoides benevolentes y creyentes en el potencial de nuestra especie. Todos esos borradores nos dan una visión clara de lo que la película trataba de transmitir y, de hecho, plantean secuencias más largas y reveladoras que la versión final. Kubrick optó por una representación más enigmática y surrealista, como si quisiera expresar que una experiencia de ese calibre estaría necesariamente más allá de cualquier descripción coherente.
Así, por ejemplo, se pensó inicialmente que el Niño de las Estrellas, al regresar a la Tierra,![]() destruyese todo el arsenal atómico distribuido alrededor del planeta (lo primero que se ve en la transición de la primera a la segunda parte tras el hueso girando en el aire es, aunque no se aclara, una bomba nuclear orbital). Pero dado que Kubrick había tratado ya el tema nuclear de forma muy explícita en su película anterior, decidió no seguir por esa línea y terminar con la enigmática escena del Niño mirando a la Tierra y dejando al espectador que decida cómo se producirá el salto evolutivo anunciado y si ello ayudará a cambiar las cosas.
destruyese todo el arsenal atómico distribuido alrededor del planeta (lo primero que se ve en la transición de la primera a la segunda parte tras el hueso girando en el aire es, aunque no se aclara, una bomba nuclear orbital). Pero dado que Kubrick había tratado ya el tema nuclear de forma muy explícita en su película anterior, decidió no seguir por esa línea y terminar con la enigmática escena del Niño mirando a la Tierra y dejando al espectador que decida cómo se producirá el salto evolutivo anunciado y si ello ayudará a cambiar las cosas.
Cuando la película se estrenó finalmente en abril de 1968, no todo el mundo creyó que la larga ![]() espera había merecido la pena. La premiere de Nueva York fue un desastre y las primeras críticas no se mostraron favorables. Los guardianes de la tradición cinematográfica la consideraron sosa, lenta y pretenciosa. Posteriormente, ya para la copia que se distribuyó mundialmente, Kubrick recortó 19 minutos (de los originales 161) y las críticas mejoraron bastante. Pero aún así, la gente seguía mostrándose confusa. Circula una leyenda según la cual el actor Rock Hudson preguntó al salir de la premiere: "¿Puede alguien explicarme de qué demonios va esto?" Pero Kubrick no tenía ninguna intención de ponérselo fácil ni al señor Hudson ni a ningún otro.
espera había merecido la pena. La premiere de Nueva York fue un desastre y las primeras críticas no se mostraron favorables. Los guardianes de la tradición cinematográfica la consideraron sosa, lenta y pretenciosa. Posteriormente, ya para la copia que se distribuyó mundialmente, Kubrick recortó 19 minutos (de los originales 161) y las críticas mejoraron bastante. Pero aún así, la gente seguía mostrándose confusa. Circula una leyenda según la cual el actor Rock Hudson preguntó al salir de la premiere: "¿Puede alguien explicarme de qué demonios va esto?" Pero Kubrick no tenía ninguna intención de ponérselo fácil ni al señor Hudson ni a ningún otro.
Desde su estreno y hasta hoy, “2001” ha confundido a innumerables espectadores que ![]() acudieron a ella con ciertas expectativas. El cine experimentó cambios importantes a finales de la década de los sesenta, introduciendo temas anteriormente considerados tabú o excesivamente complejos, y exhibiendo unos estilos narrativos más atrevidos e incluso artificiosos. La película de Kubrick formó parte de ese movimiento vanguardista. Así, quien esperara encontrar una película de ciencia ficción al uso, se llevó un chasco monumental. No se ajustaba a la estructura tradicional, los personajes eran completamente planos, los diálogos escasos y banales; había violentas elipsis que el espectador debía asimilar sin ayuda de voces en off, cuadros de texto o diálogos.
acudieron a ella con ciertas expectativas. El cine experimentó cambios importantes a finales de la década de los sesenta, introduciendo temas anteriormente considerados tabú o excesivamente complejos, y exhibiendo unos estilos narrativos más atrevidos e incluso artificiosos. La película de Kubrick formó parte de ese movimiento vanguardista. Así, quien esperara encontrar una película de ciencia ficción al uso, se llevó un chasco monumental. No se ajustaba a la estructura tradicional, los personajes eran completamente planos, los diálogos escasos y banales; había violentas elipsis que el espectador debía asimilar sin ayuda de voces en off, cuadros de texto o diálogos.
![]() Tomemos, por ejemplo, este último aspecto. Durante más de media hora, no se pronuncia palabra alguna. Toda la secuencia de los simios es prácticamente muda a excepción de una serie de gruñidos y murmullos. Pero cuando la película salta al futuro, sigue siendo muda a excepción de la música. El doctor Heywood Floyd no tarda en quedarse dormido de camino a la estación espacial, resaltando lo ordinario que se ha convertido el viaje al espacio.
Tomemos, por ejemplo, este último aspecto. Durante más de media hora, no se pronuncia palabra alguna. Toda la secuencia de los simios es prácticamente muda a excepción de una serie de gruñidos y murmullos. Pero cuando la película salta al futuro, sigue siendo muda a excepción de la música. El doctor Heywood Floyd no tarda en quedarse dormido de camino a la estación espacial, resaltando lo ordinario que se ha convertido el viaje al espacio.
Cuando por fin comienza la conversación, aún hemos de esperar mucho tiempo para escuchar algo relevante. Con una sola excepción, las charlas que se escenifican son precisamente eso, ![]() charlas de carácter banal: se habla de cumpleaños, conferencias, sándwiches y moral en el trabajo, pero poco más. Cuando la historia pasa de la Luna a la nave Discovery, los astronautas Poole y Bowman permanecen básicamente en silencio (incluso ven el mismo programa cada uno en su pantalla personal) y cuando conversan el contenido es igualmente superficial, hasta que han decidir qué hacer con HAL. Prestando atención, se pueden ir reuniendo detalles que ayudan a comprende la historia, pero dado que la forma en que se expresan es tan trivial, el espectador siempre contempla las escenas con distanciamiento.
charlas de carácter banal: se habla de cumpleaños, conferencias, sándwiches y moral en el trabajo, pero poco más. Cuando la historia pasa de la Luna a la nave Discovery, los astronautas Poole y Bowman permanecen básicamente en silencio (incluso ven el mismo programa cada uno en su pantalla personal) y cuando conversan el contenido es igualmente superficial, hasta que han decidir qué hacer con HAL. Prestando atención, se pueden ir reuniendo detalles que ayudan a comprende la historia, pero dado que la forma en que se expresan es tan trivial, el espectador siempre contempla las escenas con distanciamiento.
Además de todo ello, ni siquiera la película trataba de lo que inicialmente parecía. Aquellos que ![]() acudieron a verla esperando una historia convencional de primer contacto con alienígenas se vieron decepcionados, porque no aparece ni un solo extraterrestre y el propósito último del monolito negro nunca se desvela del todo. Da la impresión de que el mismo Kubrick no tenía tanto interés en explicar las profundas cuestiones con las que muchos se devanaron los sesos hablando de la película como en combinar impactantes imágenes del espacio con su característica visión pesimista de la especie humana.
acudieron a verla esperando una historia convencional de primer contacto con alienígenas se vieron decepcionados, porque no aparece ni un solo extraterrestre y el propósito último del monolito negro nunca se desvela del todo. Da la impresión de que el mismo Kubrick no tenía tanto interés en explicar las profundas cuestiones con las que muchos se devanaron los sesos hablando de la película como en combinar impactantes imágenes del espacio con su característica visión pesimista de la especie humana.
“2001” fue, como hemos dicho al principio, resultado de la colaboración algo accidentada de ![]() dos grandes talentos tan diferentes como parecidos entre sí. Ambos, Kubrick y Clarke eran personas obsesionadas por el aspecto técnico. El primero, dominado por el deseo de conseguir la imagen perfecta, se hizo famoso por exigir la construcción de decorados minuciosamente detallados y agotar a sus equipos rodando más de 150 tomas de algunas escenas. Clarke, por su parte, fue el más avanzado de la escuela clásica de ciencia ficción “dura”, aquella apoyada en extrapolaciones científicas lógicas, verosímiles y sólidamente fundadas.
dos grandes talentos tan diferentes como parecidos entre sí. Ambos, Kubrick y Clarke eran personas obsesionadas por el aspecto técnico. El primero, dominado por el deseo de conseguir la imagen perfecta, se hizo famoso por exigir la construcción de decorados minuciosamente detallados y agotar a sus equipos rodando más de 150 tomas de algunas escenas. Clarke, por su parte, fue el más avanzado de la escuela clásica de ciencia ficción “dura”, aquella apoyada en extrapolaciones científicas lógicas, verosímiles y sólidamente fundadas.
Ambos eran también notablemente fríos en lo que se refería al trato personal. Clarke, sencillamente, sentía indiferencia hacia la gente y, como resultado, los personajes de sus novelas eran poco más que nombres en una página. Kubrick, por su parte, tenía una visión cínica y ![]() desapegada de la Humanidad; muchas de sus películas parecen enormes decorados en los que la cámara permanece a cierta distancia mientras los actores evolucionan ante ella con teatralidad. Ninguno de los films de Kubrick puede ser descrito con adjetivos como cálido, humano o empático con sus personajes –y cuando ello sucede, como con Malcolm McDowell en “La Naranja Mecánica” (1971) es como parte de una gran broma mediante la que pretende suscitar simpatía por alguien indudablemente repulsivo-. Como veremos algo más adelante, en “2001” Kubrick recurre a la escasa caracterización propia del estilo de Clarke para confeccionar una película carente de toda humanidad.
desapegada de la Humanidad; muchas de sus películas parecen enormes decorados en los que la cámara permanece a cierta distancia mientras los actores evolucionan ante ella con teatralidad. Ninguno de los films de Kubrick puede ser descrito con adjetivos como cálido, humano o empático con sus personajes –y cuando ello sucede, como con Malcolm McDowell en “La Naranja Mecánica” (1971) es como parte de una gran broma mediante la que pretende suscitar simpatía por alguien indudablemente repulsivo-. Como veremos algo más adelante, en “2001” Kubrick recurre a la escasa caracterización propia del estilo de Clarke para confeccionar una película carente de toda humanidad.
“2001” es también una batalla entre el optimismo de Arthur C.Clarke y el pesimismo de ![]() Stanley Kubrick. Puede que Clarke renegara de vez en cuando de la tendencia humana a estropearlo todo, pero uno termina de leer sus novelas con el sentimiento de que la gente racional e inteligente, especialmente los científicos, son la cura para nuestros males. Su visión positiva de la tecnología domina las secuelas que escribió (“2010”, “2061” y “3061”) ya sin encontrarse atado por la colaboración con Kubrick.
Stanley Kubrick. Puede que Clarke renegara de vez en cuando de la tendencia humana a estropearlo todo, pero uno termina de leer sus novelas con el sentimiento de que la gente racional e inteligente, especialmente los científicos, son la cura para nuestros males. Su visión positiva de la tecnología domina las secuelas que escribió (“2010”, “2061” y “3061”) ya sin encontrarse atado por la colaboración con Kubrick.
Kubrick, en cambio, creía que los planes mejor trazados por el hombre no eran más que torpes ![]() intentos de imponer orden en el caos. Desde el golpe de “Atraco Perfecto” a las maquinaciones sexuales de “Eyes Wide Shut” pasando por las operaciones militares de “La Chaqueta Metálica”, el caos siempre acaba venciendo. En sus films de ciencia ficción, no es tanto la tecnología la verdadera amenaza sino el uso inadecuado que se hace de ella. Es el caso del arma del Juicio Final de “Teléfono Rojo…” o la máquina de control mental de “La Naranja Mecánica”: las máquinas hacen lo que se supone que tienen que hacer, pero dado que los personajes dependen de esas herramientas para organizar su entorno, fracasan inevitablemente. En “2001”, este escenario se representa a través de HAL, mostrando que el hombre ha estirado ya al máximo este estadio de su evolución tecnológica.
intentos de imponer orden en el caos. Desde el golpe de “Atraco Perfecto” a las maquinaciones sexuales de “Eyes Wide Shut” pasando por las operaciones militares de “La Chaqueta Metálica”, el caos siempre acaba venciendo. En sus films de ciencia ficción, no es tanto la tecnología la verdadera amenaza sino el uso inadecuado que se hace de ella. Es el caso del arma del Juicio Final de “Teléfono Rojo…” o la máquina de control mental de “La Naranja Mecánica”: las máquinas hacen lo que se supone que tienen que hacer, pero dado que los personajes dependen de esas herramientas para organizar su entorno, fracasan inevitablemente. En “2001”, este escenario se representa a través de HAL, mostrando que el hombre ha estirado ya al máximo este estadio de su evolución tecnológica.
Los espectadores más familiarizados con la ficción de Clarke (especialmente su historia corta “El Centinela”), asumen que el descubrimiento del monolito enterrado en la Luna es la prueba![]() de que la especie humana ha madurado y está preparada para saltar al siguiente escalón evolutivo. Ciertamente, la capacidad de viajar a la Luna y establecer colonias científicas permanentes supone recorrer un largo camino desde aporrear a un rival con un hueso. Sin embargo y al mismo tiempo, “2001” sugiere que es posible que, en el fondo, no hayamos cambiado tanto. No importa lo sofisticada que sea la tecnología que diseñemos, ésta no será sino una variación de aquel primer hueso. La habilidad para manipular nuestro entorno no nos ha hecho trascender nuestra propia naturaleza.
de que la especie humana ha madurado y está preparada para saltar al siguiente escalón evolutivo. Ciertamente, la capacidad de viajar a la Luna y establecer colonias científicas permanentes supone recorrer un largo camino desde aporrear a un rival con un hueso. Sin embargo y al mismo tiempo, “2001” sugiere que es posible que, en el fondo, no hayamos cambiado tanto. No importa lo sofisticada que sea la tecnología que diseñemos, ésta no será sino una variación de aquel primer hueso. La habilidad para manipular nuestro entorno no nos ha hecho trascender nuestra propia naturaleza.
Para Kubrick, la evolución de nuestra raza está inextricablemente unida a la violencia, ![]() empezando por las luchas entre los simios y finalizando con las tensiones y secretos de la Guerra Fría que permean la segunda parte de la historia (Clarke y Kubrick no supieron predecir la caída de la Unión Soviética, como tampoco la quiebra de PanAm o la fragmentación de Bell Telephone, marcas ambas que aparecen en la estación espacial orbital). Y en todo ese largo camino, la tecnología no ha sido más que un mero acompañante de la civilización que sirvió tanto para masacrar al prójimo como para trasladar las hostilidades fuera de la Tierra.
empezando por las luchas entre los simios y finalizando con las tensiones y secretos de la Guerra Fría que permean la segunda parte de la historia (Clarke y Kubrick no supieron predecir la caída de la Unión Soviética, como tampoco la quiebra de PanAm o la fragmentación de Bell Telephone, marcas ambas que aparecen en la estación espacial orbital). Y en todo ese largo camino, la tecnología no ha sido más que un mero acompañante de la civilización que sirvió tanto para masacrar al prójimo como para trasladar las hostilidades fuera de la Tierra.
Efectivamente, como los simios del comienzo de la cinta, los humanos de “2001” están enzarzados en rivalidades tribales y encasillados en una estructura jerárquica en la que los que ![]() ocupan escalafones inferiores hacen lo que se les dice independientemente del daño que puedan causar. Los científicos de la base lunar Clavius inventan una historia sobre una epidemia para encubrir el hallazgo del monolito y que nadie acuda a visitarles. Sin duda, esto causa preocupación entre las familias de los trabajadores de la base y, sin embargo, cuando Heywood acude allí para investigar de primera mano el descubrimiento y les da una pequeña charla, nadie parece alterado ni se opone a las instrucciones que recibe, aun cuando ello a punto estuvo de causar una tragedia unos días atrás, cuando se denegó el permiso de aterrizaje a una nave rusa en dificultades.
ocupan escalafones inferiores hacen lo que se les dice independientemente del daño que puedan causar. Los científicos de la base lunar Clavius inventan una historia sobre una epidemia para encubrir el hallazgo del monolito y que nadie acuda a visitarles. Sin duda, esto causa preocupación entre las familias de los trabajadores de la base y, sin embargo, cuando Heywood acude allí para investigar de primera mano el descubrimiento y les da una pequeña charla, nadie parece alterado ni se opone a las instrucciones que recibe, aun cuando ello a punto estuvo de causar una tragedia unos días atrás, cuando se denegó el permiso de aterrizaje a una nave rusa en dificultades.
Y es que el comportamiento de los humanos –interpretados por los actores con una deliberada ![]() frialdad- se asemeja al de las máquinas que manejan. Lo cual no deja de suponer una gran ironía: la película rodada en el culmen de la carrera espacial y con el decidido apoyo de la NASA, en lugar de exponer las maravillas que el viaje espacial y el universo nos tenían reservadas, ofrece una visión profundamente cínica sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. De hecho, nuestra especie sólo es capaz de evolucionar, de trascender su naturaleza primitiva, con ayuda de alienígenas ausentes cuyas auténticas intenciones permanecen ocultas.
frialdad- se asemeja al de las máquinas que manejan. Lo cual no deja de suponer una gran ironía: la película rodada en el culmen de la carrera espacial y con el decidido apoyo de la NASA, en lugar de exponer las maravillas que el viaje espacial y el universo nos tenían reservadas, ofrece una visión profundamente cínica sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. De hecho, nuestra especie sólo es capaz de evolucionar, de trascender su naturaleza primitiva, con ayuda de alienígenas ausentes cuyas auténticas intenciones permanecen ocultas.
La tesis dominante en las secuencias de la estación espacial y la misión del Discovery, es que la humanidad ha quedado estrangulada por su propia tecnología. En el espacio, la única diferencia entre la vida y la muerte en un sarcófago helado resultan ser unas cuantas líneas en ![]() la pantalla del ordenador. Irónicamente, el personaje más humano de la tripulación, el que demuestra más sentimientos, es HAL, el ordenador. Aunque sus manifestaciones externas no son más que una luz y una voz, nos parece más cercano a nosotros que los astronautas de la nave o los científicos de la Luna. Habla con orgullo de sus capacidades e infalibilidad, y su súplica final, “Dave, estoy perdiendo mi mente” resulta mucho más emotiva que la impersonal muerte del astronauta Gary Lockwood o la de sus compañeros hibernados, cuyos asesinatos quedan registrados tan solo como lecturas médicas en una pantalla.
la pantalla del ordenador. Irónicamente, el personaje más humano de la tripulación, el que demuestra más sentimientos, es HAL, el ordenador. Aunque sus manifestaciones externas no son más que una luz y una voz, nos parece más cercano a nosotros que los astronautas de la nave o los científicos de la Luna. Habla con orgullo de sus capacidades e infalibilidad, y su súplica final, “Dave, estoy perdiendo mi mente” resulta mucho más emotiva que la impersonal muerte del astronauta Gary Lockwood o la de sus compañeros hibernados, cuyos asesinatos quedan registrados tan solo como lecturas médicas en una pantalla.
![]() El mensaje implícito es que nuestras máquinas, nuestras herramientas, acabarán siendo tan sofisticadas que nos asfixiarán y deshumanizarán antes de decidir que no les gusta la forma en que organizamos las cosas. El futuro que retrata Kubrick es al tiempo una extrapolación y una sátira de la América dominada por las corporaciones capitalistas de los años sesenta. Su banalidad e inhumanidad es enfatizada por las rígidas conversaciones entre personajes carentes de profundidad y cuya interacción se halla constreñida por intereses políticos y rígidos procedimientos. Kubrick resalta la carencia de pasión de este mundo futurista mediante la muda erotización de la tecnología.
El mensaje implícito es que nuestras máquinas, nuestras herramientas, acabarán siendo tan sofisticadas que nos asfixiarán y deshumanizarán antes de decidir que no les gusta la forma en que organizamos las cosas. El futuro que retrata Kubrick es al tiempo una extrapolación y una sátira de la América dominada por las corporaciones capitalistas de los años sesenta. Su banalidad e inhumanidad es enfatizada por las rígidas conversaciones entre personajes carentes de profundidad y cuya interacción se halla constreñida por intereses políticos y rígidos procedimientos. Kubrick resalta la carencia de pasión de este mundo futurista mediante la muda erotización de la tecnología.
Desde esta perspectiva, el “Niño de las Estrellas” resulta una figura bastante más inquietante de lo que a primera vista pueda parecer. Bien podría ser una fuente de esperanza para la especie humana, pero a la vista del pesimismo que impregna la película, existe la posibilidad de que su llegada a la Tierra sea el preámbulo de acontecimientos nada halagüeños.
Por otro lado, las partes de la película más fácilmente identificables con el escritor son ![]() precisamente aquéllas que tienen que ver con la trascendencia de nuestra especie. En general, el trabajo de Clarke está muy bien anclado en la ciencia. En una analogía con tiempos pasados, podría pensarse en Clarke como un Giotto o Miguel Ángel, retratando el contacto entre lo humano y lo divino, pero dado que el autor pertenece al siglo XX, lo que explora en sus obras es la maravilla de un universo científicamente explicable. Su trabajo, a pesar de su ateísmo, se cuenta entre lo más religioso que pueda encontrarse en la ciencia ficción. Libros como “El fin de la Infancia”, Regreso a Titán” o “Cánticos de la Lejana Tierra” presentan personajes atrapados en las puertas de un paso trascendental en la evolución de la conciencia; y “Cita con Rama”, quizá su novela más conseguida, puede asemejarse a un paseo por una enorme catedral de tecnología. De forma aún más explícita, en libros como “The Nine Billion Names of God” (1953) o “La Estrella” (1955), se ofrecen explicaciones del universo con un punto de encuentro entre la religión y la ciencia. El resto de su bibliografía no destaca por su espiritualidad. En “2001” Kubrick, un perfecto conocedor del lenguaje cinematográfico, supo sintonizar con la visión “científico-mística” de Clarke.
precisamente aquéllas que tienen que ver con la trascendencia de nuestra especie. En general, el trabajo de Clarke está muy bien anclado en la ciencia. En una analogía con tiempos pasados, podría pensarse en Clarke como un Giotto o Miguel Ángel, retratando el contacto entre lo humano y lo divino, pero dado que el autor pertenece al siglo XX, lo que explora en sus obras es la maravilla de un universo científicamente explicable. Su trabajo, a pesar de su ateísmo, se cuenta entre lo más religioso que pueda encontrarse en la ciencia ficción. Libros como “El fin de la Infancia”, Regreso a Titán” o “Cánticos de la Lejana Tierra” presentan personajes atrapados en las puertas de un paso trascendental en la evolución de la conciencia; y “Cita con Rama”, quizá su novela más conseguida, puede asemejarse a un paseo por una enorme catedral de tecnología. De forma aún más explícita, en libros como “The Nine Billion Names of God” (1953) o “La Estrella” (1955), se ofrecen explicaciones del universo con un punto de encuentro entre la religión y la ciencia. El resto de su bibliografía no destaca por su espiritualidad. En “2001” Kubrick, un perfecto conocedor del lenguaje cinematográfico, supo sintonizar con la visión “científico-mística” de Clarke.
En relación con la trascendencia de la humanidad, la película deja implícito en primer lugar ![]() que varios miles de años de evolución y civilización no nos han hecho superar nuestras necesidades más básicas, como la comida o un refugio caliente. En ningún momento del film hay una señal que indique que nadie se está preocupando por cuestiones más importantes que el poder o la supremacía. En ese contexto, el “espectáculo de luz y color” del clímax puede tener un significado subversivo. Se suele interpretar como una huella de la cultura psicodélica de los sesenta, pero no es tan frecuente que alguien se pregunte qué efecto tiene esa experiencia en Bowman.
que varios miles de años de evolución y civilización no nos han hecho superar nuestras necesidades más básicas, como la comida o un refugio caliente. En ningún momento del film hay una señal que indique que nadie se está preocupando por cuestiones más importantes que el poder o la supremacía. En ese contexto, el “espectáculo de luz y color” del clímax puede tener un significado subversivo. Se suele interpretar como una huella de la cultura psicodélica de los sesenta, pero no es tan frecuente que alguien se pregunte qué efecto tiene esa experiencia en Bowman.
Cuando termina la secuencia y el módulo aparece en mitad de la extraña estancia alienígena, Bowman parece haber sido víctima de un shock. Bien podría ser que haya sufrido un proceso de “desprogramación”. Miles de años de asunciones, prejuicios y predisposiciones propios de ![]() un creador de herramientas (desde el hueso a HAL pasando por la estación espacial) han sido borrados, preparándolo para el siguiente estadio: su transformación en el “Niño de las Estrellas”. El único acto humano que le vemos hacer en esta parte final es tomar la cena convertido en un anciano, una escena que termina cuando tira sin querer un vaso al suelo, rompiéndolo: las herramientas físicas ya no van a tener ninguna importancia.
un creador de herramientas (desde el hueso a HAL pasando por la estación espacial) han sido borrados, preparándolo para el siguiente estadio: su transformación en el “Niño de las Estrellas”. El único acto humano que le vemos hacer en esta parte final es tomar la cena convertido en un anciano, una escena que termina cuando tira sin querer un vaso al suelo, rompiéndolo: las herramientas físicas ya no van a tener ninguna importancia.
![]() De la misma forma que el primer monolito llegó cuando los simios estaban dormidos –y con sus defensas mentales bajas-, lo hace el monolito final, cuando Bowman está a las puertas de la muerte. Sólo entonces está preparado para aceptar aquello que el monolito, o quien esté detrás de él, va a ofrecer a la Humanidad. Con la Tierra llenando la pantalla, el feto de un niño sobrehumano se aproxima moviéndose sin ayuda externa por el espacio. La imagen sugiere un nuevo poder: el hombre ha trascendido todas sus limitaciones terrestres.
De la misma forma que el primer monolito llegó cuando los simios estaban dormidos –y con sus defensas mentales bajas-, lo hace el monolito final, cuando Bowman está a las puertas de la muerte. Sólo entonces está preparado para aceptar aquello que el monolito, o quien esté detrás de él, va a ofrecer a la Humanidad. Con la Tierra llenando la pantalla, el feto de un niño sobrehumano se aproxima moviéndose sin ayuda externa por el espacio. La imagen sugiere un nuevo poder: el hombre ha trascendido todas sus limitaciones terrestres.
Kubrick afirmó que la película ofrecía una “definición científica de Dios”. Dejando aparte lo ![]() pretencioso de esa frase, lo cierto es que el cineasta encuentra poco dramatismo en la evolución del hombre; tan sólo un lento e inexorable discurrir del tiempo, con un cambio gradual, hasta que, invocando una versión de la teoría del “equilibrio puntuado” de Stephen Jay Gould, hay algo –en este caso una inteligencia alienígena- que dispara un salto sustancial hacia el siguiente estadio. En este sentido, “2001” es una historia de la creación y la resurrección del Hombre.
pretencioso de esa frase, lo cierto es que el cineasta encuentra poco dramatismo en la evolución del hombre; tan sólo un lento e inexorable discurrir del tiempo, con un cambio gradual, hasta que, invocando una versión de la teoría del “equilibrio puntuado” de Stephen Jay Gould, hay algo –en este caso una inteligencia alienígena- que dispara un salto sustancial hacia el siguiente estadio. En este sentido, “2001” es una historia de la creación y la resurrección del Hombre.
Como sucede en la mejor CF, “2001” está más preocupada por el presente –su presente- que por el futuro. El año 2001 aún estaba 40 años en el futuro cuando Kubrick y Clarke empezaron a trabajar juntos en su proyecto. Ha pasado el tiempo, pero como sucede por ejemplo en “1984”, las cuestiones que plantea “2001” trascienden el calendario. Dependiendo de la edad de cada cual, las últimas generaciones ven con normalidad el uso cotidiano de tecnologías que en el pasado habrían resultado maravillas propias de la fantasía: radio, televisión, aviones, videos domésticos, hornos microondas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, Internet, iPods… Hemos asimilado esas tecnologías, ![]() pero ¿hemos cambiado nosotros? ¿O seguimos siendo los mismos como especie? Viajar más rápido, ¿nos hace pensar que todos compartimos el mismo planeta o provoca la sensación de que todos los sitios parecen iguales, con las mismas franquicias comerciales y películas en los cines? La velocidad en la comunicación, ¿ha tenido efecto sobre la calidad de los mensajes, o seguimos diciendo las mismas estupideces, eso sí, más rápido?
pero ¿hemos cambiado nosotros? ¿O seguimos siendo los mismos como especie? Viajar más rápido, ¿nos hace pensar que todos compartimos el mismo planeta o provoca la sensación de que todos los sitios parecen iguales, con las mismas franquicias comerciales y películas en los cines? La velocidad en la comunicación, ¿ha tenido efecto sobre la calidad de los mensajes, o seguimos diciendo las mismas estupideces, eso sí, más rápido?
Desde esta perspectiva, “2001” es más una reflexión sobre la odisea humana que sobre la “odisea espacial”, ya que se pregunta de dónde venimos y a dónde vamos. La ambigüedad del final deja claro que, como el resto de nosotros, ni Kubrick ni Clarke tenían idea alguna acerca de hacia dónde se dirige nuestra especie. En lugar de pretender que lo saben, nos dejan con la imagen del Niño Estelar contemplando la Tierra tal y como nosotros, los espectadores, lo contemplamos a él.
(Continúa en la siguiente entrada)
↧
(Viene de la entrada anterior) Teniendo en cuenta la obsesión enfermiza de Kubrick por el detalle, representar con verosimilitud algo que todavía no existía –el viaje espacial interplanetario- constituía un enorme desafío. A Kubrick le encantaba la ciencia ficción pero aborrecía el cine de ese género. Consideraba que ninguna película había conseguido captar la realidad del espacio. Eran historias tontas contadas de forma torpe, y se propuso cambiar todo eso.
Con su dedicación habitual movió todos los hilos que pudo para hacerse una idea no sólo de cómo sería el viaje espacial en el futuro, sino el futuro mismo aun cuando sólo lo veríamos en la parte que toca al espacio.
Por entonces, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su apogeo.![]() En 1965, tanto una potencia como la otra, en las figuras de Alexei Leonov (18 de marzo) y Ed White (3 de junio) se convirtieron en los primeros hombres en salir de sus cápsulas y hacer un “paseo espacial”. El Ranger 9 tomó las primeras fotografías detalladas de la Luna, que Kubrick utilizaría para construir su propia versión del satélite. Además, la NASA, deseosa de fomentar el apoyo nacional al esfuerzo espacial, invitó encantada al equipo de la película para visitar las instalaciones y las empresas involucradas en la construcción de cohetes y módulos.
En 1965, tanto una potencia como la otra, en las figuras de Alexei Leonov (18 de marzo) y Ed White (3 de junio) se convirtieron en los primeros hombres en salir de sus cápsulas y hacer un “paseo espacial”. El Ranger 9 tomó las primeras fotografías detalladas de la Luna, que Kubrick utilizaría para construir su propia versión del satélite. Además, la NASA, deseosa de fomentar el apoyo nacional al esfuerzo espacial, invitó encantada al equipo de la película para visitar las instalaciones y las empresas involucradas en la construcción de cohetes y módulos.
Fruto de toda esa exhaustiva documentación fue la nave Discovery y la vida de los astronautas que viajaban en su interior. Kubrick fue el primer director en comprender y reflejar la ![]() implacable realidad del viaje espacial: que las distancias a cubrir son inmensas y que el tiempo requerido no sólo es larguísimo, sino que transcurre muy despacio. El Hollywood de la década de los sesenta y luego los setenta estaba fascinado con la velocidad, algo que queda manifiestamente claro en las persecuciones automovilísticas que dominaban películas como “Grand-Prix” (John Frankenheimer, 1966), “Bullitt” (Peter Yates, 1968) o “The French Connection” (William Friedkin, 1971). Kubrick nadó contracorriente al rodar una historia en la que el viaje por el vacío espacial discurría a una velocidad tan lenta que suscitaba melancolía e introspección.
implacable realidad del viaje espacial: que las distancias a cubrir son inmensas y que el tiempo requerido no sólo es larguísimo, sino que transcurre muy despacio. El Hollywood de la década de los sesenta y luego los setenta estaba fascinado con la velocidad, algo que queda manifiestamente claro en las persecuciones automovilísticas que dominaban películas como “Grand-Prix” (John Frankenheimer, 1966), “Bullitt” (Peter Yates, 1968) o “The French Connection” (William Friedkin, 1971). Kubrick nadó contracorriente al rodar una historia en la que el viaje por el vacío espacial discurría a una velocidad tan lenta que suscitaba melancolía e introspección.
Películas como “Destino: la Luna” (1950), “Cuando los Mundos Chocan” (1951) o “Planeta Prohibido” (1956) imaginaban naves de superficies pulidas, bellas y casi palaciegas. Pero las máquinas y vehículos que los humanos de “2001” han diseñado para vivir y viajar por el espacio, fotografiadas con un gran angular, son claramente habitáculos que apenas toleran –y al final expulsan- la presencia humana. Como reflejaron también películas posteriores ![]() (“Atrapados en el Espacio”, John Sturges, 1969; “Naves Misteriosas", Douglas Trumbull, 1972), los astronautas, en lugar de habitar las naves, parecen confinados, atrapados en ellas, una sensación subrayada visualmente por el interminable jogging de Bowman alrededor del puente de la Discovery.
(“Atrapados en el Espacio”, John Sturges, 1969; “Naves Misteriosas", Douglas Trumbull, 1972), los astronautas, en lugar de habitar las naves, parecen confinados, atrapados en ellas, una sensación subrayada visualmente por el interminable jogging de Bowman alrededor del puente de la Discovery.
Insertos en un entorno tan dominado por la tecnología, los astronautas de “2001”, lejos de ajustarse al estereotipo de héroes de acción enérgicos y extrovertidos, se asemejan más a ermitaños o monjes que se recrean en su soledad. Ni siquiera vemos auténticas conversaciones con el tradicional montaje plano/contraplano. La vida en el espacio, para Kubrick, es una actividad mundana, silenciosa, aburrida, rutinaria, carente de toda épica y anuladora de la expresión e identidad humanas.
La película fue una de las primeras en mostrar de forma harto explícita los logos de grandes compañías, como IBM, Pan Am, Hilton o AT&T, presentes en la estación espacial en la que recala el doctor Floyd. Ello ofrecía una idea bastante siniestra: la de un mundo –y un espacio- ![]() totalmente controlado no sólo por la tecnología sino por las entidades capitalistas capaces de sortear la democracia. La ironía pretendida por Kubrick en este sentido no fue comprendida por algunos. El científico e informático inglés Stephen Wolfram dijo que, siendo un niño, se había sentido inspirado por la tecnología futurista que mostraba el film; y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, sugirió que la película le abrió los ojos al potencial de las computadoras (aunque prefirió pasar por alto tanto el mensaje anticorporativista como el detalle de que el principal ordenador de la historia se vuelva loco).
totalmente controlado no sólo por la tecnología sino por las entidades capitalistas capaces de sortear la democracia. La ironía pretendida por Kubrick en este sentido no fue comprendida por algunos. El científico e informático inglés Stephen Wolfram dijo que, siendo un niño, se había sentido inspirado por la tecnología futurista que mostraba el film; y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, sugirió que la película le abrió los ojos al potencial de las computadoras (aunque prefirió pasar por alto tanto el mensaje anticorporativista como el detalle de que el principal ordenador de la historia se vuelva loco).
A pesar de que esta visión de un futuro frío, distanciado e inhumanamente higiénico constituía una nada velada crítica a la evolución que se percibía en la sociedad, el estatus vanguardista de![]() “2001” siempre se ha atribuido más a la secuencia psicodélica de la “Puerta Estelar”, que muchos críticos han relacionado con el movimiento contracultural contemporáneo a la película y el consumo de drogas. Algunos describen a la mencionada Puerta como una alucinación inspirada por las drogas y otros insertan tanto el film como parte de la literatura de ciencia ficción del momento –recordemos que la New Wave estaba en pleno auge entonces- al movimiento artístico psicodélico y su utilización de marihuana y LSD. De hecho, buena parte de la reputación de la película se apoya en este fragmento, del que se decía que mejoraba visto bajo la influencia de drogas psicotrópicas. Sea como sea, está claro que el final de “2001” está muy relacionado con el momento de su estreno.
“2001” siempre se ha atribuido más a la secuencia psicodélica de la “Puerta Estelar”, que muchos críticos han relacionado con el movimiento contracultural contemporáneo a la película y el consumo de drogas. Algunos describen a la mencionada Puerta como una alucinación inspirada por las drogas y otros insertan tanto el film como parte de la literatura de ciencia ficción del momento –recordemos que la New Wave estaba en pleno auge entonces- al movimiento artístico psicodélico y su utilización de marihuana y LSD. De hecho, buena parte de la reputación de la película se apoya en este fragmento, del que se decía que mejoraba visto bajo la influencia de drogas psicotrópicas. Sea como sea, está claro que el final de “2001” está muy relacionado con el momento de su estreno.
Por cierto, hay una historia que circula desde hace décadas referente al origen del nombre del ![]() ordenador de a bordo. Se dice que Kubrick y Clarke pidieron al gigante IBM permiso para utilizar sus siglas en dicha computadora, no se sabe muy bien si pensando que esa corporación seguiría siendo puntera en el futuro o bien porque la tomaban como una auténtica amenaza… Sea como fuere, dice esa historia, a IBM no le pareció la mejor propaganda que un ordenador que se volvía loco llevara su marca, y denegó la autorización. Kubrick y Clarke, entonces, utilizaron las letras inmediatamente anteriores a las de la empresa para bautizar a su creación (IBM-HAL). Cineasta y escritor han calificado repetidamente esta divertida anécdota como mera leyenda urbana… pero cuesta creer que tal coincidencia alfabética sea mera casualidad.
ordenador de a bordo. Se dice que Kubrick y Clarke pidieron al gigante IBM permiso para utilizar sus siglas en dicha computadora, no se sabe muy bien si pensando que esa corporación seguiría siendo puntera en el futuro o bien porque la tomaban como una auténtica amenaza… Sea como fuere, dice esa historia, a IBM no le pareció la mejor propaganda que un ordenador que se volvía loco llevara su marca, y denegó la autorización. Kubrick y Clarke, entonces, utilizaron las letras inmediatamente anteriores a las de la empresa para bautizar a su creación (IBM-HAL). Cineasta y escritor han calificado repetidamente esta divertida anécdota como mera leyenda urbana… pero cuesta creer que tal coincidencia alfabética sea mera casualidad.
Lo cierto es que, por sorprendente que pueda parecer, los fabricantes de ordenadores de los 70 y 80 se habían esforzado mucho por apartar la promoción de sus máquinas del mundo de la ![]() ciencia ficción. Tenían miedo de despertar desconfianza entre sus compradores potenciales. El problema era, claro, que el americano medio tendía a pensar en los ordenadores como artefactos peligrosos del estilo de HAL, así que las compañías deseaban transmitir a sus clientes la idea de que las computadoras eran máquinas sencillas y en absoluto amenazadoras. De hecho, la primera campaña promocional que lanzó IBM mostraba a alguien tan poco relacionado a priori con la electrónica como Charlie Chaplin.
ciencia ficción. Tenían miedo de despertar desconfianza entre sus compradores potenciales. El problema era, claro, que el americano medio tendía a pensar en los ordenadores como artefactos peligrosos del estilo de HAL, así que las compañías deseaban transmitir a sus clientes la idea de que las computadoras eran máquinas sencillas y en absoluto amenazadoras. De hecho, la primera campaña promocional que lanzó IBM mostraba a alguien tan poco relacionado a priori con la electrónica como Charlie Chaplin.
![]() Si bien la metafísica y ambiguo final de “2001” confundieron, disgustaron o aburrieron a muchos espectadores, su estética en cambio no generó crítica negativa alguna. Todo lo contrario. En términos de efectos especiales, la película se encuentra a años luz de todo lo realizado anterior o contemporáneamente y se adelantó a las extravagancias de Lucas o Spielberg en una década. Paradójicamente, tratándose de una historia que advertía sobre los peligros de depender de la tecnología, “2001” utilizó las técnicas de efectos especiales más avanzadas, una ironía que sin duda Kubrick supo apreciar. Es como si la propia película actuara de “monolito”, enseñando a los futuros cineastas los secretos de los efectos especiales y advirtiéndoles –al final, sin éxito- de que no descuidaran el elemento humano en favor del simple espectáculo visual.
Si bien la metafísica y ambiguo final de “2001” confundieron, disgustaron o aburrieron a muchos espectadores, su estética en cambio no generó crítica negativa alguna. Todo lo contrario. En términos de efectos especiales, la película se encuentra a años luz de todo lo realizado anterior o contemporáneamente y se adelantó a las extravagancias de Lucas o Spielberg en una década. Paradójicamente, tratándose de una historia que advertía sobre los peligros de depender de la tecnología, “2001” utilizó las técnicas de efectos especiales más avanzadas, una ironía que sin duda Kubrick supo apreciar. Es como si la propia película actuara de “monolito”, enseñando a los futuros cineastas los secretos de los efectos especiales y advirtiéndoles –al final, sin éxito- de que no descuidaran el elemento humano en favor del simple espectáculo visual.
La película comenzó a rodarse en los estudios de la MGM de Londres en diciembre de 1965, ![]() estando su estreno previsto para las navidades de 1966. Sin embargo, tal fecha hubo de retrasarse hasta 1968, no solo para poder terminar la costosa postproducción y el trabajo de efectos especiales, sino también a consecuencia del obsesivo perfeccionismo de Kubrick. Y es que se realizaron nada menos que 16.000 tomas y de las que acabaron en la versión definitiva, 205 tienen efectos especiales. Su coste absorbió la mitad del presupuesto y obligó a desarrollar nuevos equipos y técnicas.
estando su estreno previsto para las navidades de 1966. Sin embargo, tal fecha hubo de retrasarse hasta 1968, no solo para poder terminar la costosa postproducción y el trabajo de efectos especiales, sino también a consecuencia del obsesivo perfeccionismo de Kubrick. Y es que se realizaron nada menos que 16.000 tomas y de las que acabaron en la versión definitiva, 205 tienen efectos especiales. Su coste absorbió la mitad del presupuesto y obligó a desarrollar nuevos equipos y técnicas.
![]() De hecho, la mayor influencia que ejerció Kubrick en el género fue la de espolear el interés por realizar cine-espectáculo de dimensiones cada vez más grandiosas. Esto puede comprobarse al revisar la carrera de Douglas Trumbull, miembro clave del equipo de efectos especiales de “2001” y que se convertiría en una de las figuras más importantes en su campo, trabajando en títulos clave del género como “La Amenaza de Andrómeda” (1971), “Encuentros en la Tercera Fase” (1977), “Star Trek: La Película” (1979) o “Blade Runner” (1982), además de dirigir la ya mencionada “Naves Silenciosas” (1972) y “Proyecto Brainstorm” (1983). A partir de los ochenta se centró en desarrollar tecnologías para espectáculos y atracciones de parques temáticos.
De hecho, la mayor influencia que ejerció Kubrick en el género fue la de espolear el interés por realizar cine-espectáculo de dimensiones cada vez más grandiosas. Esto puede comprobarse al revisar la carrera de Douglas Trumbull, miembro clave del equipo de efectos especiales de “2001” y que se convertiría en una de las figuras más importantes en su campo, trabajando en títulos clave del género como “La Amenaza de Andrómeda” (1971), “Encuentros en la Tercera Fase” (1977), “Star Trek: La Película” (1979) o “Blade Runner” (1982), además de dirigir la ya mencionada “Naves Silenciosas” (1972) y “Proyecto Brainstorm” (1983). A partir de los ochenta se centró en desarrollar tecnologías para espectáculos y atracciones de parques temáticos.
Trumbull fue solo el nombre más prominente de una extenso equipo que comprendía a 25 ![]() expertos, 35 diseñadores y 70 técnicos y entre los que se encontraba Wally Weevers (que ya se había ocupado de este apartado en “Teléfono Rojo, ¿Volamos Hacia Moscú?”), el veterano Tom Howard, responsable de la magia que había encandilado a muchos espectadores con películas como “El Ladrón de Bagdad” (1940) o “Gorgo” (1961); y los responsables de las impactantes imágenes de algunos documentales sobre el espacio que habían impresionado especialmente a Kubrick.
expertos, 35 diseñadores y 70 técnicos y entre los que se encontraba Wally Weevers (que ya se había ocupado de este apartado en “Teléfono Rojo, ¿Volamos Hacia Moscú?”), el veterano Tom Howard, responsable de la magia que había encandilado a muchos espectadores con películas como “El Ladrón de Bagdad” (1940) o “Gorgo” (1961); y los responsables de las impactantes imágenes de algunos documentales sobre el espacio que habían impresionado especialmente a Kubrick.
![]() Buena parte de la atención que en su momento despertaron los efectos de “2001” se debió a la “centrifugadora”, una rueda construida por Vickers Engineering y que costó nada menos que 750.000 dólares. Con las dimensiones de una casa, de seis metros de anchura y con un peso de 30 toneladas, estaba diseñada para girar a una velocidad de 5 km/h. Ello permitía crear una sensación de gravedad “artificial” cuando el actor Lockwood corría por el interior como si fuera un hamster mientras la cámara y su operador rotaban alrededor de él. No era una técnica completamente nueva –Fred Astaire había bailado por las paredes y los techos en “Bodas Reales” (1951) utilizando el mismo sistema- pero la ambientación en el espacio exterior le dio al efecto un aspecto mucho más convincente.
Buena parte de la atención que en su momento despertaron los efectos de “2001” se debió a la “centrifugadora”, una rueda construida por Vickers Engineering y que costó nada menos que 750.000 dólares. Con las dimensiones de una casa, de seis metros de anchura y con un peso de 30 toneladas, estaba diseñada para girar a una velocidad de 5 km/h. Ello permitía crear una sensación de gravedad “artificial” cuando el actor Lockwood corría por el interior como si fuera un hamster mientras la cámara y su operador rotaban alrededor de él. No era una técnica completamente nueva –Fred Astaire había bailado por las paredes y los techos en “Bodas Reales” (1951) utilizando el mismo sistema- pero la ambientación en el espacio exterior le dio al efecto un aspecto mucho más convincente.
Kubrick y su equipo también recurrieron al viejo truco de colgar a los actores de cables y ![]() hacerlos “flotar” para simular ingravidez. Evitaron que los cables se vieran utilizando un ingenioso sistema: los actores “ingrávidos” siempre caían hacia la cámara, que estaba emplazada en el suelo de un escenario construido verticalmente, de tal forma que los cables siempre quedaban ocultos por los cuerpos de los propios actores.
hacerlos “flotar” para simular ingravidez. Evitaron que los cables se vieran utilizando un ingenioso sistema: los actores “ingrávidos” siempre caían hacia la cámara, que estaba emplazada en el suelo de un escenario construido verticalmente, de tal forma que los cables siempre quedaban ocultos por los cuerpos de los propios actores.
La auténtica innovación en el campo de los efectos especiales fue algo que no saltaba a la vista inmediatamente: el uso de la proyección frontal. Casi todas las películas hasta ese momento utilizaban la retroproyección, en la que el escenario se proyectaba sobre una pantalla situada tras los actores. Kubrick –que contaba con amplios conocimientos de fotografía desde su juventud- y el supervisor de efectos especiales, Tom Howard, desarrollaron un sistema de proyección frontal mediante el cual una transparencia de 8 por 10 ![]() pulgadas podía proyectarse sobre los actores hasta una pantalla altamente reflexiva detrás de ellos, creando un fondo totalmente convincente. La parte de la transparencia que “caía” sobre el actor no resultaba visible a la cámara.
pulgadas podía proyectarse sobre los actores hasta una pantalla altamente reflexiva detrás de ellos, creando un fondo totalmente convincente. La parte de la transparencia que “caía” sobre el actor no resultaba visible a la cámara.
Este fue el proceso que se siguió para la secuencia inicial de los protohumanos o también para crear la imagen de los astronautas dentro del. El modelo del vehículo, con las ventanas oscurecidas se deslizó sobre unos raíles frente a la cámara y luego se devolvió a la posición inicial; a continuación hicieron otra toma exactamente igual pero con el modelo cubierto por una sábana negra, dejando visibles sólo las ventanas altamente reflectantes. Un ![]() pequeño proyector que se deslizaba paralela y sincronizadamente a la maqueta proyectaba las imágenes de los actores sobre las ventanas, creando la ilusión de que estaban en el interior. La película resultante, realizada con doble exposición, contenía ambas imágenes, la inicial y la segunda con la proyección.
pequeño proyector que se deslizaba paralela y sincronizadamente a la maqueta proyectaba las imágenes de los actores sobre las ventanas, creando la ilusión de que estaban en el interior. La película resultante, realizada con doble exposición, contenía ambas imágenes, la inicial y la segunda con la proyección.
Por primera vez en la historia del cine de ciencia ficción se había conseguido recrear un entorno imaginario, el del viaje espacial, con un realismo tal que cuando los primeros astronautas volvieron de la Luna en 1969 y se les preguntó sobre el satélite, comentaron que era “como en 2001”. Durante décadas, los decorados, estrambóticos disfraces y atrezzo de cartón piedra hacían difícil para el espectador tomarse la película como algo mínimamente verosímil. Los efectos visuales o bien eran muy pedestres o bien estaban diseñados para asombrar o resaltar dramáticamente la peripecia de turno, no para reproducir una realidad de la que, de todas formas, no se tenía todavía experiencia directa.
![]() Sin adoptar la necesaria perspectiva, es difícil valorar las dimensiones de su éxito. El cine de hoy nos bombardea con efectos especiales de una calidad tal que son indistinguibles de la realidad. Pero baste pensar que, a diferencia de muchas películas de hace treinta años que entonces asombraron a la audiencia con los efectos especiales, las secuencias espaciales de “2001” no han perdido vigencia en absoluto y su factura técnica continúa siendo excepcional, especialmente si tenemos en cuenta que entonces no había tecnología digitales. Aun más, la película se rodó originalmente en Cinerama y sólo se distribuyó en salas que podían instalar la gran pantalla semicircular necesaria para tal formato. La sensación que tuvieron que experimentar aquellos primeros espectadores hubo de ser inolvidable.
Sin adoptar la necesaria perspectiva, es difícil valorar las dimensiones de su éxito. El cine de hoy nos bombardea con efectos especiales de una calidad tal que son indistinguibles de la realidad. Pero baste pensar que, a diferencia de muchas películas de hace treinta años que entonces asombraron a la audiencia con los efectos especiales, las secuencias espaciales de “2001” no han perdido vigencia en absoluto y su factura técnica continúa siendo excepcional, especialmente si tenemos en cuenta que entonces no había tecnología digitales. Aun más, la película se rodó originalmente en Cinerama y sólo se distribuyó en salas que podían instalar la gran pantalla semicircular necesaria para tal formato. La sensación que tuvieron que experimentar aquellos primeros espectadores hubo de ser inolvidable.
La imaginación de Kubrick y su equipo a la hora de representar lo que un día podría ser el ![]() viaje espacial y la tecnología que lo acompañaría fue tan acertada que incluso parecía más real que las filmaciones de Armstrong y Aldrin y, de hecho, partes de la película fueron utilizadas en el programa de entrenamiento de astronautas de la NASA. Arthur C.Clarke afirmó que de todas las reacciones a la película la que más valoraba era la del cosmonauta ruso Alexei Leonov, que exclamó: “¡Ahora siento que he estado dos veces en el espacio!”. Y aún más, cuando en 2001 Apple demandó a Samsung por plagiar su iPad, ésta compañía se defendió aduciendo que quien había inventado realmente ese tipo de ordenador había sido Stanley Kubrick en “2001”.
viaje espacial y la tecnología que lo acompañaría fue tan acertada que incluso parecía más real que las filmaciones de Armstrong y Aldrin y, de hecho, partes de la película fueron utilizadas en el programa de entrenamiento de astronautas de la NASA. Arthur C.Clarke afirmó que de todas las reacciones a la película la que más valoraba era la del cosmonauta ruso Alexei Leonov, que exclamó: “¡Ahora siento que he estado dos veces en el espacio!”. Y aún más, cuando en 2001 Apple demandó a Samsung por plagiar su iPad, ésta compañía se defendió aduciendo que quien había inventado realmente ese tipo de ordenador había sido Stanley Kubrick en “2001”.
A los efectos visuales (que brindaron a Kubrick el único Oscar de toda su carrera) hay que ![]() añadir la especial utilización de la música. La banda sonora rechaza la orquestación habitual en las producciones de Hollywood a favor de composiciones atonales imposibles de tararear obra de Gyorgy Ligeti, así como piezas clásicas como el poderoso “Así Habló Zaratustra” de Richard Strauss o temas de Aram Khachaturyan, que no solo resumen la osadía formal de la película sino que representan perfectamente el poder del progreso humano.
añadir la especial utilización de la música. La banda sonora rechaza la orquestación habitual en las producciones de Hollywood a favor de composiciones atonales imposibles de tararear obra de Gyorgy Ligeti, así como piezas clásicas como el poderoso “Así Habló Zaratustra” de Richard Strauss o temas de Aram Khachaturyan, que no solo resumen la osadía formal de la película sino que representan perfectamente el poder del progreso humano.
En otra de las escenas icónicas, al conjugar la imagen de la lanzadera maniobrando para atracar en la estación espacial al son del vals “Danubio Azúl” de Johann Strauss, Kubrick ![]() recuperó las posibilidades que se abrieron con el advenimiento del sonido en el cine, antes de que su relación con la imagen se convirtiera en algo redundante. Kubrick divide la banda sonora de tal forma que la música nunca acompañe las escenas de diálogo, dejando al espectador carente de las pistas emocionales que habitualmente brinda aquélla. Esta sensación de ir a la deriva frente a una sucesión de imágenes huérfanas de música tiene su propio reflejo visual en la película, cuando Bowman sale de la nave en un módulo para rescatar el cadáver flotante de Poole.
recuperó las posibilidades que se abrieron con el advenimiento del sonido en el cine, antes de que su relación con la imagen se convirtiera en algo redundante. Kubrick divide la banda sonora de tal forma que la música nunca acompañe las escenas de diálogo, dejando al espectador carente de las pistas emocionales que habitualmente brinda aquélla. Esta sensación de ir a la deriva frente a una sucesión de imágenes huérfanas de música tiene su propio reflejo visual en la película, cuando Bowman sale de la nave en un módulo para rescatar el cadáver flotante de Poole.
La banda sonora de una película no sólo consta de música, sino también de sonidos y Kubrick se preocupó de que éstos –y los silencios que mediaban entre ellos- tuvieran un fuerte componente descriptivo. Así, por ejemplo, el espacio está dominado por el total silencio y los astronautas –y los espectadores- sólo escuchan los fríos zumbidos y pitidos de las computadoras y la respiración de aquéllos, que refleja su estado emocional. De hecho, la única nota sonora con cierta calidez es la voz neutra de HAL.
(Finaliza en la siguiente entrada)
↧
February 28, 2015, 10:14 am
Los años cuarenta fueron un peregrinaje por el desierto para la ciencia ficción cinematográfica, lo cual resulta paradójico teniendo en cuenta que en la literatura estaba produciéndose la revolucionaria Edad de Oro, en la que autores como Isaac Asimov, Robert A-Heinlein, Theodore Sturgeon o A.E.van Vogt cambiaron el género para siempre. En los estudios de Hollywood, sin embargo, la ciencia ficción había cosechado más patinazos que éxitos económicos, lo que le había valido ser relegada a la serie B. Pequeños estudios que operaban al margen de las majors se especializaron en el cine de género de bajo presupuesto, produciendo a puñados seriales y películas que mezclaban de forma tan anárquica como –habitualmente- poco afortunada la ciencia ficción, el terror y el espionaje.
Universal Pictures fue uno de aquellos estudios. Fundado en 1912, en 1928 llega a su ![]() presidencia el hijo del dueño, Carl Laemmle Jr. Con veintiún años recién cumplidos, no le faltan energías: compra y construye cines donde exhibir sus películas, introduce la nueva tecnología del sonido y hace los primeros intentos de producir películas de calidad superior. Fue entonces cuando Universal empezó a labrarse fama como el “estudio de los monstruos” gracias a películas como “Frankenstein” (1931), “Drácula” (1931), “La Momia” (1932) o “El Hombre Invisible” (1933).
presidencia el hijo del dueño, Carl Laemmle Jr. Con veintiún años recién cumplidos, no le faltan energías: compra y construye cines donde exhibir sus películas, introduce la nueva tecnología del sonido y hace los primeros intentos de producir películas de calidad superior. Fue entonces cuando Universal empezó a labrarse fama como el “estudio de los monstruos” gracias a películas como “Frankenstein” (1931), “Drácula” (1931), “La Momia” (1932) o “El Hombre Invisible” (1933).
Por desgracia, esa encomiable labor de modernización y mejora se llevó a cabo justo cuando el país se precipitaba en la Gran Depresión. El estudio se endeudó y cuando una de sus producciones más ambiciosas, “Magnolia” (1936), no obtuvo el éxito necesario para pagar los préstamos solicitados, los Laemmle, padre e hijo, hubieron de marcharse. A partir de ese momento y durante los años cuarenta, Universal se concentró en producciones baratas: ![]() westerns, seriales, melodramas y secuelas de sus populares películas de terror.
westerns, seriales, melodramas y secuelas de sus populares películas de terror.
En diciembre de 1941, los japoneses bombardearon Pearl Harbor, marcando la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Todo el país se volcó en el esfuerzo de guerra y los estudios de Hollywood y sus estrellas no fueron una excepción. Basil Rathbone y Nigel Bruce (que encarnaban a la pareja Sherlock Holmes y doctor Watson en muchas películas de los treinta y cuarenta) pasaron de investigar crímenes en la Inglaterra victoriana a enfrentarse a las fuerzas del Eje. Johnny Weissmuller midió fuerzas con los nazis en una de las películas de la serie de Tarzán, “El Triunfo de Tarzán” (1943)… No es de extrañar por tanto que también Universal lanzara a sus personajes más conocidos, los monstruos, de lleno en el cine de propaganda.
El Hombre Invisible era uno de sus principales iconos desde que el estudio firmara con H.G.Wells un acuerdo que le permitía rodar películas basadas en su personaje Griffith, el hombre invisible de la novela homónima. En 1933 se estrenó la primera película de lo que, con los años acabaría, convirtiéndose en una serie. Ese brillante primer film dirigido por James ![]() Whale se ajustaba razonablemente bien al referente literario, mostrando el descenso a la locura de un hombre en posesión de un gran poder. La secuela, “El Hombre Invisible Vuelve” (Joe May), no llegó hasta 1940 y era un film menos impactante pero también interesante. En ella encontramos a Vincent Price en una carrera contra el tiempo para demostrar su inocencia de un crimen que no cometió. Price consigue el suero de la invisibilidad del hermano de Griffin y debe capturar al auténtico asesino antes de que la misma locura que destruyó la mente de Griffin le acabe afectando a él. El mismo año 1940 se estrenó “La Mujer Invisible” (A. Edward Sutherland), una comedia ligera en la que el estudio realizó un esfuerzo financiero especial, pero que enseguida quedó caduca. Y entonces, en pleno fervor patriótico, llega la cuarta entrega de la serie “Invisible” de la Universal: “Invisible Agent”, un melodrama burlón con clara intencionalidad propagandística.
Whale se ajustaba razonablemente bien al referente literario, mostrando el descenso a la locura de un hombre en posesión de un gran poder. La secuela, “El Hombre Invisible Vuelve” (Joe May), no llegó hasta 1940 y era un film menos impactante pero también interesante. En ella encontramos a Vincent Price en una carrera contra el tiempo para demostrar su inocencia de un crimen que no cometió. Price consigue el suero de la invisibilidad del hermano de Griffin y debe capturar al auténtico asesino antes de que la misma locura que destruyó la mente de Griffin le acabe afectando a él. El mismo año 1940 se estrenó “La Mujer Invisible” (A. Edward Sutherland), una comedia ligera en la que el estudio realizó un esfuerzo financiero especial, pero que enseguida quedó caduca. Y entonces, en pleno fervor patriótico, llega la cuarta entrega de la serie “Invisible” de la Universal: “Invisible Agent”, un melodrama burlón con clara intencionalidad propagandística.
Frank Raymond (Jon Hall) es el nieto del científico que inventó la fórmula original de ![]() invisibilidad dos películas atrás. Conoce el secreto y lo guarda celosamente, porque lo considera demasiado peligroso para ser usado, aunque cuando unos agentes nazis intentan robarlo, los esquiva recurriendo al suero y volviéndose invisible. Poco después, tras Pearl Harbor, Hall decide ofrecer sus servicios el gobierno americano y se lanza en paracaídas tras las líneas enemigas con la misión de utilizar su invisibilidad para recopilar información valiosa que sirva para derrotar al Eje. Allí recibe la ayuda –y las atenciones sentimentales- de la hermosa Maria Sorenson (Ilona Massey), quien podría ser un agente doble que trabaja para los villanos Helser (J.Edward Bromberg), Stauffer (Cedric Hardwicke) y el intrigante espía japonés Ikito (Peter Lorre). Raymond deberá intentar hacerse con una lista que se halla en poder de Stauffer y en la que se detallan los agentes secretos japoneses que operan en suelo americano
invisibilidad dos películas atrás. Conoce el secreto y lo guarda celosamente, porque lo considera demasiado peligroso para ser usado, aunque cuando unos agentes nazis intentan robarlo, los esquiva recurriendo al suero y volviéndose invisible. Poco después, tras Pearl Harbor, Hall decide ofrecer sus servicios el gobierno americano y se lanza en paracaídas tras las líneas enemigas con la misión de utilizar su invisibilidad para recopilar información valiosa que sirva para derrotar al Eje. Allí recibe la ayuda –y las atenciones sentimentales- de la hermosa Maria Sorenson (Ilona Massey), quien podría ser un agente doble que trabaja para los villanos Helser (J.Edward Bromberg), Stauffer (Cedric Hardwicke) y el intrigante espía japonés Ikito (Peter Lorre). Raymond deberá intentar hacerse con una lista que se halla en poder de Stauffer y en la que se detallan los agentes secretos japoneses que operan en suelo americano
Como era lo habitual en la década de los cuarenta dentro de la serie B, “Invisible Agent” no era ![]() un film que pudiera encuadrarse claramente en la ciencia ficción. Utilizaba un elemento científico imaginario (la invisibilidad) como excusa para sostener una trama que oscila entre el thriller de espionaje, el misterio, la comedia y la descarada propaganda bélica, pero sólo es efectivo en este último aspecto: abundan las escenas que dejan meridianamente claro que los nazis son malvados y brutales.
un film que pudiera encuadrarse claramente en la ciencia ficción. Utilizaba un elemento científico imaginario (la invisibilidad) como excusa para sostener una trama que oscila entre el thriller de espionaje, el misterio, la comedia y la descarada propaganda bélica, pero sólo es efectivo en este último aspecto: abundan las escenas que dejan meridianamente claro que los nazis son malvados y brutales.
Era un guión firmado por alguien que sabía muy bien que los nazis sí eran malvados y brutales, pero desde luego no estúpidos. Curt Siodmak había nacido en el barrio judío de Cracovia en el ![]() seno de una familia ultraortodoxa. Rechazando su origen y la mentalidad reaccionaria de sus ancestros, se marchó del barrio, dejó atrás todos sus atributos semíticos (lo primero que hizo fue quitarse la kippah y entrar en un restaurante a comer cerdo), se estableció en Alemania y obtuvo una licenciatura en matemáticas antes de labrarse una exitosa carrera como novelista y guionista cinematográfico. Pero tras escuchar un incendiario discurso antisemítico de Joseph Goebbles, ministro de propaganda del Tercer Reich, supo que no tenía futuro en el país. Emigró primero a Gran Bretaña y, ya en 1937, a Estados Unidos, donde firmó muchos guiones de películas clásicas del fantástico, como “El Hombre Lobo” (1941), “Yo anduve con un zombie” (1943) o “La Tierra contra los Platillos Volantes” (1956).
seno de una familia ultraortodoxa. Rechazando su origen y la mentalidad reaccionaria de sus ancestros, se marchó del barrio, dejó atrás todos sus atributos semíticos (lo primero que hizo fue quitarse la kippah y entrar en un restaurante a comer cerdo), se estableció en Alemania y obtuvo una licenciatura en matemáticas antes de labrarse una exitosa carrera como novelista y guionista cinematográfico. Pero tras escuchar un incendiario discurso antisemítico de Joseph Goebbles, ministro de propaganda del Tercer Reich, supo que no tenía futuro en el país. Emigró primero a Gran Bretaña y, ya en 1937, a Estados Unidos, donde firmó muchos guiones de películas clásicas del fantástico, como “El Hombre Lobo” (1941), “Yo anduve con un zombie” (1943) o “La Tierra contra los Platillos Volantes” (1956).
El tono ligero e incluso ocasionalmente humorístico de la película lo propiciaba el que El Hombre Invisible fuera, de todos los monstruos de la Universal, aquel que más fácilmente podía ajustarse a los parámetros de una comedia (al menos antes de que todos ellos acabaran apareciendo en las películas de Abbott y Costello) merced los previsibles gags y sorpresas ![]() basados en la invisibilidad del protagonista.
basados en la invisibilidad del protagonista.
Por desgracia, se olvidan casi por completo otras características del personaje con gran potencial dramático, como la locura que, a la postre, induce el suero de invisibilidad en su portador, algo que se menciona brevemente pero que no se desarrolla en ningún momento. “El Hombre Invisible” original contaba una historia de locura en la que el protagonista aspiraba a hacerse con el poder absoluto. Impulsado por los mismos delirios, “Invisible Agent” bien podría haber anhelado secretamente derrocar a Hitler y ocupado su lugar como cabeza de la maquinaria bélica. En cambio, no hay ni una sola pista que apunte a ello: Frank es un soldado americano leal e incorruptible cuya verdadera y no declarada misión es la de mantener alta la moral entre los espectadores que no marcharon al frente. El cuestionamiento de las acciones de los Estados Unidos y los militares ávidos de poder fue un tema de Vietnam, no de la Segunda Guerra Mundial.
![]() Cuando se revisan estas películas propagandísticas con la perspectiva que da el tiempo, uno debe esperar y aceptar comentarios y diálogos inaceptables de acuerdo a los estándares actuales. Al menos, los alemanes no están retratados de forma absolutamente bufonesca. Son, como era de esperar, víctimas de las bromas y malas pasadas del invisible americano, pero en general son bastante inteligentes. Se dan cuenta enseguida de que sus enemigos han utilizado la misma fórmula de invisibilidad que ellos habían tratado de robar y ajustan sus planes de acuerdo a ese descubrimiento. Y aunque los alemanes fracasan a la hora de capturar a Raymond, sí lo consiguen los japoneses. Naturalmente, sus planes se vienen abajo a causa de la característica ausencia de honor entre
Cuando se revisan estas películas propagandísticas con la perspectiva que da el tiempo, uno debe esperar y aceptar comentarios y diálogos inaceptables de acuerdo a los estándares actuales. Al menos, los alemanes no están retratados de forma absolutamente bufonesca. Son, como era de esperar, víctimas de las bromas y malas pasadas del invisible americano, pero en general son bastante inteligentes. Se dan cuenta enseguida de que sus enemigos han utilizado la misma fórmula de invisibilidad que ellos habían tratado de robar y ajustan sus planes de acuerdo a ese descubrimiento. Y aunque los alemanes fracasan a la hora de capturar a Raymond, sí lo consiguen los japoneses. Naturalmente, sus planes se vienen abajo a causa de la característica ausencia de honor entre ![]() malvados.
malvados.
Tampoco es esta una película en la que pudieran lucirse los actores ni utilizarla para atraer la atención de otros directores en aras de potenciar su carrera. Jon Hall volvería a encarnar al mismo personaje en “La Venganza del Hombre Invisible” (1944) e Ilona Massey pasaría a figurar en “Frankenstein y el Hombre Lobo” (1943) antes de ver ambos declinar rápidamente su carrera sin que sus filmografías posteriores registren títulos de interés.
Lo más notable que ofrece la película son sus efectos especiales. Como era la norma en las cintas fantacientíficas y de terror producidas por la Universal a mediados de los cuarenta, los ![]() trucos visuales de David Horsley (sin acreditar) son de primera clase, consiguiendo momentos de verdadera maestría visual. El trabajo de los responsables en este apartado mereció una nominación a los Oscar.
trucos visuales de David Horsley (sin acreditar) son de primera clase, consiguiendo momentos de verdadera maestría visual. El trabajo de los responsables en este apartado mereció una nominación a los Oscar.
En resumen, “Invisible Agent” no es tanto una película mala como un inevitable producto de su tiempo y las circunstancias. Es un ejemplo del tipo de ciencia ficción cinematográfica que invadió las pantallas de los años cuarenta y, aunque no se cuenta entre los mejores títulos de la época clásica de la Universal (las dos anteriores películas del Hombre Invisible, por ejemplo, son considerablemente superiores), nunca es una total pérdida de tiempo ver a dos grandes como Cedric Hardwicke y Peter Lorre haciendo de villanos.
↧
(Viene de la entrada anterior) A pesar de su estructura poco convencional, mínimos y diálogos e incomprensible final, “2001” cimentó la reputación de Kubrick como genio del cine y estableció definitivamente su barroco estilo visual, aplicado ya en el resto de sus películas posteriores y consistente en un ritmo lento y una meticulosa atención al detalle.
La película supuso asimismo la consagración y lanzamiento al escaparate de la cultura popular de Arthur C.Clarke. El escritor ya era una figura conocida y apreciada en el ámbito de la ciencia ficción, pero a mediados de los sesenta su reputación parecía alimentarse más del ![]() pasado que del presente… hasta el estreno de “2001” y la publicación simultánea de la novelización del guión original firmada por él. Su participación en lo que se consideró como una de las películas más profundas de todos los tiempos lo catapultó al estrellato y lo convirtió en una figura de renombre mundial a la que todos los medios solicitaban entrevistas en calidad de visionario y experto en la tecnología aún por venir. Como muestra cabe señalar que Clarke fue uno de los comentaristas invitados por la CBS para hablar sobre las misiones Apolo 11, 12 y 15 y presentador de un programa televisivo sobre fenómenos misteriosos que se aprovechaba de su nombre: “Arthur C.Clarke´s Mysterious World” (1980-82)
pasado que del presente… hasta el estreno de “2001” y la publicación simultánea de la novelización del guión original firmada por él. Su participación en lo que se consideró como una de las películas más profundas de todos los tiempos lo catapultó al estrellato y lo convirtió en una figura de renombre mundial a la que todos los medios solicitaban entrevistas en calidad de visionario y experto en la tecnología aún por venir. Como muestra cabe señalar que Clarke fue uno de los comentaristas invitados por la CBS para hablar sobre las misiones Apolo 11, 12 y 15 y presentador de un programa televisivo sobre fenómenos misteriosos que se aprovechaba de su nombre: “Arthur C.Clarke´s Mysterious World” (1980-82)
![]() En la década de los ochenta, cuando la ciencia ficción pasó a ser por primera vez en la historia un auténtico fenómeno editorial, Arthur C.Clarke se unió a otros escritores veteranos del género –como Isaac Asimov, Robert Heinlein, Larry Niven o Harry Harrison- a la moda de lanzar secuela tras secuela de sus novelas más populares. Así, como ya dijimos más arriba, Clarke escribió tres libros más ambientados en el universo de “2001” y de un interés sólo relativo: “2010: Odisea Dos” (1982), “2061: Odisea Tres” (1988) y “3001: Odisea Final” (1998). El primero de ellos fue llevado al cine en 1984 como “2010”, un film dirigido por Peter Hyams, y aunque la crítica lo maltrató por ser una no deseada secuela del idolatrado primer film, es una película muy interesante por derecho propio.
En la década de los ochenta, cuando la ciencia ficción pasó a ser por primera vez en la historia un auténtico fenómeno editorial, Arthur C.Clarke se unió a otros escritores veteranos del género –como Isaac Asimov, Robert Heinlein, Larry Niven o Harry Harrison- a la moda de lanzar secuela tras secuela de sus novelas más populares. Así, como ya dijimos más arriba, Clarke escribió tres libros más ambientados en el universo de “2001” y de un interés sólo relativo: “2010: Odisea Dos” (1982), “2061: Odisea Tres” (1988) y “3001: Odisea Final” (1998). El primero de ellos fue llevado al cine en 1984 como “2010”, un film dirigido por Peter Hyams, y aunque la crítica lo maltrató por ser una no deseada secuela del idolatrado primer film, es una película muy interesante por derecho propio.
Muchos otros proyectos relacionados con Clarke han ido considerándose –y estancándose- a lo largo de los años, como “Dolphin Island”, “Naufragio en el Mar Selenita”…siendo sobre todo “El Fin de la Eternidad” y “Cita con Rama” los que han sonado más persistentemente como candidatos a superproducción. Por el momento, sin embargo, y hasta donde yo sé, sólo se ha realizado otra ![]() adaptación a la pantalla además de “2001”, un pasable telefilm titulado “Atapados en el Espacio” (1995).
adaptación a la pantalla además de “2001”, un pasable telefilm titulado “Atapados en el Espacio” (1995).
Muchos aficionados encuentran bochornoso que el Oscar a la Mejor Película del año 1968 fuera a parar a “Oliver”, una superproducción que adaptaba al cine el musical teatral del mismo nombre basado en el “Oliver Twist” de Dickens, mientras que “2001” no fue siquiera nominada (el de Mejor Guión fue a Mel Brooks por la comedia “Los Productores”). El tiempo ha puesto a cada cual en su lugar. De “Oliver” hoy poca gente continúa hablando y ninguna de sus escenas ha encontrado acomodo en la cultura popular. En cambio, “2001: Una Odisea del espacio” mantiene intacta su reputación y su estatus icónico casi medio siglo después de su estreno, no sólo como una de las mejores películas de ciencia ficción de toda la historia, sino también como un hito en la evolución del arte cinematográfico. Es el único film de CF que desde su estreno aparece en las encuestas y rankings de mejores títulos elaborados por los críticos-.
![]() Pero cuando se estrenó en 1968, las reacciones, como apuntamos anteriormente, no fueron en absoluto unánimes. Algunos la consideraron como la película más “artística” jamás realizada; otros la tildaron de un larguísimo y aburrido sinsentido. Esa división de opiniones ha perdurado hasta hoy.
Pero cuando se estrenó en 1968, las reacciones, como apuntamos anteriormente, no fueron en absoluto unánimes. Algunos la consideraron como la película más “artística” jamás realizada; otros la tildaron de un larguísimo y aburrido sinsentido. Esa división de opiniones ha perdurado hasta hoy.
Está claro que hay una brecha entre los críticos –a menudo infectados por el virus de la pedantería y el esnobismo- y el espectador casual. Es entre estos últimos donde se escuchan bastantes voces que disienten de la elogiosa apreciación del estamento crítico “oficial”. Es cierto, no obstante, que muchos fans de la generación de “Star Wars” y la MTV carecen de la paciencia necesaria para ver “2001”: no es una aventura repleta de adrenalina y con argumentos hiperreducidos, sino que su ritmo es desesperantemente lento, su mensaje y significado son oscuros y no se articulan a través de reconfortantes y sencillos eslóganes morales. Por otra parte, sus efectos, aunque impactantes, han sido igualados hasta por series de televisión de calidad media. ¿A qué vienen, se preguntarán muchos jóvenes aficionados, semejantes alabanzas por una película tan hermética?
Desde luego, hay un problema de actitud. “2001” es una película que exige del espectador una![]() predisposición de observador activo en lugar de limitarse a tumbarse en el sofá como una patata aletargada. Pero eso no es todo, porque incluso los fans más atentos tienen serios problemas para interpretar tanto el final como el mensaje. No deben sentirse particularmente torpes por ello. Kubrick nunca quiso que la película se entendiera y eso abre un debate interesante. ¿Es un film fallido aquel que resulta imposible de comprender plenamente?
predisposición de observador activo en lugar de limitarse a tumbarse en el sofá como una patata aletargada. Pero eso no es todo, porque incluso los fans más atentos tienen serios problemas para interpretar tanto el final como el mensaje. No deben sentirse particularmente torpes por ello. Kubrick nunca quiso que la película se entendiera y eso abre un debate interesante. ¿Es un film fallido aquel que resulta imposible de comprender plenamente?
En varias entrevistas, Stanley Kubrick afirmó que su intención era hacer de “2001” una experiencia visual que evitara lo racional y cuyo significado sólo pudiera captarse desde un punto de vista existencialista. Las interpretaciones a lo que él plasmó en la pantalla han oscilado entre lo inteligente y lo fatuo (como aquellos entusiastas del simbolismo freudiano que asimilaron la forma de la Discovery a la de un espermatozoide, vieron imaginería embrionaria por todas partes y entendieron de una forma muy particular las maniobras de atraque espacial), pasando por los que están convencidos de que las altisonantes declaraciones de Kubrick sólo sirvieron para ocultar el hecho de que la película no trata sobre nada en absoluto.
![]() El problema con películas supuestamente experimentales como esta es que a los críticos les encanta elucubrar sobre los oscuros significados que se esconden tras una historia opaca o un montaje oscuro y lentísimo. Como nadie entiende demasiado de lo que allí se cuenta, todas las explicaciones pueden ser igualmente válidas. ¿Era realmente la intención del director hacer una película densa y plena de significados filosóficos? ¿O es que Kubrick era tan sólo un esnob más que se servía de técnicas narrativas complejas, un aspecto visual grandioso y declaraciones grandilocuentes para envolver lo que no era sino un gran vacío temático?
El problema con películas supuestamente experimentales como esta es que a los críticos les encanta elucubrar sobre los oscuros significados que se esconden tras una historia opaca o un montaje oscuro y lentísimo. Como nadie entiende demasiado de lo que allí se cuenta, todas las explicaciones pueden ser igualmente válidas. ¿Era realmente la intención del director hacer una película densa y plena de significados filosóficos? ¿O es que Kubrick era tan sólo un esnob más que se servía de técnicas narrativas complejas, un aspecto visual grandioso y declaraciones grandilocuentes para envolver lo que no era sino un gran vacío temático?
No hay manera de saberlo pero, cueste aceptarlo o no, lo cierto es que “2001” es una película que el público, digamos, “convencional”, no aguanta. Y con razón, porque es un film que desafía todo lo que supuestamente conforma una buena técnica narrativa. Hay cuatro segmentos aparentemente independientes entre sí; tiene un ritmo terriblemente lento; los personajes son planos, fríos y meramente instrumentales y, para colmo, la ausencia de explicaciones sobre lo que sucede -ni con voces en off ni mediante parlamentos entre los personajes (sólo hay veinte minutos de diálogos y éstos a menudo no son sino intercambios banales que tienen poco que ver con el ![]() argumento)- unido a un montaje deliberadamente confuso en su parte final, convierte a toda la película en un galimatías imposible de descifrar.
argumento)- unido a un montaje deliberadamente confuso en su parte final, convierte a toda la película en un galimatías imposible de descifrar.
Y la culpa no es del guión, sino del propio Kubrick. La novelización que escribió Clarke a partir del guión original –y cuya lectura recomiendo- no puede ser más clara. Todo se explica detalladamente y tiene pleno sentido: el papel del monolito, el motivo del mal funcionamiento de HAL, el destino de Bowman y su metamorfosis final… Si la película no se entiende –y además resulta insufriblemente parsimoniosa a pesar de ofrecer escenas visualmente maravillosas- es porque el director así lo ha querido. De hecho, Arthur C.Clarke aseguró: “Si entiendes completamente “2001”, fracasamos”.
Probablemente fue por todo ello por lo que la película no fue un gran éxito de taquilla en el momento de su estreno. Sólo unos años después, a comienzos de los setenta, comenzó a tener predicamento en el ámbito universitario –en el que, se decía, sus proyecciones se publicitaban acompañaban de las correspondientes dosis de LSD- y la contracultura, en parte quizá a una campaña publicitaria ![]() que anunciaba la película como “El Viaje Definitivo”. A finales de 1972, la recaudación ya triplicaba el coste de 10,5 millones de dólares (y recordemos que entonces no existían aún los ingresos por ventas de VHS).
que anunciaba la película como “El Viaje Definitivo”. A finales de 1972, la recaudación ya triplicaba el coste de 10,5 millones de dólares (y recordemos que entonces no existían aún los ingresos por ventas de VHS).
Su pervivencia y continua acumulación de prestigio ha obedecido sobre todo a una paciente e incansable labor de los críticos e intelectuales, quienes un año tras otro la han incluido en sus respectivas listas de “Mejores Películas de la Historia del Cine”. Que el público “ordinario” sea más capaz hoy de disfrutar la cinta que el que fue a verla cuando se estrenó es algo sobre lo que albergo serias dudas.
Es cuestión de opiniones y de gustos. En la mía, no hay inconveniente en que una película sea compleja o difícil de seguir, pero tras un nuevo visionado y cierta reflexión el espectador debería ser capaz de entenderla. Si no es así, el director puede haber satisfecho su ego personal y culminado con éxito su particular experimento, pero como narrador ha fracasado. Por mucho que duela admitirlo, es el caso de “2001”: tras casi medio siglo, sigue siendo objeto de polémica y encendidas discusiones por ![]() parte de aquellos que la han visto múltiples veces y que –si no han leído el libro de Clarke- siguen sin comprender exactamente lo que ocurre en la historia.
parte de aquellos que la han visto múltiples veces y que –si no han leído el libro de Clarke- siguen sin comprender exactamente lo que ocurre en la historia.
Y lo gracioso del asunto es que aunque muchos críticos y comentaristas, entonces y después, han intentado extraer un mensaje profundo a partir de la conclusión del film, éste es, de hecho, una interpretación bastante retorcida de un tema harto repetido en la ciencia ficción: la trascendencia de la humanidad, esto es, la evolución de nuestra especie hacia una forma de vida superior, mediante la intervención de inteligencias extraterrestres. Dado que fue un tema central en la Edad de Oro literaria de la ciencia ficción, ese mensaje que muchos alabaron como osado y vanguardista no era en realidad más que un retorno al pasado. Años atrás, el propio Clarke había desarrollado en una de sus mejores novelas, “El Fin de la Infancia” (1953) ese salto evolutivo de nuestra especie. Incluso la idea de alienígenas avanzados impulsando la evolución de simios para convertirlos en humanos tampoco era nueva en 1968: “¿Qué sucedió entonces?”, entrega de la serie del doctor Quatermass, desarrolló el mismo tema de forma más específica tan solo doce meses antes.
La aportación verdaderamente novedosa de “2001” a la ciencia ficción reside pues no en su ![]() contenido, sino en su forma y en particular en su creación de un nuevo léxico visual para la edad espacial. Hay quien encuentra la película fría y desagradable; otros, como he dicho, demasiado larga, lenta y –lo peor que se le puede decir- aburrida. Son reacciones comprensibles. Los personajes son distantes, desapasionados, casi robóticos; la moraleja del film, si es que quiere buscarse alguna, es la de una total pasividad: toda la historia humana no obedece a nada más que una suerte de “virus” mental inoculado en el cerebro de nuestros antepasados por unos alienígenas ausentes a través de su monolito. No tenemos motivos para enorgullecernos de ninguno de nuestros logros.
contenido, sino en su forma y en particular en su creación de un nuevo léxico visual para la edad espacial. Hay quien encuentra la película fría y desagradable; otros, como he dicho, demasiado larga, lenta y –lo peor que se le puede decir- aburrida. Son reacciones comprensibles. Los personajes son distantes, desapasionados, casi robóticos; la moraleja del film, si es que quiere buscarse alguna, es la de una total pasividad: toda la historia humana no obedece a nada más que una suerte de “virus” mental inoculado en el cerebro de nuestros antepasados por unos alienígenas ausentes a través de su monolito. No tenemos motivos para enorgullecernos de ninguno de nuestros logros.
Probablemente, el motivo último por el que tantos críticos sienten veneración por “2001” es, más que sus ambiciones temáticas y narrativas, porque se trata de una de las cintas de ciencia ficción más visuales de toda la historia. Sus efectos especiales no han perdido empaque y el innovador uso de la música todavía impresiona. El vuelo espacial había sido mostrado anteriormente en la pantalla –las impactantes imágenes de alta resolución de la Tierra tomadas desde el espacio estaban aún años en el futuro- pero nunca con semejante grado de realismo. La forma en que el transbordador atraca en la estación espacial o el aterrizaje en ![]() la Luna, con las naves maniobrando grácilmente en caída libre… es una demostración de lo que la ciencia ficción puede conseguir en el medio visual y sólo en el medio visual. Las escenas descritas serían imposibles de recrear con la misma intensidad y belleza recurriendo sólo a la palabra escrita. De hecho, la novela de Arthur C.Clarke no consigue transmitir ni un ápice de la poesía visual que destila toda la película.
la Luna, con las naves maniobrando grácilmente en caída libre… es una demostración de lo que la ciencia ficción puede conseguir en el medio visual y sólo en el medio visual. Las escenas descritas serían imposibles de recrear con la misma intensidad y belleza recurriendo sólo a la palabra escrita. De hecho, la novela de Arthur C.Clarke no consigue transmitir ni un ápice de la poesía visual que destila toda la película.
Y, en último término e independientemente de la opinión de cada cual, hay un hecho inconmovible: “2001” cambió la ciencia ficción para siempre, marcando una línea a partir de la cual el género en su vertiente visual no volvió a ser el mismo. Hasta el estreno de “Star Wars” (1977), la película de Kubrick fue el modelo con el que se medían otras producciones de ciencia ficción.
Por detrás de “2001”, congeladas en el tiempo, quedaron todas aquellas películas de los cincuenta con invasores alienígenas más o menos ridículos y viajeros interplanetarios dominados por el temor a lo desconocido. Después de ella, no hubo imitadores –nadie se atrevió-, pero sí abundaron las cintas que trataban de recrear el aliento épico y la búsqueda de lo trascendente, tanto en el ámbito mental como en el cósmico. Los ![]() ejemplos de ello son numerosísimos: “Solaris” (1972), “Zardoz” (1974), “Sucesos en la Cuarta Fase” (1974), la televisiva “Espacio: 1999” (1975-7), “El Hombre que Cayó a la Tierra” (1976), “Stalker” (1979), “El Abismo Negro”(1979), “Star Trek” (1979), “Viaje Alucinante al Fondo de la Mente” (1980), “Proyecto Brainstorm” (1983), “Akira” (1988), “Misión a Marte” (2000), “La Fuente de la Vida” (2006), “Enter the Void” (2009), Beyond the Black Rainbow (2010) o “Interstellar” (2014).
ejemplos de ello son numerosísimos: “Solaris” (1972), “Zardoz” (1974), “Sucesos en la Cuarta Fase” (1974), la televisiva “Espacio: 1999” (1975-7), “El Hombre que Cayó a la Tierra” (1976), “Stalker” (1979), “El Abismo Negro”(1979), “Star Trek” (1979), “Viaje Alucinante al Fondo de la Mente” (1980), “Proyecto Brainstorm” (1983), “Akira” (1988), “Misión a Marte” (2000), “La Fuente de la Vida” (2006), “Enter the Void” (2009), Beyond the Black Rainbow (2010) o “Interstellar” (2014).
Igualmente y además de las apuntadas arriba, en la década siguiente, otras películas trataron de emular los logros visuales de “2001” y su intento de recrear con detalle y/o verosimilitud entornos futuristas pulidos e higienizados en los que la tecnología ha estrangulado a la humanidad hasta el punto de que los hombres parecen virus molestos en mitad de la triunfante perfección antiséptica de la ciencia: “Colossus: El Proyecto Prohibido” (1969), “La Amenaza de Andrómeda”(1971), “THX 1138” (1971), “El Hombre Terminal” (1974), “Rollerball” (1975), “Coma” (1978) o, en el ámbito televisivo, “Un Mundo Feliz” (1980). O bien el retrato del viaje espacial como una actividad rutinaria, en la que las naves son realistas y funcionales y sus tripulantes son trabajadores más o menos ordinarios, como “Naves Misteriosas” (1971), “Atmósfera Cero” (1981) o “Alien” (1979).
![]() Pero lo cierto es que “2001” no podría haberse hecho hoy. Uno puede imaginar a los productores y dueños del estudio enviándole notas a Kubrick sugiriéndole que metiese más explosiones y, probablemente, alguna historia romántica para Dave Bowman. De hecho, basta con ver la convencional secuela realizada en 1984, “2010: Odisea Dos”, para hacerse una idea de por dónde fueron los tiros. El hecho es que hace falta coraje y convicción para hacer una película como esta; también requiere algo de esfuerzo por parte del espectador para verla. No es un film que te da la mitad de las cosas hechas, sino que te obliga a aventurarte en su interior y eso es algo a lo que los grandes estudios son hoy especialmente reacios.
Pero lo cierto es que “2001” no podría haberse hecho hoy. Uno puede imaginar a los productores y dueños del estudio enviándole notas a Kubrick sugiriéndole que metiese más explosiones y, probablemente, alguna historia romántica para Dave Bowman. De hecho, basta con ver la convencional secuela realizada en 1984, “2010: Odisea Dos”, para hacerse una idea de por dónde fueron los tiros. El hecho es que hace falta coraje y convicción para hacer una película como esta; también requiere algo de esfuerzo por parte del espectador para verla. No es un film que te da la mitad de las cosas hechas, sino que te obliga a aventurarte en su interior y eso es algo a lo que los grandes estudios son hoy especialmente reacios.
“2001: Una Odisea del Espacio” es una película seminal que cambió el cine de ciencia ficción y, por tanto, es de obligado visionado para cualquiera interesado en el género. Ahora bien, la mejor recomendación que puedo hacer es la de no ver y entender el film tanto como una sesuda disquisición sobre la naturaleza del Hombre o un manifiesto ideológico o filosófico, sino como poema visual de espectacular belleza y elegancia.
↧
↧
El brillante e iconoclasta Philip K.Dick fue un escritor que vivió siempre al límite, incluido el financiero. Empujado por necesidades pecuniarias escribía a un ritmo enloquecido e incluso desordenado. Pero algo maravilloso sucedía cuando su retorcida imaginación se transfería a las páginas escondidas tras las llamativas portadas pulp: cobraba forma una nueva y sugerente ciencia ficción, mezclando temas propios de ese género con la temática detectivesca y elementos y reflexiones muy personales sobre la naturaleza de la realidad, la religión y el poder de la mente. Y lo hacía mediante retorcidos argumentos que empujaban al lector en un accidentado viaje desde la realidad a la “auténtica realidad” o, en casos extremos, de ésta a una “realidad alternativa” paranoide. “Laberinto de Muerte” es uno de ellos, una novela casi insoportablemente oscura, poblada de personajes antipáticos y en la que, cuando el lector cree que empieza a entender algo, todo se vuelve más nihilista y caótico.
Aunque “Laberinto de Muerte” se publicó en 1970, Dick la escribió un par de años antes, más o menos cuando “Ubik” salió a la venta. No es por tanto extraño que ambas compartan temas,![]() pero en el primer caso la trama es menos compleja y, además, Dick dedica más tiempo a perfilar los detalles del mundo donde transcurre la acción, añade un marco teológico y una historia del futuro de la Tierra y la exploración espacial, y construye personajes más sólidos que los que normalmente pueblan sus novelas.
pero en el primer caso la trama es menos compleja y, además, Dick dedica más tiempo a perfilar los detalles del mundo donde transcurre la acción, añade un marco teológico y una historia del futuro de la Tierra y la exploración espacial, y construye personajes más sólidos que los que normalmente pueblan sus novelas.
Un pequeño grupo de catorce colonos espera en Delmak-O, un remoto planeta alienígena, alejado de las rutas espaciales y a primera vista desprovisto de vida inteligente. Han llegado allí a bordo de naves capaces de realizar sólo el viaje de ida, por lo que no podrán salir de ese mundo sin ayuda exterior. Aunque la misión parece ser la de iniciar la colonización del planeta, en realidad ninguno sabe exactamente cuál será su tarea allí y a qué están esperando para comenzarla. Todos creen que tan pronto como lleguen los últimos colonos, descubrirán de alguna forma el propósito que les ha reunido.
Sin embargo, todo parece rodeado de un aura invisible de irrealidad. El satélite orbital de comunicaciones que debería informarles de la misión se avería y el grupo, aquejado de una inexplicable pasividad e indiferencia hacia los demás, demuestra ser incapaz de elegir un líder.
![]() Los dos últimos colonos en llegar, Talltree y Morley, sirven como nexo inicial del lector con la trama. Pero esa ilusión no dura mucho, porque antes de que transcurra una cuarta parte del relato Talltree es asesinado. Esto ya da una idea del tipo de novela que Dick está escribiendo: los personajes no son lo que más le importa. Y es que Talltree es el primero en morir, pero ni mucho menos el último. Al estilo de “Diez Negritos”, uno tras otro, varios miembros del grupo van siendo encontrados asesinados de extrañas formas. Al principio creen que el responsable es algún tipo de criatura nativa del planeta, pero pronto la paranoia se instala entre ellos y empiezan a sospechar unos de otros. Conforme avanza la trama, el lector empieza a sospechar que tras el decorado que nos ofrece Dick, se esconden los designios de una oscura fuerza metafísica…
Los dos últimos colonos en llegar, Talltree y Morley, sirven como nexo inicial del lector con la trama. Pero esa ilusión no dura mucho, porque antes de que transcurra una cuarta parte del relato Talltree es asesinado. Esto ya da una idea del tipo de novela que Dick está escribiendo: los personajes no son lo que más le importa. Y es que Talltree es el primero en morir, pero ni mucho menos el último. Al estilo de “Diez Negritos”, uno tras otro, varios miembros del grupo van siendo encontrados asesinados de extrañas formas. Al principio creen que el responsable es algún tipo de criatura nativa del planeta, pero pronto la paranoia se instala entre ellos y empiezan a sospechar unos de otros. Conforme avanza la trama, el lector empieza a sospechar que tras el decorado que nos ofrece Dick, se esconden los designios de una oscura fuerza metafísica…
Dick fue un escritor cuya obra fue atravesando diferentes periodos. En el último de ellos, que empezó en 1974, Dick comenzó a creer que estaba siendo contactado por una entidad a la que llamó VALIS –“Vast Active Living Intelligence System”- y también que vivía simultáneamente en la actualidad y en la Roma imperial del siglo I de nuestra era o, posteriormente, que había sido poseído por el espíritu del profeta bíblico Elías. Empezó a llevar un diario (años más tarde publicado bajo el ![]() título de “La Exégesis de Philip K.Dick”) en el que vertió más de un millón de palabras, desgranando una paranoide teoría de la realidad y la ilusión que trasladó después a una trilogía de novelas en la que aparecía el mismo como protagonista principal. Se cree que la explicación de estas visiones pueda estar en el consumo de drogas y en una serie de ataques epilépticos.
título de “La Exégesis de Philip K.Dick”) en el que vertió más de un millón de palabras, desgranando una paranoide teoría de la realidad y la ilusión que trasladó después a una trilogía de novelas en la que aparecía el mismo como protagonista principal. Se cree que la explicación de estas visiones pueda estar en el consumo de drogas y en una serie de ataques epilépticos.
Pero antes de todo eso, Dick pasó por un periodo, digamos, de transición, en el que los temas que dominarían obsesivamente sus años finales empiezan a manifestarse claramente en su obra: el gnosticismo, la metafísica y la estructura y función de la religión.
Dick ya había abordado en otras novelas más o menos contemporáneas (“Ubik”, “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?”…) conceptos religiosos, pero esta es la primera vez que trata de unificarlos en un sistema coherente. En este sentido, el autor no engaña cuando en el prólogo deja bien claro lo siguiente: “El marco teológico de esta novela no coincide con el de ninguna religión conocida. Se basa en el intento que realizamos William Sarill y yo de desarrollar un sistema abstracto y lógico de pensamiento religioso a partir del postulado arbitrario de que Dios existe”.
![]() Como todo en Dick, su aproximación a la religión no es sencilla. En su mundo de teología empírica, las manifestaciones y entes metafísicos son reales y la religión por tanto, tiene un componente de mecanización (algo que también utilizó en “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?”). Así, Dios existe y la oración es efectiva siempre que se transmita “electrónicamente por la red de mundos deíficos y llegue así a todas las Manifestaciones”. De esta manera, la fe se entiende no como la creencia en algo de existencia indemostrable, sino como un auténtico poder que cobra sustancia real: “Parece muy extraño en esta época, cuando tenemos prueba de la existencia de la deidad. Entiendo que el ateísmo estuviera difundido en épocas anteriores, cuando la religión se basaba en la fe en cosas invisibles… pero ahora no son invisibles”.
Como todo en Dick, su aproximación a la religión no es sencilla. En su mundo de teología empírica, las manifestaciones y entes metafísicos son reales y la religión por tanto, tiene un componente de mecanización (algo que también utilizó en “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?”). Así, Dios existe y la oración es efectiva siempre que se transmita “electrónicamente por la red de mundos deíficos y llegue así a todas las Manifestaciones”. De esta manera, la fe se entiende no como la creencia en algo de existencia indemostrable, sino como un auténtico poder que cobra sustancia real: “Parece muy extraño en esta época, cuando tenemos prueba de la existencia de la deidad. Entiendo que el ateísmo estuviera difundido en épocas anteriores, cuando la religión se basaba en la fe en cosas invisibles… pero ahora no son invisibles”.
En esa religión, el texto central es «Cómo me levanté de entre los muertos en mi tiempo libre y también usted puede hacerlo» de A. J. Specktowsky, (cuyo título suena como el de un libro que Dick bien pudo haber escrito realmente). En él se reconstruye la trinidad cristiana en la forma del Mentufactor, el Intercesor ![]() y el Caminante. El primero es el creador del Universo y el Tiempo. A él hay que dirigir las oraciones si se quiere retroceder en el tiempo y tomar un camino diferente. El Intercesor es una manifestación de la deidad que, como su nombre indica, puede interceder colectivamente en nombre de la Humanidad –un papel equivalente al de Jesucristo-. Por otra parte, varios personajes contactan con el Caminante, la manifestación que viaja por el universo con forma humana ayudando a la gente.
y el Caminante. El primero es el creador del Universo y el Tiempo. A él hay que dirigir las oraciones si se quiere retroceder en el tiempo y tomar un camino diferente. El Intercesor es una manifestación de la deidad que, como su nombre indica, puede interceder colectivamente en nombre de la Humanidad –un papel equivalente al de Jesucristo-. Por otra parte, varios personajes contactan con el Caminante, la manifestación que viaja por el universo con forma humana ayudando a la gente.
Esa trinidad de vida se contrapone a la manifestación de la muerte: el Destructor de Formas: “Lo que tiene el Mentufactor es que puede renovarlo todo. Puede interrumpir el proceso de decadencia, reemplazando el objeto decadente por uno nuevo cuya forma sea perfecta. Y después ese objeto decae. El Destructor de Formas se apodera de él, y pronto el Mentufactor lo Reemplaza (…). Pero yo no puedo hacer eso. Yo decaigo y el Destructor de Formas me tiene en sus manos. Y esto sólo puede empeorar”.
![]() He dicho que “Laberinto de Muerte” es una obra de transición. Efectivamente, los temas que Dick ya había explorado una y otra vez desde hacía diez años siguen estando ahí, como su característica “paranoia justificada”. El autor va sugiriendo a lo largo de la trama que hay algo ahí, en los márgenes de la historia, que está tratando de introducirse en ella: “Están experimentando con nosotros, pensó alarmado (uno de los personajes). Eso es: un experimento. Quizá no había instrucciones en la cinta del satélite. Quizá todo estaba planeado de antemano”.
He dicho que “Laberinto de Muerte” es una obra de transición. Efectivamente, los temas que Dick ya había explorado una y otra vez desde hacía diez años siguen estando ahí, como su característica “paranoia justificada”. El autor va sugiriendo a lo largo de la trama que hay algo ahí, en los márgenes de la historia, que está tratando de introducirse en ella: “Están experimentando con nosotros, pensó alarmado (uno de los personajes). Eso es: un experimento. Quizá no había instrucciones en la cinta del satélite. Quizá todo estaba planeado de antemano”.
Los personajes comparten un sentimiento creciente de angustia al sentirse observados, quizá de la misma forma que Dick concebía a sus lectores, pontificando sobre la base real de los temas expuestos en la novela: “No le gustaba esa mezcla de seres artificiales con seres naturales. Le hacía sentir que todo el paisaje era falso (…) Como si todo esto, pensó, nosotros, la colonia, estuviéramos dentro de una cúpula geodésica. Y como si los investigadores de Treaton, científicos locos de una revista barata, nos mirasen desde arriba mientras hacemos nuestras cosas humildes de criaturas diminutas”.
En la última parte de la novela, el lector asiste con desconcierto creciente a una sucesión de ![]() acontecimientos cada vez más vertiginosa y surrealista en la que diferentes realidades empiezan a chocar y solaparse. Pero por fin, en los dos últimos capítulos, Dick ofrece un desenlace sorpresa que subvierte todo lo anterior. Aunque optar por este tipo de cierres suele ser un error, su tono amargado y pesimista le proporciona un atractivo especial.
acontecimientos cada vez más vertiginosa y surrealista en la que diferentes realidades empiezan a chocar y solaparse. Pero por fin, en los dos últimos capítulos, Dick ofrece un desenlace sorpresa que subvierte todo lo anterior. Aunque optar por este tipo de cierres suele ser un error, su tono amargado y pesimista le proporciona un atractivo especial.
Si se puede extraer algún tema de “Laberinto de Muerte” éste podría ser que, al tratar de crear una nueva vida de entre las ruinas de nuestras equivocaciones (la facilidad para errar, el inevitable destino hacia la decadencia y nuestra universal ignorancia), la capacidad y habilidad para mantener el sentido de la perspectiva lo es todo.
Aunque pueda parecer sugerente la idea de que uno debería sentirse motivado para alejarse de una vida construida en base al conformismo, hay temas más deprimentes sobre los que meditar en este libro. Cuando los colonos se ven obligados a considerar su aislamiento en Delmak-O, aceptan que “nuestro gran temor es haber venido aquí sin ningún propósito, y que nunca podamos irnos”.
![]() Dick estructuró la novela de tal forma que el lector pudiera conocer el mundo a través de las psiques de diferentes personajes, pero dado que cada uno de ellos tiene sus prejuicios y que desconfía y/o engaña a los demás, no se puede nunca estar verdaderamente seguro de lo que es la realidad objetiva. Por una parte, estamos ante un misterio criminal surrealista; por otra, ante una exploración de nuestras limitaciones cognitivas y la parcialidad de la experiencia subjetiva.
Dick estructuró la novela de tal forma que el lector pudiera conocer el mundo a través de las psiques de diferentes personajes, pero dado que cada uno de ellos tiene sus prejuicios y que desconfía y/o engaña a los demás, no se puede nunca estar verdaderamente seguro de lo que es la realidad objetiva. Por una parte, estamos ante un misterio criminal surrealista; por otra, ante una exploración de nuestras limitaciones cognitivas y la parcialidad de la experiencia subjetiva.
Todo en la historia está pensado para incomodar. Los personajes son irresponsables y mezquinos, lastrados por vicios y adicciones. Uno de ellos es un obseso sexual, otro depende de las pastillas, aquél no puede evitar psicoanalizar al resto y éste es un hipocondriaco. Cada uno de los colonos simboliza un defecto y en cada uno de ellos hay algo del autor –y quizá del lector-.
Los personajes se mienten unos a otros y a sí mismos, o ven e interpretan los acontecimientos de ![]() formas no ya distintas, sino claramente opuestas. Por ejemplo, uno afirma que todos son extraños debido a su clara genialidad; otro afirma que todos adolecen de una especie de idiotez. Y, al final, como uno de ellos descubre, es que: “Lo que tenemos en común es que somos fracasados”
formas no ya distintas, sino claramente opuestas. Por ejemplo, uno afirma que todos son extraños debido a su clara genialidad; otro afirma que todos adolecen de una especie de idiotez. Y, al final, como uno de ellos descubre, es que: “Lo que tenemos en común es que somos fracasados”
La siniestra presencia del Destructor de Formas, más intuida que realmente percibida, contribuye al tono amenazador que impregna toda la novela: “Tal vez todos estaban bien antes de llegar, y aquí algo les hizo cambiar. Si es así, pensó, nos cambiará también a nosotros. Inevitablemente”. Esta observación de uno de los personajes esconde un miedo tangible no sólo a no entender cómo se producirán tales cambios sino siquiera a ser consciente de ellos. Sólo se darán cuenta los demás, pero ellos también estarán transformándose en un proceso perpetuo y recíproco de decadencia.
![]() Resultan también insistentes los recordatorios de que la humanidad ha alcanzado un punto en su evolución en el que no sólo acepta voluntariamente la ignorancia, sino que se encuentra satisfecha en tal estado: “Cada cual parece vivir en su propio mundo. Sin tener en cuenta a los demás (…) Es como si todos quisieran que los dejen en paz”. Y algo más adelante, uno de los personajes exclama desesperado: “Quiero aportar algo; no quiero ser sólo un consumidor como ustedes. Vivimos en un mundo creado y manufacturado a partir de los resultados del trabajo de millones de hombres, casi todos muertos, y casi ninguno es famoso ni reconocido por sus méritos. No me interesa ser famoso por mis creaciones, sólo que sean dignas y útiles, y que estén presentes en la vida cotidiana sin que nadie lo advierta. (…) No importaría que en esta colonia murieran todos. Ninguno de nosotros aporta nada. No somos más que parásitos que se alimentan de la galaxia. El mundo no notará ni recordará lo que hacemos aquí”.
Resultan también insistentes los recordatorios de que la humanidad ha alcanzado un punto en su evolución en el que no sólo acepta voluntariamente la ignorancia, sino que se encuentra satisfecha en tal estado: “Cada cual parece vivir en su propio mundo. Sin tener en cuenta a los demás (…) Es como si todos quisieran que los dejen en paz”. Y algo más adelante, uno de los personajes exclama desesperado: “Quiero aportar algo; no quiero ser sólo un consumidor como ustedes. Vivimos en un mundo creado y manufacturado a partir de los resultados del trabajo de millones de hombres, casi todos muertos, y casi ninguno es famoso ni reconocido por sus méritos. No me interesa ser famoso por mis creaciones, sólo que sean dignas y útiles, y que estén presentes en la vida cotidiana sin que nadie lo advierta. (…) No importaría que en esta colonia murieran todos. Ninguno de nosotros aporta nada. No somos más que parásitos que se alimentan de la galaxia. El mundo no notará ni recordará lo que hacemos aquí”.
“Laberinto de Muerte” contiene otros conceptos igualmente extraños, desvíos y caminos sin salida en la ruta hacia la iluminación. Por ejemplo, el tench, una suerte de oráculo alienígena en forma de “gran masa globular de caldo protoplasmático”, que responde preguntas de forma críptica y aparentemente aleatoria: “Tomó la pluma y el papel y escribió con gran esfuerzo-. Le estoy preguntando por qué estamos vivos. -Puso el papel ante el tench y esperó. Cuando llegó la respuesta, decía: “Para estar en la plenitud de la posesión y en la cima del poder”. No es coincidencia que estos mensajes del más allá remitan al I Ching: el propio autor admitió ![]() haberlo utilizado para escribir esos pasajes (recordemos que Dick ya se había apoyado en ese método adivinatorio chino para escribir su obra más alabada, “El Hombre en el Castillo”).
haberlo utilizado para escribir esos pasajes (recordemos que Dick ya se había apoyado en ese método adivinatorio chino para escribir su obra más alabada, “El Hombre en el Castillo”).
Al desconcierto general se añade un planeta totalmente extraño e imprevisible en el que el paisaje se transforma, moscas artificiales vuelan interpretando una débil música y una extraña fábrica que va trasladando su emplazamiento exhibe en su puerta mensajes diferentes según la identidad de quien los lea…
Al final, lo que Dick parece sugerir es que, si estamos preparados, o quizás si somos capaces, de apreciar lo que es verdaderamente “real” –una redundancia que no es tal en la ficción de Dick-, podríamos alentar una chispa redentora en nuestro interior que podría alimentarse y dar a luz auténtica y plena vida: “nuestra salvación o nuestra condena. La ecuación podía funcionar en ambos sentidos”.
![]() “Laberinto de Muerte” plantea una cuestión de perspectiva: lo que ves y lo que quieres ver; lo que aceptas y comprendes y lo que tratas de borrar de la memoria. “Specktowsky dice que somos «prisioneros de nuestros prejuicios y expectativas». Y que una de las condiciones de la Maldición consiste en empantanarse en esta cuasirrealidad que percibimos sin ver nunca la realidad tal cual es”. Ahora bien, tal y como le sucede al personaje de Seth Morley, uno puede elegir el permanecer en un estado ilusorio de existencia sólo hasta el momento en el que se adquiere conciencia de que es necesario cambiar. Sin embargo, el deseado cambio puede no ser lo que uno espera ni lo que desea.
“Laberinto de Muerte” plantea una cuestión de perspectiva: lo que ves y lo que quieres ver; lo que aceptas y comprendes y lo que tratas de borrar de la memoria. “Specktowsky dice que somos «prisioneros de nuestros prejuicios y expectativas». Y que una de las condiciones de la Maldición consiste en empantanarse en esta cuasirrealidad que percibimos sin ver nunca la realidad tal cual es”. Ahora bien, tal y como le sucede al personaje de Seth Morley, uno puede elegir el permanecer en un estado ilusorio de existencia sólo hasta el momento en el que se adquiere conciencia de que es necesario cambiar. Sin embargo, el deseado cambio puede no ser lo que uno espera ni lo que desea.
“Laberinto de Muerte” ofrece una trama interesante, incluso desconcertante, y un desenlace tan pesimista como brillante. Pero no está exento de defectos. El esfuerzo de Dick a la hora de construir esa especie de teología materialista me parece poco sólido por no decir disparatado: un puñado de antiguas ideas filosóficas y religiosas mezcladas y regurgitadas sin demasiada sofisticación.
No es el cuerpo metafísico el único inconveniente que la novela tiene para el lector moderno. ![]() Mientras que la prosa de Dick evolucionó con el tiempo, haciéndose más expresiva e introduciendo destellos de humor, otros aspectos permanecieron anclados en el mundo de las revistas pulp en el que comenzó su carrera. Resulta irónico que dedique la novela a sus dos hijas cuando los personajes femeninos de la misma obedecen claramente a estereotipos ya caducos. Esto, junto con su aproximación algo tontorrona al sexo, es probablemente lo que lastra más la novela. Aunque en su vida fue un atento observador y admirador de las mujeres, Dick permaneció atado a la mentalidad de comienzos del siglo en cuanto al reparto de roles entre géneros y sus novelas, obviamente, lo reflejaron. Así, en su mundo la belleza física es el atributo más importante que puede poseer una mujer.
Mientras que la prosa de Dick evolucionó con el tiempo, haciéndose más expresiva e introduciendo destellos de humor, otros aspectos permanecieron anclados en el mundo de las revistas pulp en el que comenzó su carrera. Resulta irónico que dedique la novela a sus dos hijas cuando los personajes femeninos de la misma obedecen claramente a estereotipos ya caducos. Esto, junto con su aproximación algo tontorrona al sexo, es probablemente lo que lastra más la novela. Aunque en su vida fue un atento observador y admirador de las mujeres, Dick permaneció atado a la mentalidad de comienzos del siglo en cuanto al reparto de roles entre géneros y sus novelas, obviamente, lo reflejaron. Así, en su mundo la belleza física es el atributo más importante que puede poseer una mujer.
![]() En resumen, “Laberinto de Muerte” es una obra tan osada, deprimente y seductora como confusa. Dividida entre las antiguas obsesiones de Dick y las nuevas que ya estaban naciendo en su cabeza, como siempre sucede en la obra de este autor, es imposible disociar sus libros de él mismo. No se suele contar entre sus obras maestras y posiblemente no sea el mejor punto de partida para comenzar a explorar a este escritor, pero de cualquier modo constituye una más que recomendable lectura
En resumen, “Laberinto de Muerte” es una obra tan osada, deprimente y seductora como confusa. Dividida entre las antiguas obsesiones de Dick y las nuevas que ya estaban naciendo en su cabeza, como siempre sucede en la obra de este autor, es imposible disociar sus libros de él mismo. No se suele contar entre sus obras maestras y posiblemente no sea el mejor punto de partida para comenzar a explorar a este escritor, pero de cualquier modo constituye una más que recomendable lectura
↧
El Hombre Máquina, creado por Jack Kirby en las páginas de la colección “2001: Una Odisea del Espacio” (nº 8, julio 1977), fue uno de los personajes más olvidados y peor tratados de la editorial. Retomado para su propia colección en abril de 1978, Kirby lo había imaginado como una especie de Estela Plateada robótico, un ser torturado que, a pesar de sus evidentes sentimientos y emociones humanos, se sentía incapaz de entender e integrarse en la sociedad de la que ansiaba formar parte pero con la que no compartía ninguno de sus vicios.
El Hombre Máquina era el único superviviente de un proyecto militar secreto que pretendía ![]() fabricar robots bélicos con cierto grado de consciencia. Todos ellos acabaron víctimas de paranoias y fueron destruidos…excepto uno, el X-51, “educado” por el doctor Abel Stack en su propio hogar. Stack le proporcionó una pseudocara humana y le trató como un verdadero hijo. Tras la muerte de su “padre”, X-51 se ve obligado a huir. En su búsqueda de un lugar para él en el mundo, se cruzará con diversos superhéroes y villanos y adoptará tanto el nombre de Hombre Máquina como, en su identidad “humana”, Aaron Stack. El último guionista que se encargó de escribir sus aventuras en su primera etapa, finalizada tras 19 números en 1980, fue Tom DeFalco.
fabricar robots bélicos con cierto grado de consciencia. Todos ellos acabaron víctimas de paranoias y fueron destruidos…excepto uno, el X-51, “educado” por el doctor Abel Stack en su propio hogar. Stack le proporcionó una pseudocara humana y le trató como un verdadero hijo. Tras la muerte de su “padre”, X-51 se ve obligado a huir. En su búsqueda de un lugar para él en el mundo, se cruzará con diversos superhéroes y villanos y adoptará tanto el nombre de Hombre Máquina como, en su identidad “humana”, Aaron Stack. El último guionista que se encargó de escribir sus aventuras en su primera etapa, finalizada tras 19 números en 1980, fue Tom DeFalco.
![]() Fue precisamente DeFalco el que recuperó al personaje cuatro años después para darle una segunda oportunidad en la forma de serie limitada de cuatro números (Octubre 1984 a enero 1985), una modalidad que permitía probar la acogida de personajes poco conocidos entre los fans y ofrecer historias con un guión o un dibujo algo menos convencionales.
Fue precisamente DeFalco el que recuperó al personaje cuatro años después para darle una segunda oportunidad en la forma de serie limitada de cuatro números (Octubre 1984 a enero 1985), una modalidad que permitía probar la acogida de personajes poco conocidos entre los fans y ofrecer historias con un guión o un dibujo algo menos convencionales.
La historia transcurre en el año 202, un futuro distópico dominado por las grandes corporaciones industriales. Un grupo de saqueadores tecnológicos que rebuscan entre los deshechos abandonados por la empresa Baintronics, encuentran las piezas desmontadas del Hombre Máquina. Cuando lo ensamblan y reactivan, éste se pone de su parte en la lucha contra los agentes de la corporación enviados para detenerlos. El Hombre Máquina averigua que la gente de su pasado sigue viva, aunque envejecida, como su amigo Gears Garvin, ahora líder de los Saqueadores; o Sunset Bain, su antigua adversaria, al frente de Baintronics y aliada con Arno Stark, el malvado Iron Man del futuro. Aún peor, su antiguo amor, la también robótica Jocasta, ha sobrevivido…como fiel ayudante de Sunset Bain.
Lo cierto es que esta miniserie está lejos de ser uno de los mejores guiones de DeFalco. La ![]() revolución adulta en el mundo del comic book aún estaba dos años en el futuro y lo que tenemos aquí es una historieta de planteamiento muy tradicional y poco atrevida que tampoco esta vez consiguió dotar de carisma al Hombre Máquina. Su único papel parece ser el de reaccionar algo desconcertado a lo que sucede a su alrededor en vez de tomar la iniciativa y tratar de buscar su sitio en ese nuevo mundo, que había sido el sustrato temático del personaje tal y como Kirby lo imaginó.
revolución adulta en el mundo del comic book aún estaba dos años en el futuro y lo que tenemos aquí es una historieta de planteamiento muy tradicional y poco atrevida que tampoco esta vez consiguió dotar de carisma al Hombre Máquina. Su único papel parece ser el de reaccionar algo desconcertado a lo que sucede a su alrededor en vez de tomar la iniciativa y tratar de buscar su sitio en ese nuevo mundo, que había sido el sustrato temático del personaje tal y como Kirby lo imaginó.
El resto de personajes que le acompañan en la aventura, ya sean amigos o villanos, resultan tópicos y predecibles y las relaciones entre ellos carecen de sustancia o complejidad alguna. El conflicto entre Bain y el Hombre Máquina o entre éste y Jocasta ofrecía jugosas posibilidades nunca explotadas. Arno Stark no pasa de ser un matón presuntuoso con armadura sin matiz alguno. DeFalco prescinde también de cualquier referencia al resto del Universo Marvel, lo que podría haber dotado de más colorido y profundidad a una historia por lo demás plana.
![]() Ni siquiera el entorno futurista, una suerte de pastiche ciberpunk fuera de la continuidad Marvel, resulta atractivo. Y eso que ese subgénero de la ciencia ficción estaba aún en la infancia y distaba mucho de haber agotado sus recursos visuales. Todavía estaban recientes las películas que sentaron las bases visuales del ciberpunk cinematográfico, como “Tron” (1982), “Blade Runner” (1982) o “Terminator” (1984).
Ni siquiera el entorno futurista, una suerte de pastiche ciberpunk fuera de la continuidad Marvel, resulta atractivo. Y eso que ese subgénero de la ciencia ficción estaba aún en la infancia y distaba mucho de haber agotado sus recursos visuales. Todavía estaban recientes las películas que sentaron las bases visuales del ciberpunk cinematográfico, como “Tron” (1982), “Blade Runner” (1982) o “Terminator” (1984).
En resumen, la miniserie es una especie de telefilme o episodio piloto para una serie regular que nunca llegó a emitirse. El tema del robot que no se siente máquina y a través del cual se reflexiona sobre la naturaleza de la humanidad no era entonces ni de lejos algo novedoso. No obstante, DeFalco dio con algunas ideas interesantes… que no supo desarrollar.
Al menos en lo que respecta a la conclusión, la responsabilidad por la tibieza del guión ha de repartirse con su dibujante, Barry Windsor-Smith. Según él mismo dijo, cuando volvió a los comics se dio cuenta de la que la única forma de dar lo mejor de sí mismo era controlando toda la obra, tanto el guión como el dibujo. El problema es que Smith, al que no le faltaba soberbia, nunca fue tan buen autor completo como Frank Miller o John Byrne, tal y como demostraría más adelante en su fallido proyecto “Storyteller”.
Pero es que lo que de verdad hace de este comic una lectura recomendable no es su guión, sino ![]() su apartado gráfico. Y es que “El Hombre Máquina” supuso la recuperación para la historieta mainstream de un Barry Smith al que todo el mundo daba por perdido.
su apartado gráfico. Y es que “El Hombre Máquina” supuso la recuperación para la historieta mainstream de un Barry Smith al que todo el mundo daba por perdido.
Smith había sorprendido a toda la industria con sus dibujos para “Conan el Bárbaro” en los setenta, donde había ido desarrollando un estilo de una belleza, elegancia y dinamismo casi inauditos en el mundo del comic book. Sin embargo, el creciente perfeccionismo con el que abordaba su trabajo le acabó impidiendo ajustarse a las ineludibles fechas de entrega propias de la industria. Ello, junto a la pobre situación que padecían los autores en el comic, le animaron a dejar ese mundo en 1974 para establecerse de forma independiente en un estudio junto a otros autores de primera fila: Jeff Jones, Mike Kaluta y Bernie Wrightson. Bajo el sello de Gorblimey Press, se dedicó entonces a la producción de ilustraciones, posters, portafolios y grabados.
![]() Pero en 1983, inicia una tímida reentrada en el ámbito de las viñetas, colaborando para revistas de editoriales independientes, como “Star Reach” o “Pathways to Fantasy” y la más popular “Epic Illustrated”. Su dibujo se veía más maravilloso que nunca, sin que su técnica hubiera perdido ni un ápice de su preciosismo desde sus días de gloria en Conan. Pronto, los fans se enteraron de que aunque Smith ahora firmaba sus obras con el más sonoro –y británico- Barry Windsor-Smith, no habría marcha atrás.
Pero en 1983, inicia una tímida reentrada en el ámbito de las viñetas, colaborando para revistas de editoriales independientes, como “Star Reach” o “Pathways to Fantasy” y la más popular “Epic Illustrated”. Su dibujo se veía más maravilloso que nunca, sin que su técnica hubiera perdido ni un ápice de su preciosismo desde sus días de gloria en Conan. Pronto, los fans se enteraron de que aunque Smith ahora firmaba sus obras con el más sonoro –y británico- Barry Windsor-Smith, no habría marcha atrás.
Y es que ese lento renacer le dejó claro al autor que el bellísimo, minucioso y muy elaborado dibujo que había desarrollado para Conan en los setenta y luego en los años que pasó ilustrando para Gorblimey Press, era totalmente inadecuado para una serie de comics de cadencia mensual, en la que los autores debían trabajar bajo la presión continua de las fechas de entrega. Si su intento de reencontrarse con los comics y vivir de ello era auténtico, Smith tendría que simplificar su estilo y, literalmente, reaprender la narrativa específica del género superheroico. Cuando se sumergió en Gorblimey Press, desaprendió el lenguaje del comic para empaparse del ![]() propio de la ilustración y la pintura.
propio de la ilustración y la pintura.
Así, en lugar de lanzarse de cabeza a la piscina, probó el agua recelosamente mediante algunas historias aisladas para la colección “Marvel Fanfare” (nº 15, julio 1984) y la superventas “X-Men” (nº 186, octubre 1984). Los resultados fueron estupendos, pero la experiencia le sirvió para darse cuenta de lo oxidado que estaba tras tantos años alejado de la narrativa gráfica. Sencillamente, tal y como él mismo admitió, no era capaz de pensar secuencialmente, de dividir un guión en viñetas y planificarlo de acuerdo a la continuidad y el ritmo narrativo. Y es aquí cuando entra en escena Herb Trimpe.
![]() Trimpe había dejado su impronta en Marvel durante los sesenta y setenta, sobre todo como dibujante de la colección regular de “Hulk”. Conforme discurrían los ochenta y su estilo quedaba obsoleto, se vio obligado a aceptar la ingrata tarea de adaptar propiedades “alquiladas” por Marvel como “Godzilla”, “Shogun Warriors” o “G.I.Joe” (acabaría saliendo del mundo del comic en los noventa, consiguiendo un graduado universitario y ganándose la vida como profesor de arte en un instituto público. Murió en 2015). Por entonces aceptó actuar como “perro lazarillo” para su amigo Barry Smith: fue él quien empezó dibujando los bocetos que repasaba luego el británico. Éste se reencontró con su viejo talento muy rápido, tanto que hacia el segundo número ya borraba las páginas de Trimpe y las reelaborada a su gusto.
Trimpe había dejado su impronta en Marvel durante los sesenta y setenta, sobre todo como dibujante de la colección regular de “Hulk”. Conforme discurrían los ochenta y su estilo quedaba obsoleto, se vio obligado a aceptar la ingrata tarea de adaptar propiedades “alquiladas” por Marvel como “Godzilla”, “Shogun Warriors” o “G.I.Joe” (acabaría saliendo del mundo del comic en los noventa, consiguiendo un graduado universitario y ganándose la vida como profesor de arte en un instituto público. Murió en 2015). Por entonces aceptó actuar como “perro lazarillo” para su amigo Barry Smith: fue él quien empezó dibujando los bocetos que repasaba luego el británico. Éste se reencontró con su viejo talento muy rápido, tanto que hacia el segundo número ya borraba las páginas de Trimpe y las reelaborada a su gusto.
El entusiasmo y confianza de Smith creció con cada página que dibujaba. Al principio se nota![]() que se limita a terminar y perfilar el dibujo de Trimpe, como siempre rígido y poco atractivo. Pero rápidamente, hacia el final del segundo número, Smith empieza a tomar el control, aportando sus propias composiciones, embelleciendo las viñetas y dotando a los personajes de un dinamismo del que Trimpe hubiera sido incapaz. El dibujo del último episodio, el cuarto, es ya obra exclusiva de un Smith pletórico que dibuja hasta el último cable del cerebro del protagonista o el cristal más pequeño de la consola que destrozan el Hombre Máquina e Iron Man en su dramático combate final.
que se limita a terminar y perfilar el dibujo de Trimpe, como siempre rígido y poco atractivo. Pero rápidamente, hacia el final del segundo número, Smith empieza a tomar el control, aportando sus propias composiciones, embelleciendo las viñetas y dotando a los personajes de un dinamismo del que Trimpe hubiera sido incapaz. El dibujo del último episodio, el cuarto, es ya obra exclusiva de un Smith pletórico que dibuja hasta el último cable del cerebro del protagonista o el cristal más pequeño de la consola que destrozan el Hombre Máquina e Iron Man en su dramático combate final.
“El Hombre Máquina” no es un comic magnífico, pero tampoco un desastre. Simplemente resulta decepcionante el que, contando con los ingredientes necesarios para funcionar, en lugar de combinarlos extrayendo todo su potencial, el guionista se limite a arrojarlos en una historia trivial. Sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad de comentar esta incursión de Marvel en el mundo de los robots, especialmente si cuenta con un artista de la altura de Barry Windsor-Smith.
↧
“La Guerra de los Mundos” es la madre de todas las películas de invasiones alienígenas. En puridad, no fue la primera. Un par de años antes se habían estrenado otros dos clásicos del género, “El Enigma de Otro Mundo” (1951) y “Ultimátum a la Tierra” y, tan sólo unos meses antes del estreno de la que comentamos, “Invasores de Marte” y “Llegó del más allá”.
Sin embargo, ninguna de ellas dio verdaderamente con la fórmula exacta. “El Enigma de Otro Mundo” tenía a un solo extraterrestre y la acción permanecía confinada a una aislada base polar; “Ultimátum a la Tierra” presentaba una amenaza a la humanidad, sí, pero el alienígena en cuestión era benevolente y paternalista, y se demostraba que el verdadero peligro para la humanidad era ella misma; en cuanto a “Llegó del más allá”, aunque introducía seres de aspecto repelente que secuestraban humanos, resultaba al final que lo único que querían era reparar su nave y dejarnos en paz.
No, el género de invasiones alienígenas que inauguró realmente uno de los subgéneros prevalentes en el cine de CF de los cincuenta fue “La Guerra de los Mundos”.
Los habitantes de una moribunda civilización del planeta Marte llegan a la Tierra a bordo de ![]() una suerte de proyectiles que los astrónomos toman inicialmente por meteoritos. Mientras se encuentra disfrutando de unos días de asueto en California, el doctor Clayton Forrester (Gene Barry) recibe una petición de ayuda por parte de las autoridades de una población cercana para que investigue uno de esos meteoritos.
una suerte de proyectiles que los astrónomos toman inicialmente por meteoritos. Mientras se encuentra disfrutando de unos días de asueto en California, el doctor Clayton Forrester (Gene Barry) recibe una petición de ayuda por parte de las autoridades de una población cercana para que investigue uno de esos meteoritos.
Cuando se dan cuenta de la naturaleza del misterioso cuerpo, tres vecinos dejados de guardia junto al todavía caliente artefacto se acercan para saludar a los seres de su interior, pero son incinerados por un rayo vaporizador. Los militares no tardan en entrar en escena y entonces es cuando el “meteorito” se abre descubriendo en su interior unas máquinas de guerra voladoras. Por todo el mundo se producen ataques similares. Los marcianos disponen de una tecnología tan avanzada que nada que los humanos les arrojen parece surtir efecto, ni siquiera ![]() el arsenal atómico. Mientras tanto, los extraterrestres avanzan destruyéndolo todo.
el arsenal atómico. Mientras tanto, los extraterrestres avanzan destruyéndolo todo.
La novela “La Guerra de los Mundos”, escrita por H.G.Wells en 1898, había sido la primera en plantear de forma verosímil y realista una posible invasión alienígena. De hecho, fue este libro el que estableció el estereotipo de los malvados hombrecillos verdes con tentáculos que tanto explotaría la literatura pulp de los años treinta en Estados Unidos.
Dado el éxito que tuvo el libro desde su primera edición, no puede extrañar que se produjeran ![]() tempranos intentos de llevarlo al cine. Los derechos cinematográficos fueron adquiridos por la Paramount en 1925 y desde ese momento, de forma intermitente, se fueron sucediendo una serie de ilustres nombres en relación a su potencial rodaje. El ruso Sergei Einsenstein, director del clásico “El Acorazado Potemkin” (1925) se había fijado en él en los años veinte, como también el estadounidense Cecil B.De Mille (“Los Diez Mandamientos”, 1956) durante los treinta. Tras su exitosa versión radiofónica de 1938, la RKO rogó a Orson Welles que dirigiera una adaptación de la misma a la gran pantalla, pero el joven realizador se negó a ello (a cambio, nos ofreció “Ciudadano Kane”, lo que no es mala compensación).
tempranos intentos de llevarlo al cine. Los derechos cinematográficos fueron adquiridos por la Paramount en 1925 y desde ese momento, de forma intermitente, se fueron sucediendo una serie de ilustres nombres en relación a su potencial rodaje. El ruso Sergei Einsenstein, director del clásico “El Acorazado Potemkin” (1925) se había fijado en él en los años veinte, como también el estadounidense Cecil B.De Mille (“Los Diez Mandamientos”, 1956) durante los treinta. Tras su exitosa versión radiofónica de 1938, la RKO rogó a Orson Welles que dirigiera una adaptación de la misma a la gran pantalla, pero el joven realizador se negó a ello (a cambio, nos ofreció “Ciudadano Kane”, lo que no es mala compensación).
El legendario animador y técnico de efectos especiales Ray Harryhausen desarrolló su propia versión e incluso realizó algunas tomas de muestra en los años cuarenta (que pueden verse en YouTube) para intentar interesar a los productores. Se dice que incluso Alfred Hitchcock y el productor Alexander Korda –que ya había colaborado con el propio H.G.Wells en la visionaria “La Vida Futura” (1936)- estuvieron en un momento u otro interesados en el proyecto.
Por fin, y a la vista de los buenos resultados que desde 1950 venían obteniendo algunas películas de ciencia ficción, Paramount decide probar suerte de una vez por todas y ejercer los derechos sobre la historia. Para las labores de realización escogen a George Pal, un inmigrante de origen ![]() húngaro que entre 1932 y 1947 había cosechado el éxito con una serie de cortos de animación stop-motion titulados genéricamente “Puppetoons”. Ya en la década de los cincuenta, Pal dio el salto al cine de acción real y produjo “Con Destino a la Luna” (1950) y “Cuando los Mundos Chocan” (1951), películas de gran presupuesto, en color y con espectaculares efectos especiales –aun cuando desde el punto de vista dramático adolecían de una notable frialdad-. Fueron aquellos los equivalentes de la época a los blockbuster modernos de Michael Bay o Roland Emmerich. El éxito obtenido convirtió a George Pal en uno de los nombres más relevantes y conocidos de la ciencia ficción de los cincuenta, permitiéndole financiar y/o dirigir otras cintas que también pasarían a gozar de la categoría de clásicos. “La Guerra de los Mundos” fue una de ellas.
húngaro que entre 1932 y 1947 había cosechado el éxito con una serie de cortos de animación stop-motion titulados genéricamente “Puppetoons”. Ya en la década de los cincuenta, Pal dio el salto al cine de acción real y produjo “Con Destino a la Luna” (1950) y “Cuando los Mundos Chocan” (1951), películas de gran presupuesto, en color y con espectaculares efectos especiales –aun cuando desde el punto de vista dramático adolecían de una notable frialdad-. Fueron aquellos los equivalentes de la época a los blockbuster modernos de Michael Bay o Roland Emmerich. El éxito obtenido convirtió a George Pal en uno de los nombres más relevantes y conocidos de la ciencia ficción de los cincuenta, permitiéndole financiar y/o dirigir otras cintas que también pasarían a gozar de la categoría de clásicos. “La Guerra de los Mundos” fue una de ellas.
Había quien decía que era una novela imposible de adaptar al mundo actual y, además, localizarla fuera de Inglaterra, pero Orson Welles ya había demostrado lo erróneo de esas afirmaciones el 30 de octubre de 1938 cuando, al frente de su Mercury Theatre, dirigió la ya mencionada adaptación radiofónica que causó un enorme impacto por el “sencillo” procedimiento de narrarlo como si de una serie de boletines de noticias se tratara, ambientando la invasión en el Estados Unidos contemporáneo..
Tomando una decisión que despertó las iras de los más puristas, George Pal sometió a la novela de Wells a una actualización con ayuda del guionista de origen británico Barré Lyndon, recién llegado de colaborar en el oscarizado libreto de “El Mayor Espectáculo del Mundo” (1952). En primer lugar, las máquinas bélicas marcianas se transformaron de trípodes andantes a elegantes naves voladoras inspiradas en la forma de la manta raya. Está claro que este cambio obedeció a la necesidad de abaratar costes, puesto que la animación stop-motion de los trípodes ![]() hubiera sido un proceso mucho más caro y largo que mover unas maquetas sostenidas por cables. Por otra parte, los anónimos e insulsos personajes de Welles fueron sustituidos por otros con los que el espectador pudiera empatizar más fácilmente. Así, el científico Clayton Forrester es un individuo joven, atractivo y brillante que se convierte en el guía de la acción al tiempo que transmisor de explicaciones y descubrimientos científicos ausentes en el libro de Welles. Además, siguiendo las directrices propias de Hollywood se le añadió un interés romántico, Sylvia van Buren (Ann Robinson) que le acompañaría durante las tribulaciones por venir.
hubiera sido un proceso mucho más caro y largo que mover unas maquetas sostenidas por cables. Por otra parte, los anónimos e insulsos personajes de Welles fueron sustituidos por otros con los que el espectador pudiera empatizar más fácilmente. Así, el científico Clayton Forrester es un individuo joven, atractivo y brillante que se convierte en el guía de la acción al tiempo que transmisor de explicaciones y descubrimientos científicos ausentes en el libro de Welles. Además, siguiendo las directrices propias de Hollywood se le añadió un interés romántico, Sylvia van Buren (Ann Robinson) que le acompañaría durante las tribulaciones por venir.
Pero el cambio más importante respecto a la novela original fue el de su escenario: de la ![]() Inglaterra victoriana se traslada a la California contemporánea de los años cincuenta. De nuevo, esta actualización molestó a los fieles de Wells aun cuando se mantuviera intacta la crítica al orgullo y autocomplacencia de la clase media, que da por sentado un bienestar y un futuro de prosperidad que pueden ser arrollados de un momento a otro. Wells había escrito su historia como una alegoría de la Inglaterra victoriana, cuyo poder imperialista era formidable a finales del siglo XIX pero cuyo horizonte comenzaba a cubrirse de negros nubarrones. El escritor quiso ofrecer una parábola sobre el ejercicio –y abuso- del poder del imperio británico y cómo esa institución, aparentemente invencible, era aniquilada fácilmente por una fuerza tecnológicamente superior.
Inglaterra victoriana se traslada a la California contemporánea de los años cincuenta. De nuevo, esta actualización molestó a los fieles de Wells aun cuando se mantuviera intacta la crítica al orgullo y autocomplacencia de la clase media, que da por sentado un bienestar y un futuro de prosperidad que pueden ser arrollados de un momento a otro. Wells había escrito su historia como una alegoría de la Inglaterra victoriana, cuyo poder imperialista era formidable a finales del siglo XIX pero cuyo horizonte comenzaba a cubrirse de negros nubarrones. El escritor quiso ofrecer una parábola sobre el ejercicio –y abuso- del poder del imperio británico y cómo esa institución, aparentemente invencible, era aniquilada fácilmente por una fuerza tecnológicamente superior.
Cuando se estrenó el film, la América de los cincuenta era, naturalmente, muy distinta (su poder e influencia estaban en ascenso en lugar de en declive como en Inglaterra), pero “La Guerra de los Mundos” cinematográfica no perdió su sentido alegórico, aunque trasladó el blanco de la crítica al nacionalismo norteamericano de la posguerra, temeroso de su fragilidad ![]() ante la nueva Era Atómica. Fue un recordatorio de que incluso una superpotencia de nuevo cuño debería estar preparada para desafíos que no sería capaz de ahuyentar de un simple manotazo. Así, a pesar de los cambios introducidos –o precisamente gracias a ellos-, la película mantiene la fidelidad al núcleo de la obra de Wells.
ante la nueva Era Atómica. Fue un recordatorio de que incluso una superpotencia de nuevo cuño debería estar preparada para desafíos que no sería capaz de ahuyentar de un simple manotazo. Así, a pesar de los cambios introducidos –o precisamente gracias a ellos-, la película mantiene la fidelidad al núcleo de la obra de Wells.
Por otra parte, la invasión alienígena orquestada por Pal toma un cariz internacional –Wells nunca mencionó lo que ocurrió en otros países-, mostrando lo que sucede en otras ciudades del mundo aun cuando la acción principal transcurra en las afueras de Los Ángeles.
![]() La trama cinematográfica sigue razonablemente la de la novela en lo que se refiere al aterrizaje de los meteoritos, la apertura del cilindro, el disparo del rayo de la muerte que todo lo destruye y la aparición final de las máquinas marcianas (una interesante adición a estas escenas es la de la radiación, un fenómeno que no fue descubierto por Marie Curie hasta el mismo año en que apareció publicada la novela). Se incluye también la escena del libro en la que el protagonista se esconde en un sótano en compañía de un vicario enloquecido. Este último, sin embargo, se ha eliminado y sólo encontramos al doctor Forrester y Sylvia van Buren. Ambos se enfrentan no sólo a una sonda marciana que entra en su escondite, sino a un marciano que Wells nunca puso ahí.
La trama cinematográfica sigue razonablemente la de la novela en lo que se refiere al aterrizaje de los meteoritos, la apertura del cilindro, el disparo del rayo de la muerte que todo lo destruye y la aparición final de las máquinas marcianas (una interesante adición a estas escenas es la de la radiación, un fenómeno que no fue descubierto por Marie Curie hasta el mismo año en que apareció publicada la novela). Se incluye también la escena del libro en la que el protagonista se esconde en un sótano en compañía de un vicario enloquecido. Este último, sin embargo, se ha eliminado y sólo encontramos al doctor Forrester y Sylvia van Buren. Ambos se enfrentan no sólo a una sonda marciana que entra en su escondite, sino a un marciano que Wells nunca puso ahí.
La dinámica “Militares versus Ciencia” no era nueva pero en esta ocasión hay un nuevo ingrediente en la mezcla: un subtexto religioso que, en mi opinión, tiende a menoscabar algo el resultado global. Las películas de George Pal siempre parecen atrapadas entre extraordinarios desafíos a la imaginación y el temor religioso, probablemente debido a la condición católica del propio Pal. Cuando H.G.Wells concluyó su libro con la afirmación de que los marcianos habían sido derrotados por la cosa más pequeña de la creación divina (las bacterias), en realidad utilizaba tal referencia de modo irónico y no como una indicación de sus creencias religiosas –de hecho, Wells era un conocido y activo ateo-. Ni George Pal ni Barré Lyndon, parecieron![]() entender la intencionalidad irónica y, en cambio, tomaron la frase en su sentido más literal, permitiendo que la religiosidad impregnara la película. En un momento dado, Ann Robinson nos cuenta: “Siempre supe que si me escondía en una iglesia y rezaba, mi verdadero amor me encontraría allí”…y, naturalmente, Gene Barry acaba haciendo exactamente eso escenas después.
entender la intencionalidad irónica y, en cambio, tomaron la frase en su sentido más literal, permitiendo que la religiosidad impregnara la película. En un momento dado, Ann Robinson nos cuenta: “Siempre supe que si me escondía en una iglesia y rezaba, mi verdadero amor me encontraría allí”…y, naturalmente, Gene Barry acaba haciendo exactamente eso escenas después.
Cuando se desencadena la violencia, parece que la religión va a correr la peor de las suertes. El padre Collins y sus buenas intenciones son vaporizados por los marcianos. Inmediatamente después, entran en escena los militares, cuyas soluciones al problema son tan predecibles como ineficaces ante la avanzada tecnología del enemigo. Parece que es la ciencia la que debe tomar el relevo, tratando de encontrar un arma biológica que afecte a los invasores, pero el caos y pánico generalizados impiden cualquier intento en ese sentido. Y es entonces cuando la historia da un giro aparentemente extraño hacia lo espiritual.
![]() Apoyándose en la asunción negativa y pesimista de que el hombre no puede controlar su destino, el cometido de la religión es hacer soportable esa incapacidad. Ello lleva a actividades grupales que reúnen a los individuos en congregaciones en cuyo seno intenta dominar su miedo hacia lo inevitable, lo incontrolable y lo desconocido. Así, es totalmente apropiado que ciertas películas de ciencia ficción introduzcan un “bálsamo religioso” que aporte respuestas espirituales a las cuestiones científicas que los sabios y el orden social no pueden explicar adecuadamente. Cuando la sociedad postulada por un film de CF se ve obligada a enfrentarse a su incapacidad para comprender y someter lo desconocido, huirá, se esconderá y celebrará su fracaso como algo sagrado.
Apoyándose en la asunción negativa y pesimista de que el hombre no puede controlar su destino, el cometido de la religión es hacer soportable esa incapacidad. Ello lleva a actividades grupales que reúnen a los individuos en congregaciones en cuyo seno intenta dominar su miedo hacia lo inevitable, lo incontrolable y lo desconocido. Así, es totalmente apropiado que ciertas películas de ciencia ficción introduzcan un “bálsamo religioso” que aporte respuestas espirituales a las cuestiones científicas que los sabios y el orden social no pueden explicar adecuadamente. Cuando la sociedad postulada por un film de CF se ve obligada a enfrentarse a su incapacidad para comprender y someter lo desconocido, huirá, se esconderá y celebrará su fracaso como algo sagrado.
Eso es exactamente lo que sucede en la parte final de “La Guerra de los Mundos”. Al ![]() comprobar que ni militares ni científicos han sido capaces de defenderlos del peligro, las gentes se reúnen en las iglesias, orando y cantando en aceptación de su destino fatal. Pero he aquí que la salvación llega en el último momento en la forma de un acto de Dios: las naves marcianas se desploman derrotadas, de forma harto simbólica, justo en el umbral de la iglesia y en la escena siguiente vemos a multitudes de pie en una colina cantando himnos de gratitud por haber sido preservados. Sí, han sido los gérmenes, pero ¿no son éstos también una creación de Dios, quizá dejados en la Tierra para salvarnos en un momento de tribulación como ese?.
comprobar que ni militares ni científicos han sido capaces de defenderlos del peligro, las gentes se reúnen en las iglesias, orando y cantando en aceptación de su destino fatal. Pero he aquí que la salvación llega en el último momento en la forma de un acto de Dios: las naves marcianas se desploman derrotadas, de forma harto simbólica, justo en el umbral de la iglesia y en la escena siguiente vemos a multitudes de pie en una colina cantando himnos de gratitud por haber sido preservados. Sí, han sido los gérmenes, pero ¿no son éstos también una creación de Dios, quizá dejados en la Tierra para salvarnos en un momento de tribulación como ese?.
Para H.G.Wells, el personaje del vicario, sumido en la demencia, el terror y la cháchara sin sentido, representaba su desprecio hacia la religión. En la película, por el contrario, el pastor Collins (Lewis Martin) simboliza lo opuesto: un miembro sereno y respetado de la comunidad que tiene el valor de sacrificar su vida con tal de salvar a sus feligreses.
![]() Con todo, de la misma forma que Wells lo había hecho en su propia época y lugar, “La Guerra de los Mundos” de George Pal toma el pulso a la ansiedad presente en la sociedad contemporánea. Muchos, preocupados por lo que pensaban era el inminente colapso del mundo y de América como nación, se aferraron a su creencia de que Dios les protegería de los males. De hecho, en el mundo real se produjo un rearme religioso y reaccionario encabezado por predicadores mediáticos como Billy Graham, quien llegó a actuar de consejero espiritual de presidentes americanos como Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson o Richard Nixon.
Con todo, de la misma forma que Wells lo había hecho en su propia época y lugar, “La Guerra de los Mundos” de George Pal toma el pulso a la ansiedad presente en la sociedad contemporánea. Muchos, preocupados por lo que pensaban era el inminente colapso del mundo y de América como nación, se aferraron a su creencia de que Dios les protegería de los males. De hecho, en el mundo real se produjo un rearme religioso y reaccionario encabezado por predicadores mediáticos como Billy Graham, quien llegó a actuar de consejero espiritual de presidentes americanos como Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson o Richard Nixon.
![]() Para los creyentes, el final de la película puede ser espiritualmente reconfortante. Y para los que no, pueden hallar esperanza en algo más sutil pero también inferible a partir del destino de los marcianos. Las películas en las que los hombres viajan a otros planetas suelen presentar una amenaza doble: la de los posibles alienígenas que allí habitan y la del propio planeta en sí, un entorno hostil a nuestra biología. Pero cuando los extraterrestres vienen a la Tierra, las tornas se invierten. En la Tierra, nos dice también la película, estamos en casa, jugamos en nuestro campo. La Tierra, en resumen, está de nuestra parte y actuará de forma orgánica junto a nosotros para expulsar al extraño. Según este enfoque agnóstico, los marcianos mueren no por la mano de Dios, sino por su imposibilidad de conectar con el planeta a un nivel tan íntimo como el nuestro.
Para los creyentes, el final de la película puede ser espiritualmente reconfortante. Y para los que no, pueden hallar esperanza en algo más sutil pero también inferible a partir del destino de los marcianos. Las películas en las que los hombres viajan a otros planetas suelen presentar una amenaza doble: la de los posibles alienígenas que allí habitan y la del propio planeta en sí, un entorno hostil a nuestra biología. Pero cuando los extraterrestres vienen a la Tierra, las tornas se invierten. En la Tierra, nos dice también la película, estamos en casa, jugamos en nuestro campo. La Tierra, en resumen, está de nuestra parte y actuará de forma orgánica junto a nosotros para expulsar al extraño. Según este enfoque agnóstico, los marcianos mueren no por la mano de Dios, sino por su imposibilidad de conectar con el planeta a un nivel tan íntimo como el nuestro.
Hay críticos que han querido ver en la película un tono de advertencia respecto a la amenaza ![]() comunista: el temible invasor proveniente del exterior, el Planeta Rojo… Personalmente creo que eso es llevar las cosas demasiado lejos. Las películas, como cualquier otra manifestación cultural, reflejan en parte las ansiedades y esperanzas de una época, sí. Pero otra cosa muy distinta es identificar en ellas, sin que medie una asunción expresa al respecto por parte de los creadores de la misma, un contenido o intencionalidad ideológicos. Al fin y al cabo, se siguen haciendo películas de invasiones extraterrestres y no creo que nadie se atreva a interpretarlas ahora en clave de la Guerra Fría.
comunista: el temible invasor proveniente del exterior, el Planeta Rojo… Personalmente creo que eso es llevar las cosas demasiado lejos. Las películas, como cualquier otra manifestación cultural, reflejan en parte las ansiedades y esperanzas de una época, sí. Pero otra cosa muy distinta es identificar en ellas, sin que medie una asunción expresa al respecto por parte de los creadores de la misma, un contenido o intencionalidad ideológicos. Al fin y al cabo, se siguen haciendo películas de invasiones extraterrestres y no creo que nadie se atreva a interpretarlas ahora en clave de la Guerra Fría.
![]() No, “La Guerra de los Mundos” bebe de dos fuentes distintas. Primero, del miedo a lo desconocido, de la identificación de lo extraño como algo peligroso, una propensión muy humana que sin duda ha protegido a nuestra especie en más de una ocasión –provocando en otras auténticas masacres- y que se puede rastrear muy atrás en el tiempo. Por otra, las novelas de guerras futuras del último tercio del siglo XIX, en las que se planteaban escenarios iguales a los de Wells, solo que en vez de alienígenas los enemigos eran prusianos, chinos, alemanes, anarquistas…
No, “La Guerra de los Mundos” bebe de dos fuentes distintas. Primero, del miedo a lo desconocido, de la identificación de lo extraño como algo peligroso, una propensión muy humana que sin duda ha protegido a nuestra especie en más de una ocasión –provocando en otras auténticas masacres- y que se puede rastrear muy atrás en el tiempo. Por otra, las novelas de guerras futuras del último tercio del siglo XIX, en las que se planteaban escenarios iguales a los de Wells, solo que en vez de alienígenas los enemigos eran prusianos, chinos, alemanes, anarquistas…
Otro aspecto que impresionó bastante a los espectadores de la época es el tono documental y el realismo con que se enfocaron algunas escenas, empezando por la ominosa apertura narrada por Cedric Hardwicke en la que habla de la moribunda civilización marciana mientras se muestran pinturas de Marte realizadas por Chesley Bonestell. Más adelante, intercaladas con las escenas de las naves alienígenas, multitudes bien coreografiadas para representar el pánico ![]() y maquetas ardiendo y explotando, se insertarían imágenes reales de ciudades bombardeadas, refugiados huyendo de desastres y militares en acción. La explosión de la bomba atómica se aborda con una mezcla de horror y fascinación muy propia de la época.
y maquetas ardiendo y explotando, se insertarían imágenes reales de ciudades bombardeadas, refugiados huyendo de desastres y militares en acción. La explosión de la bomba atómica se aborda con una mezcla de horror y fascinación muy propia de la época.
Lo que nunca importó demasiado a George Pal en sus films fue la vertiente humana, y esta no es una excepción. En “la Guerra de los Mundos”, por ejemplo, no es que la relación amorosa entre los dos protagonistas no llegue a ninguna parte, es que los actores son tan de cartón piedra como los personajes a los que encarnan. En honor de la verdad hay que apuntar que en esto tampoco se diferencia demasiado del libro de Wells, en el que la acción es narrada por alguien en primera persona del que no llegamos a saber siquiera el nombre. En realidad, las verdaderas estrellas de la película no son los actores, sino los efectos especiales, a los que se dedicaron casi tres cuartas partes del presupuesto de dos millones de dólares con que contó el film.
A comienzos de los cincuenta, la televisión empezó a desafiar la hegemonía cultural de Hollywood. A medida que se extendía e intensificaba el fenómeno de la suburbanización con el aislamiento social que ello conllevó, la televisión entró en los hogares para ofrecer una versión alternativa del mundo en la que las minorías tenían poca cabida más allá de los estereotipados nativos de Tarzán o los indios de los westerns. Las cadenas vendían su producto como una forma de “llevar el mundo al umbral de la gente”, enfatizando la seguridad y comodidad de esa forma de entretenimiento. Como experiencia privada, la televisión retiró a los espectadores de las salas públicas de cine.
Incapaz de competir con la inmediatez y facilidad de disfrute la televisión, Hollywood trató de mantener su posición aumentando el nivel de espectacularidad y, en este sentido, los efectos especiales se convirtieron en un arma estratégica para volver a atraer a los espectadores. El cine de ciencia ficción era el vehículo perfecto para ello. Películas como “La Guerra de los Mundos” podían reunir a una gran audiencia sin necesidad de contratar a grandes estrellas.
![]() Muchos de los efectos, que tardaron casi seis meses en completarse, incluían el rodaje con maquetas de ciudades y naves. El responsable de efectos especiales, Gordon Jennings, ahondó en lo que su equipo ya había diseñado para otra producción de Pal, “Cuando los Mundos Chocan”, que ganó un Oscar en esa categoría. Una de las escenas icónicas de la cinta, aquélla en la que los marcianos vuelan por los aires el ayuntamiento de Los Angeles, supuso destruir una detallada maqueta del edificio; y para simular la explosión atómica, se detonó un montículo de pólvora destellante teñida de colores y se rodó a tres veces la velocidad normal, para que el estallido pareciera más lento en la pantalla.
Muchos de los efectos, que tardaron casi seis meses en completarse, incluían el rodaje con maquetas de ciudades y naves. El responsable de efectos especiales, Gordon Jennings, ahondó en lo que su equipo ya había diseñado para otra producción de Pal, “Cuando los Mundos Chocan”, que ganó un Oscar en esa categoría. Una de las escenas icónicas de la cinta, aquélla en la que los marcianos vuelan por los aires el ayuntamiento de Los Angeles, supuso destruir una detallada maqueta del edificio; y para simular la explosión atómica, se detonó un montículo de pólvora destellante teñida de colores y se rodó a tres veces la velocidad normal, para que el estallido pareciera más lento en la pantalla.
Las máquinas voladoras marcianas exhiben una siniestra elegancia. Sus formas, ![]() deliberadamente alejadas del icónico “platillo volante”, sugieren, en un intento de “animalizar” lo artificial, las de una cobra o las de una peligrosa manta raya y su silencioso avance por los cielos urbanos sólo está roto por el siseo de sus rayos incineradores. El diseño de sonidos que acompañaban a la tecnología alienígena resulta igualmente memorable por su conjunción de lo orgánico y lo tecnológico. Así, mientras que las naves emiten un quejumbroso rayo que suena como aspas irritadas, el sonido de la sonda que penetra en el sótano parece el silbido de una serpiente mecánica.
deliberadamente alejadas del icónico “platillo volante”, sugieren, en un intento de “animalizar” lo artificial, las de una cobra o las de una peligrosa manta raya y su silencioso avance por los cielos urbanos sólo está roto por el siseo de sus rayos incineradores. El diseño de sonidos que acompañaban a la tecnología alienígena resulta igualmente memorable por su conjunción de lo orgánico y lo tecnológico. Así, mientras que las naves emiten un quejumbroso rayo que suena como aspas irritadas, el sonido de la sonda que penetra en el sótano parece el silbido de una serpiente mecánica.
La representación de los marcianos, sin embargo, resulta más decepcionante. En lugar de las ![]() repulsivas criaturas orgánicas de las que Wells decía que “brillaban como el cuero mojado”, lo que tenemos es un extraterrestre –porque sólo llegamos a ver uno- muy poco impactante: una suerte de proto E.T. con tres ojos eléctricos que hoy no puede sino despertar una sonrisa condescendiente. Quizá en ello tuvo algo de culpa la premura con la que tuvo que fabricarse su propio traje el especialista Charles Gemorah - famoso en Hollywood por interpretar (con disfraz, claro) a gorilas- con ayuda de su hija entonces adolescente. Dispuso de tan sólo una noche y a la mañana siguiente, con las capas de látex aún frescas, hubo de enfundarse en él y rezar porque aguantara entero toda la sesión.
repulsivas criaturas orgánicas de las que Wells decía que “brillaban como el cuero mojado”, lo que tenemos es un extraterrestre –porque sólo llegamos a ver uno- muy poco impactante: una suerte de proto E.T. con tres ojos eléctricos que hoy no puede sino despertar una sonrisa condescendiente. Quizá en ello tuvo algo de culpa la premura con la que tuvo que fabricarse su propio traje el especialista Charles Gemorah - famoso en Hollywood por interpretar (con disfraz, claro) a gorilas- con ayuda de su hija entonces adolescente. Dispuso de tan sólo una noche y a la mañana siguiente, con las capas de látex aún frescas, hubo de enfundarse en él y rezar porque aguantara entero toda la sesión.
“La Guerra de los Mundos”, sin duda, ofreció la invasión extraterrestre visualmente más lujosa que el cine de la época podía ofrecer; las películas que la siguieron carecieron del abultado presupuesto necesario no solo para poner en escena algo equivalente, sino siquiera para rodar en color. Todo ese dinero invertido en el apartado visual y el talento que lo transformó en imágenes obtuvo buenos resultados: un Oscar a los Mejores Efectos Especiales.
Los créditos afirman que la dirección corrió a cargo de Byron Haskin, pero no cabe duda de que fue la visión de Pal lo que acabó en la pantalla. Haskin había sido director del departamento de efectos especiales de la Warner antes de saltar a la silla de director, tarea que desarrolló de forma simplemente correcta. En “La Guerra de los Mundos”, no obstante, consigue administrar bien los tiempos para ir construyendo un clima de suspense creciente desde las cotidianas escenas iniciales hasta aquellas en las que todo el mundo se encuentra en guerra. Se desenvuelve especialmente bien en la secuencia de la granja, empujando al film al territorio del terror con ominosas sombras y retorcidas garras. Asimismo, se sirve del color para crear un espectáculo visual dominado por los malvas y verdes.
La iconografía que Wells creó con palabras tiene una gran fuerza incluso hoy –la aparición de las máquinas en Horsell Common, el ataque al buque de guerra, el narrador y el loco escondiéndose en el sótano y mirando cómo los marcianos extraen la sangre de los humanos en el exterior…- Haskin ofrece para una nueva generación de aficionados otra serie de imágenes imperecederas: el pastor Collins recitando los salmos mientras avanza hacia los marcianos antes de ser incinerado; la escena de los vecinos acercándose al cráter con una bandera blanca inconscientes de la suerte que van a correr; el lanzamiento de la bomba atómica y la visión de las máquinas emergiendo de la nube de polvo sin daño alguno…
“La Guerra de los Mundos”, como dijimos al principio, fue la pionera de las películas de ![]() invasiones extraterrestres. Pero no sólo eso. En muchos sentidos, fue la precursora de la política de blockbuster que los estudios desarrollan hoy: ofrecía efectos especiales innovadores e impactantes, una acción casi continua y una perspectiva global que serían imitadas una y otra vez hasta la actualidad. Sus escenas de destrucción sentaron las bases para las orgías casi pornográficas de aniquilación del cine de hoy. Así, cuando los invasores marcianos destruyen la Torre Eiffel es difícil no pensar en cómo otros extraterrestres, los de “Independence Day”, aniquilaban la Casa Blanca en una orgía de destrucción.
invasiones extraterrestres. Pero no sólo eso. En muchos sentidos, fue la precursora de la política de blockbuster que los estudios desarrollan hoy: ofrecía efectos especiales innovadores e impactantes, una acción casi continua y una perspectiva global que serían imitadas una y otra vez hasta la actualidad. Sus escenas de destrucción sentaron las bases para las orgías casi pornográficas de aniquilación del cine de hoy. Así, cuando los invasores marcianos destruyen la Torre Eiffel es difícil no pensar en cómo otros extraterrestres, los de “Independence Day”, aniquilaban la Casa Blanca en una orgía de destrucción.
Puede que hoy, curtidos aficionados como somos en el siglo XXI, encontremos motivos más que suficientes para levantar las cejas y sonreír con condescendencia ante determinados momentos de la película. Pero ello no le quita valor. Fue un film innovador, muy bien realizado y tremendamente influyente, y eso son motivos más que suficientes para merecer nuestro respeto.
↧
 atrapado en un laberinto de recuerdos artificiales, acabó siendo un film al servicio de Arnold Schwarzenegger gracias a la dirección de un realizador más orientado a la acción, el sexo y la violencia que a la reflexión y los psicodramas. De hecho, el director en el que se pensó inicialmente para encabezar la producción fue David Cronenberg, cuyas sensibilidades habrían estado mucho más en consonancia con las exigencias del argumento.
atrapado en un laberinto de recuerdos artificiales, acabó siendo un film al servicio de Arnold Schwarzenegger gracias a la dirección de un realizador más orientado a la acción, el sexo y la violencia que a la reflexión y los psicodramas. De hecho, el director en el que se pensó inicialmente para encabezar la producción fue David Cronenberg, cuyas sensibilidades habrían estado mucho más en consonancia con las exigencias del argumento.  de la tetralogía vampírica “Underworld” (2003-2012). En la primera cinta de la serie y de la cual toma su título, el director conoció a la que pronto se iba a convertir en su esposa, Kate Beckinsale. En “Underworld: Evolution” (2006) y “La Jungla 4.0” (2007) Wiseman ya había demostrado su tendencia a dejarse fascinar por los efectos especiales en detrimento de la historia y su verosimilitud, por lo que su elección como director para “Desafío Total” no parecía augurar nada bueno. Al fin y al cabo, el exceso de acción había sido precisamente lo que había impedido a la primera película haber sido todo lo buena que podría.
de la tetralogía vampírica “Underworld” (2003-2012). En la primera cinta de la serie y de la cual toma su título, el director conoció a la que pronto se iba a convertir en su esposa, Kate Beckinsale. En “Underworld: Evolution” (2006) y “La Jungla 4.0” (2007) Wiseman ya había demostrado su tendencia a dejarse fascinar por los efectos especiales en detrimento de la historia y su verosimilitud, por lo que su elección como director para “Desafío Total” no parecía augurar nada bueno. Al fin y al cabo, el exceso de acción había sido precisamente lo que había impedido a la primera película haber sido todo lo buena que podría. 
 En el siglo XXI, grandes extensiones de la Tierra son inhabitables. Las dos zonas que aún están pobladas son la Federación Unida de Gran Bretaña y La Colonia o antigua Australia. Ambas están conectadas por “La Caída” una especie de lanzadera de alta velocidad que atraviesa el núcleo del planeta. Los trabajadores de La Colonia viajan todos los días en La Caída hasta la Federación para trabajar allí en régimen de semiesclavitud y volver agotados a sus hogares por la noche. Mientras tanto y gracias al trabajo de los colonos, la Federación disfruta de un alto nivel de vida.
En el siglo XXI, grandes extensiones de la Tierra son inhabitables. Las dos zonas que aún están pobladas son la Federación Unida de Gran Bretaña y La Colonia o antigua Australia. Ambas están conectadas por “La Caída” una especie de lanzadera de alta velocidad que atraviesa el núcleo del planeta. Los trabajadores de La Colonia viajan todos los días en La Caída hasta la Federación para trabajar allí en régimen de semiesclavitud y volver agotados a sus hogares por la noche. Mientras tanto y gracias al trabajo de los colonos, la Federación disfruta de un alto nivel de vida. situación. Trabaja como empleado de una cadena de montaje de androides para las fuerzas de seguridad de la Federación. Es una tarea dura, monótona y sin posibilidad de ascenso ni mejora. Acosado por extraños sueños y descontento con su vida, acude a Rekall, una compañía que ofrece implantes de memorias artificiales, y decide comprar una que le aporte recuerdos de ser un espía inmerso en una peligrosa misión. Sin embargo, algo va mal en el proceso de inserción del implante y de repente aparecen las fuerzas de seguridad disparando. De alguna forma, el implante de Rekall ha activado recuerdos y habilidades propios de un verdadero y letal espía que permanecían enterrados en la mente de Quaid.
situación. Trabaja como empleado de una cadena de montaje de androides para las fuerzas de seguridad de la Federación. Es una tarea dura, monótona y sin posibilidad de ascenso ni mejora. Acosado por extraños sueños y descontento con su vida, acude a Rekall, una compañía que ofrece implantes de memorias artificiales, y decide comprar una que le aporte recuerdos de ser un espía inmerso en una peligrosa misión. Sin embargo, algo va mal en el proceso de inserción del implante y de repente aparecen las fuerzas de seguridad disparando. De alguna forma, el implante de Rekall ha activado recuerdos y habilidades propios de un verdadero y letal espía que permanecían enterrados en la mente de Quaid.  Tras acabar con todos los policías sin aparente esfuerzo, regresa a casa para encontrarse con que su mujer, Lori (Kate Beckinsale) le revela que ella es en realidad miembro de las fuerzas de seguridad y que su misión es la de vigilarle. Perseguido por la policía encabezada por Lori, Quaid huye y entra en contacto con la Resistencia, un grupo de insurgentes que se oponen al dictatorial líder de la Federación, Vilos Cohaagen (Bryan Cranston). Allí le aseguran que su mente oculta información vital que ambos bandos desean recuperar. Por otra parte, quienes le persiguen insisten en que todo no es más que parte de la ilusión que ha creado el implante –defectuoso- de Rekall. ¿Es así o realmente vivió una existencia clandestina que no recuerda? Si esto es cierto, ¿trabajó para Cohaagen o para el jefe de la Resistencia, Matthias (Bill Nighy)?
Tras acabar con todos los policías sin aparente esfuerzo, regresa a casa para encontrarse con que su mujer, Lori (Kate Beckinsale) le revela que ella es en realidad miembro de las fuerzas de seguridad y que su misión es la de vigilarle. Perseguido por la policía encabezada por Lori, Quaid huye y entra en contacto con la Resistencia, un grupo de insurgentes que se oponen al dictatorial líder de la Federación, Vilos Cohaagen (Bryan Cranston). Allí le aseguran que su mente oculta información vital que ambos bandos desean recuperar. Por otra parte, quienes le persiguen insisten en que todo no es más que parte de la ilusión que ha creado el implante –defectuoso- de Rekall. ¿Es así o realmente vivió una existencia clandestina que no recuerda? Si esto es cierto, ¿trabajó para Cohaagen o para el jefe de la Resistencia, Matthias (Bill Nighy)? o poco exitosa, y “arreglarla”. Casi todos los remakes lo son de filmes que gustaron mucho en su momento y que generaron unos ingresos abundantes (y es que, desde el punto de vista de los estudios, los remakes no son en realidad oportunidades creativas, sino financieras: vehículos a través de los cuales repetir un éxito pasado). En este sentido, la versión de 1990 de “Desafío Total” dejaba bastante espacio para la mejora.
o poco exitosa, y “arreglarla”. Casi todos los remakes lo son de filmes que gustaron mucho en su momento y que generaron unos ingresos abundantes (y es que, desde el punto de vista de los estudios, los remakes no son en realidad oportunidades creativas, sino financieras: vehículos a través de los cuales repetir un éxito pasado). En este sentido, la versión de 1990 de “Desafío Total” dejaba bastante espacio para la mejora.  del protagonista. Tan sólo cabía coger el planteamiento inicial, los conceptos e ideas básicos, e inventarse lo demás. Pero en lugar de intentar hacer algo nuevo, los guionistas –o quienquiera que los supervisara- decidieron ajustarse a la misma historia que la rodada por Verhoeven en 1990.
del protagonista. Tan sólo cabía coger el planteamiento inicial, los conceptos e ideas básicos, e inventarse lo demás. Pero en lugar de intentar hacer algo nuevo, los guionistas –o quienquiera que los supervisara- decidieron ajustarse a la misma historia que la rodada por Verhoeven en 1990.  hasta construir ciudades en o bajo el mar, parece más razonable que perforar 12.000 km a través de magma ardiente.
hasta construir ciudades en o bajo el mar, parece más razonable que perforar 12.000 km a través de magma ardiente.  Además, el remake nunca llega a plantear un momento tan épico –y al mismo tiempo tan científicamente absurdo- como cuando Arnold Schwarzenegger consigue terraformar Marte en cinco minutos. Cierto, tanto la zona contaminada de la Tierra como la espectacular Londres tienen un aspecto fascinante, hay algunas potentes escenas de pelea entre Colin Farrell y Bryan Cranston y muchas explosiones antes de que los protagonistas salven el mundo y se liberen de la opresión; pero de alguna forma la película de Verhoeven supo transmitir una mayor talla épica aun cuando los efectos especiales que tenía a su disposición ni siquiera habían llegado la era digital.
Además, el remake nunca llega a plantear un momento tan épico –y al mismo tiempo tan científicamente absurdo- como cuando Arnold Schwarzenegger consigue terraformar Marte en cinco minutos. Cierto, tanto la zona contaminada de la Tierra como la espectacular Londres tienen un aspecto fascinante, hay algunas potentes escenas de pelea entre Colin Farrell y Bryan Cranston y muchas explosiones antes de que los protagonistas salven el mundo y se liberen de la opresión; pero de alguna forma la película de Verhoeven supo transmitir una mayor talla épica aun cuando los efectos especiales que tenía a su disposición ni siquiera habían llegado la era digital.  argumentales relacionados con la naturaleza de la realidad y la identidad ya no eran tan novedosos en 2012 como en 1990. En dos décadas a partir del estreno de ésta, aparecieron toda una serie de películas que tocaban esos mismos temas, varias de ellas en relación con los mundos virtuales creados por ordenador. Sus protagonistas, como los de los libros de Dick, se cuestionaban lo que era real y lo que no, si eran quienes creían ser o si sus recuerdos y percepción del mundo eran auténticos o artificiales. Así, tenemos: “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Cypher” (2002), “¡Olvídate de Mí!” (2004), “Misteriosa Obsesión” (2004) u “Origen” (2010), por nombrar solo unas pocas.
argumentales relacionados con la naturaleza de la realidad y la identidad ya no eran tan novedosos en 2012 como en 1990. En dos décadas a partir del estreno de ésta, aparecieron toda una serie de películas que tocaban esos mismos temas, varias de ellas en relación con los mundos virtuales creados por ordenador. Sus protagonistas, como los de los libros de Dick, se cuestionaban lo que era real y lo que no, si eran quienes creían ser o si sus recuerdos y percepción del mundo eran auténticos o artificiales. Así, tenemos: “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Cypher” (2002), “¡Olvídate de Mí!” (2004), “Misteriosa Obsesión” (2004) u “Origen” (2010), por nombrar solo unas pocas.  “Desafío Total 2012”, ajustándose razonablemente bien a la trama de la versión de los noventa, termina pareciendo una película que sigue demasiado de cerca las ideas de los títulos arriba mencionados sin aportar nada nuevo ni sorprendente. Kurt Wimmer, Mark Bomback y Len Wiseman nunca se preocupan demasiado por profundizar en las cuestiones relacionadas con la percepción de la realidad (a excepción de una escena en la que Bokeem Woodbine se encara con Colin Farrell para intentar engañarle) y fracasan a la hora de recuperar el espíritu de Philip K.Dick y hacer dudar al espectador de la veracidad de lo que está viendo en la pantalla.
“Desafío Total 2012”, ajustándose razonablemente bien a la trama de la versión de los noventa, termina pareciendo una película que sigue demasiado de cerca las ideas de los títulos arriba mencionados sin aportar nada nuevo ni sorprendente. Kurt Wimmer, Mark Bomback y Len Wiseman nunca se preocupan demasiado por profundizar en las cuestiones relacionadas con la percepción de la realidad (a excepción de una escena en la que Bokeem Woodbine se encara con Colin Farrell para intentar engañarle) y fracasan a la hora de recuperar el espíritu de Philip K.Dick y hacer dudar al espectador de la veracidad de lo que está viendo en la pantalla.  aunque hay muchas secuencias de acción con peleas, no despliega ese gusto por la violencia sangrienta teñida de humor negro tan propia de Verhoeven, e incluso se contiene respecto a los excesos que él mismo cometió en “La Jungla 4.0”. Algunas incluso están muy bien diseñadas, como aquella en la que Colin Farrell y Jessica Biel huyen de las autoridades a bordo de un aerocoche; o en la que se ven envueltos en un tiroteo con los androides de seguridad mientras la lanzadora atraviesa la zona de gravedad cero. Son momentos creíbles –dado el marco de ciencia ficción en el que se mueven, claro-, imaginativos y bien insertados dentro de la narración.
aunque hay muchas secuencias de acción con peleas, no despliega ese gusto por la violencia sangrienta teñida de humor negro tan propia de Verhoeven, e incluso se contiene respecto a los excesos que él mismo cometió en “La Jungla 4.0”. Algunas incluso están muy bien diseñadas, como aquella en la que Colin Farrell y Jessica Biel huyen de las autoridades a bordo de un aerocoche; o en la que se ven envueltos en un tiroteo con los androides de seguridad mientras la lanzadora atraviesa la zona de gravedad cero. Son momentos creíbles –dado el marco de ciencia ficción en el que se mueven, claro-, imaginativos y bien insertados dentro de la narración.  Sin embargo, y en eso sí se parece a su antecesora, Wiseman incurre en el mismo error que Verhoeven. Bien sea porque el espectador ha visto la película de 1990, bien cualesquiera otra de las mencionadas que giraban sobre temas similares, Wiseman ya no cuenta con la baza de los giros sorpresa, equívocos del guión y violencia bizarra, por lo que acaba recurriendo a la acción desaforada. El problema es que ni eso es tampoco nada nuevo ni Wiseman es el mejor en plasmarlo. Algunas de esas escenas, como he dicho, tienen buena factura, pero la sensación general es que unas y otras están mal trabadas entre sí, que todo tiene una velocidad y ruido más relacionados con un videojuego shooter que con una narración clara y ordenada y que los fallos en ésta se esconden bajo una fachada –elegante, eso sí- de efectos digitales. La acción sin descanso domina toda la segunda parte de la película y lo único que se consigue con ello es transmitir la impresión de que los protagonistas no son humanos sino máquinas indestructibles que sobreviven a caídas de gran altura, palizas y disparos que hubieran convertido en pulpa a cualquiera.
Sin embargo, y en eso sí se parece a su antecesora, Wiseman incurre en el mismo error que Verhoeven. Bien sea porque el espectador ha visto la película de 1990, bien cualesquiera otra de las mencionadas que giraban sobre temas similares, Wiseman ya no cuenta con la baza de los giros sorpresa, equívocos del guión y violencia bizarra, por lo que acaba recurriendo a la acción desaforada. El problema es que ni eso es tampoco nada nuevo ni Wiseman es el mejor en plasmarlo. Algunas de esas escenas, como he dicho, tienen buena factura, pero la sensación general es que unas y otras están mal trabadas entre sí, que todo tiene una velocidad y ruido más relacionados con un videojuego shooter que con una narración clara y ordenada y que los fallos en ésta se esconden bajo una fachada –elegante, eso sí- de efectos digitales. La acción sin descanso domina toda la segunda parte de la película y lo único que se consigue con ello es transmitir la impresión de que los protagonistas no son humanos sino máquinas indestructibles que sobreviven a caídas de gran altura, palizas y disparos que hubieran convertido en pulpa a cualquiera.  la versión de 1990 adolecía de un lamentable descuido al respecto, los diseñadores dirigidos por Patrick Tatopoulo tomaron como referencia a “Blade Runner” (1982), la primera adaptación al cine de una historia de Philip K.Dick. A partir de ella, crearon para “Desafío Total” un entorno ciberpunk claramente reconocible: calles superpobladas bajo una lluvia permanente, edificios de apartamentos en un estado decadente, letreros de neón y una notable influencia china sobre la cultura. Especialmente imaginativos son algunos de los gadgets tecnológicos que puntean toda la cinta: desde luego, los androides de seguridad (que recuerdan bastante, eso sí, a las tropas de asalto imperiales de “Star Wars”), pero también los teléfonos móviles implantados
la versión de 1990 adolecía de un lamentable descuido al respecto, los diseñadores dirigidos por Patrick Tatopoulo tomaron como referencia a “Blade Runner” (1982), la primera adaptación al cine de una historia de Philip K.Dick. A partir de ella, crearon para “Desafío Total” un entorno ciberpunk claramente reconocible: calles superpobladas bajo una lluvia permanente, edificios de apartamentos en un estado decadente, letreros de neón y una notable influencia china sobre la cultura. Especialmente imaginativos son algunos de los gadgets tecnológicos que puntean toda la cinta: desde luego, los androides de seguridad (que recuerdan bastante, eso sí, a las tropas de asalto imperiales de “Star Wars”), pero también los teléfonos móviles implantados  en la palma de la mano que muestran imágenes cuando se aplican sobre una superficie cristalina; neveras con pantallas digitales para fotos y notas, tatuajes fluorescentes, la utilización cotidiana de tecnología holográfica, armas que disparan minicámaras dentro de una habitación para generar una imagen holográfica en la mochila de un robot… Toda la película despliega un magnífico diseño que viene realzado por efectos especiales de primer orden para crear un mundo ordenado en niveles verticales conectados por aerocoches y ascensores que se mueven vertical y horizontalmente.
en la palma de la mano que muestran imágenes cuando se aplican sobre una superficie cristalina; neveras con pantallas digitales para fotos y notas, tatuajes fluorescentes, la utilización cotidiana de tecnología holográfica, armas que disparan minicámaras dentro de una habitación para generar una imagen holográfica en la mochila de un robot… Toda la película despliega un magnífico diseño que viene realzado por efectos especiales de primer orden para crear un mundo ordenado en niveles verticales conectados por aerocoches y ascensores que se mueven vertical y horizontalmente.  historia original de Dick estaba protagonizada por un individuo anodino que nada tenía que ver con el superculturista que encarnaba Arnold Schwarzenegger en la primera película. Farrell resulta mucho más creíble como obrero anónimo de una gran cadena de montaje y su interpretación de hombre corriente angustiado al ver toda su vida vuelta del revés e incapaz de entender el embrollo en el que se ha metido es mucho más ajustada y matizada que la del actor de origen austriaco. Desgraciadamente, la historia no le deja muchas más oportunidades de lucirse y se ve condenado a dejarse arrastrar de una escena de acción a la siguiente sin tener tiempo de cambiar de expresión.
historia original de Dick estaba protagonizada por un individuo anodino que nada tenía que ver con el superculturista que encarnaba Arnold Schwarzenegger en la primera película. Farrell resulta mucho más creíble como obrero anónimo de una gran cadena de montaje y su interpretación de hombre corriente angustiado al ver toda su vida vuelta del revés e incapaz de entender el embrollo en el que se ha metido es mucho más ajustada y matizada que la del actor de origen austriaco. Desgraciadamente, la historia no le deja muchas más oportunidades de lucirse y se ve condenado a dejarse arrastrar de una escena de acción a la siguiente sin tener tiempo de cambiar de expresión. Farrell es el único miembro del reparto que merece algún crédito por su trabajo. Kate Beckinsale fusiona en su personaje los que Sharon Stone y Michael Ironside encarnaron en la primera versión. Su belleza –que su marido se encarga de resaltar- es indiscutible, pero resulta difícil entender sus motivaciones o el inmenso odio que parece sentir por Farrell. Por otra parte, en la película de Verhoeven, Sharon Stone había conseguido atraer la atención de todo el mundo con su excelente interpretación de Lori, la dulce esposa capaz de transformarse en un segundo en una despiadada máquina de matar. Beckinsale no llega ni de lejos a causar el mismo efecto en el espectador.
Farrell es el único miembro del reparto que merece algún crédito por su trabajo. Kate Beckinsale fusiona en su personaje los que Sharon Stone y Michael Ironside encarnaron en la primera versión. Su belleza –que su marido se encarga de resaltar- es indiscutible, pero resulta difícil entender sus motivaciones o el inmenso odio que parece sentir por Farrell. Por otra parte, en la película de Verhoeven, Sharon Stone había conseguido atraer la atención de todo el mundo con su excelente interpretación de Lori, la dulce esposa capaz de transformarse en un segundo en una despiadada máquina de matar. Beckinsale no llega ni de lejos a causar el mismo efecto en el espectador. en un papel que encaja rígidamente en el de villano de catálogo: maquiavélico, brutal, sarcástico, cruel, soberbio e inteligente, y que no tiene reparos en coger las pistolas y liarse a tiros y puñetazos si es necesario, por mucho que esto último resulte difícilmente creíble.
en un papel que encaja rígidamente en el de villano de catálogo: maquiavélico, brutal, sarcástico, cruel, soberbio e inteligente, y que no tiene reparos en coger las pistolas y liarse a tiros y puñetazos si es necesario, por mucho que esto último resulte difícilmente creíble.