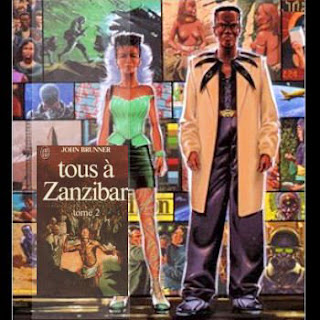Muchas de las novelas de ciencia ficción aparecidas a finales de los sesenta y comienzos de los setenta ofrecían aproximaciones al futuro inspiradas en las posibilidades y las consecuencias que sobre la sociedad estaban teniendo los nuevos avances tecnológicos. Al mismo tiempo y desde un punto de vista formal, el movimiento renovador de la Nueva Ola ya se hallaba en recesión, pero todavía dejó sentir su influencia en no pocos trabajos.
Un ejemplo perfecto de ello fue “Todos sobre Zanzíbar”, el libro más ambicioso de John Brunner -y, en el momento de su publicación, la novela de ciencia ficción más larga aparecida hasta la fecha- en el que demostró su auténtico talento como escritor.
La explosión maltusiana de la población fue uno de los temas que más preocuparon a varias ![]() obras relevantes de la ciencia ficción de los sesenta. La incontrolada expansión demográfica era algo que entonces parecía un problema inminente y de difícil solución y que también preocupaba a científicos y pensadores. Quizá el trabajo divulgativo más impactante de aquellos años fue un estudio publicado en 1968 por el ecologista y demógrafo Paul Ehrlich titulado “La Bomba de la Población”. En lugar de la actitud optimista de, por ejemplo, el científico ruso Konstantin Tsiolkovski, que a comienzos del siglo XX había predicho que la humanidad escaparía a su fatal destino en la Tierra saliendo al espacio, Ehrlich condena al ser humano a malvivir entre las ruinas de su propia estupidez: “La batalla por alimentar a toda la Humanidad ha acabado. En los años setenta y ochenta, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de los programas de choque que podamos iniciar ahora”. La solución propuesta por Ehrlich pasaba por establecer una forma de eugenesia global, severas medidas de control de natalidad extendidas a todo el planeta, preferiblemente voluntarias al fomentar un cambio en el sistema de valores, pero obligatorias si fuera necesario.
obras relevantes de la ciencia ficción de los sesenta. La incontrolada expansión demográfica era algo que entonces parecía un problema inminente y de difícil solución y que también preocupaba a científicos y pensadores. Quizá el trabajo divulgativo más impactante de aquellos años fue un estudio publicado en 1968 por el ecologista y demógrafo Paul Ehrlich titulado “La Bomba de la Población”. En lugar de la actitud optimista de, por ejemplo, el científico ruso Konstantin Tsiolkovski, que a comienzos del siglo XX había predicho que la humanidad escaparía a su fatal destino en la Tierra saliendo al espacio, Ehrlich condena al ser humano a malvivir entre las ruinas de su propia estupidez: “La batalla por alimentar a toda la Humanidad ha acabado. En los años setenta y ochenta, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de los programas de choque que podamos iniciar ahora”. La solución propuesta por Ehrlich pasaba por establecer una forma de eugenesia global, severas medidas de control de natalidad extendidas a todo el planeta, preferiblemente voluntarias al fomentar un cambio en el sistema de valores, pero obligatorias si fuera necesario.
Estas posiciones tan extremas contribuyeron a avivar el debate público. El pánico desatado por la retórica de Ehrlich y otros autores sobre la superpoblación llevaría a científicos ganadores del premio Nobel como Norman Borlog a investigar cultivos modificados genéticamente que ![]() permitieran alimentar al mundo. A su vez, estos desarrollos suscitaron cuestiones igualmente polémicas sobre los peligros de la manipulación genética y el dominio del hombre sobre el medio natural.
permitieran alimentar al mundo. A su vez, estos desarrollos suscitaron cuestiones igualmente polémicas sobre los peligros de la manipulación genética y el dominio del hombre sobre el medio natural.
Lo que a menudo se pasa por alto, pero que está fuera de toda duda, es que el discurso de Ehrlich estuvo fuertemente influido por las pesadillas futuristas imaginadas por los escritores de ciencia ficción.
Y es que los peligros de la superpoblación habían sido descritos por autores como James Blish y Norman L.Knight en la antología de relatos “A Torrent of Faces” (1967), en la que un trillón de seres humanos se apiñaban en tan sólo un millar de ciudades. Isaac Asimov también imaginó megaurbes rebosantes de población en “Las Bóvedas de Acero” (1954); J.G.Ballard escribió el relato “Bilenio” (1962), en el que cada individuo tiene un espacio personal de tan sólo tres metros cuadrados. Por supuesto, sobresale el clásico de Harry Harrison “¡Hagan Sitio! ¡Hagan Sitio!” (1966), llevado a la pantalla como “Cuando el destino nos alcance” (1971). Siguiendo con el cine, las preocupaciones malthusianas se hallaban presentes en películas distópicas como “Naves Misteriosas” (1973) o “La Fuga de Logan” (1976). John Brunner, por tanto, no fue sino una más de entre las voces de la ciencia ficción que advertían de la preocupante explosión demográfica.
El título del libro que comentamos ahora expresa gráficamente la angustia subyacente de un![]() mundo presionado por la falta de recursos y hace referencia a una teoría de comienzos del siglo XX que decía que la población del mundo cabría, de pie y hombro con hombro, en la isla de Wight. A finales de los sesenta, cuando se escribió la novela, esa isla ya no era suficiente y habría que utilizar la más extensa isla de Man. Brunner creía que en el momento de arranque de la acción, cuarenta años después, en el 2010, se necesitaría una isla del tamaño de Zanzíbar, unas tres veces mayor que Wight. Al terminar la historia narrada en el libro, que cubre tan solo unos meses, la población mundial, unos 8.000 millones, ya ha sobrepasado ese límite.
mundo presionado por la falta de recursos y hace referencia a una teoría de comienzos del siglo XX que decía que la población del mundo cabría, de pie y hombro con hombro, en la isla de Wight. A finales de los sesenta, cuando se escribió la novela, esa isla ya no era suficiente y habría que utilizar la más extensa isla de Man. Brunner creía que en el momento de arranque de la acción, cuarenta años después, en el 2010, se necesitaría una isla del tamaño de Zanzíbar, unas tres veces mayor que Wight. Al terminar la historia narrada en el libro, que cubre tan solo unos meses, la población mundial, unos 8.000 millones, ya ha sobrepasado ese límite.
Las consecuencias de semejante explosión maltusiana son claras. En los países desarrollados, el precio de la propiedad inmobiliaria es tan alto que todo el mundo excepto los muy ricos, vive apiñado en atiborrados bloques de apartamentos. Y ellos son los que tienen suerte, porque muchísima gente ni siquiera tiene eso y ha de sobrevivir en la calle. Otra consecuencia de la superpoblación son las despiadadas leyes eugénicas que prohíben tener hijos a cualquiera cuya genética amenace con pasar a la descendencia alguna característica no deseable –desde una enfermedad al simple daltonismo-, limitando además severamente el número de hijos que una pareja genéticamente “limpia” puede tener. Semejantes leyes han convertido a los hijos en símbolos del estatus económico. Los matrimonios que gozan de buena posición económica y que han podido pagar una dispensa especial para tener más de dos hijos son objeto de amargas envidias.
![]() Pero el argumento que sustenta estas leyes no es baladí. El planeta está tan superpoblado que apenas puede sostener a la gente que ya lo habita. No sólo los recursos (alimento, agua, energía…) tienen precios carísimos y la contaminación ha alcanzado niveles brutales, sino que ya no se puede disponer del adecuado espacio físico y psicológico para mantener una vida mínimamente razonable. Ello, como señala uno de los personajes, ha llevado a estallidos irracionales de violencia en los que individuos aparentemente normales caen en la locura asesina, atacando salvajemente a quienes les rodean en lugares públicos. Aquellos que mantienen la cordura lo hacen gracias a su dependencia de las drogas, ya sean la legalizada marihuana, tranquilizantes prescritos por los médicos o productos psicodélicos ilegales.
Pero el argumento que sustenta estas leyes no es baladí. El planeta está tan superpoblado que apenas puede sostener a la gente que ya lo habita. No sólo los recursos (alimento, agua, energía…) tienen precios carísimos y la contaminación ha alcanzado niveles brutales, sino que ya no se puede disponer del adecuado espacio físico y psicológico para mantener una vida mínimamente razonable. Ello, como señala uno de los personajes, ha llevado a estallidos irracionales de violencia en los que individuos aparentemente normales caen en la locura asesina, atacando salvajemente a quienes les rodean en lugares públicos. Aquellos que mantienen la cordura lo hacen gracias a su dependencia de las drogas, ya sean la legalizada marihuana, tranquilizantes prescritos por los médicos o productos psicodélicos ilegales.
Como veremos más adelante, Brunner recurre a una arriesgada estructura narrativa para abordar ese mundo al límite de sus fuerzas desde una multiplicidad de puntos de vista. Es un mundo desesperadamente necesitado de un momento de respiro que le permita reflexionar y ejercer el sentido común.
Este es, a grandes rasgos, el decorado que conforma el fondo de la acción, la cual, sin embargo, es mucho más difícil de resumir porque se divide en un extenso número de hilos argumentales que, vistos en su conjunto, construyen la imagen de ese mundo en lenta desintegración pero que todavía conserva una vibrante energía, un deseo de trascender la situación actual y elevarse a ![]() niveles superiores tanto individual como colectivamente.
niveles superiores tanto individual como colectivamente.
Hay, no obstante, dos subargumentos dominantes. Por un lado, el de Norman House, un americano de color que ha accedido a los niveles superiores de dirección de la General Technics (GT), una megacorporación multinacional. Para progresar en su carrera, Norman ha utilizado de forma sutil su condición racial como palanca políticamente correcta que le permita ascender allá donde su cerebro y experiencia no le habrían servido. Pero su posición dentro de la empresa, aunque excelente, no le da la satisfacción que esperaba. No puede desprenderse del sentimiento de que ha perdido algo importante por el camino, que la vida debe consistir en algo más.
Por otra parte, el compañero de piso de House, Donald Hogan, es un espía durmiente que lleva años realizando análisis de inteligencia. Especialista en encontrar pautas, ha pasado una década acudiendo a la Biblioteca Pública de Nueva York para leer todo tipo de escritos y rellenar informes con sus conclusiones. Pero en su interior esconde el secreto deseo de ser “activado” para cumplir algún papel más relevante sobre el terreno.
Brunner pone la trama en marcha mediante dos descubrimientos aparentemente inconexos. El primero es el cambio de poder en el pequeño país africano de Beninia, que se está viendo inundado por refugiados de las guerras que arrasan las tres naciones vecinas. Empobrecido y con facciones enemigas en su seno, debería generarse una situación explosiva, pero por alguna razón, Beninia no ha conocido más que la paz desde su independencia de Gran Bretaña. El![]() mérito de ello se le atribuye al presidente del país, Zadkiel F.Obomi. Pero él está a punto de jubilarse y entonces, ¿quién liderará y protegerá a este pequeño país que no conoce la guerra, pero tampoco la industria, la alfabetización ni la tecnología?
mérito de ello se le atribuye al presidente del país, Zadkiel F.Obomi. Pero él está a punto de jubilarse y entonces, ¿quién liderará y protegerá a este pequeño país que no conoce la guerra, pero tampoco la industria, la alfabetización ni la tecnología?
Elihu Masters, el embajador norteamericano en Beninia y amigo personal de Obomi, acude al consejo de administración de General Technics con una oferta. Si la corporación ayuda a educar a la población y construir las infraestructuras necesarias para su desarrollo, Beninia les concederá los derechos de explotación de sus vastos depósitos de minerales y petróleo. Para salir de la alienación en que siente se ha encallado su vida, Norman maniobra para situarse al frente del ambicioso proyecto y antes de que se de cuenta ya está en Beninia, donde el asesinato es desconocido y la palabra más cercana a “ira” en su vocabulario es “locura”.
Y entonces, casi simultáneamente, se anuncia el segundo acontecimiento. El gobierno del país asiático de Yakatang –un trasunto de Indonesia- anuncia que uno de sus científicos punteros, el doctor Sugaiguntung, ha inventado un procedimiento para que todo el mundo, incluso aquellos con genotipos potencialmente peligrosos, pueda engendrar niños perfectos. La noticia cae como ![]() una bomba en unos Estados Unidos aplastados por unas leyes eugenésicas que restringen a unos cuantos privilegiados el derecho a tener un niño.
una bomba en unos Estados Unidos aplastados por unas leyes eugenésicas que restringen a unos cuantos privilegiados el derecho a tener un niño.
A raíz de este anuncio, Donald es “activado”, llevado a una base militar en Asia para una eptificación (adiestramiento y condicionamiento psicológico y físico para realizar determinadas tareas, en este caso el asesinato) y encomendada una misión: infiltrarse en Yakatang, demostrar que el descubrimiento del doctor Sugaiguntung es una mentira, manipular a la opinión pública para derrocar al jefe de gobierno y sustituirlo por un rebelde apoyado por los estadounidenses. Donald no está seguro de querer mezclarse en todo esto, pero ya no es dueño de sus actos. Los reflejos condicionados que le han implantado empiezan a pensar y actuar por él…
Ambas líneas argumentales acabarán confluyendo al final. En realidad, las historias de Norman y Donald, aunque centrales, no son particularmente originales. Mucho más interesantes son el resto de los personajes, de los que Brunner se sirve en pequeñas dosis para dotar de densidad narrativa al libro y pintar el ambicioso retrato de su mundo futuro. Entre ellos encontramos a Guinivere Steele, la directora de una cadena de boutiques especialista en organizar extravagantes fiestas para la alta sociedad en las que se humilla a los invitados que la disgustan; los hermanos Clodard son descendientes de la élite colonial francesa, amargados por una existencia sin objetivo y ansiosos por comenzar una nueva vida en África aunque ello signifique romper sus lazos familiares; Sheena y Frank Frusler han concebido un hijo, pero si quieren tenerlo deben huir de Estados Unidos para ![]() eludir las leyes eugenésicas; Shalmaneser es un ordenador de última generación del que depende la gestión de GT y su nuevo proyecto africano y que quizá haya alcanzado ya la autoconciencia …
eludir las leyes eugenésicas; Shalmaneser es un ordenador de última generación del que depende la gestión de GT y su nuevo proyecto africano y que quizá haya alcanzado ya la autoconciencia …
Posiblemente el mejor de todos ellos sea Chad C.Mulligan, un escritor bohemio que sale del anonimato en el que se había sumido tras triunfar con sus libros para convertirse en una suerte de voz crítica del sistema. Mulligan es una especie de Marshall McLuhan, un intelectual y filósofo de la modernidad, más amargado y frustrado que el auténtico pero no menos observador e incisivo cuando se trata de analizar el entorno artificial en el que la humanidad se empeña en encerrarse. Como McLuhan –y el propio Brunner-, Mulligan quiere sacudir las conciencias de sus lectores, despertarlos con la esperanza de que miren alrededor y se den cuenta de lo que se están haciendo a ellos mismos.
He comentado muchas veces que la ciencia ficción –con alguna excepción- no ha pretendido nunca como género predecir el futuro. Sin embargo, hay ciertas obras que, al transcurrir el tiempo, han demostrado tener una clarividencia especial. “Todos sobre Zanzíbar” es una de ellas. Dado que su trama transcurre en el año 2010, el paso del tiempo ya nos permite analizar ![]() la habilidad de Brunner para anticipar el mundo que estaba por venir, empezando –y esto es tan anecdótico como divertido- por el que uno de sus líderes más populares sea un tal Presidente Obomi de sonoro parecido al actual jefe de estado norteamericano. Merece la pena destacar algunos de los puntos en los que el autor se acercó mucho a nuestra realidad, tanto global como local.
la habilidad de Brunner para anticipar el mundo que estaba por venir, empezando –y esto es tan anecdótico como divertido- por el que uno de sus líderes más populares sea un tal Presidente Obomi de sonoro parecido al actual jefe de estado norteamericano. Merece la pena destacar algunos de los puntos en los que el autor se acercó mucho a nuestra realidad, tanto global como local.
-El principal rival de Estados Unidos ya no es la Unión Soviética, sino China. Esa rivalidad, sin embargo, se produce no tanto en el terreno de la carrera armamentística como en el de la economía, el comercio y la tecnología.
-El terrorismo se ha convertido en una de las principales amenazas para Estados Unidos, consiguiendo incluso atacar edificios en el interior del país.
-Los precios en Norteamérica se han sextuplicado entre 1960 y 2010, una tasa de inflación muy cercana a la que efectivamente tuvo lugar (en el mismo periodo se multiplicó por siete).
-Se producen actos espontáneos y aleatorios de violencia perpetrados por individuos trastornados, a menudo en escuelas.
-Los europeos han formado una unión para mejorar su economía e influencia en los asuntos mundiales. Gran Bretaña tiende a alinearse con Estados Unidos mientras que el resto de países del viejo continente se muestran a menudo críticos con las iniciativas norteamericanas.
-África sigue estando a la cola del mundo en lo que a desarrollo se refiere. Israel continúa ![]() focalizando las tensiones en el Oriente Próximo.
focalizando las tensiones en el Oriente Próximo.
-La homosexualidad y bisexualidad son algo corriente y, en el terreno sexual, los medicamentos para incrementar el rendimiento son ampliamente utilizados y publicitados en los medios de comunicación.
-Aunque el matrimonio sigue existiendo como institución, muchos jóvenes prefieren mantener relaciones más abiertas y breves en lugar de asumir compromisos sentimentales a largo plazo.
-Décadas de políticas activas de integración han conseguido que gente de color ocupe posiciones de poder, aunque las tensiones raciales aún se mantienen vivas en el seno de la sociedad.
-Los vehículos se alimentan con motores eléctricos. El principal fabricante junto a General Motors es Honda (que en los años sesenta era conocido sólo por sus motocicletas.
-Detroit no sólo no ha prosperado, sino que se ha convertido en una ciudad fantasma llena de fábricas abandonadas. Sin embargo, allí ha surgido una nueva música –con un sonido parecido al movimiento tecno de Detroit en los noventa-.
-Las cadenas de televisión emiten a todo el planeta vía satélite.
-Sistemas similares a la televisión por streaming permiten a la gente diseñar sus propias listas de programación. En los aviones, pequeñas pantallas individuales ofrecen entretenimiento a los pasajeros.
-La gente recurre a avatares que les representan en las comunicaciones a distancia.
-Los ordenadores utilizan impresoras laser.
-Movimientos sociales y políticos han marginalizado el consumo de tabaco, pero la marihuana se ha legalizado.
-La gente es cada vez más dependiente, personal y económicamente, de artilugios tecnológicos relacionados con la comunicación. Uno de las mejores frases del libro es aquella con la que uno de los personajes define los Nuevos Pobres: “Gente que va demasiado atrasada en el pago de las letras del modelo del año que viene para dar la entrada del siguiente”.
(Finaliza en la siguiente entrada)
↧
(Viene de la entrada anterior)Construir mundos imaginarios no es en absoluto tarea fácil, pero tratar de visualizar un futuro verosímil y coherente con nuestra propia línea temporal es todavía más complicado; tanto, de hecho, que normalmente los autores nunca aciertan. De vez en cuando sí encontramos algunos ejemplos que, sólo tras el paso de las décadas, demuestran una especial presciencia. Ilustres entre ellos son “De la Tierra a la Luna” (1865), de Julio Verne, en la que se anticipaban algunos detalles del programa espacial Apolo; o “Neuromante”, de William Gibson, con sus hackers y ciberespacios. La novela de Brunner sobresale por encima de todas ellas a la hora de ver hacia dónde podrían llevar las tendencias contemporáneas.
Pero todos esos aciertos no son la razón principal para leer “Todos sobre Zanzíbar”. Al fin y al cabo, también contiene muchos detalles, grandes y pequeños, que nunca llegaron a convertirse en realidad. No, además de su especial estructura narrativa, el motivo es que el tema que sobrevuela toda la novela, el coste de nuestra obsesión por la perfección, es tan relevante hoy ![]() como lo fue en tiempos de Brunner.
como lo fue en tiempos de Brunner.
Cada uno de los personajes principales está embarcado, lo sepa o no, en una misión para mejorar la raza humana, en ocasiones de formas que hoy nos parecen muy familiares. Algunas veces esa preocupación se manifiesta en forma de leyes o regulaciones; la política –tanto nacional como global- se interpreta como una competición entre diferentes planes para la mejora de la especie. La verdad es que esta actitud no parece fuera de lugar en el mundo en el que hoy vivimos.
![]() Incluso personajes secundarios de la novela se caracterizan por su celo a la hora de buscar una forma de perfeccionar al ser humano, ya sea escribiendo libros repletos de consejos y críticas, realizando inversiones en regiones empobrecidas, diseñando ambiciosos programas informáticos que aumenten la eficiencia y la calidad de vida o, simplemente, recurriendo a la manipulación psicológica. Todo ello, repito, presente en nuestros días. Pero la forma más popular y polémica de incrementar el potencial humano que presenta Brunner es la biotecnología, la manipulación del ADN: así, el profesor Sugaiguntung trabaja en una revolucionaria línea de investigación con la que pretende crear superhombres.
Incluso personajes secundarios de la novela se caracterizan por su celo a la hora de buscar una forma de perfeccionar al ser humano, ya sea escribiendo libros repletos de consejos y críticas, realizando inversiones en regiones empobrecidas, diseñando ambiciosos programas informáticos que aumenten la eficiencia y la calidad de vida o, simplemente, recurriendo a la manipulación psicológica. Todo ello, repito, presente en nuestros días. Pero la forma más popular y polémica de incrementar el potencial humano que presenta Brunner es la biotecnología, la manipulación del ADN: así, el profesor Sugaiguntung trabaja en una revolucionaria línea de investigación con la que pretende crear superhombres.
En ese mundo distópico, por otro lado, se da una cruel ironía. Los hijos, la vida futura después ![]() de todo, son algo precioso; pero la vida cotidiana del presente es tediosa y escasamente valorada. Las experiencias y sensaciones se venden empaquetadas (como kits que permiten al comprador esculpir una famosa estatua o interpretar la música de un cantante popular); jóvenes reclutas son enviados a la muerte sin contemplaciones en una guerra sin sentido entre China y los Estados Unidos; de la misma forma, las posesiones materiales son utilizadas sólo una o dos veces antes de acabar en la basura. En lugar de mantener relaciones estables, muchas mujeres jóvenes saltan de hombre a hombre en una cadena sin fin de encuentros sexuales; la prostitución, por tanto, no está tanto regulada como ya institucionalizada. Y cuando en el país de Yakatang se anuncia el descubrimiento del doctor Sugaiguntung para concebir niños sanos e incluso superiores genéticamente a sus padres, la reacción del resto del mundo es la envidia destructiva.
de todo, son algo precioso; pero la vida cotidiana del presente es tediosa y escasamente valorada. Las experiencias y sensaciones se venden empaquetadas (como kits que permiten al comprador esculpir una famosa estatua o interpretar la música de un cantante popular); jóvenes reclutas son enviados a la muerte sin contemplaciones en una guerra sin sentido entre China y los Estados Unidos; de la misma forma, las posesiones materiales son utilizadas sólo una o dos veces antes de acabar en la basura. En lugar de mantener relaciones estables, muchas mujeres jóvenes saltan de hombre a hombre en una cadena sin fin de encuentros sexuales; la prostitución, por tanto, no está tanto regulada como ya institucionalizada. Y cuando en el país de Yakatang se anuncia el descubrimiento del doctor Sugaiguntung para concebir niños sanos e incluso superiores genéticamente a sus padres, la reacción del resto del mundo es la envidia destructiva.
Las dos historias más lineales del libro, la del negro Norman House y su blanco compañero de piso, Donald Hogan, ejemplifican mediante la oposición buena parte del mensaje de Brunner. Norman comienza su periplo como alguien desconectado de sus sentimientos. Entonces, mata a alguien de forma más o menos involuntaria y, a partir de ese momento, empieza a sentirse como si, por primera vez, estuviera viviendo. Animado por esa nueva energía, se embarca en un proyecto que dará sentido a su vida. Por el contrario, Donald ![]() comienza queriendo interactuar más con el mundo real y acaba asesinando a mucha gente tras ser convertido por los militares en una máquina de matar. La misión que asume no da sentido a su vida, sino que la destruye.
comienza queriendo interactuar más con el mundo real y acaba asesinando a mucha gente tras ser convertido por los militares en una máquina de matar. La misión que asume no da sentido a su vida, sino que la destruye.
Mediante esos dos personajes –y junto a los muchos otros que aparecen en la novela- Brunner nos dice que la gran tragedia de ver las relaciones humanas a gran escala es que acabamos tratándonos unos a otros como productos, olvidando que a pequeña escala, todas las vidas son importantes para alguien. Ese mensaje, no obstante, no se ofrece mediante una fórmula edulcorada por el romanticismo y la creencia de que la humanidad triunfará sobre la distopia mecanizada. Chad Mulligan descubre al final del libro por qué la nación africana de Beninia ha conseguido mantener un espíritu pacífico y humanista a pesar de su extrema pobreza. La respuesta puede que decepcione al lector –de hecho, se supone que debe hacerlo- pero desde luego no será lo que uno podría haber pensado. Esa sorpresa final es un reconocimiento a la posibilidad de que misterios intangibles puedan estar más allá de las soluciones mundanas.
El conflicto racial también está presente en la novela, concretamente en la relación entre el dúo principal, Norman y Donald. Ambos son dos hombres de alta cualificación, educados y custodios de sus propios secretos. La dinámica entre ellos es incómoda, no por esos secretos, ![]() sino por sus respectivos colores de piel y por la persistente atracción que cada uno siente por las mujeres de la raza opuesta. “Me pregunto si nos conocemos hace suficiente tiempo para que piense en mí como “Donald-persona” en vez de como “Donald-el-blanco-anglosajón-protestante”. Me pregunto si su imagen de mí es correcta”, se pregunta Donald.
sino por sus respectivos colores de piel y por la persistente atracción que cada uno siente por las mujeres de la raza opuesta. “Me pregunto si nos conocemos hace suficiente tiempo para que piense en mí como “Donald-persona” en vez de como “Donald-el-blanco-anglosajón-protestante”. Me pregunto si su imagen de mí es correcta”, se pregunta Donald.
Expresión de las tensiones sociales de los tiempos de integración posteriores a la lucha por los Derechos Civiles desarrollada en los sesenta, los problemas entre ambos personajes no se resuelven con unas palmaditas en la espalda y un apretón de manos. Y ello no porque Brunner sea contrario o escéptico respecto a la integración, sino porque cree que las cicatrices del pasado son demasiado profundas como para sanar siquiera a medio plazo. ¡Qué razón tenía! Hoy, casi medio siglo tras la publicación de la novela, en unos Estados Unidos más multiculturales que nunca se siguen produciendo explosiones de odio racial.
Otro de los temas que llama la atención en la novela es su visión del sexo y el papel de la mujer. El inefable Chad Mulligan escribe en uno de sus libros: “(…) lamentablemente, esta llaga leprosa del extremismo no está limitada a ámbitos de tan poca importancia como la religión. ![]() Fíjate en el sexo, por ejemplo. Cada vez más y más gente le dedica más tiempo y recurre a modos cada vez más extremos de mantener el interés, tales como afrodisíacos disponibles
Fíjate en el sexo, por ejemplo. Cada vez más y más gente le dedica más tiempo y recurre a modos cada vez más extremos de mantener el interés, tales como afrodisíacos disponibles
comercialmente y fiestas que se consideran fracasadas a menos que acaben como orgías. Cien mujeres diferentes cada año, que es algo que un hombre joven puede conseguir sin más que quitarse la ropa, no satisfacen ninguna de las necesidades biológicas del deseo sexual: no conducen a un entorno estable para los retoños de la próxima generación, ni establecen esa especie de próxima generación, ni esa especie de entendimiento entre las parejas (o entre los grupos mayores… el matrimonio no es invariablemente monógamo, funciona con toda clase de estructuras) que sirve para impedir crisis de posesión de otros miembros de nuestra especie. Por el contrario, lleva más bien a una especie de frenesí; porque, la pareja, en vez de disfrutar de una confirmación continua y recíproca de su masculinidad y feminidad respectivas, se ven obligados a buscar de nuevo esa seguridad cada pocos días”.
Y en ese contexto se inscriben las “shiggies”, chicas sin hogar, vestidas de forma provocativa, que actúan como “chicas de paso” ofreciendo sus favores sexuales a algún varón a cambio de alojamiento hasta que encuentra otro lugar donde quedarse. Es uno de los aspectos más ![]() inquietantes de la ficción de Brunner, por lo que tiene de degradación del papel de la mujer. El “oficio más antiguo” ya no es parte de un mundo marginal o más o menos oculto, sino un mero acuerdo comercial socialmente aceptado.
inquietantes de la ficción de Brunner, por lo que tiene de degradación del papel de la mujer. El “oficio más antiguo” ya no es parte de un mundo marginal o más o menos oculto, sino un mero acuerdo comercial socialmente aceptado.
Sólo una mujer de todas las que aparecen en la novela ha logrado conquistar una verdadera independencia gracias a su imperio comercial basado en los cosméticos y la moda erótica para shiggies. Pero su ejemplo es de una respetabilidad discutible, pues su éxito se sustenta en resaltar la versión más vacía de la sexualidad. Una verdadera caníbal económica.
Puede que en 1968 el movimiento feminista estuviera en pleno auge, pero Brunner miraba con escepticismo sus logros. En “Todos sobre Zanzíbar” las mujeres han sido relegadas a un estatus todavía más inferior que el de mediados del siglo XX.
Al echar la vista atrás y revisar la enérgica experimentación que tuvo lugar en la ciencia ficción literaria durante los años sesenta, epitomizada en los autores adscritos a la conocida como Nueva Ola en los sesenta, es decepcionante comprobar qué pocas novelas han conseguido mantenerse frescas con el paso del ![]() tiempo. Muy a menudo, las atrevidas técnicas narrativas que prometían abrir nuevos caminos terminaron siendo callejones sin salida. Pero Brunner era más mayor que muchos de sus compañeros de la Nueva Ola y por ello no se esperaba de él ya una obra revelación. Desde principios de los cincuenta había estado firmando novelas y relatos mayormente convencionales –aunque algunas, como “Las casillas de la ciudad” o “El hombre completo”, eran muy interesantes-, algunas veces hasta media docena en un solo año. Y entonces aparece “Todos sobre Zanzíbar” sorprendiendo a todo el mundo con una apuesta muy arriesgada, estirando al límite forma y fondo.
tiempo. Muy a menudo, las atrevidas técnicas narrativas que prometían abrir nuevos caminos terminaron siendo callejones sin salida. Pero Brunner era más mayor que muchos de sus compañeros de la Nueva Ola y por ello no se esperaba de él ya una obra revelación. Desde principios de los cincuenta había estado firmando novelas y relatos mayormente convencionales –aunque algunas, como “Las casillas de la ciudad” o “El hombre completo”, eran muy interesantes-, algunas veces hasta media docena en un solo año. Y entonces aparece “Todos sobre Zanzíbar” sorprendiendo a todo el mundo con una apuesta muy arriesgada, estirando al límite forma y fondo.
Brunner, que calificó “Todos Sobre Zanzíbar” como una no-novela, se deshace de las formas narrativas tradicionales y toma prestadas algunas ideas desarrolladas anteriormente por John Dos Passos en su trilogía U.S.A. (1930-136) para crear una suerte de híbrido de la Nueva Ola y el posmodernismo. Así, el argumento ha sido deliberadamente fragmentado, barajado y presentado en pequeñas dosis que alternan la acción y la construcción de entornos. Para ello, Brunner intercala los capítulos que desarrollan las diferentes tramas con otros que reproducen titulares de periódicos, revistas y noticiarios televisivos, letras de canciones, textos publicitarios, interludios que aclaran el pasado de ![]() algunos personajes o la propia sociedad, descripciones de artefactos tecnológicos, conversaciones aleatorias de viandantes, extractos de ensayos filosóficos y, en general, todo un caleidoscopio de referencias culturales en las que se insertan palabras que no existen o peculiares formas de hablar producto de la evolución del lenguaje de acuerdo con las nuevas pautas sociales, culturales y tecnológicas.
algunos personajes o la propia sociedad, descripciones de artefactos tecnológicos, conversaciones aleatorias de viandantes, extractos de ensayos filosóficos y, en general, todo un caleidoscopio de referencias culturales en las que se insertan palabras que no existen o peculiares formas de hablar producto de la evolución del lenguaje de acuerdo con las nuevas pautas sociales, culturales y tecnológicas.
No es ni una escritura fácil ni una lectura accesible pero, con todo, Brunner consigue encontrar la forma de reunir todas las líneas narrativas en un conjunto extraordinario, especialmente en las páginas finales, cuando una novela que parecía demasiado dispersa como para resultar coherente, sorprende al lector por la elegancia con la que todas las piezas pasan a ocupar su lugar en el panorama general.
El autor, por tanto, consigue mantener el control con un claro sentido del propósito y la dirección aun cuando la narrativa parezca anárquica y caótica. Dicho de otro modo, lo que al principio podría interpretarse como una de esas novelas de los sesenta con más formas que contenido y más ambición que claridad, resulta ser una pieza de orfebrería en la que todos los subargumentos confluyen para conformar un mosaico de inesperada brillantez.
Pero la estructura elegida por John Brunner no es producto del simple deseo de hacer algo![]() original o ganarse el aplauso de los críticos. No, su elección tiene un fundamento muy sólido. Marshall McLuhan, a quien ya he mencionado más arriba, afirmaba que los acontecimientos históricos y culturales no pueden ser desmenuzados, troceados y explicados suficientemente por una simple relación causa-efecto. Son el resultado de un entorno complejo compuesto de múltiples partes en constante movimiento. Sólo si se observan esas partes y la forma en que se relacionan entre súi, podrá entenderse por qué sucede lo que sucede en el mundo.
original o ganarse el aplauso de los críticos. No, su elección tiene un fundamento muy sólido. Marshall McLuhan, a quien ya he mencionado más arriba, afirmaba que los acontecimientos históricos y culturales no pueden ser desmenuzados, troceados y explicados suficientemente por una simple relación causa-efecto. Son el resultado de un entorno complejo compuesto de múltiples partes en constante movimiento. Sólo si se observan esas partes y la forma en que se relacionan entre súi, podrá entenderse por qué sucede lo que sucede en el mundo.
Es precisamente por eso que Brunner trata de construir una visión de conjunto compuesta de múltiples tramas argumentales, personajes y traslaciones a prosa de lenguajes propios de otros medios. Así, más que una advertencia sobre el apocalipsis maltusiano, lo que hace el escritor es demostrar nuestra incapacidad de ver todas las partes del conjunto moviéndose constantemente a nuestro alrededor y cómo el medio en el que vivimos no sólo lo hemos creado nosotros, sino que también él nos crea.
Con “Todos sobre Zanzíbar”, Brunner inició una tetralogía de novelas distópicas en las que ![]() advertía sobre las consecuencias que podrían tener las tendencias actuales en el mundo de su época: “Orbita inestable” (1969), “El Rebaño Ciego” (1972) y “El Jinete en la Onda de Shock” (1975 esta última especialmente profética al describir lo que un día se convertiría en Internet).
advertía sobre las consecuencias que podrían tener las tendencias actuales en el mundo de su época: “Orbita inestable” (1969), “El Rebaño Ciego” (1972) y “El Jinete en la Onda de Shock” (1975 esta última especialmente profética al describir lo que un día se convertiría en Internet).
Una de las grandes injusticias de la ciencia ficción es cómo se marginó a un autor de semejante ![]() talla. Sus novelas siempre fueron difíciles de digerir para la mayoría de los aficionados. Su gran visión para imaginar el futuro no le sirvió para prever la tibia acogida de su obra más ambiciosa. No puede extrañar que se sintiera profundamente decepcionado cuando, tras realizar el colosal esfuerzo de crear unas novelas cultas y adultas, éstas no se vendieran. Decepcionado, cuando trató de regresar a un tipo de literatura más convencional, tampoco tuvo éxito. Hombre de difícil talante, su salud fue deteriorándose paulatinamente, especialmente después del fallecimiento de su mujer, auténtico apoyo emocional y profesional. Para cuando él murió de ataque al corazón mientras asistía a la Convención Mundial de Ciencia Ficción de 1995, sus mejores novelas estaban descatalogadas.
talla. Sus novelas siempre fueron difíciles de digerir para la mayoría de los aficionados. Su gran visión para imaginar el futuro no le sirvió para prever la tibia acogida de su obra más ambiciosa. No puede extrañar que se sintiera profundamente decepcionado cuando, tras realizar el colosal esfuerzo de crear unas novelas cultas y adultas, éstas no se vendieran. Decepcionado, cuando trató de regresar a un tipo de literatura más convencional, tampoco tuvo éxito. Hombre de difícil talante, su salud fue deteriorándose paulatinamente, especialmente después del fallecimiento de su mujer, auténtico apoyo emocional y profesional. Para cuando él murió de ataque al corazón mientras asistía a la Convención Mundial de Ciencia Ficción de 1995, sus mejores novelas estaban descatalogadas.
“Todos sobre Zanzíbar” es un libro excelente, innovador y en absoluto convencional que ganó justificadamente el Premio Hugo a la Mejor Novela. Hoy, cuarenta años después de su publicación, podemos decir que ha resistido perfectamente el paso del tiempo. A veces humorístico, a veces dramático, a menudo controvertido y siempre satírico con esa estupidez ![]() tan nuestra que nos impide tratar al prójimo como iguales empujándonos a la infelicidad, el conflicto y la guerra.
tan nuestra que nos impide tratar al prójimo como iguales empujándonos a la infelicidad, el conflicto y la guerra.
Aquellos lectores acostumbrados a las narraciones lineales tendrán que esforzarse para llegar al final. La abundante información con que Brunner bombardea al lector y la trama fragmentada hace que lleve tiempo entrar en la historia, pero es que eso es precisamente de lo que se trata: sacudir al lector, obligarle a reflexionar para que no acabe como alguno de los cretinos que aparecen en el libro.
Algunas de las ediciones de “Todos Sobre Zanzíbar” llevaban en su portada la leyenda: “una novela del futuro”. Lo más inquietante, habida cuenta de todo lo dicho, es que hoy, cuarenta y siete años después de que fuera escrita, ya no lo parece tanto.
↧
↧
John Carter fue una creación del escritor de aventuras pulp Edgar Rice Burroughs, probablemente más conocido por ser el padre literario de Tarzán. De hecho, la historia en la que debutó Carter, “Bajo las Lunas de Marte” (1912), fue el primer trabajo publicado de Burroughs, serializado en la revista “The All-Story”, si bien aquel primer relato se haría más famoso con el título “Una Princesa de Marte” con el que se rebautizó para su edición en libro en 1917.
Aunque al principio a Burroughs le preocupó que escribir este tipo de literatura popular coartara su posible carrera como autor “serio”, sus reparos pronto desaparecieron a la vista del éxito que obtuvo su personaje, del que firmaría una decena más de títulos protagonizados tanto por Carter como por sus descendientes.
El Marte imaginado por Burroughs era el que en el último tercio del siglo XIX describiera el ![]() astrónomo aficionado Percival Lowell, que creía haber visto sobre la superficie del planeta rojo una intrincada red de canales que, según especulaba, podían ser los restos de una civilización moribunda o ya extinta. Era una interpretación de Marte que a comienzos del siglo XX ya había sido superada, pero a Burroughs le dio igual: era un entorno perfecto para el tipo de aventuras que quería contar. De hecho, se sirvió de ella y de su héroe John Carter, para crear todo un subgénero de la ciencia ficción al que se conoce como “Romance Planetario”, una mezcla de space opera y fantasía pura en el que se narran los lances de un héroe en un planeta extraño poblado por exóticos seres.
astrónomo aficionado Percival Lowell, que creía haber visto sobre la superficie del planeta rojo una intrincada red de canales que, según especulaba, podían ser los restos de una civilización moribunda o ya extinta. Era una interpretación de Marte que a comienzos del siglo XX ya había sido superada, pero a Burroughs le dio igual: era un entorno perfecto para el tipo de aventuras que quería contar. De hecho, se sirvió de ella y de su héroe John Carter, para crear todo un subgénero de la ciencia ficción al que se conoce como “Romance Planetario”, una mezcla de space opera y fantasía pura en el que se narran los lances de un héroe en un planeta extraño poblado por exóticos seres.
Es difícil hacerse una idea de la enorme influencia que tuvieron estas historias. A lo largo de las décadas siguientes surgieron copias descaradas como la serie de “Gor” escrita por John Norman u homenajes más o menos velados como “Flash Gordon”, la saga de “Star Wars” creada por George Lucas o “Avatar”, de James Cameron. Obras de ciencia ficción como la serie “Marte” de Kim Stanley Robinson o la televisiva “Babylon 5” bautizaron a sus primeras ciudades marcianas con el nombre de Burroughs; John Carter apareció en la “Liga de los Extraordinarios Caballeros” de Alan Moore; Philip Jose Farmer deconstruye el mundo de Barsoom en su saga “Mundo de Tiers”… ![]() Los fans declarados de John Carter van desde Carl Sagan a Josef Stalin.
Los fans declarados de John Carter van desde Carl Sagan a Josef Stalin.
Sin embargo, y a diferencia de otras series creadas por Burroughs, las aventuras marcianas de John Carter nunca fueron adaptadas al cine. Tarzán, por ejemplo, ha protagonizado alrededor de ochenta películas y series de televisión; el mundo perdido de la saga de Caspak apareció en tres películas: “La Tierra Olvidada por el Tiempo” (1975), “Viaje al Mundo Perdido” (1977) y, directamente para video, “The Land That Time Forgot” (2009). Incluso de las aventuras de Pellucidar se rodó una cinta: “En el Corazón de la Tierra” (1976).
John Carter, en cambio, resultó ser un hueso más duro de roer, quizá por la dificultad de ![]() recrear con un mínimo de verosimilitud el complejo entorno marciano de ciudades, criaturas y artefactos que tal adaptación requeriría. Por ello se consideró inicialmente la posibilidad de recurrir a la animación. Entre 1931 y 1936, Bob Clampett, que llegaría a ser director de muchos cortos animados de la Warner, trabajó en un proyecto en MGM que adaptaría “Una Princesa de Marte” al formato de la animación. Pero las pruebas iniciales no convencieron a los exhibidores de la América más profunda –que consideraron el concepto demasiado extravagante para sus potenciales espectadores- y la idea fue abandonada. Hoy se puede ver en YouTube un fragmento de un minuto y medio de aquel metraje de prueba.
recrear con un mínimo de verosimilitud el complejo entorno marciano de ciudades, criaturas y artefactos que tal adaptación requeriría. Por ello se consideró inicialmente la posibilidad de recurrir a la animación. Entre 1931 y 1936, Bob Clampett, que llegaría a ser director de muchos cortos animados de la Warner, trabajó en un proyecto en MGM que adaptaría “Una Princesa de Marte” al formato de la animación. Pero las pruebas iniciales no convencieron a los exhibidores de la América más profunda –que consideraron el concepto demasiado extravagante para sus potenciales espectadores- y la idea fue abandonada. Hoy se puede ver en YouTube un fragmento de un minuto y medio de aquel metraje de prueba.
![]() El legendario especialista en stop-motion Ray Harryhausen consideró seriamente la idea en varias ocasiones desde los años cincuenta a los setenta, también sin poder llevarla a cabo. A finales de los setenta y en plena fiebre de la ciencia ficción desatada por “Star Wars” (1977), Disney pensó en realizar su propia película de acción real. John McTiernan, director de “Depredador” (1987) o “La Jungla de Cristal” (1988) firmó con el estudio a finales de los ochenta y se pensó en Tom Cruise para protagonizar la adaptación. Una vez más, la exuberante imaginación de Burroughs resultó estar más allá de las posibilidades técnicas de la época y McTiernan se vio obligado a reconocer que los efectos especiales de ese momento no podrían nunca estar a la altura de lo que él pretendía. El proyecto se congeló, aunque los derechos permanecieron en poder de Disney a la espera de tiempos mejores.
El legendario especialista en stop-motion Ray Harryhausen consideró seriamente la idea en varias ocasiones desde los años cincuenta a los setenta, también sin poder llevarla a cabo. A finales de los setenta y en plena fiebre de la ciencia ficción desatada por “Star Wars” (1977), Disney pensó en realizar su propia película de acción real. John McTiernan, director de “Depredador” (1987) o “La Jungla de Cristal” (1988) firmó con el estudio a finales de los ochenta y se pensó en Tom Cruise para protagonizar la adaptación. Una vez más, la exuberante imaginación de Burroughs resultó estar más allá de las posibilidades técnicas de la época y McTiernan se vio obligado a reconocer que los efectos especiales de ese momento no podrían nunca estar a la altura de lo que él pretendía. El proyecto se congeló, aunque los derechos permanecieron en poder de Disney a la espera de tiempos mejores.
El origen de la película que ahora comentamos se encuentra en 2004, cuando Paramount ![]() compró los derechos, supuestamente después de que el influyente crítico de cine Harry Knowles alabara las novelas de Burroughs. Robert Rodríguez, director de “Abierto hasta el Amanecer” (1996) o “Sin City” (2005) firmó para dirigir la cinta e insistió en que el mítico ilustrador Frank Frazetta, que había dibujado muchas de las portadas de las reediciones de los libros, fuera incluido en el proyecto como artista conceptual.
compró los derechos, supuestamente después de que el influyente crítico de cine Harry Knowles alabara las novelas de Burroughs. Robert Rodríguez, director de “Abierto hasta el Amanecer” (1996) o “Sin City” (2005) firmó para dirigir la cinta e insistió en que el mítico ilustrador Frank Frazetta, que había dibujado muchas de las portadas de las reediciones de los libros, fuera incluido en el proyecto como artista conceptual.
Sin embargo, Rodríguez fue obligado a abandonar la producción después de ser expulsado del Sindicato de Directores a raíz de su negativa a compartir los créditos de director de “Sin City” con Frank Miller. Dicha expulsión hacía imposible que ningún estudio de Hollywood le contratara y fue reemplazado por Kerry Conran, quien durante un corto periodo de tiempo estuvo en boca de todos gracias a su original película retro-futurista “Sky Captain y el Mundo del Mañana” (2004). Jon Favreau (director de “Iron Man” y “Cowboys and Aliens”) le sucedió al frente del proyecto, pero ninguna de estas posibles versiones consiguió salir adelante.
![]() Entre tanto, con los derechos del libro ya en el dominio público, aparece “Una Princesa de Marte” (2009), horrible película producida directamente para video por Asylum, una compañía especializada en films de bajo presupuesto que se aprovechan del tirón de producciones más lujosas y de éxito probado. Protagonizada por Antonio Sabato Jr como John Carter y Traci Lords como Dejah Thoris, la trama resultó ser sorprendentemente fiel al relato original.
Entre tanto, con los derechos del libro ya en el dominio público, aparece “Una Princesa de Marte” (2009), horrible película producida directamente para video por Asylum, una compañía especializada en films de bajo presupuesto que se aprovechan del tirón de producciones más lujosas y de éxito probado. Protagonizada por Antonio Sabato Jr como John Carter y Traci Lords como Dejah Thoris, la trama resultó ser sorprendentemente fiel al relato original.
Y de Paramount, el proyecto volvió a Disney en 2007, siendo recogido por Andrew Stanton, quien había trabajando durante años como animador en Pixar, colaborando en los guiones de películas como “Toy Story” (1995), “Bichos” (1998), “Toy Story 2” (1999) o “Monstruos S.A.” (2001) antes de encargarse de su primera ![]() película como realizador, “Buscando a Nemo” (2003). En 2008 dirige “Wall-E”, una obra maestra de la ciencia ficción y quizá la mejor película de Pixar hasta la fecha.
película como realizador, “Buscando a Nemo” (2003). En 2008 dirige “Wall-E”, una obra maestra de la ciencia ficción y quizá la mejor película de Pixar hasta la fecha.
En 2011, Brad Bird, otro animador veterano de la escudería Pixar, había saltado al cine de acción real con “Misión Imposible: El Protocolo Fantasma”. Andrew Stanton siguió sus pasos asumiendo la producción de “John Carter” y escribiendo el guión con Michael Chabon, un novelista ganador del Premio Pulitzer cuya obra ha bordeado regularmente la literatura de género, desde los superhéroes hasta la historia alternativa. De hecho, fue co-guionista de “Spiderman 2” (2004).
![]() Por fin, en 2010, 79 años después de que Bob Clampett tratara de hacer la primera película del héroe marciano de Burroughs, comenzó el rodaje en Londres. Si no otra cosa, “John Carter” puede presumir de haber sido uno de los proyectos más dilatados de la historia del cine. Su estreno, en 2012, coincidió con el centenario de la publicación de la primera historia del personaje.
Por fin, en 2010, 79 años después de que Bob Clampett tratara de hacer la primera película del héroe marciano de Burroughs, comenzó el rodaje en Londres. Si no otra cosa, “John Carter” puede presumir de haber sido uno de los proyectos más dilatados de la historia del cine. Su estreno, en 2012, coincidió con el centenario de la publicación de la primera historia del personaje.
En 1881, un joven Edgar Rice Burroughs (Daryl Sabara) acude a la lectura del testamento de su recién fallecido tío, John Carter (Taylor Kitsch), para recibir una extraña herencia. Entre las posesiones del difunto se encuentra un diario en el que Burroughs encuentra una historia maravillosa. En 1868, Carter buscaba oro en Arizona cuando se encontró a la vez perseguido por un ejército americano dispuesto a reclutarlo a la fuerza y los indios apaches. En su huida, se escondió en una caverna de las colinas, donde mata a un extraño individuo que se materializa en su interior. Al coger el ![]() amuleto del muerto, se encuentra súbitamente transportado a otro mundo al que sus nativos llaman Barsoom (y que luego averiguará que se trata de Marte).
amuleto del muerto, se encuentra súbitamente transportado a otro mundo al que sus nativos llaman Barsoom (y que luego averiguará que se trata de Marte).
Allí, gracias a la inferior fuerza de la gravedad, la fisiología terrestre de Carter le permite realizar grandes proezas físicas, como dar enormes saltos o golpear con fuerza sobrehumana. Con todo, es capturado y hecho prisionero por los Tharks, unos gigantes de tres metros, piel verde y cuatro brazos.
![]() Entretanto, la ciudad de Helium se halla bajo la amenaza de la ciudad móvil de Zodanga, cuyo señor de la guerra, Sab Than (Dominic West), cuenta en secreto con la ayuda de los Therns, unos seres de apariencia y poderes divinos que le han otorgado el poder del Noveno Rayo. Con tal de poner punto y final al conflicto, el gobernante de Helium, Tardos Mors (Ciarand Hinds) está dispuesto a entregar a su hija Dejah Thoris (Lynn Collins) en matrimonio a Sab Than. La temperamental princesa, sin embargo, rechaza someterse a tan humillante acuerdo y huye. Es perseguida por Sab Than, pero Carter, que entretanto ha sido adoptado por los primitivos Tharks como guerrero de la tribu, la salva.
Entretanto, la ciudad de Helium se halla bajo la amenaza de la ciudad móvil de Zodanga, cuyo señor de la guerra, Sab Than (Dominic West), cuenta en secreto con la ayuda de los Therns, unos seres de apariencia y poderes divinos que le han otorgado el poder del Noveno Rayo. Con tal de poner punto y final al conflicto, el gobernante de Helium, Tardos Mors (Ciarand Hinds) está dispuesto a entregar a su hija Dejah Thoris (Lynn Collins) en matrimonio a Sab Than. La temperamental princesa, sin embargo, rechaza someterse a tan humillante acuerdo y huye. Es perseguida por Sab Than, pero Carter, que entretanto ha sido adoptado por los primitivos Tharks como guerrero de la tribu, la salva.
Dejah trata de convencer de Carter para que se involucre en la guerra entre Helium y ![]() Zodanga, pero éste solo quiere recuperar el amuleto que le permitió viajar a Barsoom y regresar a la Tierra. Poco a poco, a medida que ambos se enfrentan a diversos peligros en sus respectivas búsquedas, Carter descubre en su interior sentimientos hacia Dejah y cuando ésta es secuestrada por Sab Than, toma finalmente su decisión: luchar por Helium.
Zodanga, pero éste solo quiere recuperar el amuleto que le permitió viajar a Barsoom y regresar a la Tierra. Poco a poco, a medida que ambos se enfrentan a diversos peligros en sus respectivas búsquedas, Carter descubre en su interior sentimientos hacia Dejah y cuando ésta es secuestrada por Sab Than, toma finalmente su decisión: luchar por Helium.
“John Carter” resultó ser uno de los mayores descalabros financieros de la historia de Disney. Las pérdidas ascendieron a 84 millones de dólares, y ello a pesar de que la cinta funcionó bastante mejor de lo esperado fuera del mercado americano, donde la popularidad del personaje era considerablemente menor por no decir inexistente. ¿Qué ocurrió? ¿Fue una película tan mala? ¿No era John Carter un personaje tan ![]() querido y conocido en Estados Unidos?
querido y conocido en Estados Unidos?
Una parte importante del fracaso se ha atribuido a la desastrosa campaña de promoción que se llevó a cabo, empezando por la continua confusión respecto al título definitivo de la cinta, confusión que se prolongó incluso hasta poco antes del estreno del film. Lo que empezó siendo “Una Princesa de Marte” se cambió a “John Carter de Marte” y, finalmente, “John Carter”.
Al respecto se han aducido diversas razones como que se considerara que las películas con la palabra “Marte” en el título ejercían un efecto negativo entre los espectadores, una interpretación majadera de los estudios de mercado que arrancaba a la película del ámbito de la ciencia ficción para situarlo en una especie de terreno de nadie. Pocos títulos más anónimos y carentes de seducción que el de “John Carter”. Se temió también que “Una Princesa de Marte” sugiriera a los espectadores que estaban ante una película más de princesitas típicas de Disney. También se dijo que el departamento de marketing o el propio Andrew Stanton querían dirigirse a una franja más amplia de público; o que Disney esperaba iniciar una franquicia cinematográfica protagonizada por Carter, por lo ![]() que titular la primera entrega con su nombre resultaría más apropiado.
que titular la primera entrega con su nombre resultaría más apropiado.
A la falta de concreción sobre el tipo de producto que se quería vender se sumaron cambios en los cargos directivos del departamento de marketing de Disney y la ausencia del necesario merchandising y obras derivadas (novelas, comics…) que suelen ser necesarias para apoyar el lanzamiento de películas tan costosas como esta. Los trailers estrenados en la segunda mitad de 2011 no consiguieron generar ningún entusiasmo y, ya en postproducción, se decidió modificar la película para estrenarla en 3D, una maniobra que no responde a criterio creativo alguno sino al mero interés en aumentar la recaudación pero que en muchos aficionados inspira inmediatamente un sentimiento de rechazo.
Por si todo esto fuera poco, el estudio se dedicó a enfadar a los mismos críticos que debían opinar favorablemente sobre la película. La mayor parte de los medios no tuvieron oportunidad de realizar entrevistas a los actores y en los pases de prensa les confiscaron los teléfonos móviles ![]() y los ordenadores con la excusa de que la película estaba bajo un Nivel de Seguridad Uno.
y los ordenadores con la excusa de que la película estaba bajo un Nivel de Seguridad Uno.
Una semana después del estreno, ya se hablaba de que “John Carter” había sido un fracaso histórico. Ni que decir tiene que las dos secuelas sobre las que ya se había empezado a trabajar se tiraron inmediatamente al cubo de la basura.
Independientemente de que el estudio no consiguiera ni de lejos recaudar el dinero que costó la ![]() película y que fallara a la hora de promocionarla, lo cierto es que Andrew Stanton y sus coguonistas, Mark Andrews y Michael Chabon, realizaron una buena labor de adaptación. “John Carter” recoge todos los elementos esenciales de la obra de Burroughs añadiendo, eso así, algunos cambios. Por ejemplo, el film dedica todo el prólogo y epílogo a narrar las aventuras de Carter en la Tierra, mientras que Burroughs sólo invirtió en ello un capítulo de tres páginas en el que se bosquejaba el pasado del personaje y su escondite en la caverna a partir de la cual se trasladará a Marte. El introducir a Burroughs como personaje responde al deseo de mantener el espíritu original, porque en el libro el escritor afirmaba que había extraído la historia de un manuscrito entregado por un amigo de la familia (aunque no su tío, como ocurre en la película).
película y que fallara a la hora de promocionarla, lo cierto es que Andrew Stanton y sus coguonistas, Mark Andrews y Michael Chabon, realizaron una buena labor de adaptación. “John Carter” recoge todos los elementos esenciales de la obra de Burroughs añadiendo, eso así, algunos cambios. Por ejemplo, el film dedica todo el prólogo y epílogo a narrar las aventuras de Carter en la Tierra, mientras que Burroughs sólo invirtió en ello un capítulo de tres páginas en el que se bosquejaba el pasado del personaje y su escondite en la caverna a partir de la cual se trasladará a Marte. El introducir a Burroughs como personaje responde al deseo de mantener el espíritu original, porque en el libro el escritor afirmaba que había extraído la historia de un manuscrito entregado por un amigo de la familia (aunque no su tío, como ocurre en la película).
![]() Burroughs nunca fue muy claro acerca de cómo se trasladaba Carter a Marte y los guionistas del film tratan de explicarlo mediante un amuleto que, además, les servirá de McGuffin: su pérdida y esfuerzos por recuperarlo harán avanzar la trama y dar forma a la personalidad del protagonista. Las aventuras de Carter entre los Tharks y su rescate de Dejah Thoris son pasajes igualmente respetuosos con el libro. En éste sin embargo, el núcleo dramático consiste en los desvelos del héroe por unir a los marcianos verdes y rojos y evitar que las bombas de oxígeno que mantienen respirable la atmósfera de Barsoom dejen de funcionar. En la película, el argumento se centra en un fragmento de la novela en el que Carter tiene que salvar a Dejah Thoris de un destino peor que la muerte: casarse con el villano de turno.
Burroughs nunca fue muy claro acerca de cómo se trasladaba Carter a Marte y los guionistas del film tratan de explicarlo mediante un amuleto que, además, les servirá de McGuffin: su pérdida y esfuerzos por recuperarlo harán avanzar la trama y dar forma a la personalidad del protagonista. Las aventuras de Carter entre los Tharks y su rescate de Dejah Thoris son pasajes igualmente respetuosos con el libro. En éste sin embargo, el núcleo dramático consiste en los desvelos del héroe por unir a los marcianos verdes y rojos y evitar que las bombas de oxígeno que mantienen respirable la atmósfera de Barsoom dejen de funcionar. En la película, el argumento se centra en un fragmento de la novela en el que Carter tiene que salvar a Dejah Thoris de un destino peor que la muerte: casarse con el villano de turno.
Tampoco en el primer libro aparecen los Therns, que Burroughs presentaría en la segunda ![]() novela, “Dioses de Marte” (1913), describiéndolos como descendientes de los primeros marcianos y practicantes de una cruel religión que exige a sus fieles sacrificios humanos en el rio Iss. La película, en cambio, los introduce desde el principio como seres casi divinos de origen alienígena que interfieren en los destinos de los mundos en los que se establecen.
novela, “Dioses de Marte” (1913), describiéndolos como descendientes de los primeros marcianos y practicantes de una cruel religión que exige a sus fieles sacrificios humanos en el rio Iss. La película, en cambio, los introduce desde el principio como seres casi divinos de origen alienígena que interfieren en los destinos de los mundos en los que se establecen.
Por supuesto, tratándose de un personaje como John Carter, tan conocido y apreciado por muchos fans, surgió la cuestión de si era mejor respetar meticulosamente el material original o ![]() tratar de mejorarlo. Hay un momento rayano en lo absurdo en el que se ve a Carter luchando contra docenas de Tharks. Gracias a su constitución terrícola, el héroe aplasta enemigo tras enemigo sin aparente dificultad y va apilando los cuerpos alrededor de él mientras experimenta flashbacks del momento en que tuvo que enterrar a su familia, muerta tras un ataque indio, en la Tierra. Cada mandoble de su espada se funde en su mente con el sonido de su pala arrojando tierra a las tumbas de su esposa e hija. Es una escena muy poderosa porque consigue transformar un momento casi de dibujo animado en una alegoría de los horrores de la guerra.
tratar de mejorarlo. Hay un momento rayano en lo absurdo en el que se ve a Carter luchando contra docenas de Tharks. Gracias a su constitución terrícola, el héroe aplasta enemigo tras enemigo sin aparente dificultad y va apilando los cuerpos alrededor de él mientras experimenta flashbacks del momento en que tuvo que enterrar a su familia, muerta tras un ataque indio, en la Tierra. Cada mandoble de su espada se funde en su mente con el sonido de su pala arrojando tierra a las tumbas de su esposa e hija. Es una escena muy poderosa porque consigue transformar un momento casi de dibujo animado en una alegoría de los horrores de la guerra.
Por desgracia, no hay muchos momentos así en “John Carter”; pero los que hay nos recuerdan que la película, si hubiera optado por distanciarse de las novelas originales, podría haber sido mucho más profunda de lo que acabó resultando. Al fin y al cabo, ya cuando aparecieron por primera vez hace más de cien años, los relatos de Barsoom eran retrofuturistas; hoy, sus planteamientos todavía parecen más anacrónicos y, en último término, el tímido intento que hacen los guionistas de fusionar la sensibilidad de principios del siglo XX con la actual no termina de funcionar del todo bien. Por ejemplo, el padre de Dejah Thoris tiene el poder de ![]() casarla con el jefe enemigo a pesar de que ella sea la directora de la Academia de Ciencias y una ciudadana de pleno derecho. ¿Es una cultura atrasada en la que las mujeres no pintan nada? ¿O una avanzada en la que ellas pueden convertirse en científicas superguerreras? Ese es el problema de tratar de actualizar una obra escrita por un autor maduro que vivió antes de que las mujeres tuvieran derecho a voto en su país. Algo parecido sucede en el ámbito del colonialismo y la política racial que retrata la película: los Tharks son el análogo alienígena de los apaches y los Hombres Rojos son la potencia europea que trata de controlar America, una metáfora que tenía sentido hace cien años pero que ahora ha perdido buena parte de su sentido.
casarla con el jefe enemigo a pesar de que ella sea la directora de la Academia de Ciencias y una ciudadana de pleno derecho. ¿Es una cultura atrasada en la que las mujeres no pintan nada? ¿O una avanzada en la que ellas pueden convertirse en científicas superguerreras? Ese es el problema de tratar de actualizar una obra escrita por un autor maduro que vivió antes de que las mujeres tuvieran derecho a voto en su país. Algo parecido sucede en el ámbito del colonialismo y la política racial que retrata la película: los Tharks son el análogo alienígena de los apaches y los Hombres Rojos son la potencia europea que trata de controlar America, una metáfora que tenía sentido hace cien años pero que ahora ha perdido buena parte de su sentido.
![]() Donde sí funciona mejor el retrofuturismo es en el apartado visual. Toda la trama marciana transcurre en un exuberante decorado que demuestra lo bien utilizados que estuvieron los 250 millones de dólares de presupuesto: desde las impresionantes batallas aéreas a las épicas luchas filmadas en los desiertos de Utah, del viaje fluvial por el laberíntico curso del río Iss a las ciudades en ruinas del desierto pasando por el minucioso retrato de la vida urbana en Helium, Zodanga o el campamento Thark. Los efectos especiales están tan bien logrados que es difícil determinar dónde empiezan éstos y acaban las tomas reales. Por desgracia, esto ya no es suficiente para asegurar el éxito de una película: lo que diez años atrás hubiera sido un logro increíble, hoy pasa desapercibido entre el amplio número de superproducciones que cuentan con los mismos prodigios digitales.
Donde sí funciona mejor el retrofuturismo es en el apartado visual. Toda la trama marciana transcurre en un exuberante decorado que demuestra lo bien utilizados que estuvieron los 250 millones de dólares de presupuesto: desde las impresionantes batallas aéreas a las épicas luchas filmadas en los desiertos de Utah, del viaje fluvial por el laberíntico curso del río Iss a las ciudades en ruinas del desierto pasando por el minucioso retrato de la vida urbana en Helium, Zodanga o el campamento Thark. Los efectos especiales están tan bien logrados que es difícil determinar dónde empiezan éstos y acaban las tomas reales. Por desgracia, esto ya no es suficiente para asegurar el éxito de una película: lo que diez años atrás hubiera sido un logro increíble, hoy pasa desapercibido entre el amplio número de superproducciones que cuentan con los mismos prodigios digitales.
Sin embargo, aunque la película tiene una factura visual lujosa y épica, no es perfecta. Cierto, ![]() la acción contiene todo el exaltado heroísmo que fascina a los seguidores de las novelas –como las escenas en las que Carter lucha contra los monos gigantes en la arena de los gladiadores o en la batalla final por Helium-, pero no llega a inspirar ese sentimiento de pura maravilla creador de fans incondicionales al estilo de “Star Wars”. Irónicamente, quizá George Lucas tomó tanto prestado de la obra de Burroughs que todo lo que le quedó a “John Carter” fue tratar de encontrar una originalidad perdida en las manos de otros cineastas. Efectivamente, el espectador tiene la sensación de haberlo visto todo ya antes –aun cuando transpire más originalidad, imaginación y vida que cualquiera de las precuelas de “Star Wars”.
la acción contiene todo el exaltado heroísmo que fascina a los seguidores de las novelas –como las escenas en las que Carter lucha contra los monos gigantes en la arena de los gladiadores o en la batalla final por Helium-, pero no llega a inspirar ese sentimiento de pura maravilla creador de fans incondicionales al estilo de “Star Wars”. Irónicamente, quizá George Lucas tomó tanto prestado de la obra de Burroughs que todo lo que le quedó a “John Carter” fue tratar de encontrar una originalidad perdida en las manos de otros cineastas. Efectivamente, el espectador tiene la sensación de haberlo visto todo ya antes –aun cuando transpire más originalidad, imaginación y vida que cualquiera de las precuelas de “Star Wars”.
![]() El otro defecto que puede apuntarse es que, aunque los omnipresentes efectos especiales ayudan a dar forma al exótico Barsoom en todo su esplendor, los Tharks siguen pareciendo criaturas digitales. En alguna parte, enterrados bajo el programa de captura de movimiento, hay actores tan conocidos como Willem Dafoe, Samantha Morton, Thomas Haden Church o Polly Walker, aunque jamás se adivinaría su participación si no fuera por los títulos de crédito. Quizá con la excepción de Sola, el personaje “interpretado” por Samantha Morton, ninguno de esos actores consiguen traspasar el muro digital de la forma en que los Na´vi lo hicieron en “Avatar”.
El otro defecto que puede apuntarse es que, aunque los omnipresentes efectos especiales ayudan a dar forma al exótico Barsoom en todo su esplendor, los Tharks siguen pareciendo criaturas digitales. En alguna parte, enterrados bajo el programa de captura de movimiento, hay actores tan conocidos como Willem Dafoe, Samantha Morton, Thomas Haden Church o Polly Walker, aunque jamás se adivinaría su participación si no fuera por los títulos de crédito. Quizá con la excepción de Sola, el personaje “interpretado” por Samantha Morton, ninguno de esos actores consiguen traspasar el muro digital de la forma en que los Na´vi lo hicieron en “Avatar”.
Los actores humanos no consiguen hacerlo mucho mejor. Tanto Dominic West como James ![]() Purefoy, Mark Strong o Ciaran Hinds, actores británicos con un más que respetable trabajo a sus espaldas, parecen demasiado atrapados en sus taparrabos, armaduras y capas como para insuflar algo de vida a sus unidimensionales personajes. Dominic West en particular parece demasiado sensible como para irradiar la astucia y maldad que se supone anida en Sab Than; lo mismo se puede decir de Daryl Sabara, de apariencia en exceso juvenil como para interpretar a Edgar Rice Burroughs.
Purefoy, Mark Strong o Ciaran Hinds, actores británicos con un más que respetable trabajo a sus espaldas, parecen demasiado atrapados en sus taparrabos, armaduras y capas como para insuflar algo de vida a sus unidimensionales personajes. Dominic West en particular parece demasiado sensible como para irradiar la astucia y maldad que se supone anida en Sab Than; lo mismo se puede decir de Daryl Sabara, de apariencia en exceso juvenil como para interpretar a Edgar Rice Burroughs.
![]() Encarnando a Carter tenemos a un Taylor Kitsch todavía en ascenso gracias a su participación en “Lobezno” (2009). Sin ser nada excepcional y habiendo muchos otros actores de cara bonita y cuerpo musculoso que hubieran sido adecuados para este papel, Kitsch conduce a su personaje razonablemente bien aportando las dosis necesarias de heroísmo, romance, humor y unas motivaciones y sensibilidad ausentes en la obra de Burroughs pero necesarias en el cine si se quiere suscitar la empatía del espectador.
Encarnando a Carter tenemos a un Taylor Kitsch todavía en ascenso gracias a su participación en “Lobezno” (2009). Sin ser nada excepcional y habiendo muchos otros actores de cara bonita y cuerpo musculoso que hubieran sido adecuados para este papel, Kitsch conduce a su personaje razonablemente bien aportando las dosis necesarias de heroísmo, romance, humor y unas motivaciones y sensibilidad ausentes en la obra de Burroughs pero necesarias en el cine si se quiere suscitar la empatía del espectador.
Algo parecido se puede decir de Lynn Collins, que aporta el perfecto equilibrio entre el ![]() exotismo lujurioso, la fiereza de carácter y la dignidad de un noble. Su Dejah Thoris, como en el caso de Carter, ha experimentado ciertos cambios –en realidad, mejoras- respecto a la imaginada por Burroughs, en aras de acercarla a las mujeres de hoy. Así, Dejah no solo es, según lo requiera la situación, damisela en peligro o aventurera competente, sino también una científico de grandes conocimientos.
exotismo lujurioso, la fiereza de carácter y la dignidad de un noble. Su Dejah Thoris, como en el caso de Carter, ha experimentado ciertos cambios –en realidad, mejoras- respecto a la imaginada por Burroughs, en aras de acercarla a las mujeres de hoy. Así, Dejah no solo es, según lo requiera la situación, damisela en peligro o aventurera competente, sino también una científico de grandes conocimientos.
En resumen, podríamos decir “John Carter” ofrece hoy en el cine lo mismo que en su día Edgar Rice Burroughs en el ámbito de la literatura popular: emoción, aventura, épica, entornos y criaturas asombrosos… Hay romance, heroísmo y emoción en las dosis necesarias para que “John Carter” hubiera sido el gran entretenimiento familiar que Disney esperaba, al tiempo que lo suficientemente leal al espíritu de las novelas de Burroughs como para satisfacer a sus aficionados.
![]() Burroughs no fue nunca un gran escritor: sus personajes eran planos y sus tramas predecibles y repetitivas. Pero es que el mérito de sus novelas consistió en despertar el sentido de la maravilla de innumerables jóvenes y adultos y hacerles anhelar su participación en aquellas peripecias. Esta película ofrece exactamente eso, con el aliciente de que Andrew Stanton sí es un buen narrador.
Burroughs no fue nunca un gran escritor: sus personajes eran planos y sus tramas predecibles y repetitivas. Pero es que el mérito de sus novelas consistió en despertar el sentido de la maravilla de innumerables jóvenes y adultos y hacerles anhelar su participación en aquellas peripecias. Esta película ofrece exactamente eso, con el aliciente de que Andrew Stanton sí es un buen narrador.
No hay razón pues, para pensar que el fracaso financiero de la cinta fue la consecuencia de un fracaso creativo. Ni mucho menos. Al igual que las novelas de Burroughs, el film “John Carter” sólo tiene una pretensión: entretener. Y si recuperamos nuestro espíritu infantil y dejamos atrás cualquier pretensión intelectual, disfrutaremos tanto de aquéllas como de éste.
↧
A medida que los aficionados iban encontrándose cada año con más y más títulos de ciencia ficción en las librerías, se iba haciendo proporcionalmente más difícil para los autores destacar en -no digamos ya revolucionar- el género. Pero hubo uno que sí lo consiguió: William Gibson. Su novela “Neuromante” fue, de lejos, la que más impacto causó en la década de los ochenta.
Nacido en Carolina del Sur y criado en Virginia, William Gibson se mudó a Toronto en 1968, un traslado motivado en parte por el activo movimiento contracultural que se estaba desarrollando en el barrio de Yorkville de esa ciudad. Se casó en 1972, se graduó en literatura inglesa por la universidad de la Columbia Británica en 1977 y se estableció en Vancouver, manteniendo su doble nacionalidad.
Aunque Gibson había leído ciencia ficción en su juventud, no consideró el escribirla hasta que ![]() un profesor de la universidad le sugirió que lo hiciera en lugar de presentar un trabajo. El resultado fue “Fragmentos de una Rosa Holográfica”, que se convirtió en 1977 en su primera publicación. Le siguieron otras historias, como “The Gernsback Continuum” (1981), incluido en una antología editada por Terry Carr, o “Hinterlands” (1981).
un profesor de la universidad le sugirió que lo hiciera en lugar de presentar un trabajo. El resultado fue “Fragmentos de una Rosa Holográfica”, que se convirtió en 1977 en su primera publicación. Le siguieron otras historias, como “The Gernsback Continuum” (1981), incluido en una antología editada por Terry Carr, o “Hinterlands” (1981).
En mayo de 1981, la prestigiosa revista Omni publicó otra de sus historias titulada “Johnny Mnemonic”, una vigorosa fusión techno-noir en la que las calles iluminadas por las luces de neón se reflejaban en las gafas de espejo de sus protagonistas. La buena acogida de este relato propició otro que seguía similares parámetros, “Quemando Cromo (1982), y que fue nominado para un premio Nébula. Se trataba de una historia ambientada en un futuro cercano dominado por la tecnología informática, omnipotentes corporaciones y el ciberespacio, una especie de dimensión alternativa creada mediante la conexión de decenas de millones de ordenadores. Fue este último un concepto tan seductor que Gibson volvió a utilizarlo en sus dos primeras novelas largas.
![]() A comienzos de los años ochenta, Gibson había trabado amistad con los escritores John Shirley y Bruce Sterling, asociados entonces al movimiento “punk” de la ciencia ficción que pronto sería más conocido como “ciberpunk”, una corriente tan influyente como carente de coherencia interna. Para bien o para mal, el ciberpunk acabó asociándose con el postmodernismo, especialmente en círculos académicos y entre las revistas de mayor circulación y presentación más lujosa. A comienzos de los noventa, el ciberpunk ya había entrado en declive como corriente literaria, pero tanto el término como sus elementos más significativos habían pasado a formar parte de la ciencia ficción general.
A comienzos de los años ochenta, Gibson había trabado amistad con los escritores John Shirley y Bruce Sterling, asociados entonces al movimiento “punk” de la ciencia ficción que pronto sería más conocido como “ciberpunk”, una corriente tan influyente como carente de coherencia interna. Para bien o para mal, el ciberpunk acabó asociándose con el postmodernismo, especialmente en círculos académicos y entre las revistas de mayor circulación y presentación más lujosa. A comienzos de los noventa, el ciberpunk ya había entrado en declive como corriente literaria, pero tanto el término como sus elementos más significativos habían pasado a formar parte de la ciencia ficción general.
El término “ciberpunk” fue inventado por el poco conocido Bruce Bethke en noviembre de 1983 en un cuento publicado en “Amazing Science Fiction” y que llevaba por título precisamente esa palabra. Gardner Dozois definió el movimiento en un artículo del Washington Post: “obras ambientadas en futuros cercanos dominados por los ordenadores y la alta tecnología y protagonizadas por pícaros de los suburbios marginales para los que el mundo real es un entorno, no un proyecto. En términos de la ciencia ficción norteamericana tradicional, esto es una herejía”.
Más que herejía, fue una consecuencia del nuevo mundo del que surgió, un mundo en el que ![]() empezaban a detectarse nuevas tendencias y la intensificación de otras viejas: la globalización; la liberalización económica encabezada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher que, a su vez, llevaría a un incremento en el poder de las corporaciones; la obsesión por inventar gadgets tecnológicos que resolvieran cualquier problema o necesidad, reales o no; el surgimiento de un sector de la población reacio a la autoridad y el control… A todo ello se añadió el auge de la informática y las esperanzas que se depositaron en sus posibilidades. La fusión del capitalismo en su modalidad más agresiva y la tecnofilia dio como resultado el ciberpunk, que en su vertiente literaria, como hemos apuntado, se hermanó con el posmodernismo.
empezaban a detectarse nuevas tendencias y la intensificación de otras viejas: la globalización; la liberalización económica encabezada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher que, a su vez, llevaría a un incremento en el poder de las corporaciones; la obsesión por inventar gadgets tecnológicos que resolvieran cualquier problema o necesidad, reales o no; el surgimiento de un sector de la población reacio a la autoridad y el control… A todo ello se añadió el auge de la informática y las esperanzas que se depositaron en sus posibilidades. La fusión del capitalismo en su modalidad más agresiva y la tecnofilia dio como resultado el ciberpunk, que en su vertiente literaria, como hemos apuntado, se hermanó con el posmodernismo.
El ciberpunk, uno de cuyos temas es la fusión de hombre y máquina en una exótica y a menudo volátil unidad, fue el principal avance de la ciencia ficción desde la Nueva Ola de los sesenta. No es que la relación entre la humanidad y sus creaciones artificiales fuera un campo nuevo dentro de la CF, pero la creciente presencia de la ciencia en la vida cotidiana –en realidad, ya casi omnipresente en el ámbito urbano- así como los asombrosos avances conseguidos en el campo de la informática, propiciaba una reelaboración de los viejos clichés.
![]() De todas formas, el ciberpunk toca también otros temas. Superficialmente, es un subgénero obsesionado con lo negro, con lo nocturno, tratado con un realismo sucio que concierne tanto al contenido como al estilo. Pero si se profundiza algo más, se llega al corazón de la cuestión: la lucha por la supremacía entre la especie humana y las máquinas y la forma en que la tecnología condiciona e incluso domina nuestras vidas.
De todas formas, el ciberpunk toca también otros temas. Superficialmente, es un subgénero obsesionado con lo negro, con lo nocturno, tratado con un realismo sucio que concierne tanto al contenido como al estilo. Pero si se profundiza algo más, se llega al corazón de la cuestión: la lucha por la supremacía entre la especie humana y las máquinas y la forma en que la tecnología condiciona e incluso domina nuestras vidas.
Por todo ello resulta irónico que fuera un tecnófobo declarado como William Gibson quien se convirtiera en la figura señera de ese nuevo movimiento tan obsesionado por la tecnología. Aunque Gibson acuñó el término “Ciberespacio” y concibió el concepto de los hackers –él los llamó “cowboys de consola”- en el mencionado cuento “Quemando Cromo”, fue su primera novela, “Neuromante”, encargada en 1982 por el editor Terry Carr, la que se convirtió en la carta de presentación del ciberpunk en el ![]() ámbito de la cultura generalista.
ámbito de la cultura generalista.
Lo cierto es que Gibson, aunque dispuso de todo un año para escribir la obra, sentía que ese encargo era prematuro. Aún estaba ensayando su músculo literario en el formato de relato corto y una novela era un proyecto que le sobrepasaba. Para colmo, cuando llevaba un tercio del libro ya escrito, se estrenó “Blade Runner”. Gibson, desesperado, pensó que todo el mundo creería que había copiado de ese magnífico film buena parte de su imaginería y temática, así que se atascó en un laborioso proceso de revisión que le llevó a reescribir más de la mitad del volumen hasta doce veces. Por fin, sin estar satisfecho y en la convicción de que crítica y aficionados le dirigirían sus más ácidos comentarios, entregó el manuscrito al editor en 1984. Estaba lejos de imaginar que “Neuromante” se convertiría en el paradigma del ciberpunk y uno de los trabajos más importantes en la historia de la ciencia ficción.
![]() “Neuromante” divide la economía del futuro en dos niveles claramente diferenciados y al mismo tiempo interconectados: el controlado por las omnipotentes megacorporaciones, y el que se mueve en el vibrante mercado negro. Lo que relaciona ambos mundos es la manipulación y robo de información, una “ocupación” que desarrolla una élite contracultural de cínicos mercenarios especializados denominados “cowboys” –y a los que hoy conocemos como “hackers”-. Henry Case es uno de ellos, un nativo del BAMA, la aglomeración urbana que se extiende desde Boston a Atlanta.
“Neuromante” divide la economía del futuro en dos niveles claramente diferenciados y al mismo tiempo interconectados: el controlado por las omnipotentes megacorporaciones, y el que se mueve en el vibrante mercado negro. Lo que relaciona ambos mundos es la manipulación y robo de información, una “ocupación” que desarrolla una élite contracultural de cínicos mercenarios especializados denominados “cowboys” –y a los que hoy conocemos como “hackers”-. Henry Case es uno de ellos, un nativo del BAMA, la aglomeración urbana que se extiende desde Boston a Atlanta.
Para los “cowboys”, su inmersión mental en el ciberespacio constituye una forma de trascender la desagradable condición orgánica del cuerpo (“la carne”) y cuando las habilidades neurales de Case para entrar en esa dimensión virtual fueron mutiladas por una corporación a la que trató de engañar, se hunde en una conducta autodestructiva. Adicto a las drogas, sobrevive como puede traficando con información y cometiendo delitos por encargo en Night City, un enclave dominado por el crimen organizado en la ciudad japonesa de Chiba.
Sus fallidos intentos por que los cirujanos locales restauren su capacidad para proyectar su ![]() conciencia al ciberespacio le convierten en una víctima fácil de las manipulaciones de Armitage, un impasible y misterioso individuo que le ofrece la recuperación de sus habilidades a cambio de sus servicios como hacker. Case acepta y, junto a Molly Millones, una asesina a sueldo con implantes cibernéticos, se embarca en una doble misión cuyo verdadero propósito permanece oculto. Por una parte, robar la personalidad de un gran hacker ya fallecido, McCoy Pauley (alias Dixie Flatline), almacenada en un disco de memoria fuertemente custodiado en una corporación. Por otra, penetrar en los sistemas informáticos del conglomerado Tessier-Ashpool para permitir que dos inteligencias artificiales con autoconciencia, Wintermute y Neuromante, se fusionen y creen una entidad tan poderosa que ninguna corporación podrá controlarla. Es un acto que, por las peligrosas consecuencias que puede acarrear, es ilegal y los agentes Turing intervienen para impedirlo…
conciencia al ciberespacio le convierten en una víctima fácil de las manipulaciones de Armitage, un impasible y misterioso individuo que le ofrece la recuperación de sus habilidades a cambio de sus servicios como hacker. Case acepta y, junto a Molly Millones, una asesina a sueldo con implantes cibernéticos, se embarca en una doble misión cuyo verdadero propósito permanece oculto. Por una parte, robar la personalidad de un gran hacker ya fallecido, McCoy Pauley (alias Dixie Flatline), almacenada en un disco de memoria fuertemente custodiado en una corporación. Por otra, penetrar en los sistemas informáticos del conglomerado Tessier-Ashpool para permitir que dos inteligencias artificiales con autoconciencia, Wintermute y Neuromante, se fusionen y creen una entidad tan poderosa que ninguna corporación podrá controlarla. Es un acto que, por las peligrosas consecuencias que puede acarrear, es ilegal y los agentes Turing intervienen para impedirlo…
En resumen, “Neuromante” es una historia de robos y manipulaciones corporativas mezclada con el tema de la Inteligencia Artificial. En realidad, la esencia del argumento es muy sencilla y no esconde demasiados niveles de lectura bajo su estructura de thriller ultratecnológico. Gibson ![]() toma prestados tópicos de multitud de géneros, desde el detectivesco hasta el western, pasando por la ciencia ficción y las aventuras de corte romántico.
toma prestados tópicos de multitud de géneros, desde el detectivesco hasta el western, pasando por la ciencia ficción y las aventuras de corte romántico.
Los comentarios y críticas que recibió esta obra cuando salió editada por primera vez se polarizaron de una forma rara vez vista en la ciencia ficción. Sus defensores alabaron su oscura visión de la vida bajo el capitalismo global y la savia nueva que inyectó en un género que muchos consideraban moribundo. Sus detractores, por otro lado, renegaron de su cinismo, nihilismo, estilo recargado la perspectiva romántica del crimen, la adicción y la depravación. ¿Cuál fue la razón de tanta polémica? ¿Qué tuvo de especial esta novela?
“Neuromante” destaca menos por su argumento que por su prosa, su perfecta integración con la cultura de masas y la forma en que sintetiza y engarza en una historia de género negro toda una serie de temas e imágenes que en breve transformarían la ciencia ficción: la estética punk rock; la imaginería hiperbólica; la naturalidad –rayana en la desfachatez- con la que se describe el consumo de drogas; los delincuentes de poca monta que operan a la sombra de las insidiosas multinacionales que han ocupado el vacío de poder dejado por la desarticulación de las naciones-estado; la sustitución de lo local por lo transnacional y el borrado de fronteras geográficas y culturales; las alteraciones del cuerpo humano a través de prótesis o implantes cibernéticos; y la influencia económica y tecnológica de las culturas no ![]() occidentales, especialmente Japón. Eran todas ellas preocupaciones propias del posmodernismo ante los rápidos cambios tecnológicos y culturales y las consecuencias que tenían sobre la sociedad postindustrial de los ochenta.
occidentales, especialmente Japón. Eran todas ellas preocupaciones propias del posmodernismo ante los rápidos cambios tecnológicos y culturales y las consecuencias que tenían sobre la sociedad postindustrial de los ochenta.
“Neuromante” ofrece una poco habitual fusión de estilo y sustancia, algo que se demuestra ya en la mismísima frase de apertura de la novela: “El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto”. Esta metafórica descripción del mundo natural subraya hasta dónde la tecnología y los medios de comunicación han alterado la percepción de la realidad de los ciudadanos del futuro. El mundo natural se convierte en un desecho de la tecnología mass media, el “canal muerto” representa una ![]() disrupción o estática en las capacidades cognitivas, un tema central en la novela. La frase deja claro también la preferencia del autor por las imágenes visuales y poco convencionales.
disrupción o estática en las capacidades cognitivas, un tema central en la novela. La frase deja claro también la preferencia del autor por las imágenes visuales y poco convencionales.
La solidez de esa primera frase sienta las bases para el tono de todo el libro, de prosa espesa y múltiples significados, a mitad de camino entre el lirismo y el género negro. De éste último toma sus frases cortantes salpicadas de metáforas exageradas y la combinación de cinismo y nobleza. En su trama, el thriller detectivesco y la ciencia ficción dura llegan a mezclarse incluso con el género gótico en los pasajes que tienen lugar en Villa Straylight, hogar de los decadentes multimillonarios de la familia Tessier-Ashpool, en cuyos laberínticos pasajes acechan el incesto, el asesinato y la locura.
Gibson no sólo bebe de la ficción policiaca que Raymond Chandler o Dashiell Hammett ![]() inmortalizaron en los años treinta o del terror moderno inventado por Edgar Allan Poe, sino de otras grandes luminarias de la ciencia ficción. Su prosa viene adornada por impactantes frases que recuerdan el estilo de Alfred Bester o Samuel R.Delany; el personaje virtual de Dixie Flatliner habla con la “voz” de William Burroughs; también encontramos en “Neuromante” la paranoia, dislocación de identidad, multiplicidad de realidades y poder de las corporaciones que forman el sustrato temático de la obra de Philip K.Dick. “Neuromante” es, por tanto, un pastiche posmoderno, pero también un pionero de la fusión de géneros característica de la década de los noventa
inmortalizaron en los años treinta o del terror moderno inventado por Edgar Allan Poe, sino de otras grandes luminarias de la ciencia ficción. Su prosa viene adornada por impactantes frases que recuerdan el estilo de Alfred Bester o Samuel R.Delany; el personaje virtual de Dixie Flatliner habla con la “voz” de William Burroughs; también encontramos en “Neuromante” la paranoia, dislocación de identidad, multiplicidad de realidades y poder de las corporaciones que forman el sustrato temático de la obra de Philip K.Dick. “Neuromante” es, por tanto, un pastiche posmoderno, pero también un pionero de la fusión de géneros característica de la década de los noventa
Su lenguaje está salpicado de momentos de pura poesía visual que añaden una textura extra. Nunca antes un autor de ciencia ficción, por ejemplo, había ofrecido a sus lectores la visualización de una matriz informática en la forma de paisajes virtuales, o el baile de datos inmateriales en una realidad materialmente inexistente. En un futuro despiadado y violento, Gibson encontró el arte en el interior de los microcircuitos electrónicos.
![]() La densidad sensorial del paisaje urbano propio del ciberpunk viene reflejada por la densidad de la prosa, induciendo en los lectores un deliberado sentimiento de desorientación. Gibson satura sus páginas con una profusión de detalles, dando la impresión de que el futuro ciberpunk está totalmente saturado de información: “alrededor de uno, la danza de los negocios, la información interactuando, los datos hechos carne en el laberinto del mercado negro…”. Existe también una sobrecarga de información bajo la forma de jerga técnica que el lector apenas entiende (¿qué es “un manipulador de fuerza retroalimentada con siete funciones”?), por lo que sólo puede orientarse con dificultad a medida que se fija en los elementos básicos de la trama y se deja arrastrar por la velocidad de la misma.
La densidad sensorial del paisaje urbano propio del ciberpunk viene reflejada por la densidad de la prosa, induciendo en los lectores un deliberado sentimiento de desorientación. Gibson satura sus páginas con una profusión de detalles, dando la impresión de que el futuro ciberpunk está totalmente saturado de información: “alrededor de uno, la danza de los negocios, la información interactuando, los datos hechos carne en el laberinto del mercado negro…”. Existe también una sobrecarga de información bajo la forma de jerga técnica que el lector apenas entiende (¿qué es “un manipulador de fuerza retroalimentada con siete funciones”?), por lo que sólo puede orientarse con dificultad a medida que se fija en los elementos básicos de la trama y se deja arrastrar por la velocidad de la misma.
“Neuromante” enfatiza la capa más superficial de la realidad y abundan las referencias a ![]() objetos definidos por sus marcas comerciales (como la consola Ono Sendai Cyberspace 7, cuya función exacta debe determinar el lector sin ayuda), lo que refleja una cultura de consumo en la que las multinacionales controlan y dirigen las modas –algo no tan diferente a nuestro presente-. Para complicarlo aún más, Gibson describe a menudo los espacios urbanos en términos de bits de información o flujos de datos, mientras que las “Líneas de luz clasificadas en el no-espacio de la mente” del ciberespacio se comparan con una ciudad
objetos definidos por sus marcas comerciales (como la consola Ono Sendai Cyberspace 7, cuya función exacta debe determinar el lector sin ayuda), lo que refleja una cultura de consumo en la que las multinacionales controlan y dirigen las modas –algo no tan diferente a nuestro presente-. Para complicarlo aún más, Gibson describe a menudo los espacios urbanos en términos de bits de información o flujos de datos, mientras que las “Líneas de luz clasificadas en el no-espacio de la mente” del ciberespacio se comparan con una ciudad
En el otro lado de la balanza, hay que decir que, especialmente hacia el final, el libro se torna pretencioso y algo lento precisamente cuando más necesitaba mantener e incluso acelerar el ritmo. Aquí, el estilo de Gibson, que al comienzo del relato había contribuido a construir la atmósfera ambiental, se interpone en la trama sumiéndola en el oscurantismo. Aunque consigue mantener la mayoría de los giros argumentales lo suficientemente claros como para que un lector –muy atento, eso sí- pueda seguirlos, tampoco se puede decir que la narración discurra con la suficiente fluidez (algo que mejoraría considerablemente en su siguiente historia, “Conde Zero”).
(Continúa en la siguiente entrada)
↧
(Viene de la entrada anterior) Desde un punto de vista temático, “Neuromante” representó tanto una ruptura radical con la ciencia ficción clásica como una renovación de sus convenciones más apreciadas. Un ejemplo de ello lo constituye la modificación corporal y la ampliación de la consciencia humana. El tratamiento que hace la novela de las prótesis y los implantes cibernéticos entroncan con el tema de la posthumanidad o la conjunción de hombre y máquina, dos temas que han formado parte de la ciencia ficción desde sus comienzos.
Examinemos un poco más de cerca los temas que Gibson aborda en su novela.
En el futuro de Gibson, en el que la tecnología es el símbolo del poder de las multinacionales sobre los gobiernos, el ciberespacio actúa como metáfora del capitalismo global,
Sin entrar en demasiados detalles técnicos –al fin y al cabo Gibson nunca fue un experto en ![]() tecnología y, de hecho, escribió la novela con una vieja máquina de escribir-, Neuromante nos describe la existencia de la interfaz definitiva entre el cerebro y el ordenador y mediante la cual los hackers experimentan una “exaltación incorpórea” al entrar en el ciberespacio (también conocido como la Matriz) que se pone en equivalencia con el placer sexual, “más allá del ego, más allá de la personalidad”. Con su peculiar y evocador estilo, Gibson lo describe como “Una alucinación consensual experimentada diariamente por miles de millones de legítimos operadores, en todas las naciones, por niños a quienes se enseña altos conceptos matemáticos… Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no-espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de información. Como las luces de una ciudad que se aleja…»
tecnología y, de hecho, escribió la novela con una vieja máquina de escribir-, Neuromante nos describe la existencia de la interfaz definitiva entre el cerebro y el ordenador y mediante la cual los hackers experimentan una “exaltación incorpórea” al entrar en el ciberespacio (también conocido como la Matriz) que se pone en equivalencia con el placer sexual, “más allá del ego, más allá de la personalidad”. Con su peculiar y evocador estilo, Gibson lo describe como “Una alucinación consensual experimentada diariamente por miles de millones de legítimos operadores, en todas las naciones, por niños a quienes se enseña altos conceptos matemáticos… Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no-espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de información. Como las luces de una ciudad que se aleja…»
Pero el ciberespacio de “Neuromante” no es una mera realidad virtual tal y como la ![]() entendemos hoy, sino una dimensión con verdadera entidad. Dado que los ordenadores, a través de la interfaz, pueden manipular las ondas cerebrales de los usuarios, todas las experiencias que tengan lugar en el ciberespacio tienen una validez tan real como las que acontezcan fuera de él. El ciberespacio es, por tanto, un mundo nuevo, una dimensión diferente. Allí, los “cowboys” disfrutan de una especial sensación de poder y libertad, cortados los lazos que les unen a los límites no sólo de la vida urbana, sino de sus propios cuerpos. Verse privados de esa experiencia supone un trauma brutal. Case, como hemos dicho, comienza la historia incapaz de conectarse al ciberespacio: “ Para Case, que vivía para la inmaterial exultación del ciberespacio, fue la Caída. En los bares que frecuentaba como cowboy estrella, la actitud distinguida implicaba un cierto y desafectado desdén por el cuerpo. El cuerpo era carne. Case cayó en la prisión de su propia carne".
entendemos hoy, sino una dimensión con verdadera entidad. Dado que los ordenadores, a través de la interfaz, pueden manipular las ondas cerebrales de los usuarios, todas las experiencias que tengan lugar en el ciberespacio tienen una validez tan real como las que acontezcan fuera de él. El ciberespacio es, por tanto, un mundo nuevo, una dimensión diferente. Allí, los “cowboys” disfrutan de una especial sensación de poder y libertad, cortados los lazos que les unen a los límites no sólo de la vida urbana, sino de sus propios cuerpos. Verse privados de esa experiencia supone un trauma brutal. Case, como hemos dicho, comienza la historia incapaz de conectarse al ciberespacio: “ Para Case, que vivía para la inmaterial exultación del ciberespacio, fue la Caída. En los bares que frecuentaba como cowboy estrella, la actitud distinguida implicaba un cierto y desafectado desdén por el cuerpo. El cuerpo era carne. Case cayó en la prisión de su propia carne".
Es en la Matriz donde esos delincuentes profesionales se ganan la vida: roban información ![]() contenida en los ordenadores de las corporaciones industriales y trafican con ella. Sin embargo, el ciberespacio puede también ser un lugar muy peligroso. Las multinacionales y los militares protegen sus sistemas con programas defensivos generados por Inteligencias Artificiales (el “hielo negro”) que en cuestión de segundos pueden provocar la muerte cerebral del vaquero inexperto o imprudente
contenida en los ordenadores de las corporaciones industriales y trafican con ella. Sin embargo, el ciberespacio puede también ser un lugar muy peligroso. Las multinacionales y los militares protegen sus sistemas con programas defensivos generados por Inteligencias Artificiales (el “hielo negro”) que en cuestión de segundos pueden provocar la muerte cerebral del vaquero inexperto o imprudente
No es que Gibson inventara realmente nada. Otros escritores antes que él ya habían jugado con la idea de conectar el cerebro humano a los ordenadores. Como paisaje de imágenes formadas a partir de datos codificados electrónicamente, la Matriz, el Ciberespacio, también había sido visualmente anticipado por la película “Tron” y desarrollado más adelante por el televisivo “Max Headroom” o films como “Johnny Mnemonic”, “Virtuosity” o el propio “Matrix”. En el ámbito científico, el ciberespacio ya había sido concebido por pioneros de la realidad virtual como Ivan Sutherland, Myron Krueger, and Jaron Lanier así como en las visualizaciones que ya entonces generaban las supercomputadoras. El acierto de Gibson radicó en bautizar a esta construcción virtual como “Ciberespacio”, convirtiéndolo en una poderosa metáfora para los investigadores y teóricos de la realidad virtual. Por tanto, “Neuromante”, ![]() probablemente más que ninguna otra novela de la historia de la CF, ejerció de puente entre el género y otros medios y culturas, especialmente aquellas relacionadas con la electrónica y la informática.
probablemente más que ninguna otra novela de la historia de la CF, ejerció de puente entre el género y otros medios y culturas, especialmente aquellas relacionadas con la electrónica y la informática.
Testimonio tanto de la influencia de Gibson como de los avances tecnológicos en informática es que el concepto e interpretación del ciberespacio sea algo ya cotidiano en nuestro mundo, dominado por Internet, poblado por hackers y con una presencia cada vez mayor de realidades virtuales, ya sea en videojuegos o en aplicaciones militares. Es más, ese mundo virtual imaginado por Gibson ha condicionado en buena medida la forma en que los científicos han dirigido sus esfuerzos para recrearlo –sin conseguir, eso sí, llegar a su altura.
Como representación abstracta de la compleja y exuberante realidad del mundo ciberpunk, el ![]() ciberespacio puede explicarse como un intento de resolver el problema cognitivo de cómo representar nuestra realidad contemporánea, en la que las nuevas tecnologías amenazan con asfixiarnos. A pesar de ello, la facilidad y eficacia con la que los cowboys de “Neuromante” navegan por esos espacios tecnológicos sugiere que la interfaz humano-ordenador puede iniciar un proceso evolutivo en nuestra especie.
ciberespacio puede explicarse como un intento de resolver el problema cognitivo de cómo representar nuestra realidad contemporánea, en la que las nuevas tecnologías amenazan con asfixiarnos. A pesar de ello, la facilidad y eficacia con la que los cowboys de “Neuromante” navegan por esos espacios tecnológicos sugiere que la interfaz humano-ordenador puede iniciar un proceso evolutivo en nuestra especie.
![]() Cabe destacar que esa promesa de transcendencia no está disponible para todo el mundo, sólo para aquellos quienes tienen acceso a terminales especiales...y sean varones. En “Neuromante” todos los cowboys que se mencionan, aquellos que disponen de la tecnología y los conocimientos para acceder al ciberespacio, son hombres. Algunos críticos con tendencias feministas han querido ver en este sesgo un significado más profundo, identificando a la Matriz como un espacio femenino en el que los hackers “penetran”, estando siempre en peligro de ser emasculados por los programas defensivos. Según esta interpretación, a pesar de la ausencia de cuerpo inherente al ciberespacio, la transcendencia electrónica de los hackers (varones y heterosexuales) tiene una dimensión claramente sexual.
Cabe destacar que esa promesa de transcendencia no está disponible para todo el mundo, sólo para aquellos quienes tienen acceso a terminales especiales...y sean varones. En “Neuromante” todos los cowboys que se mencionan, aquellos que disponen de la tecnología y los conocimientos para acceder al ciberespacio, son hombres. Algunos críticos con tendencias feministas han querido ver en este sesgo un significado más profundo, identificando a la Matriz como un espacio femenino en el que los hackers “penetran”, estando siempre en peligro de ser emasculados por los programas defensivos. Según esta interpretación, a pesar de la ausencia de cuerpo inherente al ciberespacio, la transcendencia electrónica de los hackers (varones y heterosexuales) tiene una dimensión claramente sexual.
Naturalmente, se puede argumentar que la consciencia del hacker es inseparable de su cuerpo por mucho que ansíe dejar éste atrás. Imaginería sexual aparte, la descripción que Gibson hace del ciberespacio sugiere una dualidad radical entre el cuerpo y la mente, en la que ésta tiene más importancia que aquél. Dado que no pueden tener un papel activo en el ciberespacio, las mujeres quedan permanentemente relegadas a una existencia orgánica en la “prisión de carne” que los hackers desprecian. Ello refuerza el tradicional reparto de roles que asocia la masculinidad con la ![]() mente y la feminidad con el cuerpo.
mente y la feminidad con el cuerpo.
En su segunda novela, “Conde Zero”, Gibson presentaría a una poderosa hacker femenina, Angie Mitchell, capaz de entrar en la Matriz directamente, sin ayuda de ordenadores (aunque su conexión con el ciberespacio es involuntaria), pero parece evidente que en “Neuromante”, el mundo virtual es exclusivo de los cowboys.
![]() Si Case viene definido por su búsqueda de la conciencia pura en el ciberespacio, Molly lo es por su físico. Ello no es sólo porque su trabajo sea el de guardaespaldas y asesina, sino por la forma en que lo lleva a cabo. En lugar de utilizar armas de fuego, prefiere recurrir a unos escalpelos retráctiles insertados bajo sus uñas. Otras de sus modificaciones corporales son los reflejos aumentados y unas lentes de espejo incorporadas quirúrgicamente y de forma permanente a sus ojos. Este rasgo la señala inequívocamente como un ciborg, otro de los elementos clave dentro de los mundos de Gibson y el ciberpunk en general.
Si Case viene definido por su búsqueda de la conciencia pura en el ciberespacio, Molly lo es por su físico. Ello no es sólo porque su trabajo sea el de guardaespaldas y asesina, sino por la forma en que lo lleva a cabo. En lugar de utilizar armas de fuego, prefiere recurrir a unos escalpelos retráctiles insertados bajo sus uñas. Otras de sus modificaciones corporales son los reflejos aumentados y unas lentes de espejo incorporadas quirúrgicamente y de forma permanente a sus ojos. Este rasgo la señala inequívocamente como un ciborg, otro de los elementos clave dentro de los mundos de Gibson y el ciberpunk en general.
En el ciberpunk, las relaciones humanas casi siempre están subordinadas a una tecnología omnipresente e invasiva, mientras que las fronteras entre lo humano y lo artificial apelan a reflexionar sobre lo que significa ser humano. Y en esa línea están quienes han dado un paso más allá en su naturaleza fundiendo su cuerpo con la tecnología: los ciborgs.
En “Neuromante”, los ciborgs son algo corriente puesto que las prótesis, los implantes, la inserción de microcircuitos y otras reformas anatómicas están al alcance de un amplio sector de![]() la población. Así, cualquiera puede costearse chips que interactúan directamente con el cerebro del usuario y órganos, músculos y carne se cultivan artificialmente para venderlos como repuestos. Todo ello rompe los tradicionales límites del cuerpo humano y desmitifica la integridad del mismo. La carne es reducida a información que puede ser “editada” por las drogas, la cirugía y los implantes. Sin embargo, como parte de esa dualidad tan característica del ciberpunk, todo ello no conlleva un brillante futuro que extienda la vida humana y mantenga a los individuos eternamente jóvenes o sanos. Por ejemplo, Ratz, el barman de un tugurio de Chiba, tiene los dientes cariados y su brazo cibernético rechina al funcionar bajo su cobertura de óxido.
la población. Así, cualquiera puede costearse chips que interactúan directamente con el cerebro del usuario y órganos, músculos y carne se cultivan artificialmente para venderlos como repuestos. Todo ello rompe los tradicionales límites del cuerpo humano y desmitifica la integridad del mismo. La carne es reducida a información que puede ser “editada” por las drogas, la cirugía y los implantes. Sin embargo, como parte de esa dualidad tan característica del ciberpunk, todo ello no conlleva un brillante futuro que extienda la vida humana y mantenga a los individuos eternamente jóvenes o sanos. Por ejemplo, Ratz, el barman de un tugurio de Chiba, tiene los dientes cariados y su brazo cibernético rechina al funcionar bajo su cobertura de óxido.
![]() Ya hemos dicho que para todos aquellos iniciados en el ciberespacio, el cuerpo no es sino una prisión. Así, a lo largo de la novela, Molly asume todos los riesgos físicos de la misión y sus correspondientes consecuencias en forma de dolor y sufrimiento (palizas, heridas, agotamiento…), mientras que Case se limita a experimentarlos “conectando” su mente al cuerpo de ella a través de un artefacto llamado “simstim”. No es que Case no afronte peligros en el ciberespacio, pero los suyos son principalmente de naturaleza mental. Por otra parte, la fisicidad de Molly queda aún más subrayada por su pasado como “muñeca de carne” o prostituta, lo que, por un lado, enfatiza la naturaleza “innoble” del cuerpo al tiempo que contrasta con la especie de sacerdocio intelectual que parecen practicar los hackers como Case. ¿Comparte quizá Gibson la filosofía de los Extropianos, un grupo de futurólogos norteamericanos que escribían con expectación sobre un tiempo venidero en el que la personalidad humana podría ser descargada en máquinas, dejando atrás la mortal fragilidad del cuerpo?
Ya hemos dicho que para todos aquellos iniciados en el ciberespacio, el cuerpo no es sino una prisión. Así, a lo largo de la novela, Molly asume todos los riesgos físicos de la misión y sus correspondientes consecuencias en forma de dolor y sufrimiento (palizas, heridas, agotamiento…), mientras que Case se limita a experimentarlos “conectando” su mente al cuerpo de ella a través de un artefacto llamado “simstim”. No es que Case no afronte peligros en el ciberespacio, pero los suyos son principalmente de naturaleza mental. Por otra parte, la fisicidad de Molly queda aún más subrayada por su pasado como “muñeca de carne” o prostituta, lo que, por un lado, enfatiza la naturaleza “innoble” del cuerpo al tiempo que contrasta con la especie de sacerdocio intelectual que parecen practicar los hackers como Case. ¿Comparte quizá Gibson la filosofía de los Extropianos, un grupo de futurólogos norteamericanos que escribían con expectación sobre un tiempo venidero en el que la personalidad humana podría ser descargada en máquinas, dejando atrás la mortal fragilidad del cuerpo?
Aunque la existencia exclusivamente física de Molly es vista como un atraso por los hackers de ![]() “Neuromante”, al menos el personaje sí que representa una alternativa a la tradicional heroína de la ciencia ficción. Es cierto, no obstante, que tal alternativa se parece demasiado al típico héroe de acción masculino, una mezcla de Bruce Lee y Clint Eastwood: fría, eficiente y decidida que ha servido de molde a muchos iconos femeninos de ciencia ficción, desde la Ripley de “Aliens” (1986) a la Sarah Connor de “Terminator: El Día del Juicio Final” (1991).
“Neuromante”, al menos el personaje sí que representa una alternativa a la tradicional heroína de la ciencia ficción. Es cierto, no obstante, que tal alternativa se parece demasiado al típico héroe de acción masculino, una mezcla de Bruce Lee y Clint Eastwood: fría, eficiente y decidida que ha servido de molde a muchos iconos femeninos de ciencia ficción, desde la Ripley de “Aliens” (1986) a la Sarah Connor de “Terminator: El Día del Juicio Final” (1991).
El lector –siempre que tenga una personalidad normal- encontrará difícil empatizar con el protagonista, modelado a partir de las narraciones de detectives duros: frío, cínico y con un romántico sentimiento individualista frente a un mundo corrupto. Pero Case también es adicto, pesimista y con una baja autoestima. De hecho, tiene más en común con su consola que con los seres humanos –igualmente degradados- que pululan a su alrededor y sólo vive para la emoción que la tecnología le proporciona.
![]() Aunque privados de emociones básicas como el odio o la ira, los personajes de Gibson adolecen de una especie de carencia afectiva evidenciada en su incapacidad para relacionarse plenamente con el prójimo. Case y Molly son amantes, pero nunca conectan emocionalmente. Cuando termina la novela, también lo hace su relación. Se ha sugerido que para los ciberpunks, que han experimentado la desaparición de las barreras entre lo humano y lo virtual, las emociones complejas han sido sustituidas por las meras sensaciones. Case no ama ni odia, sólo ansía la emoción de surcar el ciberespacio y desafiar sus peligros.
Aunque privados de emociones básicas como el odio o la ira, los personajes de Gibson adolecen de una especie de carencia afectiva evidenciada en su incapacidad para relacionarse plenamente con el prójimo. Case y Molly son amantes, pero nunca conectan emocionalmente. Cuando termina la novela, también lo hace su relación. Se ha sugerido que para los ciberpunks, que han experimentado la desaparición de las barreras entre lo humano y lo virtual, las emociones complejas han sido sustituidas por las meras sensaciones. Case no ama ni odia, sólo ansía la emoción de surcar el ciberespacio y desafiar sus peligros.
Al subrayar tanto el potencial positivo como el negativo de las tecnologías informáticas y cibernéticas, la posición de Gibson es ambivalente, aunque su futuro tiene un sabor inequívocamente distópico que responde en buena medida al cinismo y codicia corporativas de la década de los ochenta, la explosión tecnológica centrada en la informática y la extendida ![]() creencia de que el futuro del capitalismo estaría dominado por Japón.
creencia de que el futuro del capitalismo estaría dominado por Japón.
La abundante presencia de la iconografía y el vocabulario nipón son una clara pista de la época en la que se escribió la novela, cuando el crecimiento económico de los países del Pacífico (Japón, Corea, Taiwan…) superaba ampliamente el norteamericano. El colapso de la industria automovilística americana a comienzos de los ochenta se interpretó como el resultado de la mejora en eficiencia y automatización de las empresas japonesas que, a su vez, compraron sociedades y propiedades en suelo de Estados Unidos. También algunos colosos americanos del mundo del entretenimiento acabaron en manos japonesas. La deuda nacional norteamericana era financiada por bancos asiáticos…A la vista de semejante panorama, parecía por tanto lógico entonces extrapolar y ampliar al futuro el poderío empresarial nipón cuyas entidades reciben el nombre de zaibatsus, denominación adoptada sin problemas por Gibson para “Neuromante”.
El uso que el ciberpunk en general hace de la iconografía, frialdad e inescrutabilidad japoneses es ambivalente. Bruce Sterling, por ejemplo, recurre a parecidos préstamos de la cultura y lenguaje nipones en “Schismatrix”, un libro cuya estructura episódica parece sostenida por un sentimiento de admiración hacia la perpetua anarquía y transformación que provoca el hipercapitalismo. Esa desconfianza hacia el vecino asiático –reminiscente del “Peligro Amarillo” de principios del siglo XX- ha seguido viva en escritores posteriores, como Neal Stephenson y su “Snow Crash” (1992).
(Finaliza en la próxima entrada)
↧
↧
(Viene de la entrada anterior) El mundo de Gibson, contemplado tanto desde sus niveles más miserables como desde los estratos más privilegiados, es un futuro nocturno iluminado por las luces de neón, una pesadilla postindustrial y consumista en la que resulta difícil imaginar viviendo a una familia normal. Las calles y los establecimientos parecen estar frecuentados sólo por desarraigados y criminales sea cual sea su poder o estatus económico. Sí, el ciberespacio ha proporcionado un ámbito utópico a una parte muy pequeña de la población, pero el individuo corriente no ha visto necesariamente mejorada su calidad de vida y, de hecho, ésta parece considerablemente peor que la de sus antepasados de la década de los ochenta del siglo XX.
Las artes están muertas y reemplazadas por la efímera, chillona y manipulada cultura pop fusionada con el orientalismo. El interés por el espacio exterior ha sido sustituido por el interior y la nueva frontera se ha trasladado a los mundos virtuales generados por computadoras. La identidad individual y colectiva se ha perdido en la marea de tecnología e información. ![]() Imágenes, superficialidad, simulación, hologramas, clones, ciborgs y alucinaciones provocadas por drogas parecen más reales que lo real en un mundo en el que las copias son mejores que los originales y donde todo refleja, replica o imita otra cosa.
Imágenes, superficialidad, simulación, hologramas, clones, ciborgs y alucinaciones provocadas por drogas parecen más reales que lo real en un mundo en el que las copias son mejores que los originales y donde todo refleja, replica o imita otra cosa.
No es que Gibson inventara este entorno oscuro, mezcla de decadencia y avance tecnológico (recordemos, por ejemplo, “Cuando el Destino Nos Alcance”), pero sí que -junto a “Blade Runner”-, ofreció una visión diferente, más vibrante y acorde con las nuevas tecnologías y la sociedad que las utiliza. Fue una ruptura radical respecto a esa otra línea de la ciencia ficción distópica que imaginaba mundos inmaculados de acero y cristal, habitados por individuos esterilizados (“La Fuga de Logan”, “THX 138…). Y, además, constituía un agudo contraste con la limpieza, amplitud y claridad del ciberespacio.
![]() Las cibertecnologías juegan un papel clave en “Neuromante”, claro está, pero distan de controlar todo el sistema. De hecho, se menciona “una charca, una cristalina esencia de tecnología desechada que florecía en secreto en los basureros del Ensanche”, junto a mercados negros que funcionan paralela y autónomamente respecto a las grandes corporaciones. Incluso existe una zona localizada en una estación espacial, Zion, habitada por rastafaris que, habiendo profetizado un desastre, se mantienen al margen del mundo tecnológico.
Las cibertecnologías juegan un papel clave en “Neuromante”, claro está, pero distan de controlar todo el sistema. De hecho, se menciona “una charca, una cristalina esencia de tecnología desechada que florecía en secreto en los basureros del Ensanche”, junto a mercados negros que funcionan paralela y autónomamente respecto a las grandes corporaciones. Incluso existe una zona localizada en una estación espacial, Zion, habitada por rastafaris que, habiendo profetizado un desastre, se mantienen al margen del mundo tecnológico.
En “Neuromante” es difícil descubrir quién es propietario de qué, quién se beneficia de tal o cual acción. Las corporaciones se esconden tras otras empresas que actúan de fachada, mercenarios que no saben para quién trabajan matan a individuos sin conocer exactamente la razón. Incluso, algunos individuos como Armitage no saben siquiera quiénes son ellos mismos. Es una forma de reproducir nuestra incapacidad para abarcar y comprender la compleja red global de intereses, flujos de capital e información en la que ya hoy estamos atrapados.
En realidad, bajo la superficie de tono un tanto alucinatorio, el futuro de Gibson no se diferencia tanto de nuestro presente y, como la mayor parte del género ciberpunk, no contempla cambio alguno en el orden social. El suceso más importante de la trama, la unificación de Wintermute y Neuromante, albergaba un potencial de transformación, pero a la ![]() postre y tal como Gibson describiría en libros posteriores, acabaría diluyéndose al fragmentarse en subprogramas. Case no experimenta cambio alguno y acaba la novela regresando al mismo lugar de donde salió, presumiblemente para retomar su antiguo oficio de cowboy. El sistema de poder corporativo tampoco registra modificaciones; al fin y al cabo, su fin significaría también el de los hackers que aprovechan sus tecnologías e información.
postre y tal como Gibson describiría en libros posteriores, acabaría diluyéndose al fragmentarse en subprogramas. Case no experimenta cambio alguno y acaba la novela regresando al mismo lugar de donde salió, presumiblemente para retomar su antiguo oficio de cowboy. El sistema de poder corporativo tampoco registra modificaciones; al fin y al cabo, su fin significaría también el de los hackers que aprovechan sus tecnologías e información.
En resumen, puede que los seguidores del ciberpunk se postulen como contraculturales, pero en el fondo aceptan el status quo que les define. Esta falta de compromiso político, de pasividad incluso, le ha granjeado a Gibson críticas por parte de algunos comentaristas, que también subrayan su incapacidad para imaginar evoluciones históricas o culturales que desafíen las fuerzas dominantes de nuestra sociedad. Los ciberpunks han respondiendo que no pretenden, como sucede en las distopias tradicionales, avisar sobre lo que nos aguarda para así poder evitarlo, sino preparar al lector para el cambio que se avecina: “La Distopia está aquí, y más vale acostumbrarse”.
La corrupción en el futuro imaginado por Gibson está muy relacionada con la impenetrable muralla que han formado a su alrededor las multinacionales o, en su denominación nipona, zaibatsus: megacorporaciones que, gracias a la fe ciega en el libre mercado y el capitalismo, han trascendido sus antiguos límites hasta situarse más allá de la influencia de gobiernos e ![]() individuos. En una suerte de darwinismo corporativo, impera la ley del más fuerte. Las luchas por el poder que se desatan entre ellas les lleva a desarrollar tecnologías que, a la postre, amenazan con desplazar la posición central del ser humano. Aunque la profesión de hackers como Case tiene la misión de socavar ese poder y mantener la posibilidad de ejercer el individualismo, al final no hace sino facilitar la fusión de dos inteligencias artificiales (IA) diseñadas por la corporación Tessier-Ashpool: Wintermute y Neuromante, que terminarán apoderándose del ciberespacio. Como acabamos de mencionar, la ironía es que los ciberpunks pueden verse a sí mismos como agentes antisistema, pero aceptan la tecnología que ese mismo sistema produce e incluso pueden acabar trabajando a su favor.
individuos. En una suerte de darwinismo corporativo, impera la ley del más fuerte. Las luchas por el poder que se desatan entre ellas les lleva a desarrollar tecnologías que, a la postre, amenazan con desplazar la posición central del ser humano. Aunque la profesión de hackers como Case tiene la misión de socavar ese poder y mantener la posibilidad de ejercer el individualismo, al final no hace sino facilitar la fusión de dos inteligencias artificiales (IA) diseñadas por la corporación Tessier-Ashpool: Wintermute y Neuromante, que terminarán apoderándose del ciberespacio. Como acabamos de mencionar, la ironía es que los ciberpunks pueden verse a sí mismos como agentes antisistema, pero aceptan la tecnología que ese mismo sistema produce e incluso pueden acabar trabajando a su favor.
El individuo autónomo, por tanto, es una víctima de la tecnología en “Neuromante”. Ha sido ![]() reemplazado por versiones alternativas que lo han convertido en algo pasado de moda, incluso insignificante. No solamente puede el cuerpo ser modificado y mejorado cibernéticamente –con las implicaciones psicológicas sobre la propia identidad que ello conlleva- sino que la experiencia incorpórea del ciberespacio enfatiza la poca relevancia del organismo.
reemplazado por versiones alternativas que lo han convertido en algo pasado de moda, incluso insignificante. No solamente puede el cuerpo ser modificado y mejorado cibernéticamente –con las implicaciones psicológicas sobre la propia identidad que ello conlleva- sino que la experiencia incorpórea del ciberespacio enfatiza la poca relevancia del organismo.
Pero aún hay una tercera amenaza, quizá más inquietante, sobre la identidad del individuo: la clonación. El clan corporativo Tessier-Ashpool, por ejemplo, maneja su imperio empresarial mediante Inteligencias Artificiales supervisadas por una o más generaciones de clones que son criogenizados y despertados una y otra vez conforme su presencia sea requerida. El resultado es que los representantes y señores de ese clan no son sino un grupo de lunáticos y depravados.
De hecho, las IAs Wintermute y Neuromante parecen más humanas que los propios personajes de la novela, la mayoría de ellos emocionalmente paralizados. Se manifiestan en el ciberespacio con apariencia humana y exhiben cualidades supuestamente exclusivas de los humanos, como el deseo de autonomía. Como resultado de la programación original diseñada por Marie-France Tessier-Ashpool, Wintermute está dispuesto a hacer lo que sea necesario para romper las barreras que coartan su libertad, incluyendo el ![]() asesinato, y reunirse con su otra mitad, Neuromante. En el momento en que ambas IAs se fusionen, el ciberespacio dejará de pertenecer a los seres humanos para ser controlado por sus contrapartidas digitales.
asesinato, y reunirse con su otra mitad, Neuromante. En el momento en que ambas IAs se fusionen, el ciberespacio dejará de pertenecer a los seres humanos para ser controlado por sus contrapartidas digitales.
Similares a las Inteligencias Artificiales son los ROM, una suerte de pautas cerebrales de un difunto, grabadas y preservadas digitalmente. Uno de esos dispositivos, correspondiente a la personalidad de un legendario cowboy fallecido, Dixie Flatline, ayuda a Case en su misión una vez se le conecta al ciberespacio. A pesar de su condición digital, Dixie tiene autoconciencia y se comporta como un humano.
Otro ser de naturaleza mixta humana-artificial es Armitage, el supuesto líder del equipo al que ![]() se une Case. Veterano de guerra traumatizado, su antigua personalidad es borrada y reprogramada por Wintermute, que lo utiliza como peón. Por su parte, Neuromante también crea sus propios seres híbridos: empuja a Case junto a su antigua novia ya muerta, Linda, a transformarse en ROM en los confines del ciberespacio. En este caso, sin embargo, Case retiene la posesión de su cuerpo en el mundo real. Aunque estos seres que se mueven entre ambos mundos no tienen una verdadera consciencia, sus respuestas a los estímulos son tan parecidas a las humanas que su naturaleza artificial es prácticamente indetectable.
se une Case. Veterano de guerra traumatizado, su antigua personalidad es borrada y reprogramada por Wintermute, que lo utiliza como peón. Por su parte, Neuromante también crea sus propios seres híbridos: empuja a Case junto a su antigua novia ya muerta, Linda, a transformarse en ROM en los confines del ciberespacio. En este caso, sin embargo, Case retiene la posesión de su cuerpo en el mundo real. Aunque estos seres que se mueven entre ambos mundos no tienen una verdadera consciencia, sus respuestas a los estímulos son tan parecidas a las humanas que su naturaleza artificial es prácticamente indetectable.
Todo ese complejo y rico retrato de la sociedad distópica que acabo de esbozar hacen de “Neuromante” uno de los libros más revolucionarios de la historia de la ciencia ficción. Su impacto se puede medir no sólo por la infinidad de novelas y comics que han adoptado sus directrices conceptuales y estéticas, sino también por el ingente número de estudios, tesis y análisis que ha generado, no sólo en el ámbito de la CF, sino también en la literatura generalista. Su relevancia fue reconocida inmediatamente y se convirtió en el primer libro que ganó el mismo año los premios Philip K.Dick, Nébula y Hugo.
![]() Pero hay otra escala para calibrar su importancia. Cualquier descripción de su argumento o ambientación resultará familiar para muchos que ni siquiera conocen la novela. Y es que de la misma forma que Gibson se fijó en películas como “Tron” o “Blade Runner” para inspirarse, la mezcla que a su vez destiló en “Neuromante” se ha convertido en una especie de estándar del que beben películas, series televisivas, videos musicales o video juegos. El ciberpunk, por tanto, tiene raíces multimedia, lo que a su vez nos lleva a constatar que la Ciencia Ficción ya hace tiempo que dejó de ser un género eminentemente literario.
Pero hay otra escala para calibrar su importancia. Cualquier descripción de su argumento o ambientación resultará familiar para muchos que ni siquiera conocen la novela. Y es que de la misma forma que Gibson se fijó en películas como “Tron” o “Blade Runner” para inspirarse, la mezcla que a su vez destiló en “Neuromante” se ha convertido en una especie de estándar del que beben películas, series televisivas, videos musicales o video juegos. El ciberpunk, por tanto, tiene raíces multimedia, lo que a su vez nos lleva a constatar que la Ciencia Ficción ya hace tiempo que dejó de ser un género eminentemente literario.
El ciberpunk siempre fue algo más amplio que “Neuromante”. De hecho, el otro pionero del subgénero, Bruce Sterling imaginó un mundo no menos violento y pícaro, pero sí más colorido y ambientado en espacios abiertos. Pero sí es cierto que la mayoría de las obras adscritas a esa denominación tendían a ser claustrofóbicas, oscuras y ancladas a un entorno urbano, todo ello sintomático del pesimismo que generó entre ciertos autores tanto los peligros del boom informático de los ochenta como una vida moderna cada vez más focalizada y autoconfinada en las ciudades.
![]() William Gibson nunca pretendió erigirse en el líder de ese movimiento, pero la publicación de “Neuromante” fue precisamente lo que hizo. Aunque la novela no fue la primera en adentrarse en el ciberpunk, sí se convirtió en su enseña y estableció las pautas que seguirían luego muchas obras posteriores.
William Gibson nunca pretendió erigirse en el líder de ese movimiento, pero la publicación de “Neuromante” fue precisamente lo que hizo. Aunque la novela no fue la primera en adentrarse en el ciberpunk, sí se convirtió en su enseña y estableció las pautas que seguirían luego muchas obras posteriores.
Desde mediados de los ochenta parecía que el ciberpunk era lo único de lo que se hablaba en el ámbito de la ciencia ficción. Existía el presentimiento –activamente alimentado por la mayoría de escritores militantes en esa tendencia- de que la ciencia ficción se encontraba en el umbral de una nueva era, de una nueva revolución literaria tras el éxito de la Nueva Ola a mediados de los sesenta. Ya en los noventa, el ciberpunk se había transformado en un tópico visual utilizado profusamente en publicidad y vídeos musicales, y su fuerza inicial se había diluido en obras firmadas por autores con menos talento que utilizaban su imaginería y temas con propósitos meramente cosméticos. Para entonces, sus principales gurús, William Gibson, Bruce Sterling o Pat Cadigan, ya hacía tiempo que habían emigrado a otros territorios.
Pero mientras duró el torbellino cyberpunk, Gibson se encontró en su centro: modesto, amable, ![]() sociable, algo tímido, asombrado por todo lo que estaba rugiendo alrededor de él. En retrospectiva, esa modestia es comprensible. Si prescindimos de toda esa histeria y de los premios que ganó la novela, “Neuromante”, como dije al principio, tiene una trama bastante modesta que utiliza tópicos muy bien asentados ya entonces y bebe de influencias claramente identificables que Gibson siempre admitió. Case podría asimilarse, de hecho, con el Héroe de las Mil Caras, el individuo solitario que no busca problemas pero que siempre acaba encontrándolos.
sociable, algo tímido, asombrado por todo lo que estaba rugiendo alrededor de él. En retrospectiva, esa modestia es comprensible. Si prescindimos de toda esa histeria y de los premios que ganó la novela, “Neuromante”, como dije al principio, tiene una trama bastante modesta que utiliza tópicos muy bien asentados ya entonces y bebe de influencias claramente identificables que Gibson siempre admitió. Case podría asimilarse, de hecho, con el Héroe de las Mil Caras, el individuo solitario que no busca problemas pero que siempre acaba encontrándolos.
Tres décadas después, la capacidad de asombro que generó inicialmente “Neuromante” se ha diluido un tanto. Sigue siendo una historia entretenida y, desde luego, nadie le puede negar su importancia a la hora de reinterpretar con frescura viejos temas del género bajo la óptica de las nuevas tecnologías y la sociedad que emergía de ellas, sacudiendo de paso buena parte de la somnolencia en que se había sumido la ciencia ficción de los ochenta. Pero en la era de Internet, las redes sociales y la realidad virtual, “Neuromante” –que desempeñó su propio papel en la creación de esos lugares inmateriales- ha perdido parte de su pegada. Una parte muy importante de su relevancia para el género radica en que fue la puerta necesaria para que autores posteriores, como Greg Egan o Neal Stephenson ayudaran a renovar la ciencia ficción hard en los noventa.
![]() Posteriormente aparecieron dos libros que pueden considerarse secuelas de “Neuromante” –y que, de hecho, forman una trilogía denominada “Sprawl” (algo así como “hiperexpansión urbana”) puesto que todas transcurren en la aglomeración conurbana que se extiende de Boston a Atlanta- explorando algunas de las consecuencias de lo sucedido en aquélla: la ya mencionada “Conde Cero” (1986) y “Mona Lisa Overdrive” (1988). Ambas vuelven a tocar el tema de la tecnología futurista y su relación con lo posthumano en forma de una nueva especie. Que ello lleve a trascender la naturaleza humana es otra cuestión y la trilogía no se posiciona al respecto, prefiriendo mantener la ambigüedad.
Posteriormente aparecieron dos libros que pueden considerarse secuelas de “Neuromante” –y que, de hecho, forman una trilogía denominada “Sprawl” (algo así como “hiperexpansión urbana”) puesto que todas transcurren en la aglomeración conurbana que se extiende de Boston a Atlanta- explorando algunas de las consecuencias de lo sucedido en aquélla: la ya mencionada “Conde Cero” (1986) y “Mona Lisa Overdrive” (1988). Ambas vuelven a tocar el tema de la tecnología futurista y su relación con lo posthumano en forma de una nueva especie. Que ello lleve a trascender la naturaleza humana es otra cuestión y la trilogía no se posiciona al respecto, prefiriendo mantener la ambigüedad.
Ninguna de las dos secuelas tiene una estructura única y secuencial ni ofrece una resolución al argumento. “Conde Zero”, además, introdujo una técnica que Gibson volvería a utilizar más veces: segmentos narrativos desarrollados en capítulos alternos que acaban convergiendo al final. Por otra parte, ambas novelas son menos frenéticas que “Neuromante” y los personajes disfrutan de una mayor sutileza y profundidad; pero las tramas también devienen más melodramáticas y estereotipadas. Además, contienen un profundo sentimiento de tristeza y la patética desesperación de los personajes es menos seductora que la que se pudo leer en “Neuromante”.
Incomprensiblemente habida cuenta de su popularidad, “Neuromante” no ha recibido hasta la ![]() fecha una adaptación cinematográfica pese a que regularmente circulan rumores en ese sentido. Sí, en cambio, fue llevada al comic por Tom de Haven y Bruce Jensen en un trabajo que se puede calificar como simplemente correcto. Muy influenciado por la estética de “Blade Runner”, no consigue sin embargo trasvasar con éxito al mundo de las viñetas el rico mosaico conceptual del libro, una tarea sin duda compleja para la que hace falta un talento superior –y más iconoclasta- que el de esos autores.
fecha una adaptación cinematográfica pese a que regularmente circulan rumores en ese sentido. Sí, en cambio, fue llevada al comic por Tom de Haven y Bruce Jensen en un trabajo que se puede calificar como simplemente correcto. Muy influenciado por la estética de “Blade Runner”, no consigue sin embargo trasvasar con éxito al mundo de las viñetas el rico mosaico conceptual del libro, una tarea sin duda compleja para la que hace falta un talento superior –y más iconoclasta- que el de esos autores.
“Neuromante” es un desconcertante comentario sobre nuestros tiempos así como una ácida mirada sobre las nuevas psicología y sociología que están cambiando el mundo y su futuro. Mucho antes de que la sociedad empezara a preocuparse sobre los problemas que podrían derivarse del rápido desarrollo de la informática, William Gibson ya estaba formulando preguntas fundamentales: ¿Puede internet convertirse en algo adictivo? (Case, por ejemplo, sufre de síndrome de abstinencia cuando se ve forzado a permanecer fuera del ciberespacio) ¿Hay alguna forma de legislar los nuevos ![]() descubrimientos en realidad virtual, comunicaciones globales o Inteligencia Artificial? ¿Deberían los gobiernos intervenir o dejar esa nueva realidad en manos de las grandes empresas? ¿Es sólo nuestra biología lo que nos hace humanos? ¿Podríamos considerar “viva” a una inteligencia artificial? Cuándo nos conectemos a un ordenador y éste interactúe con nosotros a un nivel complejo ¿sigue siendo una simple herramienta o ha pasado a ser algo más? ¿Están los ingenieros deshumanizando el mundo con sus creaciones como si de modernos doctores Frankenstein se tratara?
descubrimientos en realidad virtual, comunicaciones globales o Inteligencia Artificial? ¿Deberían los gobiernos intervenir o dejar esa nueva realidad en manos de las grandes empresas? ¿Es sólo nuestra biología lo que nos hace humanos? ¿Podríamos considerar “viva” a una inteligencia artificial? Cuándo nos conectemos a un ordenador y éste interactúe con nosotros a un nivel complejo ¿sigue siendo una simple herramienta o ha pasado a ser algo más? ¿Están los ingenieros deshumanizando el mundo con sus creaciones como si de modernos doctores Frankenstein se tratara?
Sin embargo y a diferencia de otros libros de la época que han conservado la categoría de ![]() clásicos en su acepción más tradicional, como “El Juego de Ender”, “Neuromante” no es una novela accesible para todo el mundo y su apreciación por parte del lector dependerá mucho de sus gustos. Con todo, conviene no olvidar que una parte considerable de los escritores del género hoy en boga podrían no estar ahí si no fuera por la bandera que en su día agitaron Gibson y sus ciberpunks. Aunque sólo sea por eso, “Neuromante” ya se ha ganado un lugar de honor en la historia de la Ciencia Ficción.
clásicos en su acepción más tradicional, como “El Juego de Ender”, “Neuromante” no es una novela accesible para todo el mundo y su apreciación por parte del lector dependerá mucho de sus gustos. Con todo, conviene no olvidar que una parte considerable de los escritores del género hoy en boga podrían no estar ahí si no fuera por la bandera que en su día agitaron Gibson y sus ciberpunks. Aunque sólo sea por eso, “Neuromante” ya se ha ganado un lugar de honor en la historia de la Ciencia Ficción.
↧
August 13, 2015, 10:36 am
Los films de ciencia ficción de la década de los sesenta que acabaron teniendo un mayor impacto en el género –y, en algunos casos, en el propio arte cinematográfico- se servían a menudo de los temas propios de la CF para experimentar formalmente con una nueva gramática visual, fusionando la narrativa de ficción con otros géneros, como el documental, el ensayo ideológico o, como es el caso que nos ocupa, la fotonovela. Se trata de “El Muelle”, considerado por muchos críticos uno de los mejores films de ciencia ficción jamás rodados.
En el aeropuerto de Orly, un niño ve caer a un hombre tiroteado. Poco después, estalla la ![]() Tercera Guerra Mundial y París es destruido por una explosión nuclear. El futuro postholocausto ha tenido dos efectos: por un lado, obliga a los supervivientes a ocultarse bajo tierra esperando el inevitable final; por otro, el tiempo deja de tener una secuencia coherente, desintegrando la ley de causa-efecto.
Tercera Guerra Mundial y París es destruido por una explosión nuclear. El futuro postholocausto ha tenido dos efectos: por un lado, obliga a los supervivientes a ocultarse bajo tierra esperando el inevitable final; por otro, el tiempo deja de tener una secuencia coherente, desintegrando la ley de causa-efecto.
Uno de esos supervivientes es aquel niño del principio, ya convertido en adulto (Davos Hanich), y que resulta elegido como parte de un experimento de viaje temporal cuyo objetivo es recoger información que permita romper la línea cronológica e impedir la tragedia nuclear. El motivo de que se le haya elegido a él y no a otro ha sido su capacidad para retener un momento emocionalmente muy intenso del pasado, no solamente el instante del asesinato del hombre, ![]() sino el recuerdo del rostro de una misteriosa mujer (Hélène Chatelain). El viaje en el tiempo –inducido no tanto por medios tecnológicos como psicotrópicos- se realiza con éxito pero, una vez en el pasado, el hombre se enamora de la mujer y desobedece las órdenes de sus superiores.
sino el recuerdo del rostro de una misteriosa mujer (Hélène Chatelain). El viaje en el tiempo –inducido no tanto por medios tecnológicos como psicotrópicos- se realiza con éxito pero, una vez en el pasado, el hombre se enamora de la mujer y desobedece las órdenes de sus superiores.
Este corto de 28 minutos, distribuido como programa doble con otro clásico francés de la ciencia ficción, “Lemmy contra Alphaville”, de Jean-Luc Godard, se realizó en Francia en la cúspide de la conocida como “Nouvelle Vague” o “Nueva Ola”, el movimiento renovador del cine francés surgido alrededor de la revista Cahiers du Cinema. “El Muelle” se estrenó tan sólo un año después de “El año pasado en Marienbad” (1961, Alain Resnais) y, de hecho, la influencia de ésta cinta resulta evidente en el corto que comentamos. Ambas producciones son fantasías sobre viajes temporales abordadas desde un punto de vista introspectivo. No son narraciones dramáticas sobre aventureros temporales que han de sobrevivir entre los restos degenerados de la humanidad, como era el caso de otras películas de ![]() la época (“El Tiempo en sus Manos”, 1960; o “El Planeta de los Simios”, 1968), sino historias subjetivas centradas en uno de los temas clave de la Nueva Ola: la obsesión con la memoria perdida y los romances del pasado.
la época (“El Tiempo en sus Manos”, 1960; o “El Planeta de los Simios”, 1968), sino historias subjetivas centradas en uno de los temas clave de la Nueva Ola: la obsesión con la memoria perdida y los romances del pasado.
“El Muelle” es una cinta muy experimental. El director Chris Marker recurre al poco ortodoxo método de narrar toda la historia a base de tomas estáticas, una especie de sucesión de fotografías en blanco y negro mantenidas en pantalla durante un tiempo variable y acompañadas por una susurrante voz en off que recita un texto extrañamente poético. El efecto que se consigue es el de concentrar al espectador en el poder de la imagen mediante la yuxtaposición de momentos congelados en el tiempo, vistazos parciales e incompletos al pasado; algo que se ajusta perfectamente al tema ![]() tratado. El único plano que se diferencia un poco del resto es cuando la mujer despierta, abre los ojos y mira directamente a la cámara. La razón de esa excepción no está clara –quizá, como ha apuntado alguien, la emoción suscitada por un recuerdo, o como símbolo del movimiento que emerge del estatismo con el que recordamos el pasado-; con todo constituye un efecto interesante.
tratado. El único plano que se diferencia un poco del resto es cuando la mujer despierta, abre los ojos y mira directamente a la cámara. La razón de esa excepción no está clara –quizá, como ha apuntado alguien, la emoción suscitada por un recuerdo, o como símbolo del movimiento que emerge del estatismo con el que recordamos el pasado-; con todo constituye un efecto interesante.
Aunque recibió calurosas críticas por parte de los expertos, lo cierto es que “El Muelle” pasó prácticamente desapercibido para el público hasta la década de los noventa, cuando obtuvo una nueva vida gracias a la versión que Terry Gilliam realizó con el título “Doce Monos” (1995). Irónicamente, el corto de Marker era en sí ![]() mismo una versión de una película anterior, “Vértigo”, de Alfred Hitchock. Como “Vértigo”, “El Muelle” es un estudio sobre la imaginación humana y nuestra tendencia a rememorar una y otra vez un pasado tan intangible como idealizado. De hecho, en un gesto que anticipa su film de 1983, “Sans Soleil” (una muestra aún más clara de la veneración del francés por el thriller de Hitchock), Marker incluye varias referencias explícitas, tanto visuales como narrativas, a “Vértigo”. Por ejemplo, la utilización de llamativos primeros planos de la Mujer remite al mismo recurso del que se sirvió Hitchock con Kim Novak en su doble papel en “Vértigo”. La escena en la que El Viajero trata de explicar a La Mujer el tiempo del que procede recuerda a una similar entre James Stewart y Kim Novak.
mismo una versión de una película anterior, “Vértigo”, de Alfred Hitchock. Como “Vértigo”, “El Muelle” es un estudio sobre la imaginación humana y nuestra tendencia a rememorar una y otra vez un pasado tan intangible como idealizado. De hecho, en un gesto que anticipa su film de 1983, “Sans Soleil” (una muestra aún más clara de la veneración del francés por el thriller de Hitchock), Marker incluye varias referencias explícitas, tanto visuales como narrativas, a “Vértigo”. Por ejemplo, la utilización de llamativos primeros planos de la Mujer remite al mismo recurso del que se sirvió Hitchock con Kim Novak en su doble papel en “Vértigo”. La escena en la que El Viajero trata de explicar a La Mujer el tiempo del que procede recuerda a una similar entre James Stewart y Kim Novak.
![]() También resulta interesante comparar “El Muelle” con su sucesora, “Doce Monos”. En general, la superproducción de Gilliam funciona mucho mejor como película de ciencia ficción: recorta algunos aspectos de la historia original –como el viaje al futuro lejano- y aporta mayor sustancia a otros –como las razones por las que el protagonista viaja al pasado-. También le da a las escenas que transcurren en el pasado un ritmo más dramático y menos lánguido. En general, Gilliam sustituyó la frialdad onírica del corto de Marker por la efervescencia y la hiperactividad. Puede que ello erosionara el efecto emocional de “El Muelle”, pero a cambio obtuvo un genial e inquietante largometraje de CF más apto para todos los públicos.
También resulta interesante comparar “El Muelle” con su sucesora, “Doce Monos”. En general, la superproducción de Gilliam funciona mucho mejor como película de ciencia ficción: recorta algunos aspectos de la historia original –como el viaje al futuro lejano- y aporta mayor sustancia a otros –como las razones por las que el protagonista viaja al pasado-. También le da a las escenas que transcurren en el pasado un ritmo más dramático y menos lánguido. En general, Gilliam sustituyó la frialdad onírica del corto de Marker por la efervescencia y la hiperactividad. Puede que ello erosionara el efecto emocional de “El Muelle”, pero a cambio obtuvo un genial e inquietante largometraje de CF más apto para todos los públicos.
Con todo lo peculiar que es el cine de Terry Gilliam, “El Muelle” sigue siendo más extravagante ![]() a pesar de su breve duración, mientras que “Doce Monos” resulta más compacta y centrada. El clímax en la cinta de los sesenta es más abrupto que en la de los noventa –sólo el niño presencia su propia muerte- pero la paradoja temporal que plantea sigue siendo impactante.
a pesar de su breve duración, mientras que “Doce Monos” resulta más compacta y centrada. El clímax en la cinta de los sesenta es más abrupto que en la de los noventa –sólo el niño presencia su propia muerte- pero la paradoja temporal que plantea sigue siendo impactante.
A pesar de su nombre aparentemente inglés, Chris Marker era francés. Nacido Christian François Bouche-Villeneuve en 1921, luchó en la Segunda Guerra Mundial antes de hacer carrera como escritor y editor. Hombre de intereses diversos, adoptó el apellido artístico Marker –parece ser que tomado de un popular rotulador de la época- y probó suerte en el mundo del cortometraje documental influido, como hemos visto, por la Nouvelle Vague. Durante las siguientes cuatro décadas y hasta su muerte en 2012, Marker siguió dirigiendo ![]() cortos y documentales de ideología izquierdista pero su único regreso al cine de género fue “Level Five”, una poco acertada mezcla de realidad virtual y deconstrucción de metraje bélico.
cortos y documentales de ideología izquierdista pero su único regreso al cine de género fue “Level Five”, una poco acertada mezcla de realidad virtual y deconstrucción de metraje bélico.
“El Muelle” es a todos los efectos una película de su tiempo que desafía cualquier categorización. La intención de su creador fue la de animar al espectador a reflexionar no sólo sobre la historia que se contaba, sino sobre la forma en que se hacía. La razón por la que suele incluirse en las listas de películas más importantes de la historia del género no es sólo su osadía formal, sino la influencia que tuvo en filmes posteriores. De hecho, podemos ver rastros de su estética y, hasta cierto punto, tono emocional, en “2001: Una Odisea del Espacio” (1968), de Stanley Kubrick.
↧
La línea de Novelas Gráficas Marvel, inaugurada en 1982, supuso un paso importante en la evolución editorial de la compañía. Se trataba de ediciones de calidad en formato álbum (con un tamaño, por tanto, superior al del comic book que constituía la esencia de Marvel) y mejor papel e impresión. Pero sobre todo, los autores mantenían los derechos sobre sus creaciones, lo que fomentaba los proyectos con sesgo más personal y un mayor esfuerzo creativo.
Además, se abrió el espectro temático a otros géneros diferentes del superheroico. Éste, por supuesto, seguía presente en títulos como “Dazzler”, “La Muerte del Capitán Marvel”, “Los Nuevos Mutantes” o “Hulka”. Pero también hubo espacio para la fantasía (“Elric”, “El Estandarte del Cuervo”, “Marada”, “Greenberg el Vampiro”), la aventura (“La Sombra”) y, especialmente, la ciencia ficción. En este último género se encuadra la octava entrega de la colección: “Super Boxers”.
En un futuro no muy lejano, las corporaciones industriales han asumido el control efectivo del gobierno en todo el planeta. El resultado ha sido un mayor enriquecimiento de los ya poderosos, mientras que buena parte de la sociedad ha quedado al margen de los derechos y privilegios de los nuevos aristócratas de los negocios, luchando por sobrevivir en los barrios más degradados ![]() que se esconden a la sombra de magníficos rascacielos.
que se esconden a la sombra de magníficos rascacielos.
Pero tampoco en las torres de marfil es oro todo lo que reluce. Si los pobres venden su libertad y dignidad por comida, en el mundo de los megaricos la supervivencia es también un arte. Las compañías sobreviven y medran devorándose unas a otras y todo está supeditado a un único objetivo: fabricar productos y generar entretenimiento para las masas. Las empresas se hallan en un perpetuo estado de Guerra Fría, aparentemente haciendo causa común frente a la clase más desfavorecida, pero siempre planeando una opa hostil contra el rival. Delcos es una de ellas. Su presidenta, Marilyn Hart, nunca ha sido aceptada por el resto de sus colegas y ahora éstos, sintiéndola débil, se preparan para apartarla del poder.
En los barrios pobres, Max Turner es una estrella. Trabaja como boxeador en peleas clandestinas, saliendo a la arena del ring con su armadura y sus guantes de potencia incrementada cibernéticamente no sólo para ofrecer un rato de evasión, sino –y esto no lo busca deliberadamente- servir de inspiración y esperanza. Las Corporaciones también tienen su propia liga oficial de Super Boxers: individuos modificados genéticamente, criados entre algodones, rodeados de carísimo equipo de combate y guiados por los mejores adiestradores. ![]() Toda su vida está dirigida a dar el máximo en esos cortos pero explosivos momentos en los que desencadenan su poder en el ring para cubrir de dinero a sus sponsors; pero también, como Max, para servir de símbolo de las Corporaciones que los alimentan. El mejor de estos dioses del boxeo es el soberbio pero letal Roman Alexis.
Toda su vida está dirigida a dar el máximo en esos cortos pero explosivos momentos en los que desencadenan su poder en el ring para cubrir de dinero a sus sponsors; pero también, como Max, para servir de símbolo de las Corporaciones que los alimentan. El mejor de estos dioses del boxeo es el soberbio pero letal Roman Alexis.
Cuando un cazatalentos de Marilyn descubre a Max, el honesto gladiador de los pobres se convierte en el peón de un juego de poder entre corporaciones. Pero, en último término, los motivos de sus jefes no importan a Max o Román. Para ellos, es una cuestión de honor. No importa la tecnología, las recompensas o incluso la libertad… Ser el mejor es lo más importante.
Ron Wilson pertenece a esa categoría de eternos segundones, modestos profesionales en los que Marvel confió durante los setenta y ochenta para mantener en pie colecciones de “fondo de catálogo” y de los que solía echar mano para ayudar a algún otro editor a cumplir las fechas de entrega. No siendo el dibujante favorito de nadie, fue uno de los primeros en ser barrido por la ola de autores-estrella que marcó el panorama editorial de los noventa.
Nacido en Brooklyn, Wilson entró en Marvel como ayudante y entintador de John Romita y contribuyó, bajo las órdenes de éste, a barnizar los estilos de otros dibujantes para que encajaran en el “estilo Marvel” (básicamente el marcado años atrás por Kirby y Sinnott). Se ![]() ocupó principalmente de la colección protagonizada por la Cosa, “Marvel-Two-In-One” (1975-1978, 1980-1983), pero sus características figuras de rotundas formas pudieron verse en números de relleno de otros títulos como “Black Goliath”, “Hulk”, “Power Man”…
ocupó principalmente de la colección protagonizada por la Cosa, “Marvel-Two-In-One” (1975-1978, 1980-1983), pero sus características figuras de rotundas formas pudieron verse en números de relleno de otros títulos como “Black Goliath”, “Hulk”, “Power Man”…
Wilson fue para La Cosa lo mismo que Herb Trimpe o Sal Buscema para Hulk y cuando “Marvel Two-In-One” fue cancelada en 1983 para ser sustituida por una colección titulada con el propio nombre del superhéroe y guionizada por John Byrne (que a la sazón se encargaba de Los Cuatro Fantásticos), Wilson permaneció en la misma como dibujante hasta su cancelación treinta y seis números después.
Pues bien, si Wilson no era precisamente un autor que atrajera de forma inmediata al lector potencial, ¿por qué se le concedió la oportunidad de dibujar una novela gráfica, formato supuestamente destinado a autores y/o personajes de más alto nivel? Al fin y al cabo, “Super Boxers” y Ron Wilson habían sido precedidos por el Capitán Marvel, los Nuevos Mutantes, X-Men o Elric y autores como Jim Starlin, Walter Simonson, Chris Claremont o P.Craig Russell.
![]() Una primera explicación podrían ser los continuos problemas de calendario que aquejaron a la línea de Novelas Gráficas desde su primera concepción. A menudo la editorial se encontró con que los autores no iban a ser capaces de finalizar sus compromisos a tiempo para las fechas ya contratadas con las imprentas, obligando a reformular otros proyectos que inicialmente iban a tener un formato diferente, como la de los Nuevos Mutantes o Killraven. “Super Boxers” bien podría haber sido reconvertida en novela gráfica por este motivo.
Una primera explicación podrían ser los continuos problemas de calendario que aquejaron a la línea de Novelas Gráficas desde su primera concepción. A menudo la editorial se encontró con que los autores no iban a ser capaces de finalizar sus compromisos a tiempo para las fechas ya contratadas con las imprentas, obligando a reformular otros proyectos que inicialmente iban a tener un formato diferente, como la de los Nuevos Mutantes o Killraven. “Super Boxers” bien podría haber sido reconvertida en novela gráfica por este motivo.
Por otro lado, Ron Wilson mantenía una muy buena relación con el entonces Editor en Jefe, Jim Shooter, de quien afirmaba haber aprendido mucho y sin cuyos consejos no habría podido dar el salto de ayudante a dibujante de plantilla en Marvel. Ambos compartían, además, la pasión por los deportes de contacto juntándose a menudo para ver los combates. De hecho, durante un tiempo en sus respectivas juventudes, los dos habían jugaron con la idea de convertirse en boxeadores profesionales.
Y aquí llegamos al origen de este proyecto. Según declaró el propio Wilson, tras asistir una ![]() noche a una proyección de “Star Wars” en compañía de algunos amigos boxeadores, tuvo la idea de hacer una historia que mezclara su amor por el boxeo con la ciencia ficción. Tras realizar un tratamiento preliminar del guión, se lo presentó a Tom DeFalco y Jim Shooter, quienes dieron el visto bueno.
noche a una proyección de “Star Wars” en compañía de algunos amigos boxeadores, tuvo la idea de hacer una historia que mezclara su amor por el boxeo con la ciencia ficción. Tras realizar un tratamiento preliminar del guión, se lo presentó a Tom DeFalco y Jim Shooter, quienes dieron el visto bueno.
Siendo consciente de sus limitaciones como guionista, pide ayuda a John Byrne (con quien se hallaba ya preparando “La Cosa”) y éste asume encantado la labor de convertir en texto y diálogos el argumento preparado por Wilson. Esto, además, supone un atractivo extra de cara a la editorial, puesto que el nombre de Byrne ya gozaba de un gran tirón comercial para muchos lectores. El tercero en el equipo creativo sería el entintador habitual de Wilson a quién él mismo había formado: el dominicano Armando Gil.
“Super Boxers” es una historia bastante tópica sobre el “noble héroe proletario” a punto de ser seducido, engullido y corrompido irremediablemente por el diabólico sistema, muy al estilo de conocidas películas de boxeadores como “Kid Galahad” (1937) o la saga de Rocky, que para entonces iba por su tercera película. El mensaje último era la invocación de los valores tradicionales del boxeo como defensa ante el circo mediático que organizaban promotores como Don King (en cuyas peleas combatieron ![]() Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson o Evander Holyfield). A ello hay que añadir un toque de “Espartaco” en lo que se refiere a la figura del deportista-luchador que actúa como liberador de los oprimidos y un futuro con claras referencias a películas de ciencia ficción de la época como “Rollerball”.
Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson o Evander Holyfield). A ello hay que añadir un toque de “Espartaco” en lo que se refiere a la figura del deportista-luchador que actúa como liberador de los oprimidos y un futuro con claras referencias a películas de ciencia ficción de la época como “Rollerball”.
En su favor podemos decir que aunque las líneas generales resultan demasiado trilladas, hay que reconocerle a “Super Boxers” el mérito de haber integrado en el argumento un comentario socio-político que resultaba relativamente poco habitual en la Marvel de entonces y que estaba más en consonancia con revistas europeas como “2000 AD” o “Metal Hurlant”. Y, aunque el futuro distópico que se refleja aquí es demasiado común en el comic de ciencia ficción y ha sido explotado hasta la saciedad, cabe decir que entonces no era algo tan trillado. De hecho, Wilson y Byrne describieron algo que se ajustaba muy bien a lo que ahora conocemos como Cyberpunk pero que en 1983 no existía como tal. El degradado mundo underground en contraste con los lujosos estratos sociales dominados por corporaciones industriales o la tecnología cibernética de la que hacen uso los deportistas, son dos elementos sobre los que se apoya un subgénero que vería su “nacimiento oficial” un año después con la novela “Neuromante”, de William Gibson.
En cuanto a los personajes y giros del argumento, adolecen del mismo clasicismo en su vertiente ![]() más simplona: los buenos son nobles y valientes, los malos son codiciosos y traicioneros y la trama es previsible en su desarrollo y conclusión desde las primeras páginas.
más simplona: los buenos son nobles y valientes, los malos son codiciosos y traicioneros y la trama es previsible en su desarrollo y conclusión desde las primeras páginas.
Pero, y esto es una apreciación personal, quizá lo más molesto del comic sean sus cuadros de texto “hablando al lector”, algo a lo que solía recurrir bastante Chris Claremont en los setenta y ochenta y que John Byrne adoptó ocasionalmente en algunas de sus obras. Se trata de introducir al lector en la narración interpelándolo con frases cortas y rimbombantes: “Mírale. Mira cómo se mueve. Mira cómo ningún movimiento, ningún ademán está de más”. “No te preocupes de la ley. Todavía. Mientras estás cerca de Max, estás a salvo. Sólo síguele. Síguele a los Niveles Inferiores”. Al margen de que su abuso puede hacer caer en la pretenciosidad o el ridículo, es una herramienta narrativa que tiene sentido si en algún momento de la historia conocemos a quien ejerce de narrador. Aunque parece que es así y que el personaje que cumple ese papel muere al final de la trama, si se revisa el comic se hace patente que es imposible que él pudiera conocer todos los detalles que nos ha contado.
![]() Al final, sin embargo, nos encontramos con una lectura rápida en la que, a pesar de la evidente falta de inventiva y la obviedad de sus referencias, se van pasando las páginas con ligereza hasta su agridulce final.
Al final, sin embargo, nos encontramos con una lectura rápida en la que, a pesar de la evidente falta de inventiva y la obviedad de sus referencias, se van pasando las páginas con ligereza hasta su agridulce final.
El estilo gráfico de Wilson, que ha quedado algo anticuado, tiende bastante al feísmo, pero desde luego resulta adecuado para reflejar el poderío físico de los boxeadores, y la velocidad y energía brutal de los combates. De hecho, el enfrentamiento final entre Max y Roman transmite una violencia nada disimulada que por entonces resultaba imposible de encontrar en las colecciones de superhéroes.
Hay algunas composiciones de página interesantes y su técnica narrativa es clara, eficaz y ![]() clásica –típica de la era Shooter-; pero las evidentes limitaciones técnicas de Wilson lastran el resultado gráfico final. Por ejemplo, a la hora de imaginar el futuro. Dejando aparte el equipo de boxeador y los policías robóticos, la historia bien podría haber transcurrido en los años treinta, no sólo por la temática, sino porque la moda, la arquitectura y hasta el lenguaje están deliberadamente basados en los de esa época, anulando la supuesta ambientación futurista. Esa atmósfera retro se refleja incluso en el diseño del protagonista, modelado a partir del Marlon Brando de “El Salvaje”, mientras que otros elementos, como los coches, las tabernas o los trajes de las mujeres se dirían sacados de viejos comics como el “Flash Gordon” de Alex Raymond o el “Magnus Robot Fighter” de Russ Manning. Las mujeres, por su parte, también remiten a autores clásicos como Burne Hogarth o los pin-ups de Joe Shuster.
clásica –típica de la era Shooter-; pero las evidentes limitaciones técnicas de Wilson lastran el resultado gráfico final. Por ejemplo, a la hora de imaginar el futuro. Dejando aparte el equipo de boxeador y los policías robóticos, la historia bien podría haber transcurrido en los años treinta, no sólo por la temática, sino porque la moda, la arquitectura y hasta el lenguaje están deliberadamente basados en los de esa época, anulando la supuesta ambientación futurista. Esa atmósfera retro se refleja incluso en el diseño del protagonista, modelado a partir del Marlon Brando de “El Salvaje”, mientras que otros elementos, como los coches, las tabernas o los trajes de las mujeres se dirían sacados de viejos comics como el “Flash Gordon” de Alex Raymond o el “Magnus Robot Fighter” de Russ Manning. Las mujeres, por su parte, también remiten a autores clásicos como Burne Hogarth o los pin-ups de Joe Shuster.
Por otro lado y a pesar de que las escenas de combate están bien resueltas, demasiadas viñetas ![]() ponen de manifiesto la torpeza de Wilson a la hora de plasmar la figura humana. Por poner sólo un ejemplo: el personaje de Rolf, dibujado con la misma pose en todas sus intervenciones: siempre de frente, mirando al lector, con los ojos semiabiertos y la boca cerrada, como si estuviera copiando una y otra vez la misma referencia fotográfica (quizá del mismo John Byrne, con quien ese personaje guarda un quizá nada casual parecido).
ponen de manifiesto la torpeza de Wilson a la hora de plasmar la figura humana. Por poner sólo un ejemplo: el personaje de Rolf, dibujado con la misma pose en todas sus intervenciones: siempre de frente, mirando al lector, con los ojos semiabiertos y la boca cerrada, como si estuviera copiando una y otra vez la misma referencia fotográfica (quizá del mismo John Byrne, con quien ese personaje guarda un quizá nada casual parecido).
El entintado de Armando Gil destaca sobre todo a la hora de construir la atmósfera oscura y clandestina de los barrios marginales. El apartado del color, que siempre fue de especial importancia en las novelas gráficas habida cuenta de la mejor calidad de reproducción, resulta aquí incoherente, irregular y errático con una excesiva tendencia a unos tonos pastel que en nada casaban con la historia. En ello probablemente algo tuvo que ver la intervención de demasiadas personas (Bob Sharen, Steve Oliff, John Tartaglione, Joe D’Esposito y Mark Bright) y que debido a la precipitación no se consultaran unos a otros sobre la paleta de colores a utilizar.
![]() A pesar de todos los defectos indicados, “Super Boxers” disfrutó de un éxito moderado, o al menos eso debemos suponer dado que Disney pagó a Wilson por una opción para la adaptación al cine de la historia. El proyecto, eso sí, acabaría como tantos otros perdido en el limbo. Ciertas ideas producto de la colaboración entre Wilson y Byrne hallaron asimismo cierta continuidad en la propia colección de La Cosa, quien acabaría metiéndose en el mundo de la lucha libre para superhumanos.
A pesar de todos los defectos indicados, “Super Boxers” disfrutó de un éxito moderado, o al menos eso debemos suponer dado que Disney pagó a Wilson por una opción para la adaptación al cine de la historia. El proyecto, eso sí, acabaría como tantos otros perdido en el limbo. Ciertas ideas producto de la colaboración entre Wilson y Byrne hallaron asimismo cierta continuidad en la propia colección de La Cosa, quien acabaría metiéndose en el mundo de la lucha libre para superhumanos.
“Super Boxers” no es un gran cómic, admitámoslo, pero más de treinta años después de su publicación sigue siendo una lectura ligera, rápida y entretenida, ideal para una tarde libre. Además, merece la pena destacarlo por ser uno de esos raros ejemplos en los que la ciencia ficción toca el tema del deporte –aunque éste sea contemplado como una lucha por la hegemonía económica y social-.
↧
La ciencia ficción ha producido novelas sobre la guerra que son tan vívidas, emotivas y dignas de elogio como cualquier otra de esa temática escrita en el siglo XX. Entre ellas: “1984”, de George Orwell, “Matadero Cinco” de Kurt Vonnegut o “Cántico por Leibowitz” de Walter M.Miller. Las tres primeras ya han obtenido ese infrecuente honor que consiste en ser aceptadas y alabadas por la “élite cultural oficial”. Ésta, no obstante, las ha acogido en su seno sólo a costa de afirmar que esas obras son demasiado buenas como para ser consideradas “sólo” ciencia ficción. Probablemente, con el tiempo algo parecido ocurrirá con “La Guerra Interminable”, de Joe Haldeman.
Haldeman es un escritor cuyo trabajo aborda con conocimiento de causa y compasión el siempre difícil tema de la guerra. Sirvió como ingeniero en el ejército norteamericano de 1967 a 1969 y participó, fue herido y condecorado en la guerra de Vietnam. Por tanto, sabía de lo que hablaba y buena parte de su trabajo literario se basa en sus experiencias personales. De hecho, sus mejores obras son deslumbrantes exploraciones sobre la naturaleza de la guerra. Aunque ![]() inevitablemente muchas de sus novelas tienen un regusto militar, demuestra sin embargo una gran sensibilidad a la hora de analizar la condición humana en tan extremas circunstancias.
inevitablemente muchas de sus novelas tienen un regusto militar, demuestra sin embargo una gran sensibilidad a la hora de analizar la condición humana en tan extremas circunstancias.
Su primera novela, una recreación de las experiencias vividas en Vietnam, se tituló “War Year” y apareció publicada en 1972, pero no era ciencia ficción. Fue con su segundo trabajo, “La Guerra Interminable”, cuando alcanzó renombre internacional. Serializado entre 1972 y 1974 en la revista “Analog Science Fiction” (ya entonces dirigida por Ben Bova), tras publicarse en libro ganó tanto el Premio Hugo como el Nébula, los máximos galardones que otorga el género.
En justicia, también hubiera merecido un Pulitzer, porque “La Guerra Interminable” fue a la guerra de Vietnam lo que “Trampa-22” de Joseph Heller había sido para la Segunda Guerra Mundial: la sátira definitiva y bastante ácida sobre esa gran y recurrente tragedia que es la ![]() Guerra. El que la novela de Haldeman se enmarcara en los parámetros propios de la ciencia ficción tuvo dos consecuencias. En primer lugar, que fuera rechazada en primera instancia por la mencionada “élite cultural oficial”, que, pese a contar con precedentes, persiste en su provinciana costumbre de considerar a la literatura de género incapaz de transmitir mensajes profundos sobre los conflictos humanos. Y, en segundo lugar, el que ese mensaje –que, por supuesto, sí existe- sea más asimilable para el lector al extraerlo de su doloroso contexto histórico y social y resituarlo en un marco futurista reminiscente de la space opera más lúdica.
Guerra. El que la novela de Haldeman se enmarcara en los parámetros propios de la ciencia ficción tuvo dos consecuencias. En primer lugar, que fuera rechazada en primera instancia por la mencionada “élite cultural oficial”, que, pese a contar con precedentes, persiste en su provinciana costumbre de considerar a la literatura de género incapaz de transmitir mensajes profundos sobre los conflictos humanos. Y, en segundo lugar, el que ese mensaje –que, por supuesto, sí existe- sea más asimilable para el lector al extraerlo de su doloroso contexto histórico y social y resituarlo en un marco futurista reminiscente de la space opera más lúdica.
“La Guerra Interminable” no es un libro cuyo auténtico corazón pueda transmitirse mediante una simple una sinopsis de su argumento, porque este parece uno más de tantos relatos insustanciales de space opera. En un futuro no muy lejano, la guerra interplanetaria se ha hecho posible gracias al descubrimiento de “colapsares”, básicamente unos agujeros de gusano estables que permiten el desplazamiento casi instantáneo a enormes distancias. Por otra parte, viajar hasta y desde esos colapsares debe realizarse a velocidades inferiores a las de la luz, aunque las naves ya tienen una tecnología que les impulsa a magnitudes muy cercanas a la misma. A causa del efecto espacio-tiempo de la Teoría de la Relatividad, los soldados que participan en campañas militares en el espacio distante, incluyendo al protagonista, William Mandella, pueden envejecer sólo unos pocos meses o años, ![]() pero cuando regresen, descubrirán que en la Tierra han transcurrido décadas o siglos.
pero cuando regresen, descubrirán que en la Tierra han transcurrido décadas o siglos.
El primer periodo de servicio de Mandella comienza en 1997, cuando es llamado a filas en virtud del Acta de Conscripción de Élites, legislación que obliga a servir en el ejército a los cien profesionales (cincuenta mujeres y cincuenta hombres) más brillantes y mejor adiestrados del mundo. La Tierra se halla entonces enzarzada en una guerra contra la especie alienígena de los Taurinos, de la que apenas se sabe nada. La primera parte de la estancia de Mandella en el ejército consiste en su adiestramiento dentro de la unidad a la que ha sido asignado y transcurre en el planeta desierto de Charon, un pedazo de roca helada y hostil más allá de Plutón. En esas dos semanas de entrenamiento, mueren once reclutas y otro pierde ambas piernas.
![]() Este segmento de la novela constituye una clara crítica a la naturaleza sádica y absurda de la instrucción militar, ya que sirve bien poco para preparar a los hombres. Por ejemplo, tras su entrenamiento en el helado Charon, su primera misión de combate es el ataque a una base taurina en un planeta extremadamente caliente. Esa misión se complica porque Mandella y sus compañeros no saben nada acerca de la base e incluso ignoran qué aspecto tienen los taurinos. Los humanos ganan esa batalla gracias a la tecnología de sus trajes de combate en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, un tipo de lucha que resulta ser desconocido para los alienígenas. Esto es así porque los taurinos tienen una consciencia colectiva y carecen del concepto de acción individual e independiente. A nadie parece ocurrírsele que este rasgo complicará y prolongará la guerra, puesto que la comunicación entre ellos y los individualistas humanos resulta prácticamente imposible.
Este segmento de la novela constituye una clara crítica a la naturaleza sádica y absurda de la instrucción militar, ya que sirve bien poco para preparar a los hombres. Por ejemplo, tras su entrenamiento en el helado Charon, su primera misión de combate es el ataque a una base taurina en un planeta extremadamente caliente. Esa misión se complica porque Mandella y sus compañeros no saben nada acerca de la base e incluso ignoran qué aspecto tienen los taurinos. Los humanos ganan esa batalla gracias a la tecnología de sus trajes de combate en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, un tipo de lucha que resulta ser desconocido para los alienígenas. Esto es así porque los taurinos tienen una consciencia colectiva y carecen del concepto de acción individual e independiente. A nadie parece ocurrírsele que este rasgo complicará y prolongará la guerra, puesto que la comunicación entre ellos y los individualistas humanos resulta prácticamente imposible.
Por si fuera poco el sentimiento de confusión de los soldados al enfrentarse a un enemigo que desconocen por motivos que nadie les ha aclarado, han de tener en cuenta el mencionado efecto![]() de dilatación temporal. Durante el viaje interestelar hasta el planeta enemigo, ellos envejecieron tan solo unas semanas, pero fuera de la nave el tiempo siguió su curso regular. Y cuando emergen de un salto colapsar para entrar en batalla con un navío enemigo que, a su vez, ha estado viajando a velocidades relativistas, el problema se complica mucho más. Como ambas naves han cubierto distancias diferentes a velocidades diferentes, el efecto de dilatación temporal ha sido también diferente. Así, una nave del siglo XXI podría salir del salto colapsar para presentar batalla a un navío del siglo XXV, mucho más avanzado tecnológicamente. Resulta imposible saber por anticipado qué tipo de nuevas armas, estrategias y tácticas estará desarrollando el enemigo. Cada batalla es, por tanto, un encuentro con lo desconocido.
de dilatación temporal. Durante el viaje interestelar hasta el planeta enemigo, ellos envejecieron tan solo unas semanas, pero fuera de la nave el tiempo siguió su curso regular. Y cuando emergen de un salto colapsar para entrar en batalla con un navío enemigo que, a su vez, ha estado viajando a velocidades relativistas, el problema se complica mucho más. Como ambas naves han cubierto distancias diferentes a velocidades diferentes, el efecto de dilatación temporal ha sido también diferente. Así, una nave del siglo XXI podría salir del salto colapsar para presentar batalla a un navío del siglo XXV, mucho más avanzado tecnológicamente. Resulta imposible saber por anticipado qué tipo de nuevas armas, estrategias y tácticas estará desarrollando el enemigo. Cada batalla es, por tanto, un encuentro con lo desconocido.
Pero es que además, cada vez que Mandella vuelve a la civilización bien sea por un permiso, la recuperación de una herida de combate o la finalización del periodo de servicio, se encuentra con un mundo, una cultura y unas costumbres que apenas reconoce tras décadas o siglos de haber estado ausente, y pronto el ejército se convierte en la única referencia estable a la que puede asirse. Al mismo tiempo, se siente cada vez más ajeno tanto a la cadena de mando como a la causa a la que supuestamente sirve.
![]() Por ejemplo, cuando Mandella y su pareja, otra recluta llamada Marygay Potter, regresan a la Tierra tras su primer periodo de servicio en el año 2024, encuentran un planeta en el que las condiciones económicas y sociales han experimentado un dramático deterioro en los veintisiete años que han transcurrido desde que se marcharon (aunque para ellos sólo habían pasado unos pocos meses). De hecho, en la primera edición de la novela se consideró ese pasaje tan deprimente que se eliminó, y sólo en 1997, para la edición definitiva de la novela, volvió a incluirse.
Por ejemplo, cuando Mandella y su pareja, otra recluta llamada Marygay Potter, regresan a la Tierra tras su primer periodo de servicio en el año 2024, encuentran un planeta en el que las condiciones económicas y sociales han experimentado un dramático deterioro en los veintisiete años que han transcurrido desde que se marcharon (aunque para ellos sólo habían pasado unos pocos meses). De hecho, en la primera edición de la novela se consideró ese pasaje tan deprimente que se eliminó, y sólo en 1997, para la edición definitiva de la novela, volvió a incluirse.
Esa distopia ha sido consecuencia de la propia guerra contra los taurinos, por mucho que ésta se libre en un tiempo y espacio muy lejanos. Los individuos más capacitados del planeta han sido reclutados a la fuerza y la mayoría han muerto o se hallan viajando a velocidades relativistas. Por si esto fuera poco, todas las energías creativas han sido canalizadas al desarrollo de armamento, provocando una paralización tecnológica en otras áreas. Ello, junto a la ley marcial permanente, ha conllevado un estancamiento social, artístico y cultural. El uso generalizado y cotidiano de las drogas nubla aún más la mente colectiva de una población que se siente confusa y distante respecto de un conflicto que, por su lejanía, ni entiende ni le interesa.
Frustrados y alienados por las condiciones de vida en la Tierra, Mandella y Potter no ![]() encuentran otra salida que reengancharse en el ejército en la creencia de que serán asignados a labores de adiestramiento de nuevos reclutas. Pero no tardan en verse envueltos otra vez en una batalla en la que reciben serias heridas. Para recuperarse son enviados a Paraíso, un planeta cuya localización es mantenida en secreto por la Tierra y en el que los heridos en combate tienen la oportunidad de sanar corporal y espiritualmente en un entorno de paz y armonía con la Naturaleza. Cuando Mandella y Marygay llegan allí ya es el año 2189 y la tecnología médica ha avanzado lo suficiente como para que puedan incluso regenerar los miembros que habían perdido. La estancia de ambos en Paraíso sirve al autor como contrapunto utópico a la situación distópica que se vive en la Tierra. Es un planeta aún virgen, libre de contaminación, escasamente poblado y cuyas ciudades han sido diseñadas para fundirse armónicamente con el medio ambiente sin renunciar por ello a las comodidades que proporciona la más avanzada tecnología.
encuentran otra salida que reengancharse en el ejército en la creencia de que serán asignados a labores de adiestramiento de nuevos reclutas. Pero no tardan en verse envueltos otra vez en una batalla en la que reciben serias heridas. Para recuperarse son enviados a Paraíso, un planeta cuya localización es mantenida en secreto por la Tierra y en el que los heridos en combate tienen la oportunidad de sanar corporal y espiritualmente en un entorno de paz y armonía con la Naturaleza. Cuando Mandella y Marygay llegan allí ya es el año 2189 y la tecnología médica ha avanzado lo suficiente como para que puedan incluso regenerar los miembros que habían perdido. La estancia de ambos en Paraíso sirve al autor como contrapunto utópico a la situación distópica que se vive en la Tierra. Es un planeta aún virgen, libre de contaminación, escasamente poblado y cuyas ciudades han sido diseñadas para fundirse armónicamente con el medio ambiente sin renunciar por ello a las comodidades que proporciona la más avanzada tecnología.
![]() Si el primer regreso de Mandella a la Tierra tras una ausencia de 27 años resulta desorientador, sus experiencias ulteriores en este sentido lo son aún más. El hombre del siglo XX que es él cada vez está más desconectado no sólo de la sociedad que va encontrando, sino de los nuevos reclutas que sirven a sus órdenes cuando asciende en el rango. La propia naturaleza de la especie humana experimenta cambios fundamentales dejándolo a él al margen. En su último periodo de servicio, por ejemplo, se encuentra con que es el único varón heterosexual de todo el batallón: la homosexualidad se ha convertido en universal. También ha de lidiar con el hecho de que los soldados bajo su mando tienen habilidades impresionantes (como una coordinación muy superior) gracias a que fueron sometidos a bioingeniería por el Consejo Eugénico terrestre.
Si el primer regreso de Mandella a la Tierra tras una ausencia de 27 años resulta desorientador, sus experiencias ulteriores en este sentido lo son aún más. El hombre del siglo XX que es él cada vez está más desconectado no sólo de la sociedad que va encontrando, sino de los nuevos reclutas que sirven a sus órdenes cuando asciende en el rango. La propia naturaleza de la especie humana experimenta cambios fundamentales dejándolo a él al margen. En su último periodo de servicio, por ejemplo, se encuentra con que es el único varón heterosexual de todo el batallón: la homosexualidad se ha convertido en universal. También ha de lidiar con el hecho de que los soldados bajo su mando tienen habilidades impresionantes (como una coordinación muy superior) gracias a que fueron sometidos a bioingeniería por el Consejo Eugénico terrestre.
Además, a finales del siglo XXI, los soldados son condicionados desde su nacimiento de acuerdo a lo que se considera el combatiente ideal: ávidos de sangre y capaces de trabajar a la perfección como miembros de un equipo, pero también carentes de cualquier iniciativa individual. Este intento de producir soldados que funcionan más como partes de una unidad que como individuos es coherente con ![]() la evolución general de la humanidad, tendente a alejarse del individualismo a favor de colectivismo. De hecho, los humanos se acaban convirtiendo en algo diferente al Homo sapiens, una suerte de posthumanos que Haldeman presenta, sin embargo, como un proceso gradual de “deshumanización”. Este proceso está claramente relacionado con la guerra, un acontecimiento embrutecedor para aquellos que participan en ella, tanto por los horrores que se ven obligados a presenciar como porque las tecnologías utilizadas tienden a integrarse o modificar el propio cuerpo.
la evolución general de la humanidad, tendente a alejarse del individualismo a favor de colectivismo. De hecho, los humanos se acaban convirtiendo en algo diferente al Homo sapiens, una suerte de posthumanos que Haldeman presenta, sin embargo, como un proceso gradual de “deshumanización”. Este proceso está claramente relacionado con la guerra, un acontecimiento embrutecedor para aquellos que participan en ella, tanto por los horrores que se ven obligados a presenciar como porque las tecnologías utilizadas tienden a integrarse o modificar el propio cuerpo.
(ATENCIÓN: SPOILER). Hacia el siglo XXV, la bioingeniería militar ha avanzado hasta un punto en el que todos los seres humanos son ya producidos de forma artificial en un proceso que, entre otras cosas, permite mantener la población de la Tierra en un número estable por debajo de mil millones. Todo el planeta acaba poblado por clones de un solo individuo que, como los taurinos, comparten una mente colectiva. Ahora sí es posible la comunicación y el consiguiente entendimiento con los alienígenas y, de hecho, la paz no tarda en llegar.
![]() Entretanto, Mandella regresa a casa para enterarse de que de que la guerra terminó dos siglos atrás. La Guerra Interminable duró 1.143 años y él la vivió entera, aunque sólo ha envejecido unos pocos años al permanecer la mayor parte del tiempo en naves que se movían a velocidades relativistas. Para Mandella, una reliquia viviente de tiempos pasados, resulta imposible vivir en una sociedad que su individualista mentalidad ve como algo aberrante. Haldeman, sin embargo, sugiere claramente que este mundo pacífico posthumano y asexuado del siglo XXXII supone la culminación de nuestro sueño más antiguo: la utopía igualitaria y pacífica.
Entretanto, Mandella regresa a casa para enterarse de que de que la guerra terminó dos siglos atrás. La Guerra Interminable duró 1.143 años y él la vivió entera, aunque sólo ha envejecido unos pocos años al permanecer la mayor parte del tiempo en naves que se movían a velocidades relativistas. Para Mandella, una reliquia viviente de tiempos pasados, resulta imposible vivir en una sociedad que su individualista mentalidad ve como algo aberrante. Haldeman, sin embargo, sugiere claramente que este mundo pacífico posthumano y asexuado del siglo XXXII supone la culminación de nuestro sueño más antiguo: la utopía igualitaria y pacífica.
Por su parte, Mandella es incapaz de apreciar el potencial utópico de la nueva Tierra y decide retirarse con su amante Marygay al planeta Dedo Medio, en el que permiten vivir y reproducirse a los humanos, básicamente con el fin de mantener un ADN de repuesto en el caso de que algo vaya mal con los clones de la Tierra. (FIN SPOILER).
“La Guerra Interminable” es, además de una novela “bélica”, un relato sobre viajes en el ![]() tiempo bastante peculiar. El viaje en el tiempo en este contexto ya no es un artificio divertido y sorprendente con el que poder conocer el pasado o disipar las nieblas del futuro, sino una implacable ley de la Naturaleza cuya manipulación causa profundas heridas psicológicas.
tiempo bastante peculiar. El viaje en el tiempo en este contexto ya no es un artificio divertido y sorprendente con el que poder conocer el pasado o disipar las nieblas del futuro, sino una implacable ley de la Naturaleza cuya manipulación causa profundas heridas psicológicas.
Resulta imposible escribir un artículo sobre “La Guerra Interminable” y no relacionarla con la otra gran obra de ciencia ficción militar: “Tropas del Espacio” (1959), de Robert A.Heinlein. Ambas presentan una mezcla similar de elementos: marines espaciales, supertrajes de combate, una raza alienígena que escapa al entendimiento humano y un periodo de duro adiestramiento. Pero la brecha entre Heinlein y Haldeman es abismal y, de hecho, para muchos las suyas no son sino dos versiones opuestas de la misma historia (aunque tal paralelismo, según afirmó Haldeman, no fue premeditado).
![]() Así, aunque el material que ambos abordan en sus respectivas novelas es análogo, su aproximación al tema es totalmente diferente. No podía ser de otra manera. Para empezar, Haldeman tenía experiencia directa en combate, algo de lo que Heinlein –aunque había hecho carrera militar- carecía. Y no sólo eso, la guerra de Vietnam había sido un conflicto mucho más confuso ideológica y estratégicamente para sus contemporáneos de lo que lo fuera la Segunda Guerra Mundial en su propio momento histórico.
Así, aunque el material que ambos abordan en sus respectivas novelas es análogo, su aproximación al tema es totalmente diferente. No podía ser de otra manera. Para empezar, Haldeman tenía experiencia directa en combate, algo de lo que Heinlein –aunque había hecho carrera militar- carecía. Y no sólo eso, la guerra de Vietnam había sido un conflicto mucho más confuso ideológica y estratégicamente para sus contemporáneos de lo que lo fuera la Segunda Guerra Mundial en su propio momento histórico.
Así, las experiencias de Haldeman en Vietnam le sirvieron para comunicar de forma íntima y ![]() precisa el sentimiento de frustración, confusión y alienación de un soldado al reintegrarse a la vida civil así como la locura y lo absurdo de la guerra. Siguiendo la visión desengañada y antiheróica de, por ejemplo, Hemingway, “La Guerra Interminable” es una respuesta a los varoniles discursos sobre el valor, el sacrificio personal y la gloria que impregnaba “Tropas del Espacio” y todas aquellas que siguieron su estela dentro del subgénero de Guerras Espaciales.
precisa el sentimiento de frustración, confusión y alienación de un soldado al reintegrarse a la vida civil así como la locura y lo absurdo de la guerra. Siguiendo la visión desengañada y antiheróica de, por ejemplo, Hemingway, “La Guerra Interminable” es una respuesta a los varoniles discursos sobre el valor, el sacrificio personal y la gloria que impregnaba “Tropas del Espacio” y todas aquellas que siguieron su estela dentro del subgénero de Guerras Espaciales.
La Guerra de Vietnam se hallaba en sus fases finales cuando fue escrito este libro y las conexiones del argumento con ese conflicto contemporáneo son claras. Por ejemplo, el comienzo de la guerra con los taurinos se sitúa en un futuro relativamente cercano en el que los líderes militares todavía son los veteranos de “aquel asunto de Indochina”. Además, el Acta de Conscripción de Élites que lleva al reclutamiento de Mandella hace referencia a la cancelación de las prórrogas para estudiantes que facilitaron el reclutamiento de universitarios (incluyendo al propio Haldeman) para enviarlos a Vietnam. La misteriosa naturaleza de los taurinos también refleja el escaso conocimiento que se tenía del enemigo vietnamita por parte de los militares y la sociedad estadounidenses. Como nos dice Mandella: “El enemigo era un curioso organismo sólo vagamente comprendido, a menudo más objeto de caricaturas que de pesadillas”.
![]() Sin embargo las conclusiones antibelicistas del libro van más allá de la guerra de Vietnam. Haldeman lo resumía así en una nota de una de las ediciones de la novela: “Es sobre Vietnam porque esa es la guerra en la que estuvo el autor. Pero trata sobre todo de la guerra, de los soldados y de las razones por las que creemos que los necesitamos”. Como decía más arriba, situar su historia en un marco de ciencia ficción permitió a Haldeman no sólo hacer más digerible el relato a la generación que vivió la guerra de Vietnam, sino darle un carácter universal y, gracias a un recurso exclusivo del género, el de la dilatación temporal relativista, acentuar el sentimiento de alienación de los combatientes.
Sin embargo las conclusiones antibelicistas del libro van más allá de la guerra de Vietnam. Haldeman lo resumía así en una nota de una de las ediciones de la novela: “Es sobre Vietnam porque esa es la guerra en la que estuvo el autor. Pero trata sobre todo de la guerra, de los soldados y de las razones por las que creemos que los necesitamos”. Como decía más arriba, situar su historia en un marco de ciencia ficción permitió a Haldeman no sólo hacer más digerible el relato a la generación que vivió la guerra de Vietnam, sino darle un carácter universal y, gracias a un recurso exclusivo del género, el de la dilatación temporal relativista, acentuar el sentimiento de alienación de los combatientes.
Siguiendo con la comparativa entre la obra de Haldeman y la de Heinlein, el soldado de “La Guerra Interminable” no es, como el de “Tropas del Espacio”, el pilar más respetado e influyente de la sociedad del futuro, sino un individuo confuso y marginado. Cuando regresa a la sociedad civil tras cada periodo de servicio no es capaz de asimilar los cambios acontecidos y es tratado como alguien pintoresco en el mejor de los casos y molesto en el peor, que solo sirve para seguir combatiendo. Es más, la guerra no ha servido para mejorar la calidad de la sociedad y exaltar sus valores más nobles, sino para alimentar a una élite militar ávida de poder y los sectores económicos que sacan provecho del conflicto hasta el punto de que la economía de la Tierra llega a depender completamente de la perpetuación de la guerra.
Tampoco los combatientes son aquí voluntarios, como sí lo eran los marines espaciales de ![]() “Tropas del Espacio”, sino que son reclutados a la fuerza. La única razón por la que Mandella prospera en el ejército es porque las matemáticas relativistas le acaban convirtiendo en el soldado más veterano del cuerpo: sólo ha luchado unos meses, pero dado que buena parte de ese periodo lo pasó viajando a velocidades cercanas a la de la luz, en realidad su antigüedad en el ejército se mide en siglos. Él mismo se da cuenta de lo absurdo de la situación y de la ausencia de lógica imperante en los mecanismos militares.
“Tropas del Espacio”, sino que son reclutados a la fuerza. La única razón por la que Mandella prospera en el ejército es porque las matemáticas relativistas le acaban convirtiendo en el soldado más veterano del cuerpo: sólo ha luchado unos meses, pero dado que buena parte de ese periodo lo pasó viajando a velocidades cercanas a la de la luz, en realidad su antigüedad en el ejército se mide en siglos. Él mismo se da cuenta de lo absurdo de la situación y de la ausencia de lógica imperante en los mecanismos militares.
![]() Los marines espaciales de “La Guerra Interminable” son mucho más realistas que los descritos por Heinlein. Son individuos asustados y desconcertados cuya única aspiración es sobrevivir a un conflicto que no entienden. Pasan la mayor parte del tiempo esperando a bordo de naves que los llevan de un lado a otro y cuando entran en batalla sufren e infligen graves heridas y luchan sumidos en el ruido, el barro y el caos. De hecho, los soldados han sido sometidos a sugestiones hipnóticas para que puedan anular sus inhibiciones y masacrar al adversario sin piedad. Una vez terminada la batalla y vuelta la mente a su estado normal, los que no pueden soportar los recuerdos de lo que han hecho durante el combate recurren a las drogas o se suicidan.
Los marines espaciales de “La Guerra Interminable” son mucho más realistas que los descritos por Heinlein. Son individuos asustados y desconcertados cuya única aspiración es sobrevivir a un conflicto que no entienden. Pasan la mayor parte del tiempo esperando a bordo de naves que los llevan de un lado a otro y cuando entran en batalla sufren e infligen graves heridas y luchan sumidos en el ruido, el barro y el caos. De hecho, los soldados han sido sometidos a sugestiones hipnóticas para que puedan anular sus inhibiciones y masacrar al adversario sin piedad. Una vez terminada la batalla y vuelta la mente a su estado normal, los que no pueden soportar los recuerdos de lo que han hecho durante el combate recurren a las drogas o se suicidan.
Y sus sacrificios, independientemente del honor y el coraje que impliquen, no tienen a la postre significado alguno ni sirven para proteger a la Humanidad, porque los motivos que desencadenaron la guerra, como Mandella averigua mil años después de empezar aquélla, fueron un simple malentendido y su prolongación fruto de la incapacidad –física, biológica y cultural- de ambas especies para establecer una comunicación.
Haldeman superó con este libro esa visión de la guerra como aventura o actividad cuasi lúdica ![]() que había imperado en la space opera desde los años treinta. Matar alienígenas ya no era algo divertido o merecedor de elogios. De hecho, como les sucedía a menudo a los soldados americanos en Vietnam, los marines espaciales de Mandella ni siquiera pueden ver a un enemigo que combate a distancia o parapetado tras artefactos tecnológicos.
que había imperado en la space opera desde los años treinta. Matar alienígenas ya no era algo divertido o merecedor de elogios. De hecho, como les sucedía a menudo a los soldados americanos en Vietnam, los marines espaciales de Mandella ni siquiera pueden ver a un enemigo que combate a distancia o parapetado tras artefactos tecnológicos.
Los méritos de esta novela no se detienen en su acertado análisis de la psicología del soldado. Por ejemplo, la trama se narra con un excelente ritmo y las escenas de acción están desarrolladas con grandes dosis de suspense, tanto a bordo de las naves –sujetas a complejas maniobras de aceleración y desaceleración- como en la superficie de planetas. Hay bastante violencia –al fin y al cabo se trata de una guerra- pero no tanta como para herir la sensibilidad de nadie. Además, la descripción de los viajes espaciales a velocidades relativistas y las complicaciones científicas de una guerra librada en las vastas dimensiones del espacio están expuestas con realismo de acuerdo con la línea de ciencia ficción “dura” propia de la revista “Analog” en que fue publicada originalmente
![]() El problema con todas las obras maestras es que son, por su propia naturaleza, irrepetibles. A diferencia de las series multivolumen sobre conflictos espaciales o historias afines al survivalismo, “La Guerra Interminable” cuenta todo lo que tiene que contar de una sola vez. Cualquier continuación o expansión de esa novela es casi una pérdida de tiempo. En 1999, apareció una secuela tardía, “La Libertad Interminable”, en el que William Mandela, ya con familia e instalado en Dedo Medio, es un veterano atormentado por el recuerdo de una guerra que los demás han olvidado. Cansados de sufrir la opresión de la sociedad de seres posthumanos en la que viven, los Mandella se unen a un grupo de otros veteranos y planean apoderarse de una nave que les permita viajar a un tiempo más próximo al que conocieron en su juventud. Es una novela más corta que la precedente y también muy entretenida, pero no transmite la misma fuerza y capacidad de evocación emocional. Por su parte, “La Guerra Interminable” ha ejercido una fuerte influencia en posteriores trabajos de space opera militar, como en “El Juego de Ender” (1985) de Orson Scott Card.
El problema con todas las obras maestras es que son, por su propia naturaleza, irrepetibles. A diferencia de las series multivolumen sobre conflictos espaciales o historias afines al survivalismo, “La Guerra Interminable” cuenta todo lo que tiene que contar de una sola vez. Cualquier continuación o expansión de esa novela es casi una pérdida de tiempo. En 1999, apareció una secuela tardía, “La Libertad Interminable”, en el que William Mandela, ya con familia e instalado en Dedo Medio, es un veterano atormentado por el recuerdo de una guerra que los demás han olvidado. Cansados de sufrir la opresión de la sociedad de seres posthumanos en la que viven, los Mandella se unen a un grupo de otros veteranos y planean apoderarse de una nave que les permita viajar a un tiempo más próximo al que conocieron en su juventud. Es una novela más corta que la precedente y también muy entretenida, pero no transmite la misma fuerza y capacidad de evocación emocional. Por su parte, “La Guerra Interminable” ha ejercido una fuerte influencia en posteriores trabajos de space opera militar, como en “El Juego de Ender” (1985) de Orson Scott Card.
La capacidad de Haldeman para reproducir los apuros de los soldados que combatieron en la Guerra de Vietnam son casi únicos en el ámbito de la ciencia ficción. Al ambientar su sátira política en un marco de aventura espacial, quizá Haldeman nos quiera decir que el conflicto, la Guerra, es algo universal, eterno y aterrador. Sea como sea, es un libro apasionante con un perfecto equilibrio entre la acción y la reflexión y sigue siendo no sólo una de las novelas más importantes de la ciencia ficción “militar”, sino de toda la literatura antibélica.
↧
↧
El surcoreano Bong Joon-Ho se ha convertido en un nombre a tener en cuenta en el panorama cinematográfico internacional. Ganó cierto reconocimiento en festivales de cine como el de San Sebastián con su primer film “Flandersui gae” (2000) y especialmente con “Crónica de un asesino en serie” (2003), basada en la investigación real sobre un psicópata coreano. “The Host” (2006) ya fue un considerable éxito y las críticas elogiosas continuaron con “Madre” (2009).
“Snowpiercer” fue su primera película realizada en inglés con un reparto compuesto por estrellas internacionales. Basado en un comic francés de 1982, “Le Transperceneige” (del que sólo cogieron la idea básica, inventándose todo lo demás), el film fue coproducido por Park Chan-Wook, la otra estrella coreana surgida en los albores del siglo XXI y responsable de películas como “Oldboy” (2003) o “Thirst” (2009).
A pesar de contar con grandes nombres en ella, la cinta tuvo serios problemas de distribución ![]() en Estados Unidos debido a que la compañía responsable, The Weinstein Company, exigió la eliminación de veinte minutos de metraje y la adición de una voz en off. Bong Joon-Ho se negó y la película permaneció en el limbo durante más de un año. Incluso cuando Weinstein empezó a distribuirla, castigó al director por su insolencia exhibiéndola sólo en un puñado de salas dedicadas al cine de arte y ensayo. La venganza le salió mal, porque el boca oído convirtió a la cinta tanto en un éxito económico como de crítica, obligando a la distribuidora a tragarse su orgullo y darle una exposición más general.
en Estados Unidos debido a que la compañía responsable, The Weinstein Company, exigió la eliminación de veinte minutos de metraje y la adición de una voz en off. Bong Joon-Ho se negó y la película permaneció en el limbo durante más de un año. Incluso cuando Weinstein empezó a distribuirla, castigó al director por su insolencia exhibiéndola sólo en un puñado de salas dedicadas al cine de arte y ensayo. La venganza le salió mal, porque el boca oído convirtió a la cinta tanto en un éxito económico como de crítica, obligando a la distribuidora a tragarse su orgullo y darle una exposición más general.
Estamos en 2031. Diecisiete años atrás, las naciones de la Tierra esparcieron por la atmósfera un compuesto químico, el CV-7, en un intento de detener el calentamiento global. En cambio, lo que causaron fue un efecto catastrófico: el desencadenamiento de una rápida glaciación que sepultó todo el planeta bajo una gruesa capa de nieve y hielo haciendo imposible la vida humana en la superficie.
![]() Los últimos supervivientes de la humanidad se concentran en el Snowpiercer, un tren en perpetuo movimiento construido antes del desastre por un ingeniero visionario llamado Wilford (Ed Harris). Es un tren de enorme longitud con suficiente poder como para atravesar la nieve y el hielo que a veces cubren las vías y en cuyo interior climatizado se ha establecido un nuevo régimen social rigurosamente dividido en clases: en los vagones de cola se hacinan cientos de personas en miserables condiciones, alimentándose de barras de proteínas que les proporcionan los policías que trabajan para los pasajeros de los lujosos vagones delanteros, a los que aquéllos tienen prohibido acceder. Sobre todos ellos gobierna Wilford, convertido en una suerte de paternal figura divina que vive recluido junto a los motores de proa.
Los últimos supervivientes de la humanidad se concentran en el Snowpiercer, un tren en perpetuo movimiento construido antes del desastre por un ingeniero visionario llamado Wilford (Ed Harris). Es un tren de enorme longitud con suficiente poder como para atravesar la nieve y el hielo que a veces cubren las vías y en cuyo interior climatizado se ha establecido un nuevo régimen social rigurosamente dividido en clases: en los vagones de cola se hacinan cientos de personas en miserables condiciones, alimentándose de barras de proteínas que les proporcionan los policías que trabajan para los pasajeros de los lujosos vagones delanteros, a los que aquéllos tienen prohibido acceder. Sobre todos ellos gobierna Wilford, convertido en una suerte de paternal figura divina que vive recluido junto a los motores de proa.
Inspirado y ayudado por mensajes secretos que le llegan de las secciones delanteras, Curtis ![]() Everett (Chris Evans), comienza una revolución de los pasajeros pobres que consiguen arrollar a los guardias armados cuando se dan cuenta de que sus rifles ya no tienen balas. Él y sus seguidores inician entonces un viaje por el interior del tren con el fin de llegar a la sección frontal que gobierna el vehículo, un viaje de descubrimiento exterior e interior, de maravillas, muerte, esperanza y decepción.
Everett (Chris Evans), comienza una revolución de los pasajeros pobres que consiguen arrollar a los guardias armados cuando se dan cuenta de que sus rifles ya no tienen balas. Él y sus seguidores inician entonces un viaje por el interior del tren con el fin de llegar a la sección frontal que gobierna el vehículo, un viaje de descubrimiento exterior e interior, de maravillas, muerte, esperanza y decepción.
A primera vista, la premisa sobre la que se apoya “Snowpiercer” parece extraña, incluso absurda: un grupo de humanos refugiados del desastre climático en un tren que nunca se detiene y que, además, se dedican a matarse unos a otros. Sin embargo, de esa extravagante proposición Bong Joon Ho destila una hipnótica fábula distópica. Y es que aunque muchos de los futuros distópicos que pueblan la ciencia ficción son, ![]() si se examinan de cerca, absurdos, los mejores son aquellos que: A) revelan algo sobre el mundo en el que vivimos hoy; y B) cuentan una gran historia sobre gente real en una situación imposible. Juzgado de acuerdo a esos estándares, “Snowpiercer” es una gran distopia.
si se examinan de cerca, absurdos, los mejores son aquellos que: A) revelan algo sobre el mundo en el que vivimos hoy; y B) cuentan una gran historia sobre gente real en una situación imposible. Juzgado de acuerdo a esos estándares, “Snowpiercer” es una gran distopia.
Para empezar, el claustrofóbico mundo futuro producto de la catástrofe climática está magníficamente presentado. Hay pequeñas líneas de diálogo, aparentemente triviales, que muestran al espectador lo mucho que ha cambiado el mundo. Por ejemplo, cuando el ingeniero Namgoong Minsoo (Song Kang Ho) es despertado de su criosueño para que ayude a los revolucionarios, exclama: “No puedo creerlo. Marlboro Lights”, “Los cigarrillos llevan extintos diez años”.
Hay otros momentos menos amables pero igualmente reveladores de la inhumanidad en que ![]() han caído los supervivientes, como cuando Andrew (Ewen Bremner) es castigado por tirarle un zapato a la ministra Mason (Tilda Swinton): los guardias abren un pequeño agujero en la pared del tren y sacan a la fuerza el brazo del ofensor, donde queda expuesto durante siete minutos a la gélida temperatura exterior mientras la ministra lanza un horrible discurso sobre la necesidad de mantener el orden social. Acto seguido, meten al desgraciado de nuevo en el tren y golpean el ahora completamente congelado brazo con un mazo, rompiéndoselo en pedazos. La mezcla de maldad y cotidianeidad de esa escena no sólo resulta impactante, sino que describe con acierto la desgraciada vida que sobrellevan sus pasajeros más desfavorecidos y deja bien claros los motivos últimos de su insurrección.
han caído los supervivientes, como cuando Andrew (Ewen Bremner) es castigado por tirarle un zapato a la ministra Mason (Tilda Swinton): los guardias abren un pequeño agujero en la pared del tren y sacan a la fuerza el brazo del ofensor, donde queda expuesto durante siete minutos a la gélida temperatura exterior mientras la ministra lanza un horrible discurso sobre la necesidad de mantener el orden social. Acto seguido, meten al desgraciado de nuevo en el tren y golpean el ahora completamente congelado brazo con un mazo, rompiéndoselo en pedazos. La mezcla de maldad y cotidianeidad de esa escena no sólo resulta impactante, sino que describe con acierto la desgraciada vida que sobrellevan sus pasajeros más desfavorecidos y deja bien claros los motivos últimos de su insurrección.
Otros momentos que describen esa opresión son igualmente escalofriantes, como cuando los guardias se llevan a los niños pequeños hacia un destino desconocido, o cuando los ricos necesitan un violinista y secuestran a la fuerza a un anciano, golpeando brutalmente a su mujer cuando protesta.
![]() “Snowpiercer” es un film paradigmático de lo que en ciencia ficción se denomina “ruptura conceptual”, una modalidad narrativa en la que el protagonista hace un descubrimiento que cambia todos los parámetros que regían su mundo o bien explica la verdadera naturaleza del mismo. En literatura podemos encontrar ejemplos como “Huérfanos del Espacio” de Robert A. Heinlein, “La Nave Estelar” de Brian Aldiss, “Anochecer” de Isaac Asimov o “El Señor de la Luz” de Roger Zelazny, por nombrar solo unas pocas de las muchísimas novelas que abordan ese tema. En el ámbito cinematográfico pueden señalarse títulos como “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Moon” (2009) u “Oblivion” (2013), aunque el ejemplo más famoso sea –ya en el ámbito del terror- “El Sexto Sentido” (1999).
“Snowpiercer” es un film paradigmático de lo que en ciencia ficción se denomina “ruptura conceptual”, una modalidad narrativa en la que el protagonista hace un descubrimiento que cambia todos los parámetros que regían su mundo o bien explica la verdadera naturaleza del mismo. En literatura podemos encontrar ejemplos como “Huérfanos del Espacio” de Robert A. Heinlein, “La Nave Estelar” de Brian Aldiss, “Anochecer” de Isaac Asimov o “El Señor de la Luz” de Roger Zelazny, por nombrar solo unas pocas de las muchísimas novelas que abordan ese tema. En el ámbito cinematográfico pueden señalarse títulos como “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Moon” (2009) u “Oblivion” (2013), aunque el ejemplo más famoso sea –ya en el ámbito del terror- “El Sexto Sentido” (1999).
En “Snowpiercer” el viaje que emprenden los rebeldes a través de las diferentes secciones del ![]() tren va proporcionando cada vez más información acerca de la forma en que ellos ven el mundo que ha gobernado sus vidas: atraviesan vagones con escuelas, maravillosos jardines hidropónicos o acuarios, prueban el sushi por primera vez… Descubren no sólo el mundo que aguarda más allá de sus miserables compartimentos, sino que muchas de las cosas que creían o daban por sentadas eran falsas. El clímax de esa revelación, conseguida pagando un alto precio en sangre y cordura mental, tiene lugar cuando Curtis llega hasta el mismísimo “creador”, Wilford, y alcanza la comprensión total sobre el sistema que gobierna el tren. Sin entrar en spoilers, ese momento es también cuando el espectador se da cuenta que ha sido “engañado”, que no se halla ante una simple historia sobre los pobres que luchan por mejorar su situación.
tren va proporcionando cada vez más información acerca de la forma en que ellos ven el mundo que ha gobernado sus vidas: atraviesan vagones con escuelas, maravillosos jardines hidropónicos o acuarios, prueban el sushi por primera vez… Descubren no sólo el mundo que aguarda más allá de sus miserables compartimentos, sino que muchas de las cosas que creían o daban por sentadas eran falsas. El clímax de esa revelación, conseguida pagando un alto precio en sangre y cordura mental, tiene lugar cuando Curtis llega hasta el mismísimo “creador”, Wilford, y alcanza la comprensión total sobre el sistema que gobierna el tren. Sin entrar en spoilers, ese momento es también cuando el espectador se da cuenta que ha sido “engañado”, que no se halla ante una simple historia sobre los pobres que luchan por mejorar su situación.
El tren se convierte de esta forma en una alegoría en virtud de la cual el movimiento hacia los ![]() compartimientos de proa equivale al ascenso por la escala social. Puede que el movimiento “Ocupa” que nació en Estados Unidos en 2009 –y cuya “rama” española se conoció como “Indignados”- haya fracasado, pero sus ideas han encontrado acomodo en un sorprendente número de películas. Es evidente, por ejemplo, el discurso marxista subyacente en “Los Juegos del Hambre: En Llamas” (2013) y “Snowpiercer” es un caso todavía más extremo en el que todo el argumento se apoya en la idea de una clase social maltratada que se rebela para derribar un sistema que asegura privilegios a la minoría que gobierna por la fuerza.
compartimientos de proa equivale al ascenso por la escala social. Puede que el movimiento “Ocupa” que nació en Estados Unidos en 2009 –y cuya “rama” española se conoció como “Indignados”- haya fracasado, pero sus ideas han encontrado acomodo en un sorprendente número de películas. Es evidente, por ejemplo, el discurso marxista subyacente en “Los Juegos del Hambre: En Llamas” (2013) y “Snowpiercer” es un caso todavía más extremo en el que todo el argumento se apoya en la idea de una clase social maltratada que se rebela para derribar un sistema que asegura privilegios a la minoría que gobierna por la fuerza.
El tren es mucho más que una alegoría social: un medio de transporte que no lleva a parte alguna; es el mundo, pero también una prisión; un calendario, porque su recorrido alrededor del mundo le lleva un año exactamente; una máquina, pero también un personaje con entidad propia; o una serpiente que devora su propia cola, ilustrando cómo el mundo se mueve en círculos.
Como curiosidad que puede aportar mayor conocimiento acerca de cómo se plantea y ![]() desarrolla la película, cabe decir que una parte relevante de la misma es un claro homenaje a “El Acorazado Potemkim” (1925) de Sergei Einsenstein, un film sobre la revuelta antizarista que tuvo lugar a bordo de ese navío. Muchos detalles en la primera parte de “Snowpiercer” remiten a ella, como los marineros durmiendo en el atestado interior del barco o la comida contaminada por insectos (las barras de proteínas que reciben los pasajeros de los vagones de cola resultan estar elaboradas con esos animales). Einsenstein, además, experimentó con el montaje y con la utilización de angulaciones inusuales, algo que también vemos en esta primera sección de la película. Y, por supuesto, el propio tema de la historia y su desarrollo en actos más o menos diferenciados: exposición de las injusticias, insubordinación y castigo, rebelión, represión y huida hacia una posible autodestrucción.
desarrolla la película, cabe decir que una parte relevante de la misma es un claro homenaje a “El Acorazado Potemkim” (1925) de Sergei Einsenstein, un film sobre la revuelta antizarista que tuvo lugar a bordo de ese navío. Muchos detalles en la primera parte de “Snowpiercer” remiten a ella, como los marineros durmiendo en el atestado interior del barco o la comida contaminada por insectos (las barras de proteínas que reciben los pasajeros de los vagones de cola resultan estar elaboradas con esos animales). Einsenstein, además, experimentó con el montaje y con la utilización de angulaciones inusuales, algo que también vemos en esta primera sección de la película. Y, por supuesto, el propio tema de la historia y su desarrollo en actos más o menos diferenciados: exposición de las injusticias, insubordinación y castigo, rebelión, represión y huida hacia una posible autodestrucción.
Hay también un contenido filosófico y simbólico que reproduce los elementos más característicos de una antigua herejía cristiana conocida como gnosticismo. Es un tema que daría para mucho y que escapa al espacio e intención de este artículo, pero valga decir que esta filosofía surgida en el siglo II de nuestra era propugnaba que el dios de este mundo, el ![]() Demiurgo (el ingeniero Wilford), es una divinidad loca que creó un universo imperfecto (el Snowpiercer) en el que se halla atrapada la humanidad (los pasajeros de cola). Ese mundo lleno de faltas tortura al hombre y la única forma de escapar es obtener conocimiento del mundo (en oposición a la fe) y utilizarlo para romper las barreras que nos separan del mundo verdadero y llegar a la auténtica y remota divinidad, el Pleroma (la máquina del tren). Para impedirlo están los Arcontes, subordinados del Demiurgo que gobiernan el mundo (desde la ministra Mason hasta los guardias armados). Encontramos también la figura del mesías que traerá el conocimiento a la Tierra (Curtis) y símbolos asociados al gnosticismo como el círculo con una cruz inserta (en la sala de máquinas) o el ouróboros o serpiente que se muerde su propia cola (representado por el propio tren, cuya trayectoria real y figurada, geográfica y social, se mueve en círculos). Como decía, un enfoque que permitiría un texto mucho más denso y largo que el presente,
Demiurgo (el ingeniero Wilford), es una divinidad loca que creó un universo imperfecto (el Snowpiercer) en el que se halla atrapada la humanidad (los pasajeros de cola). Ese mundo lleno de faltas tortura al hombre y la única forma de escapar es obtener conocimiento del mundo (en oposición a la fe) y utilizarlo para romper las barreras que nos separan del mundo verdadero y llegar a la auténtica y remota divinidad, el Pleroma (la máquina del tren). Para impedirlo están los Arcontes, subordinados del Demiurgo que gobiernan el mundo (desde la ministra Mason hasta los guardias armados). Encontramos también la figura del mesías que traerá el conocimiento a la Tierra (Curtis) y símbolos asociados al gnosticismo como el círculo con una cruz inserta (en la sala de máquinas) o el ouróboros o serpiente que se muerde su propia cola (representado por el propio tren, cuya trayectoria real y figurada, geográfica y social, se mueve en círculos). Como decía, un enfoque que permitiría un texto mucho más denso y largo que el presente,
![]() En el apartado visual, “Snowpiercer” tiene algunas magníficas escenas de acción –especialmente el brutal ataque de los policías con visores infrarrojos y armados con hachas-, realizadas sin ayuda de CGI o cargante cámara lenta. El director recurre tan solo a una buena coreografía, planos precisos y una iluminación con la que extraer la máxima “belleza” de escenas que parecen salidas de un comic-book. Pero este es más un film conceptual que de acción pura y dura. Quizá lo más chocante de esas secuencias no sea tanto su violencia, sino la implicación que se oculta tras ella: la naturaleza humana es tal que incluso al borde de la extinción es capaz de dirigir contra sí misma una inmensa cantidad de odio y furia. Las vidas perdidas parecen un precio excesivo a tenor del vacuo objetivo final: llegar a la parte delantera de un tren del que nadie puede salir.
En el apartado visual, “Snowpiercer” tiene algunas magníficas escenas de acción –especialmente el brutal ataque de los policías con visores infrarrojos y armados con hachas-, realizadas sin ayuda de CGI o cargante cámara lenta. El director recurre tan solo a una buena coreografía, planos precisos y una iluminación con la que extraer la máxima “belleza” de escenas que parecen salidas de un comic-book. Pero este es más un film conceptual que de acción pura y dura. Quizá lo más chocante de esas secuencias no sea tanto su violencia, sino la implicación que se oculta tras ella: la naturaleza humana es tal que incluso al borde de la extinción es capaz de dirigir contra sí misma una inmensa cantidad de odio y furia. Las vidas perdidas parecen un precio excesivo a tenor del vacuo objetivo final: llegar a la parte delantera de un tren del que nadie puede salir.
Bong Joon-Ho se apoya en su director de fotografía, Hong Kyung Po, y el equipo de efectos ![]() especiales para crear un espectacular claroscuro en el que la suciedad y miseria del interior de los vagones de cola contrastan con la blancura inmaculada del paisaje circundante –al que los pasajeros de esos vagones no tienen acceso hasta bien entrada la película-. El mundo exterior, del que ha sido borrado el ser humano, se antoja como un lugar luminoso, abierto y puro en contraposición con el mundo interior del tren, claustrofóbico, oscuro y corrupto. Además, conforme Curtis y sus hombres van avanzando hacia las secciones delanteras, la fotografía de la película va adquiriendo poco a poco más luz. La parte trasera es siniestra, mugrienta y sin ventanas. A medida que la trama va moviéndose hacia la parte “noble” del tren, los colores son más cálidos y la visión del paisaje exterior aligera la angustiosa sensación de encierro.
especiales para crear un espectacular claroscuro en el que la suciedad y miseria del interior de los vagones de cola contrastan con la blancura inmaculada del paisaje circundante –al que los pasajeros de esos vagones no tienen acceso hasta bien entrada la película-. El mundo exterior, del que ha sido borrado el ser humano, se antoja como un lugar luminoso, abierto y puro en contraposición con el mundo interior del tren, claustrofóbico, oscuro y corrupto. Además, conforme Curtis y sus hombres van avanzando hacia las secciones delanteras, la fotografía de la película va adquiriendo poco a poco más luz. La parte trasera es siniestra, mugrienta y sin ventanas. A medida que la trama va moviéndose hacia la parte “noble” del tren, los colores son más cálidos y la visión del paisaje exterior aligera la angustiosa sensación de encierro.
El trabajo interpretativo es sólido, con un reparto encabezado por un Chris Evans que ![]() demuestra su versatilidad más allá de las superproducciones Marvel. A veteranos de la talla de Ed Harris o John Hurt les basta con aparecer en pantalla para dotar a la película de carisma y fuerza. A destacar especialmente el papel que realiza Tilda Swinton, quien, según ella misma afirmó, construyó su odioso personaje de la ministra Mason fijándose en Margaret Thatcher. Es, evidentemente, una interpretación exagerada de un funcionario sádico y devoto de la autoridad superior, pero aún así, de alguna forma, inyecta una capa de vulnerabilidad y patetismo que resulta a la vez hilarante y triste.
demuestra su versatilidad más allá de las superproducciones Marvel. A veteranos de la talla de Ed Harris o John Hurt les basta con aparecer en pantalla para dotar a la película de carisma y fuerza. A destacar especialmente el papel que realiza Tilda Swinton, quien, según ella misma afirmó, construyó su odioso personaje de la ministra Mason fijándose en Margaret Thatcher. Es, evidentemente, una interpretación exagerada de un funcionario sádico y devoto de la autoridad superior, pero aún así, de alguna forma, inyecta una capa de vulnerabilidad y patetismo que resulta a la vez hilarante y triste.
“Snowpiercer” es una distopia fascinante que, como las mejores representantes de ese ![]() subgénero, realiza agudas observaciones sobre nuestra estupidez, crueldad y cortedad de miras. Apoyándose en una sobresaliente factura visual que equilibra sin efectismos vacíos el realismo más sucio con lo surrealista y grotesco, Bong crea un memorable estudio tanto de los personajes individuales que protagonizan el drama como de la naturaleza humana en general. Sin duda, uno de los mejores filmes de ciencia ficción de 2013 que merece la pena recuperar pese a su desastrosa distribución.
subgénero, realiza agudas observaciones sobre nuestra estupidez, crueldad y cortedad de miras. Apoyándose en una sobresaliente factura visual que equilibra sin efectismos vacíos el realismo más sucio con lo surrealista y grotesco, Bong crea un memorable estudio tanto de los personajes individuales que protagonizan el drama como de la naturaleza humana en general. Sin duda, uno de los mejores filmes de ciencia ficción de 2013 que merece la pena recuperar pese a su desastrosa distribución.
↧
Hay artistas que acaban fagocitados por sus propias obras. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero desde luego ha de ser frustrante que, tras firmar un comic seminal, todo tu trabajo anterior o posterior, sea cual sea su calidad, se califique como “menor”. Algo de esto les ha ocurrido a los dos creadores relacionados con este olvidado comic que ahora comentamos: Dave Gibbons y Mike Mignola.
Si por algo conoce hoy el aficionado medio a Gibbons es por haber dibujado el que está considerado uno de los mejores comics de la historia: “Watchmen” (1986), escrito por Alan![]() Moore. No es lo peor que a uno podría pasarle y muchos aspirantes a artistas profesionales darían la mano derecha por ver su nombre asociado a una obra semejante. Pero Gibbons no ha conseguido alcanzar ni mucho menos la misma gloria con todo lo que ha hecho después de aquella explosión temprana, ya fuera su trabajo con Frank Miller en la saga de Martha Washington (1990-2007), una historia de Superman con guión de Alan Moore (1985), “Secret Service” con Mark Millar (2012) o su amplísimo trabajo como escritor o ilustrador en series como “Capitán América”, “Green Lantern”, “Flash”, “World´s Finest”, “The Hulk”, “Star Wars”, “Dr.Who”, “The Spirit”….
Moore. No es lo peor que a uno podría pasarle y muchos aspirantes a artistas profesionales darían la mano derecha por ver su nombre asociado a una obra semejante. Pero Gibbons no ha conseguido alcanzar ni mucho menos la misma gloria con todo lo que ha hecho después de aquella explosión temprana, ya fuera su trabajo con Frank Miller en la saga de Martha Washington (1990-2007), una historia de Superman con guión de Alan Moore (1985), “Secret Service” con Mark Millar (2012) o su amplísimo trabajo como escritor o ilustrador en series como “Capitán América”, “Green Lantern”, “Flash”, “World´s Finest”, “The Hulk”, “Star Wars”, “Dr.Who”, “The Spirit”….
![]() El de Mike Mignola es un caso similar, aunque no totalmente idéntico. Fue construyendo poco a poco su carrera desde el anonimato de sus inicios hasta la celebridad internacional gracias a su coherencia y honestidad creativa. Empezó llenando huecos en títulos secundarios como “Alpha Flight” o “El Fantasma Desconocido” (1987), para empezar a destacar gracias a su personal estilo en miniseries como “Gotham by Gaslight” (1989), “Odisea Cósmica” (1988) o “Mundo de Kripton” (1987). Tras realizar la brillante adaptación al comic de la película “Drácula” de Francis Ford Coppola (1992), inició la creación de un universo propio, el de Hellboy (1994- ), que ha perdurado más de veinte años y que todavía hoy sigue gozando de excelente salud. Como le ocurre a Gibbons, hoy todo el mundo asocia su nombre a “Hellboy”, y tiende a ignorar el resto de su trabajo.
El de Mike Mignola es un caso similar, aunque no totalmente idéntico. Fue construyendo poco a poco su carrera desde el anonimato de sus inicios hasta la celebridad internacional gracias a su coherencia y honestidad creativa. Empezó llenando huecos en títulos secundarios como “Alpha Flight” o “El Fantasma Desconocido” (1987), para empezar a destacar gracias a su personal estilo en miniseries como “Gotham by Gaslight” (1989), “Odisea Cósmica” (1988) o “Mundo de Kripton” (1987). Tras realizar la brillante adaptación al comic de la película “Drácula” de Francis Ford Coppola (1992), inició la creación de un universo propio, el de Hellboy (1994- ), que ha perdurado más de veinte años y que todavía hoy sigue gozando de excelente salud. Como le ocurre a Gibbons, hoy todo el mundo asocia su nombre a “Hellboy”, y tiende a ignorar el resto de su trabajo.
Así que probablemente la mayor parte de los lectores que conocen ambos autores ignoran que ![]() coincidieron en un comic del que ya nadie habla nunca, porque los aficionados y comentaristas prefieren volver una y otra vez sobre los ya sobadísimos “Watchmen” y “Hellboy”. Y eso que “Aliens: Salvación” no es ni mucho menos un mal comic. No podía serlo teniendo en cuenta la categoría de ambos creadores –y del entintador Kevin Nowlan-. Todos los profesionales que en él participaron consiguieron respetar el espíritu de una castigada franquicia multimedia y hacer de un producto de encargo algo claramente personal.
coincidieron en un comic del que ya nadie habla nunca, porque los aficionados y comentaristas prefieren volver una y otra vez sobre los ya sobadísimos “Watchmen” y “Hellboy”. Y eso que “Aliens: Salvación” no es ni mucho menos un mal comic. No podía serlo teniendo en cuenta la categoría de ambos creadores –y del entintador Kevin Nowlan-. Todos los profesionales que en él participaron consiguieron respetar el espíritu de una castigada franquicia multimedia y hacer de un producto de encargo algo claramente personal.
Por otra parte, Dark Horse era todavía una compañía joven que trataba de equilibrar las obras de autor con las provenientes de franquicias famosas originadas en películas de los ochenta, como Aliens, Predator, Terminator o Robocop. Estos últimos productos eran, a priori, los verdaderamente rentables, consumidos por un público que, aunque no era en su mayoría lector habitual de cómics, sí eran fieles seguidores de todo aquello que tuviera que ver con su personaje favorito. Al cabo de un tiempo, sin embargo, las ventas habían dejado de tener el tirón inicial propio de la novedad y, para colmo, el estreno de la tercera película de la saga un año antes había supuesto una decepción para la mayoría de espectadores. Así las cosas, la editorial intentó revitalizar la franquicia trayendo a dos nombres de cierto peso para encargarles un volumen independiente y autoconclusivo sobre los aliens.
![]() Fue aquel un periodo importante en la carrera de ambos creadores. Dave Gibbons daba sus primeros pasos como escritor al mismo tiempo que “retrocedía” a su etapa de profesional de trabajos de encargo. A Mike Mignola aún le separaba un año del primer número de “Hellboy” y todavía tenía que establecer su estatus de superestrella, aunque su nombre era ya sinónimo de un estilo muy personal y elegante.
Fue aquel un periodo importante en la carrera de ambos creadores. Dave Gibbons daba sus primeros pasos como escritor al mismo tiempo que “retrocedía” a su etapa de profesional de trabajos de encargo. A Mike Mignola aún le separaba un año del primer número de “Hellboy” y todavía tenía que establecer su estatus de superestrella, aunque su nombre era ya sinónimo de un estilo muy personal y elegante.
“Aliens: Salvación” es una historia narrada desde el punto de vista de Selkirk (en clara ![]() referencia al náufrago real que inspiró la novela “Robinson Crusoe”), cocinero de una nave de carga fletada por la compañía Nova Maru. Tras un serio altercado a bordo en relación con el misterioso cargamento que transportan, la nave se estrella en un planeta tropical. Selkirk consigue salvarse a bordo de un módulo de rescate junto al capitán Foss, un individuo brutal al que la enfermedad y las heridas sumen rápidamente en la paranoia. Selkirk no tarda en averiguar que lo que transportaban en la nave no eran otra cosas que seres vivos, y además unos muy peligrosos: los xenomorfos.
referencia al náufrago real que inspiró la novela “Robinson Crusoe”), cocinero de una nave de carga fletada por la compañía Nova Maru. Tras un serio altercado a bordo en relación con el misterioso cargamento que transportan, la nave se estrella en un planeta tropical. Selkirk consigue salvarse a bordo de un módulo de rescate junto al capitán Foss, un individuo brutal al que la enfermedad y las heridas sumen rápidamente en la paranoia. Selkirk no tarda en averiguar que lo que transportaban en la nave no eran otra cosas que seres vivos, y además unos muy peligrosos: los xenomorfos.
La primera parte nos muestra cómo Selkirk decide sobrevivir en un territorio hostil, cuidando de su enloquecido compañero y evitando ser empalado y devorado por los aliens. Su determinación no será fácil de mantener y se ve obligado a realizar actos para los que sólo encuentra alivio y justificación recurriendo a su inquebrantable fe en un plan divino. La segunda parte nos narra el viaje que emprende para encontrar los restos de la nave y su encuentro con Dean, la segunda oficial, que también ha logrado sobrevivir. Dean es un trasunto de Ripley, decidida y con recursos, aunque Selkirk la contempla como un ángel que le guiará fuera del infierno al que se ha visto condenado. Pronto ambos se ven perseguidos por hordas de aliens agresivos dispuestos a utilizarlos como receptáculos para ![]() sus huevos. En la tercera parte, las cosas se han puesto ya muy difíciles para los dos humanos y se nos muestra lo lejos que Selkirk está dispuesto a llegar con tal de destruir la amenaza de los aliens.
sus huevos. En la tercera parte, las cosas se han puesto ya muy difíciles para los dos humanos y se nos muestra lo lejos que Selkirk está dispuesto a llegar con tal de destruir la amenaza de los aliens.
La vertiente comiquera de la franquicia de Alien la inició Dark Horse tras el éxito cosechado por la segunda película de la franquicia. En ella, James Cameron había tejido una absorbente intriga en la que mezclaba el terror claustrofóbico de la primera entrega con grandes dosis de acción y violencia. Buena parte de los comics de Alien que se publicaron después utilizaban exactamente esos mismos ingredientes combinados en diferente proporción, y “Alien: Salvación” no es una excepción a esa regla. Siguiendo el espíritu propio de la franquicia, los personajes son acechados por los aliens que la propia nave transportaba en secreto como parte de un siniestro plan corporativo, mientras tratan de hallar una forma de escapar del planeta. Hay tiroteos, peleas y persecuciones, así como momentos espeluznantes en los que los desagradables xenomorfos diseñados por H.R.Giger masacran a sus presas.
Por otra parte, Gibbons y Mignola respetan ese tono de realismo sucio propio de la saga ![]() cinematográfica, con una visión poco romántica del viaje espacial y unos tripulantes embrutecidos y resentidos con la compañía para la que trabajan. También como en las películas y con el fin de mantener el suspense, los aliens se mantienen ocultos en las sombras durante buena parte de la historia.
cinematográfica, con una visión poco romántica del viaje espacial y unos tripulantes embrutecidos y resentidos con la compañía para la que trabajan. También como en las películas y con el fin de mantener el suspense, los aliens se mantienen ocultos en las sombras durante buena parte de la historia.
Sobre esas premisas básicas compartidas por casi todas las historietas incluidas en la franquicia Alien, Gibbons intenta dar un toque distintivo a su aportación creando una atmósfera reminiscente de “El Corazón de las Tinieblas” de Joseph Conrad. Así, el viaje que Selkirk realiza por el planeta y su lucha por sobrevivir le lleva a descender a los abismos de la locura que él, sin embargo, interpreta en clave religiosa.
La historia está dividida en tres actos y equilibra acción y suspense con introspección, articulando ésta en forma de un largo monólogo en primera persona (salpicado de diálogos con los otros dos personajes, claro está) en el que Selkirk reza a Dios, intenta interpretar lo que le ocurre de acuerdo a sus creencias y suplica desesperadamente por su salvación. Para él, todo queda justificado de acuerdo a un plan divino incognoscible, desde el asesinato hasta el canibalismo, de la tentación carnal a la autoinmolación. El planeta se convertirá en su particular purgatorio en el que debe cumplir penitencia por unos pecados imaginarios (haber abandonado al resto de la tripulación) que no se puede perdonar a sí mismo y así conseguir el derecho al descanso eterno de su alma.
![]() “Aliens: Salvación” es, por tanto, una historia que descansa en buena medida en el psicoanálisis del protagonista y que examina hasta dónde pueden llevar el fanatismo y la locura en situaciones extremas. El problema, en mi opinión, es que Gibbons carga demasiado las tintas en el subtexto religioso. Selkirk se pasa prácticamente toda la aventura rezando y gimoteando a su dios, y su enloquecido fanatismo le hurta al lector una auténtica comprensión de sus emociones. Además, su absoluto protagonismo hace que Foss y Dean queden completamente desdibujados y que su papel en la peripecia sea meramente funcional y al servicio del personal via crucis de Selkirk.
“Aliens: Salvación” es, por tanto, una historia que descansa en buena medida en el psicoanálisis del protagonista y que examina hasta dónde pueden llevar el fanatismo y la locura en situaciones extremas. El problema, en mi opinión, es que Gibbons carga demasiado las tintas en el subtexto religioso. Selkirk se pasa prácticamente toda la aventura rezando y gimoteando a su dios, y su enloquecido fanatismo le hurta al lector una auténtica comprensión de sus emociones. Además, su absoluto protagonismo hace que Foss y Dean queden completamente desdibujados y que su papel en la peripecia sea meramente funcional y al servicio del personal via crucis de Selkirk.
Al menos hay que concederle a Gibbons que en cuanto a la introducción del punto de vista ![]() religioso en el universo alien se adelantó casi veinte años a “Prometheus” (no creo que los lunáticos reclusos de “Alien 3” puedan considerarse a tal efecto), planteando preguntas propias de la fe en el contexto de un universo mucho más grande y peligroso del que suponíamos.
religioso en el universo alien se adelantó casi veinte años a “Prometheus” (no creo que los lunáticos reclusos de “Alien 3” puedan considerarse a tal efecto), planteando preguntas propias de la fe en el contexto de un universo mucho más grande y peligroso del que suponíamos.
En cuanto al trabajo de Mignola y como suele ser norma en él, es difícil sentirse decepcionado. Esta es una obra de transición entre las space operas y cuentos superheroicos que firmó para DC y el estilo híbrido de terror y acción que idearía para Hellboy. Su estilo es inmediatamente reconocible y ya encontramos aquí su acertada combinación de huecos y sombras, el abundante uso de siluetas, la atmósfera de tensión y peligro y su agudo sentido de la composición, tanto de viñeta como de página.
Hay quien ha opinado que su dibujo, aunque no carece de dinamismo, resulta en exceso blando y estilizado para una historia sobre algo tan violento y carnal como los aliens. Esta apreciación no carece del todo de fundamento, pero Mignola siempre ha sabido como disimular sus carencias. Así, aunque nunca se le han dado bien dibujar de forma realista ni los espacios abiertos ni la tecnología y siempre se ha desenvuelto mejor en escenas que transcurrían en espacios cerrados, aquí ofrece momentos realmente escalofriantes, como el enfrentamiento entre Selkirk y Foss o todo el tramo final en el interior de los restos de la nave.
Es necesario destacar en el resultado final el siempre limpio entintado de Kevin Nowlan y el color de tonos ocres y terrosos de Matt Hollingsworth.
“Aliens: Salvación” es, a la postre, uno de los mejores tebeos que ha dado la franquicia Alien.![]() Es una lástima que entonces -y ahora- pasara tan desapercibido. Ello sin duda hay que achacárselo al adocenamiento que caracteriza al mundo de los universos licenciados. Hay incluso quien ha ido tan lejos como para afirmar que las obras publicadas dentro de aquéllos no son “auténticos comics”. Personalmente no llegaría tan lejos, pero sí es cierto que suelen ser obras de encargo, realizadas sin demasiado entusiasmo y sujetas a múltiples restricciones tanto en lo que a la historia se refiere (que debe respetar conceptual y argumentalmente todo lo contado anteriormente y no entorpecer futuras entregas cinematográficas) como el apartado gráfico (cuyos diseños y estilo están sujetos a supervisión y corrección por parte de la productora dueña de los derechos). Los autores de renombre que ya han tomado las riendas de su carrera profesional y pueden elegir lo que quieren hacer, no suelen aceptar este tipo de trabajos a menos que necesiten dinero rápido.
Es una lástima que entonces -y ahora- pasara tan desapercibido. Ello sin duda hay que achacárselo al adocenamiento que caracteriza al mundo de los universos licenciados. Hay incluso quien ha ido tan lejos como para afirmar que las obras publicadas dentro de aquéllos no son “auténticos comics”. Personalmente no llegaría tan lejos, pero sí es cierto que suelen ser obras de encargo, realizadas sin demasiado entusiasmo y sujetas a múltiples restricciones tanto en lo que a la historia se refiere (que debe respetar conceptual y argumentalmente todo lo contado anteriormente y no entorpecer futuras entregas cinematográficas) como el apartado gráfico (cuyos diseños y estilo están sujetos a supervisión y corrección por parte de la productora dueña de los derechos). Los autores de renombre que ya han tomado las riendas de su carrera profesional y pueden elegir lo que quieren hacer, no suelen aceptar este tipo de trabajos a menos que necesiten dinero rápido.
Y, para colmo, hay que tener en cuenta la auténtica avalancha de productos de este tipo. A![]() finales de los ochenta y principios de los noventa Dark Horse inundó literalmente el mercado con innumerables miniseries y prestigios no sólo protagonizados por los mencionados Aliens, Terminator, Robocop o Predator, sino cruzándolos entre ellos y con personajes de otras compañías como Batman. Eran proyectos absurdos y claramente comerciales que daban como resultado comics mediocres realizados por creadores de segunda fila, productos que tienen aceptación entre el núcleo duro de aficionados al personaje en cuestión, pero que dejan indiferentes a los verdaderos amantes del comic en general.
finales de los ochenta y principios de los noventa Dark Horse inundó literalmente el mercado con innumerables miniseries y prestigios no sólo protagonizados por los mencionados Aliens, Terminator, Robocop o Predator, sino cruzándolos entre ellos y con personajes de otras compañías como Batman. Eran proyectos absurdos y claramente comerciales que daban como resultado comics mediocres realizados por creadores de segunda fila, productos que tienen aceptación entre el núcleo duro de aficionados al personaje en cuestión, pero que dejan indiferentes a los verdaderos amantes del comic en general.
Ese es el motivo por el que los esfuerzos de Dark Horse por ofrecer más calidad en este tipo de productos, atrayendo a autores de fama como Frank Miller o Walter Simonson (que realizaron un “Terminator contra Robocop”) o Richard Corben (que dibujó “Aliens: Alchemy”), u organizando la línea en base a miniseries o volúmenes unitarios independientes y autoconclusivos, no hayan dado el resultado apetecido. A los verdaderos lectores de comic les dan igual estos títulos licenciados, lo que demuestran sus modestas ventas, escasa atención por parte de los medios -especializados o no- y la indiferencia de los responsables de los premios de crítica y público.
![]() Todo lo cual es injusto para obras como “Aliens: Salvación”, cuya lectura merece tanto la pena como la de otros comics de estos autores realizadas fuera de estos universos cinematográficos. Y más teniendo en cuenta que los noventa fueron una etapa particularmente árida en lo que se refiere a la calidad general de las grandes editoriales,
Todo lo cual es injusto para obras como “Aliens: Salvación”, cuya lectura merece tanto la pena como la de otros comics de estos autores realizadas fuera de estos universos cinematográficos. Y más teniendo en cuenta que los noventa fueron una etapa particularmente árida en lo que se refiere a la calidad general de las grandes editoriales,
Y es que incluso en la mediocridad reinante en las viñetas de las franquicias cinematográficas pueden encontrarse pequeñas joyas menores realizadas por artesanos bien conocedores del medio. “Aliens: Salvación” no es una obra maestra, ni siquiera imprescindible, pero tiene otras virtudes: es un comic breve, bien hecho, sin más pretensiones que las de entretener, que se lee con interés y agilidad y que constituye una instantánea de la evolución del estilo de dos nombres importantes del comic.
↧
El hecho más relevante de la ciencia ficción televisiva de los sesenta fue la creación y desarrollo de los dos seriales más importantes del género, programas que demostrarían una capacidad de pervivencia extraordinaria, mucho más allá de lo que sus creadores y primeros fans podrían haber imaginado: por una parte, el británico “Doctor Who” (1963-89, 2005-) y, por otra, la norteamericana “Star Trek” (1966-69).
En la década de los sesenta del pasado siglo, las cadenas de televisión norteamericanas ![]() intentaron de atraer nuevos espectadores mediante programas diseñados para determinados grupos demográficos y sociológicos al tiempo que mantenían la audiencia familiar ya fidelizada con formatos de comedias ligeras (sitcom) de corte conservador. Los temas de actualidad inspirados en los noticiarios empezaron a filtrarse en esas nuevas series, traspasando al terreno de la ficción las diferentes revoluciones sociales que tuvieron lugar en aquella década: el movimiento por los derechos civiles, el auge del orgullo racial negro, la liberación de la mujer, el descontento juvenil, la oposición a la guerra de Vietnam, etc. El clima social y político había cambiado tanto que las cadenas pensaron que tenían la obligación de, por lo menos, hacer ver que realizaban un esfuerzo por demostrar su implicación con la actualidad.
intentaron de atraer nuevos espectadores mediante programas diseñados para determinados grupos demográficos y sociológicos al tiempo que mantenían la audiencia familiar ya fidelizada con formatos de comedias ligeras (sitcom) de corte conservador. Los temas de actualidad inspirados en los noticiarios empezaron a filtrarse en esas nuevas series, traspasando al terreno de la ficción las diferentes revoluciones sociales que tuvieron lugar en aquella década: el movimiento por los derechos civiles, el auge del orgullo racial negro, la liberación de la mujer, el descontento juvenil, la oposición a la guerra de Vietnam, etc. El clima social y político había cambiado tanto que las cadenas pensaron que tenían la obligación de, por lo menos, hacer ver que realizaban un esfuerzo por demostrar su implicación con la actualidad.
Por ejemplo, la extensión y creciente popularidad de la televisión en color expuso a la nación, literalmente, a la discriminación racial inherente en su seno, ya que la pequeña pantalla ofrecía por entonces muy pocos rostros que no fueran blancos. Aumentar la producción de programas para diferentes audiencias significaba que las cadenas debían crear espacios que reflejaran la diversidad social, racial y étnica de la nación. Este ![]() cambio fue importante por cuanto las cadenas ya no podían ignorar el creciente peso económico y social de grupos minoritarios que también representaban para los anunciantes nuevos mercados potenciales para sus productos.
cambio fue importante por cuanto las cadenas ya no podían ignorar el creciente peso económico y social de grupos minoritarios que también representaban para los anunciantes nuevos mercados potenciales para sus productos.
Una de las formas mediante las que la contracultura encontró su propio espacio en la televisión mainstream de los sesenta fue la de trasplantar lo contemporáneo a marcos futuristas, como fue el caso de Star Trek. De esta manera, productores y guionistas pudieron tratar asuntos polémicos sin atraer la atención de los censores y los directivos de las cadenas, poco amigos estos últimos de crear controversias que pudieran ahuyentar tanto a anunciantes como a espectadores.
Por tanto, las series de ciencia ficción ofrecieron a las grandes cadenas la oportunidad de experimentar, dedicando a ello los importantes presupuestos necesarios para los efectos especiales, los decorados y la fotografía en color que demandadan los programas de este género. Star Trek fue, claramente, un producto de este nuevo contexto cultural e industrial.
Si a mediados de los sesenta, la comediante y presentadora Lucille Ball no hubiera creído que la ![]() televisión había caído en una fórmula repetitiva, puede que la ciencia ficción hoy fuese muy diferente. ¿Qué tiene que ver esa legendaria pelirroja de la televisión norteamericana con la Ciencia Ficción?
televisión había caído en una fórmula repetitiva, puede que la ciencia ficción hoy fuese muy diferente. ¿Qué tiene que ver esa legendaria pelirroja de la televisión norteamericana con la Ciencia Ficción?
Lucy, además de ser una estrella televisiva, era una de las productoras más sagaces del medio. En 1965, afirmó: “El público merece más creatividad por parte de la televisión”. Esa contundente opinión la emitió después de que la productora que ella encabezaba, Desilu Productions, hubiera financiado el episodio piloto de una nueva serie titulada “Star Trek”. Aún no lo sabía, claro, pero su proyecto estaba destinado a revolucionar la ciencia ficción televisiva.
![]() Hubo quien dijo que una serie de ciencia ficción de tono adulto y con un reparto fijo no tendría éxito. “The Twilight Zone” (“Dimensión Desconocida” en España) había sido muy popular, pero no dejaba de ser la versión audiovisual de una antología literaria de cuentos cortos independientes y autoconclusivos. Otros programas de la época eran declaradamente camp y forzadamente dramáticos, como los producidos por Irwin Allen: “Viaje al Fondo del Mar” o “Perdidos en el Espacio” –que, como “Star Trek”, también se convirtió en un cliché aunque de otro tipo- eran lo más cercano a una serie de verdadera ciencia ficción con personajes fijos.
Hubo quien dijo que una serie de ciencia ficción de tono adulto y con un reparto fijo no tendría éxito. “The Twilight Zone” (“Dimensión Desconocida” en España) había sido muy popular, pero no dejaba de ser la versión audiovisual de una antología literaria de cuentos cortos independientes y autoconclusivos. Otros programas de la época eran declaradamente camp y forzadamente dramáticos, como los producidos por Irwin Allen: “Viaje al Fondo del Mar” o “Perdidos en el Espacio” –que, como “Star Trek”, también se convirtió en un cliché aunque de otro tipo- eran lo más cercano a una serie de verdadera ciencia ficción con personajes fijos.
Y entonces llegó el expiloto militar y expolicía metido a guionista de televisión Eugene Wesley ![]() Roddenberry (1921-1991). En 1956 se convirtió en un profesional de la industria televisiva, escribiendo guiones para diferentes series hasta que, finalmente, presentó un proyecto propio, una “caravana por las estrellas” tal y como él mismo lo definió. Aunque en retrospectiva esa descripción se ajustaba mucho mejor a “Battlestar Galactica”, estaba claro que Roddenberry se hallaba sobre la pista de algo interesante.
Roddenberry (1921-1991). En 1956 se convirtió en un profesional de la industria televisiva, escribiendo guiones para diferentes series hasta que, finalmente, presentó un proyecto propio, una “caravana por las estrellas” tal y como él mismo lo definió. Aunque en retrospectiva esa descripción se ajustaba mucho mejor a “Battlestar Galactica”, estaba claro que Roddenberry se hallaba sobre la pista de algo interesante.
La intro de “Star Trek” dejaba nítidamente claro su tema central: “Estos son los viajes de la astronave Enterprise. Su misión de cinco años: explorar nuevos planetas, buscar nuevas formas de vida y civilizaciones e ir allá donde ningún hombre ha ido jamás”. Eran frases que capturaban y resumían perfectamente la inocente energía y tosco encanto de la serie.
Sin embargo, el aspecto más importante de “Star Trek” fue la manera en la que Roddenberry y ![]() sus guionistas construyeron su trasfondo. Los personajes no estaban sencillamente vagabundeando por el espacio sin meta alguna (aunque eso pareciera en muchos episodios), sino que la nave en cuestión pertenecía a la Flota Estelar, organización al servicio de la Federación de Planetas, una especie de Naciones Unidas interplanetaria controlada por los humanos pero que acogía también a formas de vida alienígenas amistosas. El cometido de la Enterprise no se limitaba a la exploración, sino también a salvaguardar la seguridad de esa institución y enfrentarse, si ello era inevitable, con otras razas alienígenas hostiles, como los klingons o los romulanos.
sus guionistas construyeron su trasfondo. Los personajes no estaban sencillamente vagabundeando por el espacio sin meta alguna (aunque eso pareciera en muchos episodios), sino que la nave en cuestión pertenecía a la Flota Estelar, organización al servicio de la Federación de Planetas, una especie de Naciones Unidas interplanetaria controlada por los humanos pero que acogía también a formas de vida alienígenas amistosas. El cometido de la Enterprise no se limitaba a la exploración, sino también a salvaguardar la seguridad de esa institución y enfrentarse, si ello era inevitable, con otras razas alienígenas hostiles, como los klingons o los romulanos.
Al frente de la Enterprise se hallaba el siempre sensato capitán James Tiberius Kirk, en la ![]() ficción originario de Iowa pero interpretado por el actor canadiense William Shatner, un antiguo actor shakesperiano que había ido escalando puestos en Hollywood desde comienzos de los cincuenta. Shatner resulta hoy demasiado melodramático en su papel de macho alfa, imán para todas las féminas con las que se cruzaba en la serie, pero para la época resultó tener el carisma necesario. No fue, sin embargo, la primera opción de los productores. En el capítulo piloto, rodado en blanco y negro y rechazado en primera instancia por la cadena NBC, el oficial superior de la Enterprise era el capitán Christopher Pike, interpretado por el “antiguo” galán Jeffrey Hunter. También había una mujer como primer oficial, algo demasiado innovador para la cadena, que rechazó la idea (años más tarde, otra serie de la franquicia, “Star Trek: Voyager”, tendría como líder de la tripulación a una mujer)
ficción originario de Iowa pero interpretado por el actor canadiense William Shatner, un antiguo actor shakesperiano que había ido escalando puestos en Hollywood desde comienzos de los cincuenta. Shatner resulta hoy demasiado melodramático en su papel de macho alfa, imán para todas las féminas con las que se cruzaba en la serie, pero para la época resultó tener el carisma necesario. No fue, sin embargo, la primera opción de los productores. En el capítulo piloto, rodado en blanco y negro y rechazado en primera instancia por la cadena NBC, el oficial superior de la Enterprise era el capitán Christopher Pike, interpretado por el “antiguo” galán Jeffrey Hunter. También había una mujer como primer oficial, algo demasiado innovador para la cadena, que rechazó la idea (años más tarde, otra serie de la franquicia, “Star Trek: Voyager”, tendría como líder de la tripulación a una mujer)
![]() Aquel primer episodio piloto nunca vio la luz. La cadena consideró que tenía poca acción y demasiado diálogo (aunque algunos fragmentos se aprovecharon hábilmente como insertos en uno de los episodios de la primera temporada) pero, por algún motivo, autorizaron el rodaje de un nuevo piloto que, este sí, sería el definitivo. El único personaje que consiguió saltar de uno a otro y luego a la serie regular fue Spock, oficial científico, segundo de abordo y nativo del planeta Vulcano.
Aquel primer episodio piloto nunca vio la luz. La cadena consideró que tenía poca acción y demasiado diálogo (aunque algunos fragmentos se aprovecharon hábilmente como insertos en uno de los episodios de la primera temporada) pero, por algún motivo, autorizaron el rodaje de un nuevo piloto que, este sí, sería el definitivo. El único personaje que consiguió saltar de uno a otro y luego a la serie regular fue Spock, oficial científico, segundo de abordo y nativo del planeta Vulcano.
El Señor Spock ha terminado siendo uno de los personajes más conocidos en todo el universo de![]() la ciencia ficción; y eso a pesar de que a punto estuvo de no existir. La cadena temía que la idea de convertir a un alienígena de orejas “demoniacas” en un héroe televisivo pudiera resultar ofensiva para la audiencia. Al final y afortunadamente para la ciencia ficción, Gene Roddenberry se salió con la suya.
la ciencia ficción; y eso a pesar de que a punto estuvo de no existir. La cadena temía que la idea de convertir a un alienígena de orejas “demoniacas” en un héroe televisivo pudiera resultar ofensiva para la audiencia. Al final y afortunadamente para la ciencia ficción, Gene Roddenberry se salió con la suya.
En buena medida, el éxito de Spock ha de atribuírsele a la excelente interpretación de Leonard Nimoy, actor que supo utilizar su particular físico y profunda voz para darle a su personaje el carácter frío y metódico que requería. Actor, como Shattner, de orígenes teatrales, empezó a frecuentar las producciones de Hollywood a comienzos de los cincuenta. Siempre se mantuvo muy activo y desarrolló labores de productor, guionista, actor de doblaje, director… pero sin duda pasará a la posteridad (falleció en 2015) por el inigualable vulcaniano sin el que “Star Trek” nunca hubiera sido lo que llegó a ser.
![]() Spock fue un individuo tremendamente novedoso en el ámbito de la ciencia ficción televisiva, la fría voz de la razón y la lógica en contraposición al gruñón y emotivo doctor de la nave, “Bones” McCoy (DeForrest Kelley), el tercer pilar del reparto. Sus réplicas y contrarréplicas fueron uno de los elementos característicos y más entrañables de la serie original que, como hemos dicho, arrancó con un nuevo episodio piloto, ya en color, en septiembre de 1966.
Spock fue un individuo tremendamente novedoso en el ámbito de la ciencia ficción televisiva, la fría voz de la razón y la lógica en contraposición al gruñón y emotivo doctor de la nave, “Bones” McCoy (DeForrest Kelley), el tercer pilar del reparto. Sus réplicas y contrarréplicas fueron uno de los elementos característicos y más entrañables de la serie original que, como hemos dicho, arrancó con un nuevo episodio piloto, ya en color, en septiembre de 1966.
Con el fin de ilustrar el carácter universal de la Federación, la tripulación de la Enterprise![]() integraba diferentes razas humanas, como si de unas Naciones Unidas en miniatura se tratara. El ingeniero jefe era el muy escocés Montgomery Scott (James Doohan, que en realidad era canadiense). Había también un ruso, Chekov (introducido en la segunda temporada como reclamo para las espectadoras juveniles e interpretado por Walter Koenig); un japonés, el piloto Sulu (George Takei); y un mestizo vulcano-humano, el oficial científico Spock del que ya hemos hablado.
integraba diferentes razas humanas, como si de unas Naciones Unidas en miniatura se tratara. El ingeniero jefe era el muy escocés Montgomery Scott (James Doohan, que en realidad era canadiense). Había también un ruso, Chekov (introducido en la segunda temporada como reclamo para las espectadoras juveniles e interpretado por Walter Koenig); un japonés, el piloto Sulu (George Takei); y un mestizo vulcano-humano, el oficial científico Spock del que ya hemos hablado.
Otra decisión inusual de Roddenberry fue la introducir a una mujer en un puesto de responsabilidad: la teniente de comunicaciones Uhura (Nichelle Nichols). No sólo eso, sino que se trataba de una mujer de raza negra. Y ello en una ![]() época en la que estas actrices solían acceder únicamente a papeles cómicos o de criada. Hoy nos parece natural, pero en aquella época situar a una mujer de color como oficial militar y, por tanto, con mando sobre otros hombres, resultaba una decisión potencialmente polémica.
época en la que estas actrices solían acceder únicamente a papeles cómicos o de criada. Hoy nos parece natural, pero en aquella época situar a una mujer de color como oficial militar y, por tanto, con mando sobre otros hombres, resultaba una decisión potencialmente polémica.
Nichelle Nichols a punto estuvo de abandonar la serie tras la primera temporada, pues pensaba que su personaje, a la postre, apenas tenía relevancia y se limitaba a servir de relleno exótico. Fue el propio Martin Luther King quien la convenció de que siguiera formando parte del programa, puesto que su intervención en calidad de mujer negra con un rango de oficial servía de ejemplo e inspiración a las de su raza. Y así lo hizo. A partir de la segunda temporada, Uhura jugó ocasionalmente un![]() papel más relevante en las aventuras e incluso protagonizó una de las innovaciones más famosas de la serie: el episodio de 1968 “Los hijastros de Platón” mostró en pantalla, por primera vez en la televisión, un beso interracial (entre Shatner y Nichols), algo que probablemente no se hubiera aceptado en un drama de corte realista.
papel más relevante en las aventuras e incluso protagonizó una de las innovaciones más famosas de la serie: el episodio de 1968 “Los hijastros de Platón” mostró en pantalla, por primera vez en la televisión, un beso interracial (entre Shatner y Nichols), algo que probablemente no se hubiera aceptado en un drama de corte realista.
Desde que se emitió el primer capítulo de “Star Trek”, la serie atrajo la atención de los auténticos aficionados a la ciencia ficción. David Gerrold, un veterano miembro de la familia trekkie, se dio cuenta enseguida del potencial dramático de ese nuevo universo y, tras ver el primer episodio, se sentó y comenzó a ![]() escribir un guión que, tiempo después, en la segunda temporada, se convertiría en uno de los más recordados de la serie: “Los tribbles y sus tribulaciones”, en el que se muestra una faceta nueva y más humorística del capitán Kirk y su tripulación.
escribir un guión que, tiempo después, en la segunda temporada, se convertiría en uno de los más recordados de la serie: “Los tribbles y sus tribulaciones”, en el que se muestra una faceta nueva y más humorística del capitán Kirk y su tripulación.
En su libro “The World of Star Trek”, Gerrold analiza con detalle muchos de los elementos que idearon los guionistas de la serie y que acabarían pasando a la posteridad. Por ejemplo, la “Primera Directiva”, la orden que tenían todos los oficiales de la Flota de no interferir en el desarrollo de una civilización más primitiva que la de la Federación y que sólo se mencionaba cada vez que el capitán Kirk estaba a punto de desobedecerla. Con el fin de impulsar la historia, el capitán siempre encontraba una ![]() buena excusa para infringirla. Ni una sola vez se pudo ver a la Enterprise virar y marcharse del planeta sin involucrarse en la situación planteada y dejar que se resolviera por sí misma.
buena excusa para infringirla. Ni una sola vez se pudo ver a la Enterprise virar y marcharse del planeta sin involucrarse en la situación planteada y dejar que se resolviera por sí misma.
Esa falta de coherencia era uno de los problemas típicos que aquejaban a la serie. Siempre que alguna nueva invención o tecnología demostraba ser útil, tenía que aparecer luego una y otra vez. El traductor universal se convirtió en parte del equipo estándar, como la fusión de mentes o el “toque” vulcanianos. Si Spock intervenía de forma activa en el episodio, era casi seguro que recurriría a una de las dos habilidades.
En el caso de los poderes de Spock, éstos añadían profundidad al personaje. Pero había otros muchos clichés cuyo papel era menos afortunado. Por ejemplo, los equipos que se formaban para cumplir una misión en la superficie de un planeta siempre incluían algunos guardias de seguridad previsiblemente sacrificables en aras de mostrar los peligros de ese mundo. Ese recurso se hacía aún más molesto por la costumbre de vestir siempre a esas ineludibles víctimas con uniformes de color ![]() rojo. Resultaba fácil predecir quién iba a morir antes de que el episodio tocara a su fin. La moraleja era: no abandones la nave llevando un suéter rojo -a menos que te llames Scotty-.
rojo. Resultaba fácil predecir quién iba a morir antes de que el episodio tocara a su fin. La moraleja era: no abandones la nave llevando un suéter rojo -a menos que te llames Scotty-.
El capitán Kirk parecía enamorar con sus encantos a una bella alienígena en cada episodio. Y el señor Scott, el ingeniero milagroso, siempre conseguía ajustar los motores en el último instante. Es la rotura de ese tópico en particular lo que hizo tan intenso el final de la película “Star Trek II: La Ira de Khan”: en esa ocasión, Scotty no era el héroe salvador de última hora y Spock no tenía otra opción que sacrificar su propia vida para salvar la Enterprise (en películas posteriores James Doohan parodiaría a su propio personaje en su papel de “manitas” todoterreno).
Por otra parte, y eso es algo que se aprecia más hoy por contraste con lo que suele ser la norma ![]() en las series televisivas actuales, “Star Trek” carecía de una verdadera continuidad. Cada episodio comenzaba con los personajes y la nave frescos y listos para la acción, se desarrollaba el drama y al final del capítulo todo se resolvía sin consecuencias para los participantes. Independientemente de los daños que hubiera sufrido la Enterprise o las muertes producidas, al comienzo del siguiente episodio todo volvía a estar en orden, nadie parecía acordarse de lo ocurrido ni hacer referencia a ello; no había una línea argumental de fondo ni los acontecimientos pasados tenían consecuencias para el futuro.
en las series televisivas actuales, “Star Trek” carecía de una verdadera continuidad. Cada episodio comenzaba con los personajes y la nave frescos y listos para la acción, se desarrollaba el drama y al final del capítulo todo se resolvía sin consecuencias para los participantes. Independientemente de los daños que hubiera sufrido la Enterprise o las muertes producidas, al comienzo del siguiente episodio todo volvía a estar en orden, nadie parecía acordarse de lo ocurrido ni hacer referencia a ello; no había una línea argumental de fondo ni los acontecimientos pasados tenían consecuencias para el futuro.
![]() A pesar de ello y de los tópicos con los que los guionistas se empeñaban en castigar a la serie, “Star Trek” tiene méritos más que suficientes para figurar en el panteón de honor de la ciencia ficción. Examinemos cuáles son y la influencia que ha tenido no solamente en el género, sino en la historia de la televisión.
A pesar de ello y de los tópicos con los que los guionistas se empeñaban en castigar a la serie, “Star Trek” tiene méritos más que suficientes para figurar en el panteón de honor de la ciencia ficción. Examinemos cuáles son y la influencia que ha tenido no solamente en el género, sino en la historia de la televisión.
(Continúa en la siguiente entrada)
↧
(Viene de la entrada anterior) Lo que a primera vista resultó más llamativo de “Star Trek” fue el apartado artístico: la atmosférica fotografía y los efectos especiales, cortesía de un nutrido equipo de especialistas liderados por James Rugg, Howard A.Anderson y Linwood Dunn. En lo que se refiere a su aspecto visual, “Star Trek” estaba a mucha distancia de cualquier otra serie de ciencia ficción de la época. Había, claro, fotografías de maquetas, pero también los llamativos efectos que acompañaban a la icónica tecnología de teletransporte, conseguidos mediante la combinación de pinturas mates y fundido de fotogramas. El particular brillo de parpadeantes partículas se consiguió filmando polvo de aluminio atravesado por un rayo de luz.
El teletransporte se utilizaba en casi todos los episodios y, con todo lo famoso que llegó a ser ![]() entre los fans y las múltiples excusas para argumentos que proporcionó, en realidad no fue sino una solución a un problema presupuestario. Dado que la misión de la Enterprise consistía en explorar nuevos mundos, era necesario encontrar una forma de transportar a los personajes a la superficie de esos planetas. La utilización de naves lanzadera habría supuesto encarecer el presupuesto al requerir de maquetas y secuencias completas de efectos especiales, por lo que se recurrió a la idea del teletransporte, más económica y con unos efectos que se podían reutilizar una y otra vez sin coste adicional.
entre los fans y las múltiples excusas para argumentos que proporcionó, en realidad no fue sino una solución a un problema presupuestario. Dado que la misión de la Enterprise consistía en explorar nuevos mundos, era necesario encontrar una forma de transportar a los personajes a la superficie de esos planetas. La utilización de naves lanzadera habría supuesto encarecer el presupuesto al requerir de maquetas y secuencias completas de efectos especiales, por lo que se recurrió a la idea del teletransporte, más económica y con unos efectos que se podían reutilizar una y otra vez sin coste adicional.
![]() Los problemas presupuestarios eran una continua losa para los responsables de diseño y efectos y, como buenos profesionales, trabajaron con los guionistas para ajustarse al dinero disponible. De esta forma, buena parte de los episodios transcurrían en la nave y, particularmente, en el puente. El interior de la Enterprise era tan austero como era posible y los gadgets supuestamente sofisticados que se manejaban hoy nos parecen útiles caseros. Con todo, esto no era algo particularmente inusual en el ámbito televisivo y, en comparación con otras producciones, “Star Trek” tenía una factura visual bastante superior.
Los problemas presupuestarios eran una continua losa para los responsables de diseño y efectos y, como buenos profesionales, trabajaron con los guionistas para ajustarse al dinero disponible. De esta forma, buena parte de los episodios transcurrían en la nave y, particularmente, en el puente. El interior de la Enterprise era tan austero como era posible y los gadgets supuestamente sofisticados que se manejaban hoy nos parecen útiles caseros. Con todo, esto no era algo particularmente inusual en el ámbito televisivo y, en comparación con otras producciones, “Star Trek” tenía una factura visual bastante superior.
Puede que en primera instancia los espectadores se sintieran atraídos por los efectos visuales, los decorados futuristas y los pintorescos alienígenas, pero si permanecieron fieles a la serie fue por la calidad de las historias y el tratamiento de los personajes.
Muchos episodios de aquella primera andadura eran cuentos de exploración espacial de corte ![]() clásico en la tradición literaria de la space opera, un subgénero de acción y aventuras sobre un marco espacial que data de los años veinte pero que alcanzó la madurez en la década de los cuarenta y cincuenta gracias al trabajo de autores legendarios como Jack Williamson, Robert A.Heinlein o Isaac Asimov (De hecho, el Imperio Galáctico que Asimov describía en su Trilogía de la Fundación es claramente uno de los predecesores de la Federación de Planetas de “Star Trek”), pero que estaba en clara recesión en la década de los sesenta y setenta, cuando una nueva hornada de escritores optaron por elevar el nivel estilístico y conceptual dando más peso al “espacio interior”.
clásico en la tradición literaria de la space opera, un subgénero de acción y aventuras sobre un marco espacial que data de los años veinte pero que alcanzó la madurez en la década de los cuarenta y cincuenta gracias al trabajo de autores legendarios como Jack Williamson, Robert A.Heinlein o Isaac Asimov (De hecho, el Imperio Galáctico que Asimov describía en su Trilogía de la Fundación es claramente uno de los predecesores de la Federación de Planetas de “Star Trek”), pero que estaba en clara recesión en la década de los sesenta y setenta, cuando una nueva hornada de escritores optaron por elevar el nivel estilístico y conceptual dando más peso al “espacio interior”.
Sin embargo, aunque el marco general del “Star Trek” de Gene Roddenberry puede rastrearse ![]() hasta los cuarenta y cincuenta, su espíritu es, indudablemente, hijo de los sesenta. La serie fue al tiempo símbolo y producto de la política progresista y liberal del presidente J.F. Kennedy, elegido gracias a sus promesas de “poner de nuevo al país en marcha” y su utópica visión de una Nueva Frontera en el espacio exterior. Para aquellos que soñaban con explorar el cosmos, toda la franquicia de Star Trek, desde la serie original hasta la retrocontinuidad de “Star Trek: Enterprise” (2001-2005), con sus viajes a lugares desconocidos, contactos con alienígenas tanto amistosos como hostiles, integración racial y mensajes pacifistas, representó una fuente de inspiración ética y política e incluso en muchos casos una revelación vocacional.
hasta los cuarenta y cincuenta, su espíritu es, indudablemente, hijo de los sesenta. La serie fue al tiempo símbolo y producto de la política progresista y liberal del presidente J.F. Kennedy, elegido gracias a sus promesas de “poner de nuevo al país en marcha” y su utópica visión de una Nueva Frontera en el espacio exterior. Para aquellos que soñaban con explorar el cosmos, toda la franquicia de Star Trek, desde la serie original hasta la retrocontinuidad de “Star Trek: Enterprise” (2001-2005), con sus viajes a lugares desconocidos, contactos con alienígenas tanto amistosos como hostiles, integración racial y mensajes pacifistas, representó una fuente de inspiración ética y política e incluso en muchos casos una revelación vocacional.
Liberada la Tierra de las turbulencias que habían ensombrecido su pasado, como la guerra, la![]() pobreza y la desigualdad, el futuro que presentaba Star Trek permitía a los humanos alcanzar todo su potencial. Nuestra especie estaba embarcada en un viaje sin fin de descubrimiento en el que podía aprender de los errores del pasado y continuar mejorando la utopía concebida por Roddenberry en 1964. La tripulación multirracial de la Enterprise era representativa de todo aquello a lo que debía aspirar Norteamérica: las mujeres asumían posiciones de responsabilidad equivalentes a las de los hombres; africanos, asiáticos y europeos podrían vivir en armonía tras superar las lacras del racismo, y las naciones antaño enemigas podrían, en aras de un brillante futuro colectivo, dejar atrás sus insignificantes rencillas.
pobreza y la desigualdad, el futuro que presentaba Star Trek permitía a los humanos alcanzar todo su potencial. Nuestra especie estaba embarcada en un viaje sin fin de descubrimiento en el que podía aprender de los errores del pasado y continuar mejorando la utopía concebida por Roddenberry en 1964. La tripulación multirracial de la Enterprise era representativa de todo aquello a lo que debía aspirar Norteamérica: las mujeres asumían posiciones de responsabilidad equivalentes a las de los hombres; africanos, asiáticos y europeos podrían vivir en armonía tras superar las lacras del racismo, y las naciones antaño enemigas podrían, en aras de un brillante futuro colectivo, dejar atrás sus insignificantes rencillas.
![]() La década de los sesenta también vivió sumida en el pánico a un holocausto nuclear, pero al mismo tiempo hubo visionarios que creyeron que con el ascenso de Kennedy a la presidencia se abrían posibilidades genuinas de acometer profundos cambios. Kennedy simbolizaba para muchos la energía “juvenil” necesaria para combatir el rampante militarismo de la pasada década. Su imagen sirvió como emblema de los renovados esfuerzos de América por hacer realidad su misión pacificadora… mediante la exportación del “American Way of Life”, claro (la creación de los Cuerpos de Paz en esos años sirvieron precisamente para eso). Por tanto, uno de los núcleos temáticos de “Star Trek”, la relación entre humanos y alienígenas, fue parte esencial del mensaje liberal de la serie, dando forma al proyecto americano de multiculturalismo y educación. En este sentido,” Star Trek” quiso servir de guía moral para el progreso de la humanidad, mostrando lo que había que conseguir, pero no respondiendo a la más obvia de las preguntas: ¿cómo hacerlo?
La década de los sesenta también vivió sumida en el pánico a un holocausto nuclear, pero al mismo tiempo hubo visionarios que creyeron que con el ascenso de Kennedy a la presidencia se abrían posibilidades genuinas de acometer profundos cambios. Kennedy simbolizaba para muchos la energía “juvenil” necesaria para combatir el rampante militarismo de la pasada década. Su imagen sirvió como emblema de los renovados esfuerzos de América por hacer realidad su misión pacificadora… mediante la exportación del “American Way of Life”, claro (la creación de los Cuerpos de Paz en esos años sirvieron precisamente para eso). Por tanto, uno de los núcleos temáticos de “Star Trek”, la relación entre humanos y alienígenas, fue parte esencial del mensaje liberal de la serie, dando forma al proyecto americano de multiculturalismo y educación. En este sentido,” Star Trek” quiso servir de guía moral para el progreso de la humanidad, mostrando lo que había que conseguir, pero no respondiendo a la más obvia de las preguntas: ¿cómo hacerlo?
El primer episodio en emitirse, “La Trampa Humana" (1966), estaba muy inspirado en el tono ![]() de otras series precursoras como “The Twilight Zone” y “The Outer Limits” en el sentido de que su argumento planteaba un juego mental en el que las cosas no eran lo que parecían. El capitán Kirk y su tripulación acudían al planeta M-113 en una misión rutinaria de aprovisionamiento. Una vez allí, empiezan a morir varios de ellos a consecuencia de una pérdida masiva de sal. El responsable resulta ser un monstruo capaz de proyectar la ilusión de apariencia humana, pero que necesita desesperadamente la sal, incluso la que contiene el cuerpo humano, para poder sobrevivir. A medida que avanza la trama, el Monstruo de la Sal tiene que transformar su aspecto varias veces para extraer la sal de sus víctimas, hasta que finalmente trata de asesinar a McCoy asumiendo el físico de una antigua amante. En otras palabras, la criatura imita la feminidad para seducir a McCoy antes de atacar, y cuando Kirk interrumpe este encuentro, el doctor se ve obligado a matar a la imagen de la mujer que una vez amó.
de otras series precursoras como “The Twilight Zone” y “The Outer Limits” en el sentido de que su argumento planteaba un juego mental en el que las cosas no eran lo que parecían. El capitán Kirk y su tripulación acudían al planeta M-113 en una misión rutinaria de aprovisionamiento. Una vez allí, empiezan a morir varios de ellos a consecuencia de una pérdida masiva de sal. El responsable resulta ser un monstruo capaz de proyectar la ilusión de apariencia humana, pero que necesita desesperadamente la sal, incluso la que contiene el cuerpo humano, para poder sobrevivir. A medida que avanza la trama, el Monstruo de la Sal tiene que transformar su aspecto varias veces para extraer la sal de sus víctimas, hasta que finalmente trata de asesinar a McCoy asumiendo el físico de una antigua amante. En otras palabras, la criatura imita la feminidad para seducir a McCoy antes de atacar, y cuando Kirk interrumpe este encuentro, el doctor se ve obligado a matar a la imagen de la mujer que una vez amó.
![]() Este episodio también es un ejemplo de la tensión inherente a la propia serie. Por una parte, el alienígena es retratado como un ser por el que puede sentirse cierta empatía: el último superviviente de una civilización extinta que trata desesperadamente de sobrevivir; pero también se interpreta como una peligrosa amenaza capaz de matar sin remordimientos. Es más, la imagen de dulce belleza que adopta ante Kirk y McCoy esconde un repulsivo cuerpo extraterrestre y un comportamiento traicionero. Su asociación con lo femenino es también significativo en tanto en cuanto absorbe la vida de sus víctimas masculinas. Hay quien ha ido todavía más lejos, sugiriendo que en no pocos episodios de la serie el elemento femenino amenaza continuamente con separar a los heroicos varones (en la figura de Kirk) de su “misión de cinco años” convirtiendo al explorador en un conformista domesticado.
Este episodio también es un ejemplo de la tensión inherente a la propia serie. Por una parte, el alienígena es retratado como un ser por el que puede sentirse cierta empatía: el último superviviente de una civilización extinta que trata desesperadamente de sobrevivir; pero también se interpreta como una peligrosa amenaza capaz de matar sin remordimientos. Es más, la imagen de dulce belleza que adopta ante Kirk y McCoy esconde un repulsivo cuerpo extraterrestre y un comportamiento traicionero. Su asociación con lo femenino es también significativo en tanto en cuanto absorbe la vida de sus víctimas masculinas. Hay quien ha ido todavía más lejos, sugiriendo que en no pocos episodios de la serie el elemento femenino amenaza continuamente con separar a los heroicos varones (en la figura de Kirk) de su “misión de cinco años” convirtiendo al explorador en un conformista domesticado.
Ciertamente, “Star Trek” utilizó los cuerpos alienígenas y la idea de la diferenciación física ![]() para explorar temas políticos y sociales de actualidad. Por ejemplo, Roddenberry se sirvió de lo extraterrestre para reflexionar sobre los derechos civiles o las dictaduras de una forma bastante radical para una serie supuestamente de tono ligero y familiar. Probablemente, muchos guiones pasaron el filtro censor de la cadena gracias a que el discurso liberal quedó enmascarado bajo el artificio aventurero y tecnológico propio de la space opera.
para explorar temas políticos y sociales de actualidad. Por ejemplo, Roddenberry se sirvió de lo extraterrestre para reflexionar sobre los derechos civiles o las dictaduras de una forma bastante radical para una serie supuestamente de tono ligero y familiar. Probablemente, muchos guiones pasaron el filtro censor de la cadena gracias a que el discurso liberal quedó enmascarado bajo el artificio aventurero y tecnológico propio de la space opera.
Episodios como “El Enemigo Interior” (1966) utilizaban el tema del doble para subrayar la capacidad de cualquier hombre para cometer ![]() actos violentos. Cuando Kirk sufre un accidente en el transportador, su personalidad queda escindida en dos versiones idénticas de sí mismo: una que hereda todas sus buenas cualidades, como la compasión, el valor y la continencia; y otra que encarna todas las malas, como la traición, la lujuria y la agresividad. En el transcurso del capítulo, el cuerpo de Kirk es mostrado de forma repulsiva: la “parte buena” es débil e insegura sin la aportación del lado más impulsivo y vicioso; y, de forma equivalente, la “parte mala” muestra síntomas de locura e inestabilidad física al carecer de la serenidad del Kirk más compasivo.
actos violentos. Cuando Kirk sufre un accidente en el transportador, su personalidad queda escindida en dos versiones idénticas de sí mismo: una que hereda todas sus buenas cualidades, como la compasión, el valor y la continencia; y otra que encarna todas las malas, como la traición, la lujuria y la agresividad. En el transcurso del capítulo, el cuerpo de Kirk es mostrado de forma repulsiva: la “parte buena” es débil e insegura sin la aportación del lado más impulsivo y vicioso; y, de forma equivalente, la “parte mala” muestra síntomas de locura e inestabilidad física al carecer de la serenidad del Kirk más compasivo.
Algunos han visto en este tratamiento de la dualidad del espíritu humano un tema recurrente ![]() en Star Trek. El desdoblamiento de Kirk en este episodio remite al mundo de los mitos y las leyendas, poblado de criaturas como el centauro, mitad hombre y mitad bestia. La moraleja de la historia es que la gente necesita ambas mitades para vivir. Permitir que una de ellas tome el control total provocará la destrucción de la otra. Del mismo modo que el individuo tiene que aceptar y equilibrar las distintas propensiones que anidan en su interior, la sociedad en su conjunto, para sobrevivir, debe aprender a integrar las diferentes esencias que la componen. Integrar significa combinar elementos desiguales para formar un todo interrelacionado y unido y “Star Trek” siempre se ha enorgullecido de presentar un futuro abierto a la integración.
en Star Trek. El desdoblamiento de Kirk en este episodio remite al mundo de los mitos y las leyendas, poblado de criaturas como el centauro, mitad hombre y mitad bestia. La moraleja de la historia es que la gente necesita ambas mitades para vivir. Permitir que una de ellas tome el control total provocará la destrucción de la otra. Del mismo modo que el individuo tiene que aceptar y equilibrar las distintas propensiones que anidan en su interior, la sociedad en su conjunto, para sobrevivir, debe aprender a integrar las diferentes esencias que la componen. Integrar significa combinar elementos desiguales para formar un todo interrelacionado y unido y “Star Trek” siempre se ha enorgullecido de presentar un futuro abierto a la integración.
![]() Pero claro, a veces el intento de lanzar un mensaje liberal y universalista puede hacer aflorar los prejuicios que acechan en el inconsciente. En el episodio “Que ese sea su último campo de batalla” (1969) se toca el tema de la raza mediante dos alienígenas incapaces de olvidar las rencillas que los enemistan. Mediante los diálogos y el maquillaje (los extraterrestres –humanoides- tenían su rostro dividido en dos colores, blanco y negro; la única diferencia entre ambos era el color que ocupaba cada lado) se intentaba subrayar y ridiculizar el racismo y la segregación racial vigente entonces en la sociedad estadounidense. Utilizando la fisonomía alienígena como alegoría de los problemas de Norteamérica, la serie proclamaba que el futuro de la humanidad pasaría por la integración y la superación de conflictos raciales.
Pero claro, a veces el intento de lanzar un mensaje liberal y universalista puede hacer aflorar los prejuicios que acechan en el inconsciente. En el episodio “Que ese sea su último campo de batalla” (1969) se toca el tema de la raza mediante dos alienígenas incapaces de olvidar las rencillas que los enemistan. Mediante los diálogos y el maquillaje (los extraterrestres –humanoides- tenían su rostro dividido en dos colores, blanco y negro; la única diferencia entre ambos era el color que ocupaba cada lado) se intentaba subrayar y ridiculizar el racismo y la segregación racial vigente entonces en la sociedad estadounidense. Utilizando la fisonomía alienígena como alegoría de los problemas de Norteamérica, la serie proclamaba que el futuro de la humanidad pasaría por la integración y la superación de conflictos raciales.
Sin embargo y al mismo tiempo, la serie también sugiere que el futuro será de los hombres ![]() blancos, innatamente superiores en lo moral y lo político, mientras que tanto los humanos de color (o los alienígenas bitono) son o sirvientes o amenazas u exóticos objetos de deseo. La tripulación del Enterprise, predominantemente blanca, ve a los belicosos alienígenas de rostro pintado como seres primitivos porque no han progresado de la misma forma que los humanos, lo que en último término demuestra que en el siglo XXIII, la Federación, liderada por hombres jóvenes y de raza blanca, en el fondo no ha superado la xenofobia.
blancos, innatamente superiores en lo moral y lo político, mientras que tanto los humanos de color (o los alienígenas bitono) son o sirvientes o amenazas u exóticos objetos de deseo. La tripulación del Enterprise, predominantemente blanca, ve a los belicosos alienígenas de rostro pintado como seres primitivos porque no han progresado de la misma forma que los humanos, lo que en último término demuestra que en el siglo XXIII, la Federación, liderada por hombres jóvenes y de raza blanca, en el fondo no ha superado la xenofobia.
Existe, por tanto, una clara contradicción en la visión que del futuro imagina “Star Trek”. Exalta la unidad –siempre que se consiga bajo unos parámetros muy concretos, claro- y, al tiempo, demuestra un claro deseo de mantener y aceptar la diferencia, física y cultural, ![]() desafiando a la audiencia a que reflexione y llegue a sus propias conclusiones.
desafiando a la audiencia a que reflexione y llegue a sus propias conclusiones.
El uso de alienígenas como motor argumental y la corresponiente aplicación de maquillaje para representar al “otro” permitieron tocar temas sobre “minorías raciales” sin ofender a parte de la audiencia, respetando la visión de Roddenberry al tiempo que obteniendo el consentimiento de la cadena.
Y es que parte de la naturaleza más polémica de la serie viene reflejada en lo que algunos llaman “innovación regulada” de “Star Trek”. La serie se ajustaba claramente a los temas y tópicos propios de la ciencia ficción, pero en el seno de una industria, la de la televisión, fuertemente regulada y autocensurada; y, además, ciñéndose a unos presupuestos muy bajos y a una estética que debía ser innovadora al tiempo que respetuosa con lo que ya resultaba familiar a la audiencia.
Lejos de ser un mero disfraz con el que presentar temas contemporáneos, “Star Trek” cubrió un importante hueco dentro del formato televisivo de programas de acción y aventura que demandaba la audiencia de los años sesenta. Esto queda bien ejemplificado en la utilización del color (tal y como todavía hoy se puede ver en su logo corporativo, la NBC utilizó el color como ![]() imán y elemento distintivo frente a espectadores y anunciantes) y la creación cada semana de nuevos mundos y seres mediante la reutilización de escenarios y técnicas de maquillaje.
imán y elemento distintivo frente a espectadores y anunciantes) y la creación cada semana de nuevos mundos y seres mediante la reutilización de escenarios y técnicas de maquillaje.
Colores intensos y llamativos disfraces eran sólo una parte del aspecto visual que los productores deseaban crear para la serie. La particular estética e iconografía del programa vinieron por tanto condicionados por una combinación de factores: la personal visión política de Gene Roddenberry, el deseo de la NBC de complacer a los sponsors, el talento creativo de los diseñadores de producción y el escaso dinero disponible para sacar adelante algo tan complejo como una space opera.
Si “Star Trek” utilizó a menudo a los alienígenas como excusa para reflexionar sobre la naturaleza humana y la dinámica social, lo mismo puede decirse de los ordenadores.
Aquellos que no han conocido un mundo sin ordenadores portátiles, tablets, iPods o Google pueden encontrar difícil de creer que antes de Bill Gates o Steve Jobs, los ordenadores –computadoras se les llamaba entonces- eran artefactos futuristas que solo se veían en series ![]() como “Star Trek” junto a los fasers y rayos transportadores. Desde luego era impensable que uno pudiera colocar uno de esos armatostes sobre la mesa de trabajo porque las computadoras ocupaban habitaciones enteras, estaban cubiertas de conmutadores y luces parpadeantes y sólo se comunicaban con el usuario a través de ristras de papel perforado que sólo podían descifrar los intelectos más avanzados. Pero una cosa estaba clara: cuanto más avanzadas fueran esas máquinas más conscientes serían de lo superiores que son respecto a los inferiores organismos que los crearon. La consecuencia lógica es que tratarían de ser ellas las que tomaran el control. Es un temor que aún hoy no ha perdido vigencia y sobre el que la ciencia ficción sigue volviendo una y otra vez.
como “Star Trek” junto a los fasers y rayos transportadores. Desde luego era impensable que uno pudiera colocar uno de esos armatostes sobre la mesa de trabajo porque las computadoras ocupaban habitaciones enteras, estaban cubiertas de conmutadores y luces parpadeantes y sólo se comunicaban con el usuario a través de ristras de papel perforado que sólo podían descifrar los intelectos más avanzados. Pero una cosa estaba clara: cuanto más avanzadas fueran esas máquinas más conscientes serían de lo superiores que son respecto a los inferiores organismos que los crearon. La consecuencia lógica es que tratarían de ser ellas las que tomaran el control. Es un temor que aún hoy no ha perdido vigencia y sobre el que la ciencia ficción sigue volviendo una y otra vez.
Precisamente eso es lo que sucedió en más de una ocasión en “Star Trek”, una serie que nunca ![]() tuvo reparos a la hora de reciclar las buenas ideas. En el segundo episodio de la segunda temporada, “El Suplantador”, la Enterprise encuentra una sonda espacial llamada Nomad que había sido lanzada desde la Tierra en el siglo XXI. Resulta que en el curso de su viaje por el espacio profundo colisionó con otra sonda alienígena, fusionándose ambas computadoras y dando lugar a un ser con autoconciencia en busca de su creador. No sólo toma al capitán Kirk por éste, sino que sus directrices, de acuerdo a la programación alienígena con la que ahora funciona, es la de esterilizar todos los organismos biológicos imperfectos, entre los que, claro está, se incluyen los humanos.
tuvo reparos a la hora de reciclar las buenas ideas. En el segundo episodio de la segunda temporada, “El Suplantador”, la Enterprise encuentra una sonda espacial llamada Nomad que había sido lanzada desde la Tierra en el siglo XXI. Resulta que en el curso de su viaje por el espacio profundo colisionó con otra sonda alienígena, fusionándose ambas computadoras y dando lugar a un ser con autoconciencia en busca de su creador. No sólo toma al capitán Kirk por éste, sino que sus directrices, de acuerdo a la programación alienígena con la que ahora funciona, es la de esterilizar todos los organismos biológicos imperfectos, entre los que, claro está, se incluyen los humanos.
![]() Kirk derrota a Nomad mediante a un truco que se convertiría en recurrente en la serie y que se conoció como “bomba lógica”: la sonda se cree perfecta, así que cuando Kirk le revela que ha sido ella la que ha cometido un error al identificarle como su creador, no puede soportar tal contradicción, su sistema se recalienta y se engancha en un divertido bucle en el que no hace más que exclamar: “¡Error!, ¡Error!, ¡Error!”. Esa confusión dura lo suficiente como para que la tripulación de la Enterprise se deshaga de ella antes de que explote.
Kirk derrota a Nomad mediante a un truco que se convertiría en recurrente en la serie y que se conoció como “bomba lógica”: la sonda se cree perfecta, así que cuando Kirk le revela que ha sido ella la que ha cometido un error al identificarle como su creador, no puede soportar tal contradicción, su sistema se recalienta y se engancha en un divertido bucle en el que no hace más que exclamar: “¡Error!, ¡Error!, ¡Error!”. Esa confusión dura lo suficiente como para que la tripulación de la Enterprise se deshaga de ella antes de que explote.
El peligro ha sido conjurado, pero tan solo unos episodios más tarde nuestros héroes se ven obligados a enfrentarse a “El Mejor Ordenador”. La Enterprise recibe la misión de probar la unidad multitrónica M5, un nuevo sistema de computadoras capaz de manejar la nave sin ![]() necesidad de la molesta interferencia humana. Naturalmente, semejante idea no le hace demasiada gracia a Kirk o al doctor McCoy, que pasan a representar a aquellos espectadores temerosos de que la revolución informática les haga perder sus trabajos –algo que, efectivamente, empezó a ocurrir no mucho después de que se emitiera el capítulo-.
necesidad de la molesta interferencia humana. Naturalmente, semejante idea no le hace demasiada gracia a Kirk o al doctor McCoy, que pasan a representar a aquellos espectadores temerosos de que la revolución informática les haga perder sus trabajos –algo que, efectivamente, empezó a ocurrir no mucho después de que se emitiera el capítulo-.
Cuando la M5 empieza a cortar la energía de las secciones desocupadas de la nave para redirigirla hacia sí misma, Kirk encuentra todavía más motivos para preocuparse, pero no es hasta que la máquina dispara sobre una nave desarmada que el capitán trata de desconectarla y recuperar el control, algo, por supuesto, menos fácil de lo que debería. De hecho, cortar la energía no surte efecto porque la computadora está extrayéndola directamente del motor de curvatura.
![]() El diseñador de la diabólica máquina, el doctor Daystrom, admite que la ha programado con una especie de inteligencia artificial basada en su propia mente, lo que significa que el M5 “piensa” como él. Esto es un problema serio, porque resulta evidente que el científico está bastante loco. Para entonces, el M5 ya está disparando sobre otras naves de la Federación en la zona, interpretando las simulaciones de guerra como auténticas batallas y cobrándose muchas vidas en el proceso. De nuevo, Kirk consigue superar en astucia a la máquina gracias a una bomba lógica, esta vez señalando a la computadora que al matar humanos contraviene la orden de protegerlos. La máquina reconoce su error y se sentencia a sí misma a “morir” apagándose. “El Mejor Ordenador” es, claramente, una siniestra advertencia sobre lo que podría suceder si llevamos nuestra dependencia de las máquinas hasta sus últimas consecuencias.
El diseñador de la diabólica máquina, el doctor Daystrom, admite que la ha programado con una especie de inteligencia artificial basada en su propia mente, lo que significa que el M5 “piensa” como él. Esto es un problema serio, porque resulta evidente que el científico está bastante loco. Para entonces, el M5 ya está disparando sobre otras naves de la Federación en la zona, interpretando las simulaciones de guerra como auténticas batallas y cobrándose muchas vidas en el proceso. De nuevo, Kirk consigue superar en astucia a la máquina gracias a una bomba lógica, esta vez señalando a la computadora que al matar humanos contraviene la orden de protegerlos. La máquina reconoce su error y se sentencia a sí misma a “morir” apagándose. “El Mejor Ordenador” es, claramente, una siniestra advertencia sobre lo que podría suceder si llevamos nuestra dependencia de las máquinas hasta sus últimas consecuencias.
(Continúa en la entrada siguiente)
↧
↧
La década de los ochenta fue una época de profundos cambios en la industria del comic book norteamericano, cambios que, a su vez, tendrían repercusiones sobre el aspecto creativo. La extensión y consolidación del mercado de venta directa a las tiendas especializadas permitió a las editoriales, grandes y pequeñas, realizar tiradas ajustadas a los pedidos previos, sabiendo así de antemano la acogida que los lectores brindarían a sus títulos. Ello abrió la puerta a la posibilidad de realizar comics de géneros menos populares que los superhéroes, experimentando con nuevas colecciones sin correr el riesgo de incurrir en grandes pérdidas.
Aún mejor, el canal directo que se creó a través de esas librerías especializadas entre la editorial y el lector –sin pasar por el nebuloso mundo de las ventas de quioscos y supermercados- animó a aquéllas a ofrecer obras con formatos nuevos, con mejor papel, calidad de edición y mayor precio a sabiendas de que en esos establecimientos habría lectores dispuestos a pagarlo. Ahí está la razón del surgimiento de Epic Comics por un lado y la línea de Novelas Gráficas Marvel por otro. De este modo, un cambio en la industria propició la apertura, para lectores y autores, de un nuevo abanico de posibilidades temáticas más allá de los superhéroes propiedad de la casa.
La Ciencia Ficción fue uno de los géneros que salieron beneficiados de todo aquel movimiento. La![]() línea de Novelas Gráficas Marvel, en concreto, le dedicó varios volúmenes, algunos de ellos ya comentados aquí: “Dreadstar”, “Star Slammers”, “Super Boxers”, “Killraven”, “Starstruck”, “Alien Legion”… y la que ahora nos ocupa, “Piratas del Espacio”, nº 14 de esa colección.
línea de Novelas Gráficas Marvel, en concreto, le dedicó varios volúmenes, algunos de ellos ya comentados aquí: “Dreadstar”, “Star Slammers”, “Super Boxers”, “Killraven”, “Starstruck”, “Alien Legion”… y la que ahora nos ocupa, “Piratas del Espacio”, nº 14 de esa colección.
Domino es una adolescente soñadora y solitaria que disfruta dando largos paseos por las playas cercanas a su hogar en Carolina del Sur y soñando con las maravillas que esconde el mar y con la hazañas de su antepasada, una auténtica reina pirata. Tras una fuerte tormenta, un extraño artefacto queda al descubierto bajo la arena. Aunque evidentemente tiene siglos de antigüedad, también está claro que se trata de tecnología alienígena. Mientras sus padres deliberan sobre sus problemas matrimoniales, Domino se acerca, lo toca y una descarga de energía la sume en un coma.
Mientras tanto, muy lejos, fuera de la Tierra en algún punto del espacio, la joven y carismática pirata Raader, comanda a sus hombres en los asaltos a las naves del cruel imperio colonizador y disfruta de sus victorias en Asilo, el planeta hogar de los bucaneros. Cuando decide investigar una misteriosa señal que proviene de un sector inexplorado del espacio –y que en realidad tiene su origen en el recién reactivado radiofaro que Domino descubrió-, se encuentra con que un bajel colonizador se dirige al mismo lugar. Al llegar a nuestro planeta Raader se encontrará no sólo con que ha de ![]() batallar a muerte contra los colonizadores, sino que ella misma está relacionada de una forma muy próxima con ese planeta y con la propia Domino, quien, al despertar, se ha visto convertida en un ser con grandes poderes.
batallar a muerte contra los colonizadores, sino que ella misma está relacionada de una forma muy próxima con ese planeta y con la propia Domino, quien, al despertar, se ha visto convertida en un ser con grandes poderes.
El epílogo de texto firmado por los autores, el guionista Bill Mantlo y el dibujante Jackson Guice, deja muy claras sus influencias: Julio Verne, Edgar Rice Burroughs, Howard Pyle, Errol Flynn, Steven Spielberg, Gene Roddenberry, Alex Raymond, Jack Kirby, George Lucas… todos grandes nombres de la ficción relacionados con la aventura y/o la ciencia ficción. “Absorbimos esas fuentes, incorporándolas a nuestra propia forma de ser. Cuando nos convertimos en historietistas profesionales luchamos por dar forma a todo lo que habíamos absorbido, por alcanzar en nuestro trabajo algo de la magia que habíamos descubierto en el trabajo de los demás, por transmitir el mismo sentido de lo maravilloso, el mismo sentido de la aventura, a nuestros lectores”. Y es eso precisamente lo que intenta ser “Piratas del Espacio”, un homenaje al tiempo que un intento de recordar al lector adulto sus antiguos héroes y al joven descubrirle un tipo de narrativa de aventuras tan antigua como el hombre.
Sin embargo, a la hora de la verdad, Mantlo hizo poco por tratar de imaginar algo nuevo, ![]() limitándose a llevar un relato de piratas bastante tópico al marco del espacio y mezclarlo con la trama del adolescente en busca de su identidad (en este sentido, sacarse de la manga los superpoderes de Domino al final del volumen me parece un error garrafal que empuja la trama hacia lo superheroico de forma totalmente artificial e innecesaria).
limitándose a llevar un relato de piratas bastante tópico al marco del espacio y mezclarlo con la trama del adolescente en busca de su identidad (en este sentido, sacarse de la manga los superpoderes de Domino al final del volumen me parece un error garrafal que empuja la trama hacia lo superheroico de forma totalmente artificial e innecesaria).
![]() No tengo nada contra la idea de piratas especiales, pero ¿por qué ceñirse tan rígidamente a los clichés y trasladarlos de forma tan literal al ámbito de la ciencia ficción hasta el punto de que las astronaves parecen buques marinos e incluso llegan a amerizar en la Tierra, y los piratas blanden espadas y sables? ¿Para qué molestarse? ¿Por qué no limitarse entonces a hacer un comic de auténticos e “históricos” piratas? A menos, claro, que se esté tratando de aprovechar el tirón de “Star Wars”, renovado por entonces gracias a su tercera entrega, “El Retorno del Jedi”.
No tengo nada contra la idea de piratas especiales, pero ¿por qué ceñirse tan rígidamente a los clichés y trasladarlos de forma tan literal al ámbito de la ciencia ficción hasta el punto de que las astronaves parecen buques marinos e incluso llegan a amerizar en la Tierra, y los piratas blanden espadas y sables? ¿Para qué molestarse? ¿Por qué no limitarse entonces a hacer un comic de auténticos e “históricos” piratas? A menos, claro, que se esté tratando de aprovechar el tirón de “Star Wars”, renovado por entonces gracias a su tercera entrega, “El Retorno del Jedi”.
Pero el principal problema de esta novela gráfica es que no aguanta una lectura como trabajo unitario o autoconclusivo, puesto que buena parte de los enigmas expuestos quedan sin contestar al término de la misma. Resulta evidente que la intención era la de servir de prólogo a una nueva serie que, efectivamente, se presentó unos meses después en el subsello adulto de Marvel, Epic Comics, y que duró 12 números, entre marzo de 1985 y marzo de 1987. Bill Mantlo se ocupa de introducir todos los elementos relevantes (la premisa básica, los principales personajes), pero no tanto en tejer una historia original o verdaderamente sólida. Hay un par de grandes batallas, una visita al mundo pirata… pero nada realmente sorprendente o memorable…aunque tampoco aburrido, puesto que hay acción a raudales y los personajes, aunque solo esbozados, son lo suficientemente interesantes como para seguir pasando las páginas hasta el final.
En cuanto al dibujo de Jackson Guice, con quien Mantlo ya había colaborado anteriormente en la ![]() última etapa de los “Micronautas” -otra de esas series nunca reeditadas por problemas con los derechos y licencias-, es sencillamente correcto o, más bien, irregular, alternando planchas verdaderamente logradas en dibujo y composición con otras que parecen realizadas por alguien de talento inferior. Se antoja, no obstante, algo plano e incapaz de realzar la caracterización de los personajes.
última etapa de los “Micronautas” -otra de esas series nunca reeditadas por problemas con los derechos y licencias-, es sencillamente correcto o, más bien, irregular, alternando planchas verdaderamente logradas en dibujo y composición con otras que parecen realizadas por alguien de talento inferior. Se antoja, no obstante, algo plano e incapaz de realzar la caracterización de los personajes.
Algo parecido le pasa al color: en ocasiones espectacular, con una variedad de matices muy superior a lo que era la norma en la época; en otras, en cambio, su mala aplicación –y algún problema con el proceso de impresión- funde a los personajes con los fondos y arruina cualquier pretensión de relieve o profundidad.
![]() “Piratas del Espacio” es, en último término, la prueba de que no siempre una obra hecha desde el máximo cariño –algo que, desde luego, puede percibirse en sus viñetas más allá de las palabras antes reproducidas por Mantlo- es necesariamente el mejor trabajo de sus autores. El guión, como ya he mencionado, es poco original, demasiado plano e inconcluso, con algunos textos de apoyo innecesarios que se limitan a repetir lo que ya puede verse en la imagen; y su dibujo promete más que da.
“Piratas del Espacio” es, en último término, la prueba de que no siempre una obra hecha desde el máximo cariño –algo que, desde luego, puede percibirse en sus viñetas más allá de las palabras antes reproducidas por Mantlo- es necesariamente el mejor trabajo de sus autores. El guión, como ya he mencionado, es poco original, demasiado plano e inconcluso, con algunos textos de apoyo innecesarios que se limitan a repetir lo que ya puede verse en la imagen; y su dibujo promete más que da.
Pero, con todo y como nota personal, tengo que admitir que albergo cierto cariño por este comic,![]() que leí cuando tenía, creo, la edad adecuada: unos quince años, un momento en el que ni se han explorado lo suficiente los clásicos ni se está saturado de las novedades –especialmente en una época, los ochenta, en la que ni de lejos había la misma avalancha mensual de títulos que hoy-. Es cierto que no es más que el esqueleto de una idea, algo que se desarrollaría en la maxiserie subsiguiente (con guiones de Mantlo y dibujos, además de Guice, de Geoff Isherwood y Colleen Doran); pero, con todo, se puede disfrutar si se aborda como un digno entretenimiento con el que pasar un rato recuperando –actualizados con los decorados propios de la space opera- el espíritu de los antiguos seriales cinematográficos y las películas de piratas clásicas de los años cuarenta.
que leí cuando tenía, creo, la edad adecuada: unos quince años, un momento en el que ni se han explorado lo suficiente los clásicos ni se está saturado de las novedades –especialmente en una época, los ochenta, en la que ni de lejos había la misma avalancha mensual de títulos que hoy-. Es cierto que no es más que el esqueleto de una idea, algo que se desarrollaría en la maxiserie subsiguiente (con guiones de Mantlo y dibujos, además de Guice, de Geoff Isherwood y Colleen Doran); pero, con todo, se puede disfrutar si se aborda como un digno entretenimiento con el que pasar un rato recuperando –actualizados con los decorados propios de la space opera- el espíritu de los antiguos seriales cinematográficos y las películas de piratas clásicas de los años cuarenta.
↧
A comienzos del nuevo siglo, el director británico Christopher Nolan surgió de la nada para hacer una magnífica entrada en el mundo del cine con su segundo film, “Memento” (2000), una cinta de bajo presupuesto interpretada por un Guy Pearce en el papel de un hombre cuya memoria reciente se borra continuamente y que se ve obligado a recurrir a los más ingeniosos –e inseguros- trucos para recordar que tiene que encontrar al asesino de su mujer. “Memento” fue un éxito en el ámbito del cine independiente y de festivales y presagiaba un gran futuro para Nolan.
Sin embargo, su siguiente película, un remake del thriller sueco “Insomnia” (2002), supuso una cierta decepción. Se recuperó con “Batman Begins” (2005), reactivando con éxito la franquicia del superhéroe de DC después de los excesos que se habían cometido con ella en los noventa; y también con “El Truco Final” (2006), sobre dos magos enemistados. Ambas películas demostraron su talento cinematográfico y su acierto en la elección y desarrollo de ideas. Su definitivo ascenso al Olimpo de Hollywood vino de la mano de “Batman: El Caballero Oscuro” (2008), con la que obtuvo un enorme éxito de crítica y público. En sólo seis películas, Nolan había completado un viaje que a muchos otros directores de talento les cuesta toda una vida. ¿Conseguiría la séptima mantener la trayectoria ascendente?
La respuesta la tuvo “Origen”, que Nolan no sólo dirigió sino que también escribió, combinando ![]() en ella la experimentación narrativa de “Memento” con el tono épico con el que había seducido al gran público en sus films de Batman. El resultado fue una cinta valiente y sorprendente que soporta múltiples visionados. Y eso aun cuando la trama propiamente dicha no es ni mucho menos lo más relevante de la película.
en ella la experimentación narrativa de “Memento” con el tono épico con el que había seducido al gran público en sus films de Batman. El resultado fue una cinta valiente y sorprendente que soporta múltiples visionados. Y eso aun cuando la trama propiamente dicha no es ni mucho menos lo más relevante de la película.
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) es uno de los mejores “extractores” del mundo, líder de un equipo de expertos en espionaje industrial que crean entornos oníricos artificiales dentro de la mente dormida de su objetivo, de tal forma que pueden entrar en ella y robar los secretos que guarda. Tras sufrir una serie de contratiempos en una misión en la mente de Saito (Ken Watanabe), un poderoso hombre de negocios japonés, Cobb y sus hombres reciben de él una oferta: entrar en el sueño de Robert Fischer Jr. (Cillian Murphy), próximo heredero de una gran corporación rival de ![]() la de Saito. Pero no para extraerle información, sino para todo lo contrario: implantarle sutilmente una idea que, sin ser él consciente, le lleve a modificar sus emociones, incluso su propia identidad, en la dirección deseada: disolver el imperio levantado por su padre y eliminar así la competencia que éste supone para Saito.
la de Saito. Pero no para extraerle información, sino para todo lo contrario: implantarle sutilmente una idea que, sin ser él consciente, le lleve a modificar sus emociones, incluso su propia identidad, en la dirección deseada: disolver el imperio levantado por su padre y eliminar así la competencia que éste supone para Saito.
Cobb sabe que se trata de un trabajo muy complejo y peligroso, pero decide aceptar al prometerle Saito que logrará liberarle de los cargos que pesan sobre él en Estados Unidos por asesinar a su esposa Mal (Marion Cotillard). De esta manera, tras pasar varios años viviendo como un fugitivo internacional, podrá regresar a su hogar y reencontrarse con sus hijos.
Para llevar a cabo su plan, Cobb recluta a la joven Ariadne (Ellen Page) para diseñar un laberinto en el sueño. La muchacha siente curiosidad por el pasado de Cobb y espía su mente, descubriendo que Mal todavía vive en su subconsciente, lo que supone un riesgo para la misión que los demás miembros del equipo desconocen.
En cualquier caso, siguen adelante. El plan consiste en colocar a Fischer Jr. en un estado de sueño ![]() inducido por las drogas durante un largo vuelo transcontinental. A continuación, irán creando en su mente una serie de sueños dentro de sueños, cada uno de ellos penetrando a un nivel más profundo de la mente. Conforme más se adentran en la mente de Fischer, más se ralentiza el tiempo hasta el punto de que lo que en el sueño parecen meses o años, en el mundo real no son más que unas horas. Sin embargo, una vez dentro del sueño de Fischer, se encuentran con que su cuidadosamente diseñado plan se viene abajo no sólo a causa de las defensas que aquél tiene implantadas en su mente, sino a la intrusión de Mal, dispuesta a sabotear la operación.
inducido por las drogas durante un largo vuelo transcontinental. A continuación, irán creando en su mente una serie de sueños dentro de sueños, cada uno de ellos penetrando a un nivel más profundo de la mente. Conforme más se adentran en la mente de Fischer, más se ralentiza el tiempo hasta el punto de que lo que en el sueño parecen meses o años, en el mundo real no son más que unas horas. Sin embargo, una vez dentro del sueño de Fischer, se encuentran con que su cuidadosamente diseñado plan se viene abajo no sólo a causa de las defensas que aquél tiene implantadas en su mente, sino a la intrusión de Mal, dispuesta a sabotear la operación.
![]() Habida cuenta del éxito de sus “Batman” y con 200 millones de dólares de presupuesto a su disposición, “Origen” nació rodeada de una gran expectación. ¿Sería el particular “King Kong” de Nolan, una película pomposa y autoindulgente? ¿Estaríamos, como algunos llegaron a calificarla, ante el “Matrix” de los 2010? La respuesta a la primera pregunta es un rotundo no; en cuanto a la segunda, aunque podría pensarse que la comparación con la cinta de los Wachowski es la típica hipérbole interesada lanzada a los medios por los departamentos de publicidad del estudio, si se analiza bien, no es del todo gratuita. Nolan admite que la idea primigenia del argumento se le ocurrió diez años antes, cuando se estrenaban filmes como “Abre los Ojos” (1997), “eXistenZ” (1999) o la propia “Matrix” (1999), pero que por entonces carecía de la experiencia necesaria como para llevarla a cabo.
Habida cuenta del éxito de sus “Batman” y con 200 millones de dólares de presupuesto a su disposición, “Origen” nació rodeada de una gran expectación. ¿Sería el particular “King Kong” de Nolan, una película pomposa y autoindulgente? ¿Estaríamos, como algunos llegaron a calificarla, ante el “Matrix” de los 2010? La respuesta a la primera pregunta es un rotundo no; en cuanto a la segunda, aunque podría pensarse que la comparación con la cinta de los Wachowski es la típica hipérbole interesada lanzada a los medios por los departamentos de publicidad del estudio, si se analiza bien, no es del todo gratuita. Nolan admite que la idea primigenia del argumento se le ocurrió diez años antes, cuando se estrenaban filmes como “Abre los Ojos” (1997), “eXistenZ” (1999) o la propia “Matrix” (1999), pero que por entonces carecía de la experiencia necesaria como para llevarla a cabo.
La conexión entre ambas cintas no termina ahí. Como “Matrix”, “Origen” está protagonizada por ![]() un antiguo ídolo de adolescentes ya en la treintena que trata de redefinir su carrera interpretando papeles arriesgados; ambos films tratan sobre hackers fuera de la ley atrapados en un laberinto de realidad e ilusión del que sólo se puede salir dominando el arte de manipular lo irreal; y mientras que “Matrix” contaba con el sublime efecto “bullet time”, “Origen” tenía el combate a cámara lenta en gravedad cero. Otra película con la que “Origen” guarda ciertas similitudes es “Shutter Island” (2010), estrenada cinco meses antes y en la que DiCaprio daba vida a un personaje muy similar atrapado en una serie de ilusiones, incapaz de distinguirlas de la realidad y atormentado por los recuerdos de la muerte de su esposa, de la que se siente culpable.
un antiguo ídolo de adolescentes ya en la treintena que trata de redefinir su carrera interpretando papeles arriesgados; ambos films tratan sobre hackers fuera de la ley atrapados en un laberinto de realidad e ilusión del que sólo se puede salir dominando el arte de manipular lo irreal; y mientras que “Matrix” contaba con el sublime efecto “bullet time”, “Origen” tenía el combate a cámara lenta en gravedad cero. Otra película con la que “Origen” guarda ciertas similitudes es “Shutter Island” (2010), estrenada cinco meses antes y en la que DiCaprio daba vida a un personaje muy similar atrapado en una serie de ilusiones, incapaz de distinguirlas de la realidad y atormentado por los recuerdos de la muerte de su esposa, de la que se siente culpable.
Existían ya varios filmes sobre gente con la habilidad de penetrar en el mundo de los sueños, como “La Gran Huida” (1984), “La Celda” (2000), “Entre los Sueños y la Muerte” (2006), “Paprika” (2006), “Aurora” (2012), o incluso productos de corte más fantástico como “La Ciencia del Sueño” (2006) de Michel Gondry o toda la saga de “Pesadilla en Elm Street”.
![]() Sin embargo, mientras que todos esos títulos eran en último término vehículos para construir argumento surrealistas apoyados por los correspondientes efectos especiales, Christopher Nolan tiene una visión muy diferente de la naturaleza de nuestra mente que ya había dejado entrever en “Memento” y “El Truco Final”, películas que indicaban que nuestra mente nos puede jugar muy malas pasadas. También “Origen” sigue esa línea, articulando un arriesgado thriller conceptual que se mueve hacia atrás y hacia delante entre múltiples capas de realidad artificial. Hace, en definitiva, lo que tan rara vez consiguen los buenos escritores de ciencia ficción: plantear un gran “¿Qué pasaría si…?” y, a partir de él, fabricar un mundo fascinantemente detallado con sus propias reglas –reglas que va fijando Nolan según le conviene conforme avanza la historia- que sirve de fondo a una trama en la que se suceden todo tipo de giros. En un momento en el que la mayoría de la ciencia ficción cinematográfica se apoya en cadenas de explosiones espectaculares y onanistas exhibiciones de CGI, “Origen” es uno de los pocos filmes de ese género que descansa totalmente en las ideas. Y eso sólo puede ser un buen comienzo.
Sin embargo, mientras que todos esos títulos eran en último término vehículos para construir argumento surrealistas apoyados por los correspondientes efectos especiales, Christopher Nolan tiene una visión muy diferente de la naturaleza de nuestra mente que ya había dejado entrever en “Memento” y “El Truco Final”, películas que indicaban que nuestra mente nos puede jugar muy malas pasadas. También “Origen” sigue esa línea, articulando un arriesgado thriller conceptual que se mueve hacia atrás y hacia delante entre múltiples capas de realidad artificial. Hace, en definitiva, lo que tan rara vez consiguen los buenos escritores de ciencia ficción: plantear un gran “¿Qué pasaría si…?” y, a partir de él, fabricar un mundo fascinantemente detallado con sus propias reglas –reglas que va fijando Nolan según le conviene conforme avanza la historia- que sirve de fondo a una trama en la que se suceden todo tipo de giros. En un momento en el que la mayoría de la ciencia ficción cinematográfica se apoya en cadenas de explosiones espectaculares y onanistas exhibiciones de CGI, “Origen” es uno de los pocos filmes de ese género que descansa totalmente en las ideas. Y eso sólo puede ser un buen comienzo.
Decía más arriba que lo de menos en “Origen” es la trama. Y es que lo realmente fascinante de la ![]() película es su tour-de-force narrativo y visual. Efectivamente, Nolan apila idea tras idea hasta que un argumento esencialmente sencillo se convierte en un laberinto de asombroso ingenio conceptual para cuyo recorrido el espectador recibe las claves justas. Ahí están como ejemplo las escenas iniciales con la extracción en el subconsciente de Saito, en el que se producen múltiples cambios entre diferentes niveles del sueño sin que se ofrezcan demasiadas explicaciones de qué es lo que ocurre; o las misteriosas y desconcertantes apariciones de Mal, que confunden a todo aquel que vea la película por primera vez. Es la primera señal de que Nolan confía en el potencial de las grandes ideas y que no va a malgastar el tiempo tratando de mantener con él a quien no sea capaz de seguir su ritmo. En realidad, es una película más fácil de entender que de explicar y Nolan se asegura de ir suministrando la información necesaria para seguir la acción; aunque, eso sí, exige del espectador una total atención en la que no caben cortes, distracciones ni visitas al baño. Si uno se pierde unos minutos, corre el riesgo, como los protagonistas, de quedar totalmente perdido en
película es su tour-de-force narrativo y visual. Efectivamente, Nolan apila idea tras idea hasta que un argumento esencialmente sencillo se convierte en un laberinto de asombroso ingenio conceptual para cuyo recorrido el espectador recibe las claves justas. Ahí están como ejemplo las escenas iniciales con la extracción en el subconsciente de Saito, en el que se producen múltiples cambios entre diferentes niveles del sueño sin que se ofrezcan demasiadas explicaciones de qué es lo que ocurre; o las misteriosas y desconcertantes apariciones de Mal, que confunden a todo aquel que vea la película por primera vez. Es la primera señal de que Nolan confía en el potencial de las grandes ideas y que no va a malgastar el tiempo tratando de mantener con él a quien no sea capaz de seguir su ritmo. En realidad, es una película más fácil de entender que de explicar y Nolan se asegura de ir suministrando la información necesaria para seguir la acción; aunque, eso sí, exige del espectador una total atención en la que no caben cortes, distracciones ni visitas al baño. Si uno se pierde unos minutos, corre el riesgo, como los protagonistas, de quedar totalmente perdido en ![]() los recovecos del sinuoso argumento.
los recovecos del sinuoso argumento.
Antes de comenzar el meollo de la película, hay otra impactante escena mediante la cual se nos descubren las reglas del mundo del sueño a través de los ojos de Ariadne y la mente de Cobb. Cuando la muchacha se da cuenta de que está en un sueño y le asalta el pánico, las calles y toda la ciudad alrededor de ella empiezan a desintegrarse; pero en cuanto aprende a dominar esas reglas, juega de forma espectacular con la arquitectura, doblando avenidas y edificios sobre sí mismos, creando espejos a través de los cuales se pasa a otra calle, levantando puentes…antes de que la “gente” que habita el sueño se vuelva contra ella como leucocitos ante un virus.
Las escenas que narran la inserción de Origen y que ocupan la mayor parte del metraje, tienen![]() lugar en múltiples niveles del sueño, operando cada equipo en uno de ellos para dirigir la mente de Fischer en la dirección deseada al tiempo que se enfrentan a los ataques de las defensas del subconsciente (frases como “Su subconsciente ha sido militarizado” se exclaman con total coherencia y sin que en ningún momento suenen ridículas). Lo que sucede en un nivel del sueño afecta a los que se encuentran en capas más profundas, como ocurre en el hotel sacudido por temblores durante la persecución del coche a un nivel superior para luego verse sometido a gravedad cero cuando ese automóvil cae por un puente; o la divertida implicación de que en ese mundo siempre está lloviendo porque el subconsciente del soñador le está recordando que no fue el baño… Nolan coreografía y enlaza todas las escenas de forma precisa y muy visual, como la de Arthur (Joseph Gordon-Levitt) luchando contra unos matones en un pasillo en ausencia de gravedad o tratando de introducir a un “paquete” de soñadores en un ascensor.
lugar en múltiples niveles del sueño, operando cada equipo en uno de ellos para dirigir la mente de Fischer en la dirección deseada al tiempo que se enfrentan a los ataques de las defensas del subconsciente (frases como “Su subconsciente ha sido militarizado” se exclaman con total coherencia y sin que en ningún momento suenen ridículas). Lo que sucede en un nivel del sueño afecta a los que se encuentran en capas más profundas, como ocurre en el hotel sacudido por temblores durante la persecución del coche a un nivel superior para luego verse sometido a gravedad cero cuando ese automóvil cae por un puente; o la divertida implicación de que en ese mundo siempre está lloviendo porque el subconsciente del soñador le está recordando que no fue el baño… Nolan coreografía y enlaza todas las escenas de forma precisa y muy visual, como la de Arthur (Joseph Gordon-Levitt) luchando contra unos matones en un pasillo en ausencia de gravedad o tratando de introducir a un “paquete” de soñadores en un ascensor.
![]() Una de las cosas que más sorprende de Nolan en su tratamiento del cine de género es que decide ser un director absolutamente realista, algo que ya se había visto en su interpretación de Batman, dejando de lado los elementos más fantásticos del mito a favor de un realismo basado en los personajes y la acción. De la misma forma, en “Origen” se aleja totalmente de la idea de la dimensión onírica como un ámbito de extrañas maravillas surrealistas que ha dominado la descripción del sueño en el cine desde “Recuerda” (1945), de Alfred Hitchcock, y la convierte en cambio en un mundo basado en la realidad, un entorno en el que lo imposible no está continuamente irrumpiendo en pantalla, sino que presenta situaciones “mundanas” como una persecución automovilística o esquiadores disparándose entre sí. En una entrevista, el responsable de efectos especiales, Paul Franklin, contaba que, siguiendo las instrucciones de Nolan, habían añadido al surrealismo la absoluta convicción del realismo. Y lo consiguió hasta el punto de que si se cogen aisladamente muchas de esas escenas, sería imposible determinar si narran un sueño o son extractos de una película de acción normal.
Una de las cosas que más sorprende de Nolan en su tratamiento del cine de género es que decide ser un director absolutamente realista, algo que ya se había visto en su interpretación de Batman, dejando de lado los elementos más fantásticos del mito a favor de un realismo basado en los personajes y la acción. De la misma forma, en “Origen” se aleja totalmente de la idea de la dimensión onírica como un ámbito de extrañas maravillas surrealistas que ha dominado la descripción del sueño en el cine desde “Recuerda” (1945), de Alfred Hitchcock, y la convierte en cambio en un mundo basado en la realidad, un entorno en el que lo imposible no está continuamente irrumpiendo en pantalla, sino que presenta situaciones “mundanas” como una persecución automovilística o esquiadores disparándose entre sí. En una entrevista, el responsable de efectos especiales, Paul Franklin, contaba que, siguiendo las instrucciones de Nolan, habían añadido al surrealismo la absoluta convicción del realismo. Y lo consiguió hasta el punto de que si se cogen aisladamente muchas de esas escenas, sería imposible determinar si narran un sueño o son extractos de una película de acción normal.
Hay, sí, varios elementos surrealistas en “Origen”, muchos de los cuales ya se mostraban en el ![]() tráiler: la lucha en gravedad cero en el pasillo del hotel, la ciudad de París transformándose de forma imposible, los acantilados desmigajándose…- pero no son más que una parte de la película. La historia no se centra en ellos y el sentido de lo maravilloso propio de la buena ciencia ficción se basa en la riqueza de sus ideas, no en la acumulación de impactos visuales (algo de lo que sí se podría acusar a “Matrix”). Ello queda patente en el hecho de que la parte mejor escrita de toda la película –aquella en la que Cobb y Mal descienden al mundo que ambos construyeron en su sueño compartido y en la que residieron durante cincuenta años en el tiempo del sueño, para luego verse incapaces de ajustarse a la realidad y las consecuencias que de ello se derivaron- se desarrolla sin efectos especiales ni escenas de acción. Christopher Nolan quiere impresionar tus ojos y tus oídos, claro que sí, pero sobre todo tu cerebro.
tráiler: la lucha en gravedad cero en el pasillo del hotel, la ciudad de París transformándose de forma imposible, los acantilados desmigajándose…- pero no son más que una parte de la película. La historia no se centra en ellos y el sentido de lo maravilloso propio de la buena ciencia ficción se basa en la riqueza de sus ideas, no en la acumulación de impactos visuales (algo de lo que sí se podría acusar a “Matrix”). Ello queda patente en el hecho de que la parte mejor escrita de toda la película –aquella en la que Cobb y Mal descienden al mundo que ambos construyeron en su sueño compartido y en la que residieron durante cincuenta años en el tiempo del sueño, para luego verse incapaces de ajustarse a la realidad y las consecuencias que de ello se derivaron- se desarrolla sin efectos especiales ni escenas de acción. Christopher Nolan quiere impresionar tus ojos y tus oídos, claro que sí, pero sobre todo tu cerebro.
![]() (ATENCIÓN: SPOILERS). El film llega a un magnífico y ambiguo final en el que Cobb rescata a Saito de su sueño, enlazando con el comienzo de la historia, cuando ambos están hablando acerca del destino. El espectador se queda con la duda de si todo habrá sido un sueño más en la mente de Cobb y de si lo único que ha hecho es retornar a ese nivel del inconsciente desde el que empezó. En la última escena, al estilo del final “con unicornio” de “Blade Runner” (1982), Cobb se reúne con sus hijos y Nolan cierra el plano sobre el tótem de Cobb girando sobre una mesa y dejándonos con la duda de si caerá o no, lo que nos revelaría de forma inequívoca si todavía estamos contemplando un sueño. (FIN SPOILER).
(ATENCIÓN: SPOILERS). El film llega a un magnífico y ambiguo final en el que Cobb rescata a Saito de su sueño, enlazando con el comienzo de la historia, cuando ambos están hablando acerca del destino. El espectador se queda con la duda de si todo habrá sido un sueño más en la mente de Cobb y de si lo único que ha hecho es retornar a ese nivel del inconsciente desde el que empezó. En la última escena, al estilo del final “con unicornio” de “Blade Runner” (1982), Cobb se reúne con sus hijos y Nolan cierra el plano sobre el tótem de Cobb girando sobre una mesa y dejándonos con la duda de si caerá o no, lo que nos revelaría de forma inequívoca si todavía estamos contemplando un sueño. (FIN SPOILER).
Nolan imprime a la película tanto un ritmo trepidante (en un momento determinado está narrando ![]() simultáneamente cinco niveles de acción, uno “real” y cuatro oníricos) como una atmósfera algo malsana e irreal construida con ayuda del director de fotografía, Wally Pfister, con quien había colaborado desde “Memento”, y que juega con del diseño de luz y colores para distinguir diferentes mentes y niveles de sueño. Y, por supuesto, cuenta con un reparto de primera división en el que además de los actores citados encontramos a Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas o Michael Caine.
simultáneamente cinco niveles de acción, uno “real” y cuatro oníricos) como una atmósfera algo malsana e irreal construida con ayuda del director de fotografía, Wally Pfister, con quien había colaborado desde “Memento”, y que juega con del diseño de luz y colores para distinguir diferentes mentes y niveles de sueño. Y, por supuesto, cuenta con un reparto de primera división en el que además de los actores citados encontramos a Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas o Michael Caine.
![]() “Origen” es un ejemplo de lo que el gran Alfred Hitchcock calificaría como “puro cine”: una narración que sólo puede experimentarse con pleno disfrute en la pantalla. Es una película compleja narrativamente pero no confusa; retadora pero gratificante, que puede disfrutarse sólo por su espectáculo narrativo y visual, pero también para ahondar en la reflexión intelectual que nos propone sobre la naturaleza de nuestra mente y nuestros sueños.
“Origen” es un ejemplo de lo que el gran Alfred Hitchcock calificaría como “puro cine”: una narración que sólo puede experimentarse con pleno disfrute en la pantalla. Es una película compleja narrativamente pero no confusa; retadora pero gratificante, que puede disfrutarse sólo por su espectáculo narrativo y visual, pero también para ahondar en la reflexión intelectual que nos propone sobre la naturaleza de nuestra mente y nuestros sueños.
Quizá sea aún algo pronto para calificarlo como tal, pero este drama que mezcla el espionaje, la acción, la fantasía y la ciencia ficción en algo único hasta la fecha, tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico del género. El tiempo lo dirá.
↧
September 3, 2015, 10:17 am
Todo el mundo ha soñado alguna vez con ser invisible y satisfacer sus oscuras fantasías. Pero los aficionados a la ciencia ficción saben bien que la invisibilidad suele ser más una maldición que una ventaja.
En la novela original de H.G.Wells, “El Hombre Invisible” (1897), el protagonista que le da título es un científico llamado Griffin, reducido a la pobreza y la locura cuando se ve incapaz de recobrar su estado físico “visible” e integrarse normalmente en la sociedad. La invisibilidad también volvió loco a Kevin Bacon en “El Hombre sin Sombra” (2000) y en “Memorias de un Hombre Invisible” (1992), Chevy Chase casi es asesinado por agentes secretos cuando se niega a trabajar como espía.
Tampoco en la televisión la invisibilidad fue fuente de satisfacción. “La invisibilidad apesta”, dijo ![]() el guionista Leslie Stevens después de colaborar como escritor y productor en dos series sobre hombres invisibles en la década de los setenta: “The Invisible Man” (1975-76, con David McCallum como científico) y “Gemini Man” (1976, con Ben Murphy como agente secreto). Ambos programas fracasaron: ninguno de los dos superó los doce episodios. Incluso la británica “Invisible Man” no sobrevivió más allá de un año (1959-1960), y eso que era la patria de la criatura imaginada por Wells.
el guionista Leslie Stevens después de colaborar como escritor y productor en dos series sobre hombres invisibles en la década de los setenta: “The Invisible Man” (1975-76, con David McCallum como científico) y “Gemini Man” (1976, con Ben Murphy como agente secreto). Ambos programas fracasaron: ninguno de los dos superó los doce episodios. Incluso la británica “Invisible Man” no sobrevivió más allá de un año (1959-1960), y eso que era la patria de la criatura imaginada por Wells.
Lo cierto es que todas esas series presentaban personajes estereotipados y sin demasiada personalidad. Además, aunque los efectos especiales eran razonablemente buenos para su época, la introducción y expansión de los CGI en el mundo de la televisión desde mediados de los noventa había abierto todo un nuevo universo de fascinantes posibilidades. En ese contexto, en ![]() abril de 1998, el productor Dick Wolf (“Ley y Orden”) anunció una nueva serie para la Fox en la que Kyle MacLachlan sería un hombre invisible. Iba a estar ambientada en la Nueva York contemporánea y tendría un tono realista en la senda de “Expediente X”. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a materializarse.
abril de 1998, el productor Dick Wolf (“Ley y Orden”) anunció una nueva serie para la Fox en la que Kyle MacLachlan sería un hombre invisible. Iba a estar ambientada en la Nueva York contemporánea y tendría un tono realista en la senda de “Expediente X”. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a materializarse.
Dos años más tarde, Sci Fi Channel (antes de rebautizarse Syfy en 2009) se encontraba en plena remodelación de su parrilla de programas, empezando a producir series propias en lugar de comprar en el circuito sindicado los derechos de otras previamente emitidas. Ello abrió las puertas a ciertos productores y guionistas que no habían conseguido hasta ese momento interesar a las grandes cadenas con sus proyectos para series de ciencia ficción. Una de las que vio la luz de esta manera fue, por ejemplo,“Farscape” (1999). Otra fue “El Hombre Invisible”, que mezclaba la aventura fantástica, la ciencia ficción, la comedia, el drama y el mundo del espionaje.
Cuando Sci Fi Channel contactó con el guionista Matt Greenberg para proponerle una serie sobre ![]() hombres invisibles, éste no se mostró muy entusiasmado. ¿Cómo darle un enfoque nuevo a una figura ya hacía mucho tiempo convertida en estereotipo? Al final, se decantó por una aproximación rayana en la sátira en la que el sujeto en cuestión sería Darien Fawkes, un antiguo ladrón de guante blanco, inestable y egoísta, pero de buen corazón en el fondo. El actor Vincent Ventresca firmó para encarnar a Fawkes animado por el énfasis que los guiones hacían en la caracterización: “La invisibilidad era lo menos interesante para mí”, afirmó en una entrevista, “La serie iba realmente sobre la gente y sus relaciones”.
hombres invisibles, éste no se mostró muy entusiasmado. ¿Cómo darle un enfoque nuevo a una figura ya hacía mucho tiempo convertida en estereotipo? Al final, se decantó por una aproximación rayana en la sátira en la que el sujeto en cuestión sería Darien Fawkes, un antiguo ladrón de guante blanco, inestable y egoísta, pero de buen corazón en el fondo. El actor Vincent Ventresca firmó para encarnar a Fawkes animado por el énfasis que los guiones hacían en la caracterización: “La invisibilidad era lo menos interesante para mí”, afirmó en una entrevista, “La serie iba realmente sobre la gente y sus relaciones”.
El episodio piloto presentaba a Darien mientras trataba de robar unas joyas en un edificio de apartamentos. Pero el anciano dueño del inmueble sufre un ataque al corazón al descubrirlo. En lugar de huir, Darien intenta reanimarlo, lo que le cuesta la detención por la policía. Sus esfuerzos por salvar al anciano son mal interpretados por los agentes y los titulares de los periódicos lo presentan no sólo como un ladrón sino como un abusador sexual de ancianos. Enviado a prisión, Darien intenta abrir la cerradura de la celda cuando una araña, insecto por el que sienta una irrefrenable fobia, aterriza sobre él. Sus gritos histéricos le valen ser trasladado a una celda de confinamiento solitario. Parecía claro que este nuevo hombre invisible iba a mezclar sátira y aventura.
Su hermano Kevin, un joven científico, le promete el perdón de sus delitos si participa en un ![]() arriesgado experimento mediante el cual se le implantará en el cortex cerebral una glándula biosintética. Ésta segregará sobre su piel una hormona llamada “Mercurio” que tiene la capacidad de refractar la luz, convirtiendo a Darien en invisible.
arriesgado experimento mediante el cual se le implantará en el cortex cerebral una glándula biosintética. Ésta segregará sobre su piel una hormona llamada “Mercurio” que tiene la capacidad de refractar la luz, convirtiendo a Darien en invisible.
Darien no se muestra muy convencido, pero accede ante la perspectiva de pasarse la vida encerrado. Cuando es llevado a los laboratorios secretos donde se están desarrollando los experimentos, desconfía inmediatamente de un científico supuestamente brillante que responde al nombre de Arnaud de Fehrn. Tras la operación, Darien se encuentra con que la adrenalina, el miedo y la ira activan la glándula haciéndole invisible. No tarda en arrepentirse de su decisión pero, a petición de su hermano, accede a probar su nueva habilidad durante un par de semanas más. Descubre que también puede convertir otros objetos en invisibles recubriéndolos del Mercurio que él segrega (más adelante averiguará asimismo que es capaz de ver objetos invisibles para el resto).
Sin embargo, ambos hermanos desconocen que la glándula ha sido mutada en secreto por Arnaud de tal forma que si Darien mantiene su invisibilidad más de treinta minutos, aquélla afectará a su cerebro convirtiéndolo en un violento psicópata. Arnaud resulta ser un terrorista infiltrado que chantajea a Darien con un antídoto que él mismo ha desarrollado. Las cosas se precipitan con rapidez: los hombres de Arnaud invaden las instalaciones y matan a todo el mundo excepto a ![]() Darien, quien ha de ver cómo su hermano, empapado en sangre, muere en sus brazos.
Darien, quien ha de ver cómo su hermano, empapado en sangre, muere en sus brazos.
Darien se ve obligado entonces a trabajar para el Oficial (Eddie Jones), un retorcido pero patriótico individuo que dirige una agencia secreta del gobierno que es la única en posesión del antídoto que contrarresta los efectos perniciosos del Mercurio. La extirpación quirúrgica de la glándula mataría a Darien, así que, mientras no se encuentre una cura, no le queda más remedio que colaborar como agente especial en las misiones que le asignen. Al final, también para él la invisibilidad ha resultado ser una maldición.
El nuevo equipo en el que se integra Darien está formado por la bella doctora Claire (Shannon Kenny), que le administra el antídoto y controla su evolución física; y Bobby Hobbes (Paul Ben-Victor), un cínico exsoldado y ex agente del FBI (“Mal pagado, insatisfecho y saturado de trabajo”). Una parte importante de la serie descansa sobre la dinámica entre estos tres personajes. Hobbes tendrá frecuentes desacuerdos con Darien por motivos de procedimiento en las operaciones, mientras que Claire se muestra algo fría y reservada, tratándole más como una mascota que como un hombre. Todos ellos responden ante el Oficial, alguien que en tiempos fue un importante funcionario del gobierno y que, aunque “desterrado” a una agencia con poco presupuesto y ningún reconocimiento, sigue manteniendo su influencia en las altas esferas.
Sin duda uno de los elementos de la serie que más gustó a los espectadores fue la química entre ![]() Darien y Hobbes, algo que se extendía más allá de las cámaras. Ambos actores congeniaron desde el mismo casting y fue precisamente Vincent Ventresca quien convenció a Paul Ben-Victor, no muy dispuesto a aceptar el papel, de entrar en la serie. Ambos ofrecían el marcado contraste que caracteriza las buddy-movies: Darien era alto, delgado, con una generosa mata de pelo, indolente e impulsivo; Hobbes era bajo, robusto, calvo, paranoico y meticuloso. A la mezcla se añadía el ingrediente de la invisibilidad, lo que proporcionaba oportunidades para el humor absurdo. Pese a sus frecuentes desacuerdos, ambos acabarían forjando un fuerte lazo de amistad y lealtad mutuas.
Darien y Hobbes, algo que se extendía más allá de las cámaras. Ambos actores congeniaron desde el mismo casting y fue precisamente Vincent Ventresca quien convenció a Paul Ben-Victor, no muy dispuesto a aceptar el papel, de entrar en la serie. Ambos ofrecían el marcado contraste que caracteriza las buddy-movies: Darien era alto, delgado, con una generosa mata de pelo, indolente e impulsivo; Hobbes era bajo, robusto, calvo, paranoico y meticuloso. A la mezcla se añadía el ingrediente de la invisibilidad, lo que proporcionaba oportunidades para el humor absurdo. Pese a sus frecuentes desacuerdos, ambos acabarían forjando un fuerte lazo de amistad y lealtad mutuas.
En las series previas sobre el tema del hombre invisible buena parte de los efectos especiales se ![]() realizaban mediante largas y caras escenas con pantallas croma. Los nuevos efectos digitales hicieron de la invisibilidad un poder mucho más sencillo de crear visualmente. Janet Hamilton Muswell fue la supervisora de efectos especiales para el capítulo piloto y quien reunió al equipo que se encargaría de ese apartado durante el resto de la serie. Muswell no era ni mucho menos una recién llegada en el género, habiendo participado en el equipo técnico de series como “Star Trek: La Nueva Generación”, “Star Trek: Espacio Profundo 9”, “Lois y Clark” o “VR5”. La tecnología había avanzado, pero ello no significaba que hubieran desaparecido los típicos problemas de las series televisivas. Tal y como ella misma declaró: “Conseguimos los mejores resultados posibles. El episodio piloto presentaba muchos desafíos, incluida la falta de dinero y las largas horas de trabajo”.
realizaban mediante largas y caras escenas con pantallas croma. Los nuevos efectos digitales hicieron de la invisibilidad un poder mucho más sencillo de crear visualmente. Janet Hamilton Muswell fue la supervisora de efectos especiales para el capítulo piloto y quien reunió al equipo que se encargaría de ese apartado durante el resto de la serie. Muswell no era ni mucho menos una recién llegada en el género, habiendo participado en el equipo técnico de series como “Star Trek: La Nueva Generación”, “Star Trek: Espacio Profundo 9”, “Lois y Clark” o “VR5”. La tecnología había avanzado, pero ello no significaba que hubieran desaparecido los típicos problemas de las series televisivas. Tal y como ella misma declaró: “Conseguimos los mejores resultados posibles. El episodio piloto presentaba muchos desafíos, incluida la falta de dinero y las largas horas de trabajo”.
![]() Mientras que, por ejemplo, los productores de “The Invisible Man” (1975) admitieron arrepentidos haber hecho que su héroe tropezara continuamente para que los espectadores pudieran “ver” por dónde andaba en la pantalla, Muswell no tuvo que enfrentarse a ese problema: “Nuestro hombre invisible iba vestido mucho tiempo, así que le podías ver”, comentaba. Efectivamente, las técnicas digitales permitían dotar de una enorme flexibilidad al personaje, ya fuera en su versión real o en la virtual.
Mientras que, por ejemplo, los productores de “The Invisible Man” (1975) admitieron arrepentidos haber hecho que su héroe tropezara continuamente para que los espectadores pudieran “ver” por dónde andaba en la pantalla, Muswell no tuvo que enfrentarse a ese problema: “Nuestro hombre invisible iba vestido mucho tiempo, así que le podías ver”, comentaba. Efectivamente, las técnicas digitales permitían dotar de una enorme flexibilidad al personaje, ya fuera en su versión real o en la virtual.
Las misiones del hombre invisible abarcaban desde lo serio a lo humorístico. El equipo trataría de influir en un supersticioso líder sudamericano para que cambiara su política; atrapar a un antiguo agente al que también se le implantó la glándula; ganar dinero ilegalmente en un casino; enfrentarse de nuevo al terrorista Arnaud; investigar los crueles experimentos con vagabundos que se llevan a cabo en un hospital; o burlar a una misteriosa compañía que ha descubierto su propia forma de crear superhumanos.
En todos los episodios nunca faltaba algo de humor por parte de Darien (su frase más repetida era “¡Ay, Mierda!”) o Hobbes así como frecuentes guiños al espectador atento. Cuando Darien interroga a un hombre en un restaurante mexicano, se puede ver de fondo un poster de la película “El Hombre Invisible” (1933) protagonizada por Claude Rains. Gloria Stuart, que apareció en ![]() aquel viejo film, interpretó a la abuela de Darien en el episodio “Figura Paternal”. En la segunda temporada, el Big Foot trata de aparearse con Darien atraído por el olor de su glándula de Mercurio. Ese humor un tanto sarcástico se extendía también a la propia “Agencia”, que resultaba ser una rama de la “Oficina de Caza y Pesca” sólo porque ésta tenía un sobrante de presupuesto del que carecía el mismísimo Departamento de Defensa. El secretismo, intrigas, protocolos y regulaciones de las agencias gubernamentales eran a menudo objeto de sátira política.
aquel viejo film, interpretó a la abuela de Darien en el episodio “Figura Paternal”. En la segunda temporada, el Big Foot trata de aparearse con Darien atraído por el olor de su glándula de Mercurio. Ese humor un tanto sarcástico se extendía también a la propia “Agencia”, que resultaba ser una rama de la “Oficina de Caza y Pesca” sólo porque ésta tenía un sobrante de presupuesto del que carecía el mismísimo Departamento de Defensa. El secretismo, intrigas, protocolos y regulaciones de las agencias gubernamentales eran a menudo objeto de sátira política.
Uno de los guionistas de la serie, Jonathan Glassner, explicaba la abundante presencia del humor: “Nuestra versión se acercaba a la comedia irreverente. La invisibilidad es una premisa que resulta difícil tomarse en serio. Las cosas que Darien puede hacer en un tono serio son muy limitadas. En las reuniones de guión que teníamos siempre salía la cuestión, “¿Qué podemos inventar para Darien esta semana además de robar algo o espiar a alguien?” Era mucho más fácil inventarse cosas divertidas. Mi momento favorito es cuando Darien ve un mimo callejero y decide estropearle la actuación. Se convierte en “el muro” contra el que el actor se golpea una y otra vez. Cuando ambos empiezan a pelear, el público asistente ríe y aplaude pensando que es un mimo extraordinario”.
La serie funcionó bien y se aprobó una segunda temporada en la que los guionistas intentaron atraer más público masculino añadiendo a la endurecida y algo grosera agente Alex Monroe, ![]() interpretada por Brandy Ledford. Monroe quería encontrar a su joven hijo desaparecido, pero su personalidad tuvo el efecto de repeler a las espectadoras. La propia actriz, años más tarde, se arrepentía de ello: “No se por qué la hice tan zorra”, se quejaba a la revista TV Zone, “No dejé que los espectadores le cogieran cariño”.
interpretada por Brandy Ledford. Monroe quería encontrar a su joven hijo desaparecido, pero su personalidad tuvo el efecto de repeler a las espectadoras. La propia actriz, años más tarde, se arrepentía de ello: “No se por qué la hice tan zorra”, se quejaba a la revista TV Zone, “No dejé que los espectadores le cogieran cariño”.
La serie fue acumulando un aceptable número de seguidores hasta el punto de que se situó segunda en el ranking de audiencia de la cadena. Pero, tras 46 episodios de 60 minutos, se canceló inesperadamente. Por una parte –aunque no se refleja en el acabado final- resultó siendo una serie más cara de lo esperado, y las ganancias no compensaban el coste. Por otra parte, fue víctima de las luchas corporativas entre Sci-Fi Channel y su compañía asociada en la sindicación, USA Network. El propio Vincent Ventresca se enteró de la cancelación al leer un artículo en el New York Times sobre la nueva programación de Sci-Fi y no encontrar en ella la serie que él protagonizaba. Poco después, la cadena anunció oficialmente su término.
El guionista Craig Silverstein se las arregló en el último episodio para curar a Darien de su dependencia al antídoto, aunque conservaba su poder de invisibilidad. La campaña de los fans para que la cadena produjera una tercera temporada fue inútil y aunque Sci-Fi prometió cerrar definitivamente la serie con dos telefilmes, éstos nunca llegaron a realizarse.
“El Hombre Invisible” fue una serie modesta, con buenos efectos digitales para la época, aunque con un presupuesto excesivamente ajustado como para poder aspirar a argumentos con mayor complejidad y reparto en los que los actores hubieran podido brillar más. Con todo, esta serie es un digno representante de la época en la que el Sci-Fi Channel se esforzaba por ofrecer algo más que combates de lucha libre y telefilmes de pésima calidad. Dentro del tema de la invisibilidad, su planteamiento sigue siendo el más interesante de entre las muchas películas y series que se han realizado al respecto en el último medio siglo.
↧
September 7, 2015, 9:39 am
Aunque “Lotería Solar” suele citarse como la primera de las cuarenta y cinco novelas escritas por Philip K.Dick, cuando apareció publicada en 1955, él tenía veintiséis años y ya no era ni mucho menos un escritor novel. Desde 1952, año en que publicó “Beyond Lies the Wub” en el número de julio de “Planet Stories” y hasta aparecer esta novela, había visto publicadas unas treinta y cinco historias cortas en las revistas especializadas de ciencia ficción, veintisiete de ellas solamente en 1953, lo que da fe de su productividad –y su apremiante necesidad de dinero-.
Pero lo cierto es que no era la ciencia ficción el verdadero amor de Dick, al menos al principio. En 1955, tenía escritas nada menos que cuatro novelas de temática mainstream languideciendo en su archivo, incluyendo “Gather Yourselves Together” (escrita en 1949), “Voices From the Street” (1952) o la novela fantástica “A Glass of Darkness” (publicada en 1956 como “Muñecos Cósmicos”). Pero con ninguna de ellas consiguió atraer el interés de los editores, que le seguían pidiendo historias cortas de ciencia ficción. Así que, a su pesar, se veía cada vez más encerrado en ese guetto literario del que quería distanciarse en su aspiración de ser algún día un “escritor serio”. Nunca lo consiguió. Durante toda su vida sería considerado un escritor pulp, un artesano de la literatura popular. Sólo después de su muerte fue su obra reexaminada y revestida de la importancia cultural que hoy tiene.
En ese contexto, animado por el editor Anthony Boucher a probar suerte dentro de la ciencia ![]() ficción en un formato más largo, Dick terminó “Lotería Solar” en marzo de 1954, modificándola considerablemente tras venderla al editor de Ace Books, Donald Wollheim (quien cambió el título original de Dick, “Quizmaster Take All”). En mayo de 1955, apareció ocupando la mitad de un volumen completado por “The Big Jump”, de Leigh Brackett. Fue un prometedor “debut” para Dick, un relato ágil, imaginativo y complejo que deja entrever un gran futuro literario.
ficción en un formato más largo, Dick terminó “Lotería Solar” en marzo de 1954, modificándola considerablemente tras venderla al editor de Ace Books, Donald Wollheim (quien cambió el título original de Dick, “Quizmaster Take All”). En mayo de 1955, apareció ocupando la mitad de un volumen completado por “The Big Jump”, de Leigh Brackett. Fue un prometedor “debut” para Dick, un relato ágil, imaginativo y complejo que deja entrever un gran futuro literario.
La acción se desarrolla en uno de los futuros distópicos tan queridos al escritor, una Tierra del año 2203 dominada por la lógica y los números en la que “la desintegración del sistema social y económico había sido lenta, gradual y profunda. (…) los hombres dejaron de creer en las leyes de la Naturaleza. Nada parecía estable o fijo; el universo era un flujo incesante. Nadie sabía lo que iba a ocurrir. Nadie podía contar con nada. La predicción ![]() estadística se hizo popular…; el concepto mismo de causa y efecto desapareció. Los hombres ya no pensaron que podían controlar el entorno; todo lo que les quedaba era una secuencia de probabilidades en un universo regido por el azar”.
estadística se hizo popular…; el concepto mismo de causa y efecto desapareció. Los hombres ya no pensaron que podían controlar el entorno; todo lo que les quedaba era una secuencia de probabilidades en un universo regido por el azar”.
Así, se ha llegado a una situación en la que el líder planetario, cargo conocido como “Gran Presentador”, no es elegido bien por una mayoría, bien por una minoría, sino designado al azar por “La Botella”, un sofisticado procedimiento tecnológico construido sobre viejos planteamientos desarrollados por los militares americanos y soviéticos y conocido como Minimax. De esta forma, teóricamente, todo el mundo tiene una oportunidad de convertirse en el hombre más poderoso del mundo; todos pueden albergar el sueño de ser señalados por la Botella algún día.
Es, por tanto, un juego que actúa como forma de control social en el que cada individuo es privado de su propia personalidad y su capacidad de influencia sobre el gobierno, manteniéndolo de facto aislado de las estructuras de poder. “Durante decenios la economía se había basado en complejos mecanismos dispensadores con los que se distribuían toneladas de mercancías sobrantes. Pero por cada hombre que ganaba un coche, una nevera o un televisor, había millones que no ganaban nada. En el decurso de los años, los premios de los juegos pasaron de ser artículos materiales a propuestas más atractivas: poder y prestigio. Y por ![]() encima de todo, estaba en juego la función más codiciada: la de Gran Presentador, el máximo dispensador de poder y, por tanto, el administrador de los Juegos”.
encima de todo, estaba en juego la función más codiciada: la de Gran Presentador, el máximo dispensador de poder y, por tanto, el administrador de los Juegos”.
Y, como todo juego ha de tener su parte de catarsis colectiva y de entretenimiento, en la Botella éstas toman la forma del asesinato televisado. Porque el líder saliente tiene el derecho legal de intentar asesinar a su sucesor siempre y cuando sea capaz de superar las medidas de seguridad que le rodean, especialmente las Brigadas Telepáticas, una especie de servicio secreto de élite. El nuevo Gran Presentador ha de ganarse el respeto de la población sobreviviendo a la amenaza. Si no lo consigue, se pone en marcha otra vez el Minimax.
Ted Benteley es un idealista bioquímico de treinta y dos años desengañado con el papel que le ha tocado en la vida tras ser despedido de una de las Colinas, los conglomerados industriales que dominan la economía. Nadie puede sobrevivir decentemente en ese futuro si no pertenece a una corporación o sirve a algún individuo destacado, así que intenta conseguir un empleo en la oficina del Gran Presentador, Reese Verrick. Sus empleados le toman el irrenunciable juramento de lealtad sin informarle de que, tras diez años en el cargo, ese mismo día la Botella ha dictaminado su sustitución por el polémico Leon Cartwright, líder de una secta ![]() religiosa. Horrorizado y contra su voluntad, Benteley se encuentra de repente en el centro de una lucha por el poder, formando parte integral de un plan para asesinar al nuevo Gran Presentador.
religiosa. Horrorizado y contra su voluntad, Benteley se encuentra de repente en el centro de una lucha por el poder, formando parte integral de un plan para asesinar al nuevo Gran Presentador.
Para confundir a los guardaespaldas telépatas que lo protegen, los partidarios de Verrick fabrican un androide llamado Keith Pellig cuyo control pasa en rápida sucesión de una mente a otra de varios voluntarios, impidiendo así que los telépatas establezcan contacto con la fuente. Al final, y como suele suceder en la ficción de Dick, nada es lo que parece y la Botella resulta ser la fachada que utilizan los auténticos gobernantes del mundo para distraer a las masas mientras ellos maniobran a su antojo.
La acción se traslada desde la capital mundial en Batavia (dado que Indonesia es uno de los países más densamente poblados del planeta, no es extraño que Dick la eligiera como sede del gobierno de la Tierra) a la base de Cartwright en Londres, para luego saltar a las propiedades de Verrick en Berlin y terminar en un resort turístico en la Luna, donde Keith Pellig intenta eliminar al nuevo líder mundial. Y por si todas las intrigas políticas y los intentos de homicidio fueran poco, Dick introduce otra subtrama sobre los Prestonitas, la secta liderada por Cartwright, algunos de cuyos miembros han emprendido un viaje espacial hasta más allá de Plutón en busca del legendario décimo planeta, conocido tan sólo como el Disco de Fuego.
“Lotería Solar” no ofrece aún las chispas de humor, referencias a las drogas o cuestionamiento de ![]() la realidad que tan frecuentes serían luego en la obra de Philip K.Dick, ni tampoco el importante papel que en ellas tendrían la filosofía y la religión. Y aunque no hay tantos giros y sorpresas como los que abundan en novelas y relatos posteriores, sí encontramos ya aquí algunos de esos sus característicos pasajes realmente extraños, rayanos en lo surrealista o lo esquizofrénico. Por ejemplo, aquél en el que un comprensiblemente desorientado Benteley, atontado además por una bebida llamada Elixir de Metano, va sumiéndose en un estado alucinatorio hasta ver su propia conciencia súbitamente trasladada al cuerpo del asesino Keith Pellig. Otro instante en la misma línea desconcertante es cuando los Prestonitas escuchan la voz de su mesiánico líder, John Preston, muerto 150 años antes, surgiendo de los altavoces de la nave.
la realidad que tan frecuentes serían luego en la obra de Philip K.Dick, ni tampoco el importante papel que en ellas tendrían la filosofía y la religión. Y aunque no hay tantos giros y sorpresas como los que abundan en novelas y relatos posteriores, sí encontramos ya aquí algunos de esos sus característicos pasajes realmente extraños, rayanos en lo surrealista o lo esquizofrénico. Por ejemplo, aquél en el que un comprensiblemente desorientado Benteley, atontado además por una bebida llamada Elixir de Metano, va sumiéndose en un estado alucinatorio hasta ver su propia conciencia súbitamente trasladada al cuerpo del asesino Keith Pellig. Otro instante en la misma línea desconcertante es cuando los Prestonitas escuchan la voz de su mesiánico líder, John Preston, muerto 150 años antes, surgiendo de los altavoces de la nave.
Sí aparecen ya aquí algunos elementos que pronto se harían familiares en sus obras, como el binomio androide/humano, la paranoia, la telepatía, el futuro distópico y las conspiraciones corporativas y/o gubernamentales. La novela presenta también la primera de una larga lista de precoces muchachitas adolescentes, más sabias de lo que correspondería a su edad, que acaban relacionándose sexualmente con el protagonista. Aquí ese papel lo interpreta la pelirroja y antigua telépata Eleanor Stevens, secretaria privada de Verrick y víctima de un destino horriblemente memorable.
![]() En ese sentido, Dick ofrece no pocas escenas con contenido sexualmente arriesgado tratándose de una novela de ciencia ficción de los años cincuenta, cuando aún la ciencia ficción se consideraba un género destinado principalmente a lectores jóvenes. Así, por ejemplo, el encuentro sexual entre Ted y Eleanor es bastante elocuente (“De pronto estaba echándose sobre ella y ella subía hacia él. Brazos húmedos, pechos temblorosos y pezones rojos y duros debajo de él. Ella jadeó y se estremeció, abrazándolo. El zumbido en la cabeza de Benteley creció hasta desbordarse; cerró los ojos y se abandonó plácidamente al torrente”); el cuerpo de la sobrina de Cartwright, Rita O´Neill, es descrito como “una brillante mezcla de marrones y negros, carne firmemente moldeada, joven y vigorosa”; y, como en muchos otros libros de Dick, el topless femenino es la moda preponderante. Por desgracia, y también como solía ser la norma en él, nunca supo construir personajes femeninos profundos y carismáticos.
En ese sentido, Dick ofrece no pocas escenas con contenido sexualmente arriesgado tratándose de una novela de ciencia ficción de los años cincuenta, cuando aún la ciencia ficción se consideraba un género destinado principalmente a lectores jóvenes. Así, por ejemplo, el encuentro sexual entre Ted y Eleanor es bastante elocuente (“De pronto estaba echándose sobre ella y ella subía hacia él. Brazos húmedos, pechos temblorosos y pezones rojos y duros debajo de él. Ella jadeó y se estremeció, abrazándolo. El zumbido en la cabeza de Benteley creció hasta desbordarse; cerró los ojos y se abandonó plácidamente al torrente”); el cuerpo de la sobrina de Cartwright, Rita O´Neill, es descrito como “una brillante mezcla de marrones y negros, carne firmemente moldeada, joven y vigorosa”; y, como en muchos otros libros de Dick, el topless femenino es la moda preponderante. Por desgracia, y también como solía ser la norma en él, nunca supo construir personajes femeninos profundos y carismáticos.
Además, el libro ofrece algunas ideas que parecen proféticas, como la chica de pelo violeta en el ![]() resort lunar “inclinada sobre un tablero de colores tridimensionales (…) con movimientos secos y rápidos de las manos construía elaboradas combinaciones de formas, tonos y texturas”, una escena que nos recuerda a la de tanta gente hoy concentrada en los juegos de sus iPhones. Asimismo, la idea de convertir la política –y el asesinato- en un entretenimiento de masas remite a las peores tendencias de la televisión moderna, con sus “realities”, famoseos, gusto por lo macabro y tratamiento de la política como espectáculo.
resort lunar “inclinada sobre un tablero de colores tridimensionales (…) con movimientos secos y rápidos de las manos construía elaboradas combinaciones de formas, tonos y texturas”, una escena que nos recuerda a la de tanta gente hoy concentrada en los juegos de sus iPhones. Asimismo, la idea de convertir la política –y el asesinato- en un entretenimiento de masas remite a las peores tendencias de la televisión moderna, con sus “realities”, famoseos, gusto por lo macabro y tratamiento de la política como espectáculo.
También se proponen algunas preguntas interesantes, como cuando Benteley reflexiona en voz alta: “Pero ¿qué se puede hacer en una sociedad corrupta? ¿Obedecer a leyes corruptas? ¿Acaso es un crimen transgredir una ley depravada o un juramento enviciado? (…) ¿Cómo se sabe que la sociedad se ha equivocado? ¿Cómo se sabe que ha llegado el momento de incumplir una ley?“. En definitiva, cuestiona nuestro papel colectivo e individual y nos pregunta qué haríamos si un gobierno o una sociedad pusiera a prueba nuestra brújula moral.
Como suele suceder siempre en la literatura de ciencia ficción, “Lotería Solar” no está aislada del tono social, político y cultural de su tiempo por mucho que por su argumento circulen androides y ![]() telépatas. Escrita en la primera mitad de la década de los cincuenta del pasado siglo, vemos reminiscencias del miedo a la invasión extranjera en la decisión de adoptar el Minimax a partir de las estrategias elaboradas por los militares. Dick también filtró el miedo de una nación ya en plena Guerra Fría al describir un mundo infectado por la desconfianza y una población indefensa en las manos de un gobierno sobredimensionado y unas corporaciones poderosas. El subargumento de los prestonitas, por su parte, tocaba de refilón el comienzo de la carrera espacial.
telépatas. Escrita en la primera mitad de la década de los cincuenta del pasado siglo, vemos reminiscencias del miedo a la invasión extranjera en la decisión de adoptar el Minimax a partir de las estrategias elaboradas por los militares. Dick también filtró el miedo de una nación ya en plena Guerra Fría al describir un mundo infectado por la desconfianza y una población indefensa en las manos de un gobierno sobredimensionado y unas corporaciones poderosas. El subargumento de los prestonitas, por su parte, tocaba de refilón el comienzo de la carrera espacial.
Hay también un adelanto del espíritu de Berkeley, la ciudad californiana famosa por su universidad y su talante vanguardista y contracultural. Dick estudió en ese centro y se empapó del germen rebelde que en unos cuantos años empezaría a cambiar la sociedad estadounidense. Así se refleja en este pasaje de la novela:
“-Me entregué a ese juego durante años - confesó Cartwright-. La mayoría de la gente se pasa la vida jugando. Entonces empecé a entender que las reglas estaban hechas para que yo no pudiera ganar. ¿A quién le interesa jugar así? Apostamos contra el casino y el casino siempre gana.
-Es cierto -corroboró Benteley-. ¿Para qué jugar si el juego está amañado? ¿Pero qué hizo usted? ¿Qué se puede hacer cuando las reglas están manipuladas para que uno no gane?
-Lo que hice yo: se inventan nuevas reglas y se juega con ellas. Reglas que den a todos los jugadores las mismas oportunidades.”
Una de las principales virtudes del libro es su vigoroso ritmo, saltando de una escena a otra en ![]() rápida sucesión, aumentando en osadía conceptual y tensión conforme la trama se acerca al clímax. El pasaje que narra el intento de asesinato de Pellig es uno de los más emocionantes del libro. Pero, eso sí, la novela tampoco es perfecta. Dick solía ser víctima de la velocidad a la que escribía y de su propia visión de la literatura de CF, en la que las ideas eran más importantes que el estilo o los personajes. Así, la prosa es algo confusa en ocasiones, los diálogos dejan que desear y hay tontos errores de continuidad, como que la acción tenga lugar en un Londres veraniego y la ciudad se halle sumida en un aparente invierno. No hay personajes realmente memorables y el argumento centrado en los prestonitas y su búsqueda del planeta oculto no está bien integrado con el resto y no llega a cuajar. Se diría que Dick, dándose cuenta de que no había alcanzado la extensión requerida, decidió añadir otro relato totalmente distinto para completar el número de palabras.
rápida sucesión, aumentando en osadía conceptual y tensión conforme la trama se acerca al clímax. El pasaje que narra el intento de asesinato de Pellig es uno de los más emocionantes del libro. Pero, eso sí, la novela tampoco es perfecta. Dick solía ser víctima de la velocidad a la que escribía y de su propia visión de la literatura de CF, en la que las ideas eran más importantes que el estilo o los personajes. Así, la prosa es algo confusa en ocasiones, los diálogos dejan que desear y hay tontos errores de continuidad, como que la acción tenga lugar en un Londres veraniego y la ciudad se halle sumida en un aparente invierno. No hay personajes realmente memorables y el argumento centrado en los prestonitas y su búsqueda del planeta oculto no está bien integrado con el resto y no llega a cuajar. Se diría que Dick, dándose cuenta de que no había alcanzado la extensión requerida, decidió añadir otro relato totalmente distinto para completar el número de palabras.
Salvo esas objeciones propias de una literatura de carácter pulp –y que serían achacables a Dick ![]() durante toda su carrera-, “Lotería Solar” constituye un agradable debut en el campo de la novela para un autor que aquí aún estaba perfilando su estilo definitivo y empezando a escarbar en sus obsesiones. Seguramente, ya en el momento de su primera edición debió ser considerada como una obra poco ortodoxa, incluso vanguardista, que poco tenía que ver en sus ideas y su capacidad para integrarlas en una trama con el material que se podía encontrar en las revistas de ciencia ficción al uso.
durante toda su carrera-, “Lotería Solar” constituye un agradable debut en el campo de la novela para un autor que aquí aún estaba perfilando su estilo definitivo y empezando a escarbar en sus obsesiones. Seguramente, ya en el momento de su primera edición debió ser considerada como una obra poco ortodoxa, incluso vanguardista, que poco tenía que ver en sus ideas y su capacidad para integrarlas en una trama con el material que se podía encontrar en las revistas de ciencia ficción al uso.
Desde su frase de apertura, “Hubo presagios” –y este libro fue en sí mismo un auspicio de lo que estaba por venir en su carrera- hasta su cierre en la forma de reflexión sobre el destino del hombre (“la necesidad de crecer y progresar…, de encontrar cosas nuevas…de dejar de lado la rutina y la repetición, de romper la insensata monotonía de la costumbre e ir adelante, y no detenerse…”), “Lotería Solar” es un libro satisfactorio, entretenido e incluso inspirador.
Dick llegaría a escribir mejor en los años posteriores pero, simultáneamente, también aumentarían cinismo, paranoia y malos hábitos de vida hasta su muerte prematura en 1982, con sólo 53 años. “Lotería Solar” no tiene aun la riqueza conceptual y las ideas profundas de sus futuras obras maestras, pero es ya una novela madura, perfectamente disfrutable como una obra dinámica, repleta de intrigas y peripecias que captura el clima de su época y que viene firmada por un gigante del género en su adolescencia literaria. Para lo bueno y para lo malo, ya es plenamente una obra propia de Dick.
↧
↧
September 14, 2015, 10:30 am
Es difícil pensar en un subgénero del terror tan monótono como el de zombis a la vista de los limitados parámetros en los que suele moverse y cuyas únicas variaciones suelen consistir en llevar la acción a escenarios poco habituales, como el espacio.
Y, sin embargo, los zombis, aunque con altibajos, han mantenido su popularidad desde hace tiempo, quizá porque, a pesar de sus orígenes más clásicos (¿acaso el monstruo de Frankenstein no es, en cierto modo, un zombi?), simbolizan algunos de nuestros temores contemporáneos. Mientras que el vampiro tradicional aludía a los tabúes sexuales victorianos, la mayoría de edad del zombi llegó durante la Guerra Fría, cuando el miedo a las consecuencias del poder nuclear (muerte o mutación por envenenamiento radioactivo, colapso de la sociedad y las agonías de los supervivientes –normalmente tipos normales un tanto libertarios y bien surtidos de armas-) tomó la forma en la figura del muertos vivientes. Siempre que se tratara de capturar el sentimiento de miedo al cambio o de derrumbamiento social, el zombi estaba a mano para reflejarlo a gran escala.
A comienzos del siglo XXI, los aficionados a este subgénero recibieron con esperanza su renacimiento cinematográfico de la mano de un puñado de películas. Sin embargo, era difícil que sus expectativas quedaran satisfechas con unos productos que o bien eran remakes de films anteriores bastante mejores (“El Amanecer de los Muertos”, 2004) o bien podían ser calificados, como mínimo, de mediocres (“Resident Evil”, 2002, y sus secuelas).
Curiosamente, fue un producto barato, casi de serie B, estrenado sin demasiado ruido, el que acabaría consolidando ese renacer –nunca mejor dicho- zombi y atrayendo el favor de crítica y público, demostrando de paso cómo el cine de ciencia ficción sin grandes recursos financieros puede crear películas con gancho que no solo funcionan narrativa y estéticamente, sino que recaudan montones de dinero. Hablo de “28 Días Después”.
Un grupo de activistas pro-derechos de los animales irrumpe a la fuerza en un laboratorio de investigación y, a pesar de los avisos que reciben, liberan unos monos infectados con una variante![]() del virus de la rabia conocido como Furia. Veintiocho días después, Jim (Cilliam Murphy) emerge de un coma en el que había permanecido tras un accidente. Se encuentra con que no sólo el hospital en el que se encuentra sino toda la ciudad de Londres están desiertos. Mientras vagabundea desconcertado por las calles, le empiezan a perseguir unos zombis rabiosos, pero encuentra dos salvadores en las personas de Selena (Naomie Harris) y Mark (Noah Huntley). Ellos le cuentan que toda la civilización se ha colapsado después de que el país se viera invadido por infectados de la Furia. Éstos contagian el virus mordiendo a sus víctimas y la infección es casi instantánea.
del virus de la rabia conocido como Furia. Veintiocho días después, Jim (Cilliam Murphy) emerge de un coma en el que había permanecido tras un accidente. Se encuentra con que no sólo el hospital en el que se encuentra sino toda la ciudad de Londres están desiertos. Mientras vagabundea desconcertado por las calles, le empiezan a perseguir unos zombis rabiosos, pero encuentra dos salvadores en las personas de Selena (Naomie Harris) y Mark (Noah Huntley). Ellos le cuentan que toda la civilización se ha colapsado después de que el país se viera invadido por infectados de la Furia. Éstos contagian el virus mordiendo a sus víctimas y la infección es casi instantánea.
Después de que Mark sea mordido e infectado y Selena tenga que matarlo, ella y Jim encuentran a otros dos supervivientes, Frank (Brendan Gleeson) y su hija adolescente Hannah (Megan Burns), atrincherados en lo alto de una torre de apartamentos. Frank ha captado con la radio una ![]() transmisión militar automática que anima a los supervivientes a acudir a un campamento en Manchester. Enfrentados ante la posibilidad de morir de inanición o víctimas de un ataque exitoso de los zombis contra las defensas del apartamento, deciden emprender el viaje. Pero lo que encuentran allí puede acabar siendo tanto o más peligroso que los infectados.
transmisión militar automática que anima a los supervivientes a acudir a un campamento en Manchester. Enfrentados ante la posibilidad de morir de inanición o víctimas de un ataque exitoso de los zombis contra las defensas del apartamento, deciden emprender el viaje. Pero lo que encuentran allí puede acabar siendo tanto o más peligroso que los infectados.
“28 días después” es una película británica de bajo presupuesto que para sorpresa de propios y extraños se convirtió en un éxito internacional. Se estrenó en su país a finales de 2002, donde sólo cosechó una recaudación modesta; pero tras participar, entre otros, en el Festival de Sundance de 2003, empezó a despegar gracias al “boca-oído”. Fox Searchlight Pictures la compró para lanzarla en Estados Unidos en junio de 2003, sorprendiendo a todo el mundo al recaudar más de 45 millones de dólares y demostrando que las ![]() películas de presupuestos modestos podían competir con grandes superproducciones de Hollywood gracias a una combinación de ingenuidad y talento. Mientras las producciones norteamericanas se hacían más grandes, más rápidas, más publicitadas y mucho más caras, haciendo que otros estudios tuvieran problemas para competir a ese nivel, tenía sentido que ciertos realizadores ofrecieran lo que esas superproducciones no podían o no sabían: historias más sencillas y humildes hechas con clase. “28 Días Después” demostró cómo hacerlo.
películas de presupuestos modestos podían competir con grandes superproducciones de Hollywood gracias a una combinación de ingenuidad y talento. Mientras las producciones norteamericanas se hacían más grandes, más rápidas, más publicitadas y mucho más caras, haciendo que otros estudios tuvieran problemas para competir a ese nivel, tenía sentido que ciertos realizadores ofrecieran lo que esas superproducciones no podían o no sabían: historias más sencillas y humildes hechas con clase. “28 Días Después” demostró cómo hacerlo.
También supuso la recuperación del mejor Danny Boyle, quien había debutado con el interesante thriller “A Tumba Abierta” (1995) para luego impactar en el mundo entero con la película de culto “Trainspotting” (1996). Sin embargo, al mismo tiempo que su talento atraía el interés de los grandes estudios, también perdió la dirección. “Una Historia Diferente” (1997), era una excéntrica comedia sobre secuestros con algunos momentos salvables, pero en general no recibió críticas favorables; la siguiente cinta, “La Playa” (2000), con aires de superproducción, fue simplemente horrible. Sus siguientes proyectos, ambos para la televisión, fueron la comedia negra “Vacuuming Completely Nude in Paradise” (2001) y “Strumpet” (2001), que aunque tuvieron sus defensores apenas se vieron fuera del circuito de festivales.
![]() Lo que sí mostraban esas dos últimas películas era su determinación por despojar al proceso cinematográfico de todo artificio para volver a las raíces, filosofía que trasladó a “28 Días Después”. Así, la produjo con un modesto presupuesto –en términos de Hollywood, claro- de 8 millones de dólares. Es más, Boyle escogió un reparto de actores desconocidos para los papeles protagonistas, recurriendo sólo a dos caras entonces familiares para el público británico, Christopher Eccleston y Brendan Gleeson, para encarnar a secundarios. La película, que contó con la destacable fotografía de Anthony Dog Mantle, se filmó en vídeo digital, lo que le proporcionó mucha más flexibilidad en movimientos de cámara e iluminación, ventajas que resultaron muy valiosas en lo que iba a ser un rodaje difícil en Londres y sus alrededores. En cuanto al guión, fue escrito por el novelista Alex Garland –una sorpresa teniendo en cuenta el desastre en que el cineasta había convertido la novela escrita por éste, “La Playa”-.
Lo que sí mostraban esas dos últimas películas era su determinación por despojar al proceso cinematográfico de todo artificio para volver a las raíces, filosofía que trasladó a “28 Días Después”. Así, la produjo con un modesto presupuesto –en términos de Hollywood, claro- de 8 millones de dólares. Es más, Boyle escogió un reparto de actores desconocidos para los papeles protagonistas, recurriendo sólo a dos caras entonces familiares para el público británico, Christopher Eccleston y Brendan Gleeson, para encarnar a secundarios. La película, que contó con la destacable fotografía de Anthony Dog Mantle, se filmó en vídeo digital, lo que le proporcionó mucha más flexibilidad en movimientos de cámara e iluminación, ventajas que resultaron muy valiosas en lo que iba a ser un rodaje difícil en Londres y sus alrededores. En cuanto al guión, fue escrito por el novelista Alex Garland –una sorpresa teniendo en cuenta el desastre en que el cineasta había convertido la novela escrita por éste, “La Playa”-.
Uno de los posters de la película anunciaba de forma grandilocuente: “Danny Boyle reinventa el género de terror zombi”. El problema es que, independientemente de que sea una película efectiva, no es eso lo que hace. En realidad, “28 Días Después” en lugar de redefinir ![]() completamente un subgénero, se limita a ser un pastiche de elementos familiares tomados de diversas fuentes. Por ejemplo, la larga lista de obras sobre la caída de la civilización. Los supervivientes deambulando entre las ruinas de un mundo diezmado por la epidemia es algo que se remonta a “El Último Hombre” (1826) de Mary Shelley y que más tarde plasmarían con acierto las novelas “La Tierra Permanece” (1949) de George R.Stewart o “Apocalipsis” (1978) de Stephen King o la serie de televisión británica “Survivors” (1975-77). Los supervivientes tratando de mantener a raya a hordas de infectados remiten a la novela “Soy Leyenda” (1954) de Richard Matheson y sus adaptaciones cinematográficas “El Último Hombre sobre la Tierra” (1964) y “El Último Hombre…Vivo” (1971), o “Zombi. El Regreso de los Muertos Vivientes” (1978) de George A.Romero. El tema de la despiadada brutalidad asociada a la supervivencia se había desarrollado en films como “Pánico Infinito” (1962), “Contaminación” (1970) o “Nueva York, Año 2012” (1975).
completamente un subgénero, se limita a ser un pastiche de elementos familiares tomados de diversas fuentes. Por ejemplo, la larga lista de obras sobre la caída de la civilización. Los supervivientes deambulando entre las ruinas de un mundo diezmado por la epidemia es algo que se remonta a “El Último Hombre” (1826) de Mary Shelley y que más tarde plasmarían con acierto las novelas “La Tierra Permanece” (1949) de George R.Stewart o “Apocalipsis” (1978) de Stephen King o la serie de televisión británica “Survivors” (1975-77). Los supervivientes tratando de mantener a raya a hordas de infectados remiten a la novela “Soy Leyenda” (1954) de Richard Matheson y sus adaptaciones cinematográficas “El Último Hombre sobre la Tierra” (1964) y “El Último Hombre…Vivo” (1971), o “Zombi. El Regreso de los Muertos Vivientes” (1978) de George A.Romero. El tema de la despiadada brutalidad asociada a la supervivencia se había desarrollado en films como “Pánico Infinito” (1962), “Contaminación” (1970) o “Nueva York, Año 2012” (1975).
Pero las dos obras de las que más descaradamente bebe “28 Días Después” son, por un lado, la novela “El Día de los Trífidos” (1951), de John Wyndham-(con diversas adaptaciones ![]() cinematográficas y televisivas) y la película “El Día de los Muertos” (1985), de George A.Romero. La apertura del film, con Cillian Murphy despertando en un hospital y descubriendo que durante el tiempo que ha permanecido en coma todo la civilización se ha venido abajo es una traslación directa del comienzo de “El Día de los Trífidos”. Incluso más descarado es el plagio de la segunda mitad de la película: las escenas con los civiles entrando en el enclave militar, las mujeres acosadas sexualmente por los soldados y especialmente el zombi encadenado para servir de conejillo de indias, han sido copiadas escena por escena de “El Día de los Muertos”.
cinematográficas y televisivas) y la película “El Día de los Muertos” (1985), de George A.Romero. La apertura del film, con Cillian Murphy despertando en un hospital y descubriendo que durante el tiempo que ha permanecido en coma todo la civilización se ha venido abajo es una traslación directa del comienzo de “El Día de los Trífidos”. Incluso más descarado es el plagio de la segunda mitad de la película: las escenas con los civiles entrando en el enclave militar, las mujeres acosadas sexualmente por los soldados y especialmente el zombi encadenado para servir de conejillo de indias, han sido copiadas escena por escena de “El Día de los Muertos”.
Es difícil decir si “28 Días Después” debe verse como un homenaje a un subgénero en particular (ya sea el post-holocausto o el de zombis) o una regurgitación de los estereotipos de ambos. Se sigue debatiendo cuáles eran las intenciones de Danny Boyle y Alex Garland pero, al final, se tiene la impresión de que la historia aporta demasiado poco en lo que a nuevas ideas se refiere como para calificarla de “renovadora del género”.
![]() Muchos atribuyen a "28 Días Después" el mérito de haber modernizado el concepto de zombi, dando el salto de lo sobrenatural a lo científico e insertándolo por tanto claramente en el ámbito de la ciencia ficción. Boyle y Garland creían que la noción de un muerto viviente que va por ahí comiéndose los cerebros de los vivos estaba desfasado. Dado que uno de los orígenes del subgénero zombi fue el miedo al poder nuclear y sus efectos sobre la gente, ¿por qué no actualizar ese concepto y utilizar el terror social actual a los virus letales como el Ébola o el Marburgo? Director y guionista encontraron su inspiración en los recientes ataques con Ántrax en Estados Unidos, la paranoia por la enfermedad de las vacas locas y la amenaza del bioterrorismo.
Muchos atribuyen a "28 Días Después" el mérito de haber modernizado el concepto de zombi, dando el salto de lo sobrenatural a lo científico e insertándolo por tanto claramente en el ámbito de la ciencia ficción. Boyle y Garland creían que la noción de un muerto viviente que va por ahí comiéndose los cerebros de los vivos estaba desfasado. Dado que uno de los orígenes del subgénero zombi fue el miedo al poder nuclear y sus efectos sobre la gente, ¿por qué no actualizar ese concepto y utilizar el terror social actual a los virus letales como el Ébola o el Marburgo? Director y guionista encontraron su inspiración en los recientes ataques con Ántrax en Estados Unidos, la paranoia por la enfermedad de las vacas locas y la amenaza del bioterrorismo.
Así, en “28 Días Después”, los zombis se crean a causa de un virus diseñado genéticamente que ![]() no convierte a la gente en no-muertos, sino que los transforma en demonios salvajes sin mente con el impulso de matar a todo lo que ven. Precisamente, lo que más terror daba era la transformación psicológica, esa incontrolable rabia que reflejaba un determinado tono social de ira y enfado permanentes. A Boyle y Garland les gustó la idea de que el virus simplemente amplificara algo ya presente en todo ser humano en lugar de transformarlo en algo completamente diferente como ocurría en los zombis tradicionales. Por otra parte, el periodo de incubación de este virus es asombrosamente corto: de 10 a 20 segundos, lo suficientemente rápido como para que sea imposible encontrar una cura o, simplemente, escapar.
no convierte a la gente en no-muertos, sino que los transforma en demonios salvajes sin mente con el impulso de matar a todo lo que ven. Precisamente, lo que más terror daba era la transformación psicológica, esa incontrolable rabia que reflejaba un determinado tono social de ira y enfado permanentes. A Boyle y Garland les gustó la idea de que el virus simplemente amplificara algo ya presente en todo ser humano en lugar de transformarlo en algo completamente diferente como ocurría en los zombis tradicionales. Por otra parte, el periodo de incubación de este virus es asombrosamente corto: de 10 a 20 segundos, lo suficientemente rápido como para que sea imposible encontrar una cura o, simplemente, escapar.
Desde luego, los principios científicos subyacentes al virus de la Furia son inexistentes: la idea de una enfermedad que dispara una metamorfosis metabólica tan radical en el espacio de diez ![]() segundos es médicamente ridícula. Pero aparte de eso, la película nunca insulta la inteligencia del espectador, lo cual siempre es positivo en el género de zombis. También realiza un bienvenido cambio al mostrar a los infectados como seres muy rápidos y fuertes y, aunque no inteligentes en el sentido clásico del término, sí astutos desde un punto de vista animal. No son zombis que puedas dejar atrás corriendo y, desde luego, no sirve esconderse en algún rincón. Boyle tuvo además el acierto de contratar atletas para encarnar a los infectados, puesto que sus movimientos enérgicos y muy rápidos les alejaban de lo que nos resulta cotidiano y les daban un aire tremendamente enloquecido y amenazador.
segundos es médicamente ridícula. Pero aparte de eso, la película nunca insulta la inteligencia del espectador, lo cual siempre es positivo en el género de zombis. También realiza un bienvenido cambio al mostrar a los infectados como seres muy rápidos y fuertes y, aunque no inteligentes en el sentido clásico del término, sí astutos desde un punto de vista animal. No son zombis que puedas dejar atrás corriendo y, desde luego, no sirve esconderse en algún rincón. Boyle tuvo además el acierto de contratar atletas para encarnar a los infectados, puesto que sus movimientos enérgicos y muy rápidos les alejaban de lo que nos resulta cotidiano y les daban un aire tremendamente enloquecido y amenazador.
![]() El concepto de zombi como subproducto no deseado de la investigación científica –reminiscente de la pandemia de gripe aviar y la amenaza de “bombas sucias” biológicas- no fue, como apunté más arriba, invención de Boyle o de su guionista, Alex Garland, sino que lo imaginó por primera vez Richard Matheson en “Soy Leyenda”, y en el cine cabe destacar como precedente directo “Rabia” (1977), de David Cronenberg. Pero está claro que, por algún motivo, Boyle llegó en el momento preciso con esta recuperación de una vieja idea. Los films posteriores de zombis como “Resident Evil”, “Bienvenidos a Zombiland” o “Guerra Mundial Z” seguirían las mismas pautas y su enfoque de infección vírica fue incluso traspasada a otros ámbitos del terror de tradición más gótica, como el de los vampiros en “Daybreakers”.
El concepto de zombi como subproducto no deseado de la investigación científica –reminiscente de la pandemia de gripe aviar y la amenaza de “bombas sucias” biológicas- no fue, como apunté más arriba, invención de Boyle o de su guionista, Alex Garland, sino que lo imaginó por primera vez Richard Matheson en “Soy Leyenda”, y en el cine cabe destacar como precedente directo “Rabia” (1977), de David Cronenberg. Pero está claro que, por algún motivo, Boyle llegó en el momento preciso con esta recuperación de una vieja idea. Los films posteriores de zombis como “Resident Evil”, “Bienvenidos a Zombiland” o “Guerra Mundial Z” seguirían las mismas pautas y su enfoque de infección vírica fue incluso traspasada a otros ámbitos del terror de tradición más gótica, como el de los vampiros en “Daybreakers”.
Por tanto, aunque “28 Días Después” no sea un film particularmente original, sí que es efectivo. Con poco dinero, es capaz de suscitar las emociones buscadas, esto es, inquietud, desasosiego y terror. Y tiene escenas muy impactantes, como la que transcurre en el túnel, la huída de Jim y ![]() Selena escaleras arriba del edificio donde se encuentran Frank y Hannah, o aquellas en las que Mark primero y Frank después resultan infectados. El final de la película se rinde a la reconfortante solución que adoptan muchos de estos films de supervivencia zombi: la milagrosa restauración del status quo, pero de una forma tan genérica que ni siquiera llegamos a saber de dónde sale el avión militar que encuentra a los supervivientes.
Selena escaleras arriba del edificio donde se encuentran Frank y Hannah, o aquellas en las que Mark primero y Frank después resultan infectados. El final de la película se rinde a la reconfortante solución que adoptan muchos de estos films de supervivencia zombi: la milagrosa restauración del status quo, pero de una forma tan genérica que ni siquiera llegamos a saber de dónde sale el avión militar que encuentra a los supervivientes.
Danny Boyle tampoco realiza aportaciones especialmente originales en la imaginería del género. Hace un excelente trabajo, es verdad, en la creación del Londres desierto por el que camina Jim, atravesando muchos iconos urbanos de la ciudad rodeados de basura, autobuses volcados y sin luz al llegar el ocaso. El mérito de esas escenas se hace patente cuando uno lee acerca de las dificultades logísticas a las que tuvo que enfrentarse Boyle y su equipo. En vez de invertir en costosos efectos digitales, simplemente se levantaron pronto por las mañanas para aprovechar el menor volumen de tráfico y se las arreglaron (utilizando a atractivas señoritas) para retener el tráfico durante sólo unos minutos cada vez. La utilización de cámaras de vídeo digitales ayudó a preparar rápidamente las tomas, filmarlas y marcharse. Las escenas con zombis están montadas como rápidas sucesiones de cortes muy breves que hacen que la acción resulte ![]() borrosa y difícil de seguir (aunque esto también tiene la ventaja de dejar fuera los aspectos más gore de la historia). Asimismo, Boyle mantiene bien el tono de suspense y amenaza durante buena parte de la cinta.
borrosa y difícil de seguir (aunque esto también tiene la ventaja de dejar fuera los aspectos más gore de la historia). Asimismo, Boyle mantiene bien el tono de suspense y amenaza durante buena parte de la cinta.
Dicho esto, el retrato de la caída de la civilización humana es bastante previsible. Tenemos las típicas imágenes de los supervivientes llevándose artículos de los supermercados desiertos y dejando en el mostrador las ya inútiles tarjetas de crédito –uno no puede evitar recordar las escenas socialmente más significativas de los supervivientes recorriendo los pasillos de un centro comercial vacío en “El Amanecer de los Muertos”-. Hay momentos cinematográficamente muy logrados, como cuando se va abriendo el plano mientras Frank mientras explica cómo recoger agua de lluvia mostrando todo el tejado cubierto de cubos; o el instante en que los supervivientes ven la gloriosa libertad que simbolizan los caballos galopando libres por el campo. Sin embargo, no hay nada en “28 Días Después” que transmita la carga lírica y el sentimiento de soledad y locura de, por ejemplo, la primera mitad de “El Único Superviviente” (1985); el comentario social y la sátira inherentes a unos supervivientes tratando de aferrarse el materialismo de “El Amanecer de los Muertos”; o la desolación y la lógica del hombre ordinario que trata de reconstruir su entorno desde la nada en la televisiva “Survivors”.
El argumente, por otra parte, siembra cierta confusión acerca de si el virus es un fenómeno ![]() mundial o algo confinado a Gran Bretaña. Parece ser que cuando empezó el rodaje, Boyle y Garland tenían en mente la primera opción, lo que motiva el comentario de Selena al principio de la cinta acerca de la existencia de brotes en París y Nueva York. Sin embargo, conforme avanzaba el rodaje –que se realizó en el mismo orden en que vemos las escenas-, cambiaron de opinión y decidieron limitar la expansión vírica, aunque de forma un tanto ambigua. Así, escribieron el diálogo con el sargento Farrell (Stuart McQuarrie), en el que éste teoriza sobre la posibilidad de que Inglaterra “simplemente” haya sido puesta en cuarentena al primer signo de problemas y de que no habría forma de que la enfermedad hubiera podido alcanzar Norteamérica o Europa continental –algo lógico dado que no existía un periodo de incubación mínimo que permitiera a un humano huésped viajar con el virus a cuestas-. La secuela, “28 Semanas Después” (2007) confirmaría esa versión.
mundial o algo confinado a Gran Bretaña. Parece ser que cuando empezó el rodaje, Boyle y Garland tenían en mente la primera opción, lo que motiva el comentario de Selena al principio de la cinta acerca de la existencia de brotes en París y Nueva York. Sin embargo, conforme avanzaba el rodaje –que se realizó en el mismo orden en que vemos las escenas-, cambiaron de opinión y decidieron limitar la expansión vírica, aunque de forma un tanto ambigua. Así, escribieron el diálogo con el sargento Farrell (Stuart McQuarrie), en el que éste teoriza sobre la posibilidad de que Inglaterra “simplemente” haya sido puesta en cuarentena al primer signo de problemas y de que no habría forma de que la enfermedad hubiera podido alcanzar Norteamérica o Europa continental –algo lógico dado que no existía un periodo de incubación mínimo que permitiera a un humano huésped viajar con el virus a cuestas-. La secuela, “28 Semanas Después” (2007) confirmaría esa versión.
A muchos aficionados les disgustó el evidente corte que se produce en el último tercio de la película, cuando Jim, Selena y Hannah llegan al recinto militar. Según ellos, el ritmo de la película decae, y lo que había comenzado como una película bastante canónica sobre zombis se convierte ![]() en un thriller psicológico de interés meno5r. No estoy del todo de acuerdo con esa apreciación.
en un thriller psicológico de interés meno5r. No estoy del todo de acuerdo con esa apreciación.
Efectivamente, la primera parte exhibe un terror mucho más directo y evidente. Los supervivientes han de enfrentarse a una catástrofe natural –puesto que una epidemia no es sino eso- y, para ello, han de derribar dolorosamente cortapisas morales que antes se daban por sentadas. Por ejemplo, Selena no duda en asesinar a su compañero cuando éste se infecta y aunque tanto Jim como los espectadores se quedan horrorizados por tal acto, resulta perfectamente comprensible. Es matar o morir, así de simple. No hay ninguna otra opción.
Pero lo que ocurre entre los militares es diferente (dígase de paso que remite también a ciertos pasajes de la ya mencionada “El Día de los Trífidos”). Los soldados, gracias a su adiestramiento y equipo, han conseguido mantener a raya a los zombis. En el interior del recinto que controlan se pueden sentir razonablemente seguros y a salvo de un peligro inminente. Pero el terror que se fragua allí es de un tipo muy distinto. Privados de contacto alguno con el exterior y ante la ![]() incapacidad del mayor West (Christopher Eccleston) de imponer la disciplina, ésta se va desintegrando palpablemente junto al sentido de la moralidad. En ausencia de sociedad, no hay más leyes que las que marcan ellos mismos, unos sujetos embrutecidos a los que sólo la estructura militar mantenía a raya y que cada vez se abandonan más a sus instintos primarios. Es un peligro menos inmediato que el de los zombis, pero no menos real y con el agravante de que mientras éstos carecen de inteligencia, los soldados pueden pensar y, además, están armados. Boyle refleja todo esto en varias escenas repletas de tensión en las que se detecta claramente cómo el mayor West está perdiendo el ascendiente sobre sus hombres, viéndose reducido a pactar precariamente con ellos.
incapacidad del mayor West (Christopher Eccleston) de imponer la disciplina, ésta se va desintegrando palpablemente junto al sentido de la moralidad. En ausencia de sociedad, no hay más leyes que las que marcan ellos mismos, unos sujetos embrutecidos a los que sólo la estructura militar mantenía a raya y que cada vez se abandonan más a sus instintos primarios. Es un peligro menos inmediato que el de los zombis, pero no menos real y con el agravante de que mientras éstos carecen de inteligencia, los soldados pueden pensar y, además, están armados. Boyle refleja todo esto en varias escenas repletas de tensión en las que se detecta claramente cómo el mayor West está perdiendo el ascendiente sobre sus hombres, viéndose reducido a pactar precariamente con ellos.
Las dos partes de la película, por tanto, se complementan para tocar una serie de mensajes que no eran ni mucho menos nuevos, pero sí estaban bien articulados: la fragilidad de la sociedad ![]() contemporánea y la inevitable revelación de que el peor enemigo del hombre es él mismo y que incluso en momentos en los que la unión y la solidaridad son imprescindibles para sobrevivir, habrá quienes tratarán de aprovecharse de la situación para pasar por encima de los demás.
contemporánea y la inevitable revelación de que el peor enemigo del hombre es él mismo y que incluso en momentos en los que la unión y la solidaridad son imprescindibles para sobrevivir, habrá quienes tratarán de aprovecharse de la situación para pasar por encima de los demás.
Por otra parte, la figura del científico/s que aborda sus investigaciones sin ninguna consideración ética es casi tan vieja como el género, siendo aún hoy su representante más insigne el doctor Frankenstein (1818). Los logros científicos impulsados por el egoísmo de un genio aislado y demente han sido siempre particularmente inquietantes cuando tenían que ver con el genoma humano. Hace años resultaba escalofriante la perspectiva de la destrucción mundial a manos de tipos tan lunáticos como el Dr.Strangelove (“Teléfono Rojo, ¿Volamos Hacia Moscú”, 1964), pero hoy asusta más la idea de verse transformados en seres grotescos, física y mentalmente, mediante una ciencia cuyo objetivo debería ser el contrario. Películas como “28 Días Después”, “Resident Evil” (2002) o “Doom” (2005), juegan con esta idea, situando la responsabilidad del apocalipsis no ya en individuos concretos dominados por la megalomanía o el fanatismo político, sino en la ambición de laboratorios privados o multinacionales sin escrúpulos, lo que en sí mismo constituye todo un comentario social.
Por otra parte, “28 Días Después” es una película que tiene la dudosa ventaja de contar con ![]() varios finales. De hecho, se llegaron a estrenar dos versiones del mismo. Uno es el de tono optimista y feliz tras la huida del campamento militar, en el que se nos muestra a los supervivientes viviendo en una casa de campo y un avión sobrevolándolos con la promesa del rescate y la supervivencia de la civilización en algún lugar. Pero cuando aún no se había agotado el periodo de proyección en carteleras en Estados Unidos, Boyle anunció que no estaba satisfecho con ese final, así que montó otro y reestrenó el film como “29 Días Después”. En esta versión, tras escapar de los militares, Cillian Murphy es trasladado a un hospital donde fallece tras fracasar los intentos de revivirlo. La película no se beneficia nada de este final alternativo –como tampoco lo habría sido de haberse rodado un tercero posible que figuraba en el storyboard pero que se abandonó por inverosímil, en el que el grupo descubre la cura para la enfermedad tras llegar al recinto militar).
varios finales. De hecho, se llegaron a estrenar dos versiones del mismo. Uno es el de tono optimista y feliz tras la huida del campamento militar, en el que se nos muestra a los supervivientes viviendo en una casa de campo y un avión sobrevolándolos con la promesa del rescate y la supervivencia de la civilización en algún lugar. Pero cuando aún no se había agotado el periodo de proyección en carteleras en Estados Unidos, Boyle anunció que no estaba satisfecho con ese final, así que montó otro y reestrenó el film como “29 Días Después”. En esta versión, tras escapar de los militares, Cillian Murphy es trasladado a un hospital donde fallece tras fracasar los intentos de revivirlo. La película no se beneficia nada de este final alternativo –como tampoco lo habría sido de haberse rodado un tercero posible que figuraba en el storyboard pero que se abandonó por inverosímil, en el que el grupo descubre la cura para la enfermedad tras llegar al recinto militar).
Boyle consigue sacar un razonable partido de los actores. Cillian Murphy parece alguien demasiado pasivo y carente de personalidad como para sostener la película en un papel protagonista. Apenas aporta nada en toda la peripecia, por lo que, cuando de repente y sin solución de continuidad abandona su confusión para convertirse en un rabioso hombre de acción capaz de dejar fuera de combate a un pelotón de soldados, dicha transformación resulta extrema y totalmente inverosímil. Con todo, esta película supuso el trampolín de Murphy a la escena ![]() cinematográfica internacional.
cinematográfica internacional.
Mucho mejor lo hace Naomie Harris, que proyecta una dureza interior y un ingenio corrosivo que atrae al espectador. La interacción entre ella y Cillian Murphy constituye una suerte de línea sobre la que se va apoyando el desarrollo de la trama. Christopher Eccleston aporta presencia a un papel que otro actor habría convertido en el de un villano sin profundidad. Brendan Gleeson, normalmente especializado en personajes de irlandeses duros y cínicos, brinda una interpretación de gran fuerza y emotividad como hombre corriente que intenta permanecer entero psicológicamente, mientras que la joven Megan Burns se ajusta perfectamente bien al rol de su hija.
Puede que “28 Días Después” beba en exceso de obras que le precedieron, pero esas referencias pasan desapercibidas para la mayoría del público, que consideró a esta película no como un plato recalentado, sino como una auténtica evolución en las películas de monstruos. Una cosa es cierta: tras ella, los zombis no sólo pasaron a ser hijos bastardos de la ciencia, sino que volvieron a ser auténticamente terroríficos.
↧
September 26, 2015, 12:17 pm
“28 Días Después” (2002) fue una película de apocalipsis zombi fruto de la colaboración entre el director Danny Boyle y el guionista Alex Garland. A pesar de su bajo presupuesto, el film se convirtió en un éxito sorpresa en todo el mundo. Entre otras cosas, despertó un nuevo interés en las cintas de George Romero e inició una nueva moda que se prolonga hasta hoy.
Como ya dije en la entrada correspondiente a esa película, Boyle y Garland se apropiaron de demasiadas ideas ajenas, tanto literarias como cinematográficas, como para que pueda atribuírsele una “reinvención” del género. Pero ello no es óbice para que la cinta sea interesante y ofrezca momentos muy conseguidos. Sea como fuere, al público le encantó y como en el cine a nadie le gusta matar la gallina de los huevos de oro, enseguida se empezó a pensar en una secuela, aunque tardó cinco años en llevarse a término.
Para decepción de muchos, Boyle y Garland dieron un paso atrás en la segunda parte (Boyle ![]() estaba ocupado con “Sunshine”) y se limitaron a ejercer de productores ejecutivos, cediéndole la silla de dirección al relativamente desconocido director y guionista español Juan Carlos Fresnadillo. Éste había firmado anteriormente “Intacto” (2001), una historia construida sobre la intrigante premisa de la existencia de un submundo en el que la gente apuesta sobre la suerte de los demás. Pero fue sin duda “28 Semanas Después” la película que lo ascendió de categoría e hizo pensar –injustificadamente por el momento- que estaba dando inicio a una prometedora carrera.
estaba ocupado con “Sunshine”) y se limitaron a ejercer de productores ejecutivos, cediéndole la silla de dirección al relativamente desconocido director y guionista español Juan Carlos Fresnadillo. Éste había firmado anteriormente “Intacto” (2001), una historia construida sobre la intrigante premisa de la existencia de un submundo en el que la gente apuesta sobre la suerte de los demás. Pero fue sin duda “28 Semanas Después” la película que lo ascendió de categoría e hizo pensar –injustificadamente por el momento- que estaba dando inicio a una prometedora carrera.
La premisa original que Boyle y Garland idearon para la secuela incluía utilizar a los mismos personajes supervivientes de la primera parte, Jim, Selena y Hannah, pero dado que los actores ya estaban comprometidos con otros proyectos, cambiaron a una historia sobre un equipo de las fuerzas especiales enviado a Londres para rescatar al Primer Ministro o a la Reina. Finalmente, decidieron ampliar el tiempo transcurrido entre los acontecimientos narrados en la primera y la segunda parte, lo que les permitiría profundizar en el impacto que el virus de la Furia había tenido sobre la sociedad en general y sobre algunos individuos en particular.
![]() Así, la película comienza durante el estallido del virus de la Furia en Inglaterra, cuando Donald Harris (Robert Carlisle) y su esposa Alice (Catherine McCormack) se refugian en una casa con otros supervivientes. Consiguen permanecer a salvo hasta que la llamada de auxilio de un joven les hace pasar por alto la prudencia y el sentido común y abren la puerta, viéndose inmediatamente asaltados por una horda de zombis. En mitad del caos, Donald huye aterrorizado abandonando a su esposa Alice.
Así, la película comienza durante el estallido del virus de la Furia en Inglaterra, cuando Donald Harris (Robert Carlisle) y su esposa Alice (Catherine McCormack) se refugian en una casa con otros supervivientes. Consiguen permanecer a salvo hasta que la llamada de auxilio de un joven les hace pasar por alto la prudencia y el sentido común y abren la puerta, viéndose inmediatamente asaltados por una horda de zombis. En mitad del caos, Donald huye aterrorizado abandonando a su esposa Alice.
Veintiocho semanas después, los infectados con el virus de la Furia han muerto de hambre y![]() fuerzas militares de la OTAN han ocupado Inglaterra y delimitado una Zona Verde alrededor de Londres a la que empiezan a regresar los primeros civiles. El peligro más allá del área controlada por los militares ya no son los infectados sino las ratas, perros salvajes y enfermedades producto de los miles de cadáveres que aún hay por todo el país. Vemos que Donald ha sobrevivido y ahora trabaja como responsable de mantenimiento del recinto donde se acantonan militares y civiles. Allí se reúne con su hija adolescente Tammy (Imogen Poots) y su joven hijo Andy (Mackintosh Muggleton), que se encontraban de vacaciones fuera del país cuando surgió la epidemia. Donald les cuenta cómo vio a su madre devorada por los zombis y que no pudo hacer nada para salvarla, algo de lo que él mismo no está seguro y que le atormenta, pero que no se atreve a confesar a sus hijos.
fuerzas militares de la OTAN han ocupado Inglaterra y delimitado una Zona Verde alrededor de Londres a la que empiezan a regresar los primeros civiles. El peligro más allá del área controlada por los militares ya no son los infectados sino las ratas, perros salvajes y enfermedades producto de los miles de cadáveres que aún hay por todo el país. Vemos que Donald ha sobrevivido y ahora trabaja como responsable de mantenimiento del recinto donde se acantonan militares y civiles. Allí se reúne con su hija adolescente Tammy (Imogen Poots) y su joven hijo Andy (Mackintosh Muggleton), que se encontraban de vacaciones fuera del país cuando surgió la epidemia. Donald les cuenta cómo vio a su madre devorada por los zombis y que no pudo hacer nada para salvarla, algo de lo que él mismo no está seguro y que le atormenta, pero que no se atreve a confesar a sus hijos.
En un movimiento bastante predecible, los niños escapan de la Zona Verde para volver a su ![]() antiguo hogar, puesto que quieren recuperar objetos y recuerdos de su madre, poniendo en marcha los acontecimientos que dominarán el resto de la trama. Andy y Tammy, aunque trastornada, encuentran viva a Alice. El ejército los lleva de vuelta a la base y los sitúan en cuarentena. La oficial médico, Scarlet (Rose Byrne) se sorprende al descubrir que aunque Alice está infectada tiene una inmunidad natural al virus que le salva de desarrollar la enfermedad. Cuando un angustiado Donald trata de hablar con ella y pedirle perdón, Alice le muerde deliberadamente y le infecta. Éste, ya convertido en un zombi enloquecido, siembra el caos en el hospital desencadenando una reacción de infectados en cadena.
antiguo hogar, puesto que quieren recuperar objetos y recuerdos de su madre, poniendo en marcha los acontecimientos que dominarán el resto de la trama. Andy y Tammy, aunque trastornada, encuentran viva a Alice. El ejército los lleva de vuelta a la base y los sitúan en cuarentena. La oficial médico, Scarlet (Rose Byrne) se sorprende al descubrir que aunque Alice está infectada tiene una inmunidad natural al virus que le salva de desarrollar la enfermedad. Cuando un angustiado Donald trata de hablar con ella y pedirle perdón, Alice le muerde deliberadamente y le infecta. Éste, ya convertido en un zombi enloquecido, siembra el caos en el hospital desencadenando una reacción de infectados en cadena.
La situación pronto queda fuera de control y los militares se ven obligados a establecer una ![]() cuarentena de emergencia. El General Stone (Idris Elba) ordena a sus francotiradores que disparen a todo el que salga del edificio principal, sea infectado o no. En mitad de esa locura, Scarlet trata de huir con Tammy y Andy para ponerlos a salvo, pues como hijos de Alice, piensa que sus genes pueden tener la clave para la cura del virus. Se les une el sargento Doyle (Jeremy Renner), incapaz de obedecer las órdenes de matar a gente inocente. Los cuatro tratarán de escapar tanto de las hordas de zombis como del bombardeo masivo ordenado por los militares sobre Londres para tratar de contener el desastre.
cuarentena de emergencia. El General Stone (Idris Elba) ordena a sus francotiradores que disparen a todo el que salga del edificio principal, sea infectado o no. En mitad de esa locura, Scarlet trata de huir con Tammy y Andy para ponerlos a salvo, pues como hijos de Alice, piensa que sus genes pueden tener la clave para la cura del virus. Se les une el sargento Doyle (Jeremy Renner), incapaz de obedecer las órdenes de matar a gente inocente. Los cuatro tratarán de escapar tanto de las hordas de zombis como del bombardeo masivo ordenado por los militares sobre Londres para tratar de contener el desastre.
![]() “28 Semanas Después” es uno de esos raros casos en los que una segunda parte no sólo dispone de mayor presupuesto (15 millones de dólares frente a los 8 de la primera), sino que su resultado puede ser calificado de superior a su predecesora. Fresnadillo conserva parte del “look digital” y de cámara en mano que tanto había gustado en “28 Días Después”, pero en general abre la película al formato de pantalla completa. Mientras que “28 Días” sólo mostraba los efectos de la devastación mediante tomas de zonas de Londres a primera hora de la mañana o reteniendo con apuros el tráfico durante unos minutos, la secuela ofrece panorámicas más amplias de la ciudad y podemos ver varios elementos icónicos en estado de ruina mientras Tammy y Andy conducen una scooter de camino a su antiguo hogar. Cuando la cámara sale más allá del perímetro de la Zona Verde, se puede distinguir claramente el estado de abandono en el que han quedado sumidas las calles. Esto se consiguió con una mezcla de filmación sobre el terreno y un cuidadoso trabajo de retoque digital a cargo de varios estudios que, más avanzada la película, obtendrían también un notable resultado en las escenas de la destrucción de
“28 Semanas Después” es uno de esos raros casos en los que una segunda parte no sólo dispone de mayor presupuesto (15 millones de dólares frente a los 8 de la primera), sino que su resultado puede ser calificado de superior a su predecesora. Fresnadillo conserva parte del “look digital” y de cámara en mano que tanto había gustado en “28 Días Después”, pero en general abre la película al formato de pantalla completa. Mientras que “28 Días” sólo mostraba los efectos de la devastación mediante tomas de zonas de Londres a primera hora de la mañana o reteniendo con apuros el tráfico durante unos minutos, la secuela ofrece panorámicas más amplias de la ciudad y podemos ver varios elementos icónicos en estado de ruina mientras Tammy y Andy conducen una scooter de camino a su antiguo hogar. Cuando la cámara sale más allá del perímetro de la Zona Verde, se puede distinguir claramente el estado de abandono en el que han quedado sumidas las calles. Esto se consiguió con una mezcla de filmación sobre el terreno y un cuidadoso trabajo de retoque digital a cargo de varios estudios que, más avanzada la película, obtendrían también un notable resultado en las escenas de la destrucción de ![]() Londres con bombas incendiarias.
Londres con bombas incendiarias.
“28 Semanas Después” mejora al original en muchos campos. Las ideas que aquélla había adoptado de otras fuentes son aquí extrapoladas a un nuevo escenario ampliado a partir del final de la anterior película. Fresnadillo y sus coguionistas, Rowan Joffe, E.L. Lavigne y Jesus Olmo demuestran tener buen ritmo, mejor incluso que Danny Boyle aun cuando éste era un cineasta más experimentado cuando rodó la primera cinta. “28 Días Después” transmitía la impresión de ser un film muy competente rodado por semiprofesionales con cámaras digitales, mientras que su continuación tiene toda la base dramática y la fuerza de un film con más recursos, mejor guión y hasta mejor director.
![]() La película se abre con una secuencia muy potente, mostrando la tranquila pero tensa intimidad entre Donald y Alice conversando a la luz de las velas en su refugio, viéndose interrumpidos, como decía al principio, por la voz de un niño tras la puerta y sus golpes desesperados rogando que le dejen entrar. Inmediatamente, el grupo que allí se encuentra escondido empieza a discutir sobre la conveniencia o no de abrir la puerta. Al final, lo hacen, lo que provoca una invasión de zombis. El momento más intenso es cuando Donald se escapa por una ventana del piso superior, abandonando conscientemente a su mujer para que sea devorada por los enloquecidas infectados. Fresnadillo construye una escena escalofriante en la que Donald corre a través de la campiña tratando de huir de una horda de zombis, consiguiéndolo a bordo de un bote y no sin antes sacrificar al otro superviviente que le acompaña. Es un comienzo que en tan solo cinco minutos
La película se abre con una secuencia muy potente, mostrando la tranquila pero tensa intimidad entre Donald y Alice conversando a la luz de las velas en su refugio, viéndose interrumpidos, como decía al principio, por la voz de un niño tras la puerta y sus golpes desesperados rogando que le dejen entrar. Inmediatamente, el grupo que allí se encuentra escondido empieza a discutir sobre la conveniencia o no de abrir la puerta. Al final, lo hacen, lo que provoca una invasión de zombis. El momento más intenso es cuando Donald se escapa por una ventana del piso superior, abandonando conscientemente a su mujer para que sea devorada por los enloquecidas infectados. Fresnadillo construye una escena escalofriante en la que Donald corre a través de la campiña tratando de huir de una horda de zombis, consiguiéndolo a bordo de un bote y no sin antes sacrificar al otro superviviente que le acompaña. Es un comienzo que en tan solo cinco minutos ![]() pasa de la serenidad y el cariño al más feroz y egoísta instinto de supervivencia. Aún más, se trata de una apertura que nos presenta el resbaladizo terreno moral del mundo postapocalíptico, presentando a la presunta estrella del film –por entonces Robert Carlyle era el nombre más conocido del reparto- llevando a cabo acciones difícilmente justificables fuera de la más primitiva ansia por sobrevivir.
pasa de la serenidad y el cariño al más feroz y egoísta instinto de supervivencia. Aún más, se trata de una apertura que nos presenta el resbaladizo terreno moral del mundo postapocalíptico, presentando a la presunta estrella del film –por entonces Robert Carlyle era el nombre más conocido del reparto- llevando a cabo acciones difícilmente justificables fuera de la más primitiva ansia por sobrevivir.
“28 Días Después” parecía la visita casual al género de terror de un director no particularmente ducho ni aficionado al mismo. Los ataques zombis estaban montados en ese estilo rápido y borroso que le suele gustar a Boyle, pero resultaban tibios en comparación con los sangrientos extremos a los que llegaban los modelos en ![]() los que se apoyaba el film: las películas de zombis de George Romero. Había también escenas que debieran haber transmitido un mayor grado de suspense. Fresnadillo, por su parte, consigue todo aquello en lo que Boyle se quedó a medio gas. Hay algunos momentos bastante gore, especialmente cuando Donald acude a ver a su esposa al laboratorio. Incluso se permite superar a la clásica escena de decapitación de un zombi por un aspa de helicóptero en “Zombi. El Regreso de los Muertos Vivientes” (1978) poniendo en cuadro todo un campo lleno de infectados siendo masacrados por el mismo tipo de aeronave.
los que se apoyaba el film: las películas de zombis de George Romero. Había también escenas que debieran haber transmitido un mayor grado de suspense. Fresnadillo, por su parte, consigue todo aquello en lo que Boyle se quedó a medio gas. Hay algunos momentos bastante gore, especialmente cuando Donald acude a ver a su esposa al laboratorio. Incluso se permite superar a la clásica escena de decapitación de un zombi por un aspa de helicóptero en “Zombi. El Regreso de los Muertos Vivientes” (1978) poniendo en cuadro todo un campo lleno de infectados siendo masacrados por el mismo tipo de aeronave.
En otras partes de la película, el director crea una tensión genuina, como aquellas que transcurren ![]() en el aparcamiento subterráneo, rodadas bajo la parpadeante luz de emergencia, en las que los civiles atrapados en el recinto tratan de escapar mientras los infectados hacen estragos entre ellos; o la impactante salida a la calle de la muchedumbre, zombis y supervivientes, sólo para ser tiroteados indiscriminadamente por los francotiradores.
en el aparcamiento subterráneo, rodadas bajo la parpadeante luz de emergencia, en las que los civiles atrapados en el recinto tratan de escapar mientras los infectados hacen estragos entre ellos; o la impactante salida a la calle de la muchedumbre, zombis y supervivientes, sólo para ser tiroteados indiscriminadamente por los francotiradores.
El recorrido del grupo encabezado por el sargento Doyle por las calles de la ciudad están también muy conseguidas, como cuando han de atravesar una calle barrida por un francotirador escondido en los tejados; cuando el coche que consiguen debe escapar del ataque con gases o el descenso a los subterráneos de un fantasmal ![]() estadio de Wembley, donde Scarlet debe guiar a los otros en una total oscuridad con la sola ayuda de la mira infrarroja de un rifle y sabiendo que un zombi les acecha.
estadio de Wembley, donde Scarlet debe guiar a los otros en una total oscuridad con la sola ayuda de la mira infrarroja de un rifle y sabiendo que un zombi les acecha.
Fresnadillo y los guionistas no tienen ningún problema en infectar y matar a personajes que, en otras películas, habrían sobrevivido redimidos por su comportamiento heroico, atractivo físico o el nombre de los actores que los interpretaban. En esta, nunca se sabe quién va a morir y, de hecho, puede que lo hagan todos.
En general, “28 Semanas Después” es un film que supera a su antecesora en pericia ![]() cinematográfica y en su fusión de puro suspense, violencia descarnada y dramatismo y acción a gran escala, aunque ciertamente carece de la personalidad de aquélla. Por otra parte, la película no está exenta de defectos. Encontramos aquí fallos de guión un tanto inexplicables, como que Donald tenga acceso ilimitado a todas las instalaciones militares, especialmente las áreas de cuarentena, aun cuando sea un simple civil.
cinematográfica y en su fusión de puro suspense, violencia descarnada y dramatismo y acción a gran escala, aunque ciertamente carece de la personalidad de aquélla. Por otra parte, la película no está exenta de defectos. Encontramos aquí fallos de guión un tanto inexplicables, como que Donald tenga acceso ilimitado a todas las instalaciones militares, especialmente las áreas de cuarentena, aun cuando sea un simple civil.
Pero, sobre todo, en “28 Días” los momentos de calma servían para presentar al espectador los motivos y sentimientos de los personajes, conectándolo con la desesperación y miedo que éstos sentían por la nueva situación en la que se veían obligados a vivir. Además, esa alternancia de acción y ruido con otros pasajes dominados ![]() por el silencio y el lento discurrir, permitía al espectador un respiro para reflexionar sobre lo mucho que la epidemia había cambiado la vida que damos por sentada y en la que nos sentimos tan seguros.
por el silencio y el lento discurrir, permitía al espectador un respiro para reflexionar sobre lo mucho que la epidemia había cambiado la vida que damos por sentada y en la que nos sentimos tan seguros.
En “28 Semanas”, en cambio –y con la excepción de la emotiva charla de Donald con sus hijos explicándoles el destino de su madre-, las escenas no de acción son sólo meramente descriptivas o expositivas de la postura de algún personaje (como la de la doctora Scarlet, el general Stone o el sargento Doyle), sirviendo de meros hiatos entre escenas de acción o suspense. Y una vez que la acción empieza de verdad después de que el virus entre en la Zona Verde, ya no se detiene. Hasta cierto punto y salvando las distancias, es algo parecido al salto que se produjo entre “Alien” y “Aliens”. Como sucede en esa mítica franquicia, para disfrutar de “28 Semanas” también aquí conviene aceptar la brusca transición del terror psicológico a la acción que se produce entre la primera y segunda películas.
Fresnadillo introduce también un cambio considerable en los zombis respecto a la primera parte. ![]() En ésta, quedaba claro que el virus de la Furia no convertía a la víctima en un ser inhumano, sino que sólo la enloquecía hasta límites escalofriantes al tiempo que aceleraba el metabolismo para que el cuerpo alcanzara proezas no al alcance de alguien normal. Los infectados eran más fuertes y más rápidos que los supervivientes porque no se cansaban. Exprimían sus cuerpos hasta, literalmente, el límite.
En ésta, quedaba claro que el virus de la Furia no convertía a la víctima en un ser inhumano, sino que sólo la enloquecía hasta límites escalofriantes al tiempo que aceleraba el metabolismo para que el cuerpo alcanzara proezas no al alcance de alguien normal. Los infectados eran más fuertes y más rápidos que los supervivientes porque no se cansaban. Exprimían sus cuerpos hasta, literalmente, el límite.
En la secuela, sin embargo, los infectados tienden a ser indistinguibles de los que no lo están excepto por la coloración roja de los ojos, la espuma en la boca y la compulsión a morder. Asimismo, son más lentos que en el primer film y los francotiradores se ven en problemas para decidir a quién tienen que disparar cuando ven una multitud de infectados y sanos corriendo juntos por la calle. Y, también se acercan más al concepto ![]() de zombi tradicional: hay una escena en la que un infectado al que le falta una porción considerable de su torso aún camina.
de zombi tradicional: hay una escena en la que un infectado al que le falta una porción considerable de su torso aún camina.
Personalmente, me gustaba más el tipo de zombi planteado por Boyle: era algo nuevo y muy potente. Pero al final, lo más interesante de las películas de zombis no son los monstruos en sí, sino los cambios que su presencia provocan en las comunidades humanas. ¿Hasta dónde puedes llegar impulsado por el miedo? Ante la perspectiva de la aniquilación global, ¿qué estarían dispuestos a hacer los gobiernos? Al final, las películas de zombis más interesantes son aquellas que sugieren que la amenaza de la muerte no es nada comparada con los horrores que los humanos perpetramos para escapar de ella. En este caso, esa falla de nuestra psique es explorada en el comienzo de la película, pero luego el potencial del subgénero para incluir comentarios sociales e incluso políticos se queda reducido a momentos episódicos sepultados por la acción. No hay nada tan inquietante y opresivo como la secuencia de los embrutecidos militares ![]() dispuestos a violar a una niña escudándose en la “continuación de la especie” que podíamos ver en la primera parte.
dispuestos a violar a una niña escudándose en la “continuación de la especie” que podíamos ver en la primera parte.
Como sucede en muchos casos, ésta es también una película que pertenece a su tiempo. La llegada de los primeros civiles a la zona de desastre recuerda al inicio de la recuperación de Nueva Orleans tras la catástrofe del huracán Katrina. Por otro lado, la apropiación de términos como “Zona Verde”, que hace referencia directa al perímetro de seguridad establecido por los norteamericanos y británicos en Bagdad durante la Segunda Guerra del Golfo, tiene una clara intencionalidad política. El film parece establecer una analogía/crítica de ese conflicto, en el que Gran Bretaña participó como socio político y militar de Estados Unidos. La desconfianza hacia los militares -que también aparecía en “28 Días”- se hace patente en las ![]() escenas en las que el general Stone ordena que se abra fuego indiscriminadamente sobre un grupo de civiles y zombis, unas terribles imágenes que remiten a las numerosas acusaciones de muertes de inocentes causadas por las tropas aliadas en diferentes escenarios de Oriente Medio.
escenas en las que el general Stone ordena que se abra fuego indiscriminadamente sobre un grupo de civiles y zombis, unas terribles imágenes que remiten a las numerosas acusaciones de muertes de inocentes causadas por las tropas aliadas en diferentes escenarios de Oriente Medio.
Aunque el film nunca fuerza la crítica política más allá de estas tímidas referencias –algo que probablemente sí habría hecho George Romero-, basta para situarlo en línea con otras películas distópicas ambientadas en Inglaterra que estaban estrenándose por entonces, como “Hijos de los Hombres” (2006) o “V de Vendetta” (2005), las cuales se sirven de Inglaterra para hacer una declaración política sobre los peligros de la suspensión de libertades civiles y el auge de las tendencias totalitaristas.
Por otra parte y en mi opinión, examinadas fríamente, las acciones de los militares no vienen ![]() explicadas por el sadismo, el desprecio a la vida humana o siquiera un gobierno totalitario, sino por su entrenamiento y la angustia de contener a toda costa una situación que puede convertirse en todavía más catastrófica. La intervención del ejército en la trama plantea otras cuestiones interesantes. ¿Cuánto “daño colateral” es aceptable si está en juego el futuro del mundo? ¿Es siempre admisible negarse a obedecer las órdenes si se consideran crueles o injustas? ¿Y bajo qué criterios se llega a esa conclusión? Luchar contra zombis en un entorno urbano se parece mucho al combate contra “insurgentes”. Es guerra de guerrillas y los civiles y los enemigos se parecen mucho, al menos desde la distancia de un tirador.
explicadas por el sadismo, el desprecio a la vida humana o siquiera un gobierno totalitario, sino por su entrenamiento y la angustia de contener a toda costa una situación que puede convertirse en todavía más catastrófica. La intervención del ejército en la trama plantea otras cuestiones interesantes. ¿Cuánto “daño colateral” es aceptable si está en juego el futuro del mundo? ¿Es siempre admisible negarse a obedecer las órdenes si se consideran crueles o injustas? ¿Y bajo qué criterios se llega a esa conclusión? Luchar contra zombis en un entorno urbano se parece mucho al combate contra “insurgentes”. Es guerra de guerrillas y los civiles y los enemigos se parecen mucho, al menos desde la distancia de un tirador.
![]() Paradójicamente y al mismo tiempo que lanza el mensaje implícito de la ineptitud de los militares para manejar la situación y la brutalidad de sus métodos, la película hace gala de una especial fascinación por el armamento y tácticas militares, ocupando éstas un considerable metraje. Y, al final, el propio ejército, en toda su burocrática e impersonal gloria, termina siendo el verdadero héroe del film. Si la historia no acaba bien no es por culpa de los militares, sino por la ceguera y desobediencia de algunos de los protagonistas, incapaces de anticipar las consecuencias bien de su cobardía bien de sus insensatos actos, aunque vengan guiados por buenas intenciones.
Paradójicamente y al mismo tiempo que lanza el mensaje implícito de la ineptitud de los militares para manejar la situación y la brutalidad de sus métodos, la película hace gala de una especial fascinación por el armamento y tácticas militares, ocupando éstas un considerable metraje. Y, al final, el propio ejército, en toda su burocrática e impersonal gloria, termina siendo el verdadero héroe del film. Si la historia no acaba bien no es por culpa de los militares, sino por la ceguera y desobediencia de algunos de los protagonistas, incapaces de anticipar las consecuencias bien de su cobardía bien de sus insensatos actos, aunque vengan guiados por buenas intenciones.
En definitiva, la película nos presenta un entorno en el que todos los sistemas (moral, judicial, ![]() policial) que damos por sentados en la civilización han desaparecido, lo que obliga a quienes se hallan en tal situación a tomar una serie de decisiones muy difíciles. Lo que decidan raramente conduce a un buen resultado. De hecho, cada decisión que se ajusta a lo que la mayoría calificaría como “moralidad”, acaba creando un problema mayor del que existía previamente. Las otras opciones disponibles no son necesariamente mejores, ya que conducen a la pérdida de aquello que nos hace humanos. Por ejemplo, si hay que elegir entre morir con honor y valentía junto a otros o abandonarlos para sobrevivir, probablemente lo más inteligente, independientemente de cualquier consideración moral, es lo segundo. El problema será tener que vivir con ello.
policial) que damos por sentados en la civilización han desaparecido, lo que obliga a quienes se hallan en tal situación a tomar una serie de decisiones muy difíciles. Lo que decidan raramente conduce a un buen resultado. De hecho, cada decisión que se ajusta a lo que la mayoría calificaría como “moralidad”, acaba creando un problema mayor del que existía previamente. Las otras opciones disponibles no son necesariamente mejores, ya que conducen a la pérdida de aquello que nos hace humanos. Por ejemplo, si hay que elegir entre morir con honor y valentía junto a otros o abandonarlos para sobrevivir, probablemente lo más inteligente, independientemente de cualquier consideración moral, es lo segundo. El problema será tener que vivir con ello.
Danny Boyle no ha descartado realizar una tercera entrega algo que, tal y como termina la ![]() segunda, no solo es perfectamente factible sino que puede aumentarse aún más la escala de la historia. El guionista Alex Garland, sin embargo, ha negado tal posibilidad argumentando algún tipo de desencuentro serio entre quienes tendrían que desarrollarla.
segunda, no solo es perfectamente factible sino que puede aumentarse aún más la escala de la historia. El guionista Alex Garland, sin embargo, ha negado tal posibilidad argumentando algún tipo de desencuentro serio entre quienes tendrían que desarrollarla.
Quizá “28 Semanas Después” no tenga unos personajes tan atractivos como su predecesora, ni un comentario sociopolítico tan acerado como los que se encuentran en las cintas dirigidas por George Romero, pero desde luego es una película muy disfrutable y bien realizada, que se puede recomendar sin reservas a todos los amantes de los zombis y las historias postapocalípticas.
↧
La década de los ochenta supuso la maduración definitiva de la ciencia ficción cinematográfica gracias a un puñado de realizadores con talento que supieron trascender la acartonada imagen del futuro que tan a menudo había lastrado el género en su vertiente visual. Para ello contaron con el apoyo del éxito que obtuvo “Star Wars” (1977), éxito que demostró que la ciencia ficción podía ser rentable más allá de lo que jamás hubiera soñado nadie. Fueron precisamente las perspectivas de ganancia las que actuaron de acicate para que los tradicionalmente conservadores estudios de Hollywood otorgaran mayores presupuestos a esos directores valientes que, sirviéndose de las posibilidades que brindaban los nuevos efectos especiales, cambiaron para siempre la imagen que el público tenía de la ciencia ficción: George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, Ridley Scott y otra larga lista de realizadores de menor empaque.
La lista de films de ciencia ficción estrenados entre mediados de los setenta y mediados de los ![]() noventa sería muy larga, pero al mismo tiempo magra en títulos que puedan ser calificados como “relevantes” para el desarrollo del género. En buena medida esto es así por la íntima asociación entre la Ciencia Ficción “visual”, esto es, cinematográfica y televisiva, y el Fandom, que hace que la mayoría de películas del género (incluso las poco importantes, aquellas que pierden dinero o son mal recibidas por la crítica) hayan creado a su alrededor un microclima cultural en la que son discutidas y analizadas por fans rendidos que propician su extensión a través de otros formatos. La ubicuidad de internet ha simplificado y facilitado esta producción cultural paralela.
noventa sería muy larga, pero al mismo tiempo magra en títulos que puedan ser calificados como “relevantes” para el desarrollo del género. En buena medida esto es así por la íntima asociación entre la Ciencia Ficción “visual”, esto es, cinematográfica y televisiva, y el Fandom, que hace que la mayoría de películas del género (incluso las poco importantes, aquellas que pierden dinero o son mal recibidas por la crítica) hayan creado a su alrededor un microclima cultural en la que son discutidas y analizadas por fans rendidos que propician su extensión a través de otros formatos. La ubicuidad de internet ha simplificado y facilitado esta producción cultural paralela.
![]() Hay tres películas que sobresalen por su calidad e influencia, independientemente del fanatismo de los aficionados o su éxito comercial: “Star Wars”, “Alien” (1979) y “Blade Runner”, todas estrenadas en el corto periodo que va de 1977 a 1982. Cuarenta años después, las bien distintas peripecias de Luke Skywalker, Ellen Ripley y Rick Deckard mantienen plena vigencia en la cultura popular. Mientras que obras del mismo periodo, como “Encuentros en la Tercera Fase”, “E.T.” o “Mad Max” son hoy vistos con el condescendiente filtro de la nostalgia, las tres películas antes mencionadas no han perdido un ápice de su fuerza. De “Alien” ya hablamos en una entrada anterior; de “Star Wars” lo haremos algún otro día. Veamos en esta ocasión el por qué “Blade Runner” sigue hoy en la boca de todos.
Hay tres películas que sobresalen por su calidad e influencia, independientemente del fanatismo de los aficionados o su éxito comercial: “Star Wars”, “Alien” (1979) y “Blade Runner”, todas estrenadas en el corto periodo que va de 1977 a 1982. Cuarenta años después, las bien distintas peripecias de Luke Skywalker, Ellen Ripley y Rick Deckard mantienen plena vigencia en la cultura popular. Mientras que obras del mismo periodo, como “Encuentros en la Tercera Fase”, “E.T.” o “Mad Max” son hoy vistos con el condescendiente filtro de la nostalgia, las tres películas antes mencionadas no han perdido un ápice de su fuerza. De “Alien” ya hablamos en una entrada anterior; de “Star Wars” lo haremos algún otro día. Veamos en esta ocasión el por qué “Blade Runner” sigue hoy en la boca de todos.
Philip K.Dick fue un escritor tan prolífico como obsesionado por cuestiones sobre las que volvía ![]() una y otra vez en sus libros, sobre todo el cuestionamiento de lo que asumimos como realidad: sus personajes a menudo no podían estar seguros de lo que era real o no, o descubrían que sus vidas transcurrían en elaborados mundos virtuales (ver, por ejemplo, “Ubik” o “Laberinto de Muerte”). Sus casi cincuenta novelas y cientos de relatos, a menudo con un denso contenido psicológico y social, son muchas veces tan sorprendentes y complejas como confusas, lo que le valió el reconocimiento del sector más cultista de la Nueva Ola que emergió en la ciencia ficción a mediados de los sesenta.
una y otra vez en sus libros, sobre todo el cuestionamiento de lo que asumimos como realidad: sus personajes a menudo no podían estar seguros de lo que era real o no, o descubrían que sus vidas transcurrían en elaborados mundos virtuales (ver, por ejemplo, “Ubik” o “Laberinto de Muerte”). Sus casi cincuenta novelas y cientos de relatos, a menudo con un denso contenido psicológico y social, son muchas veces tan sorprendentes y complejas como confusas, lo que le valió el reconocimiento del sector más cultista de la Nueva Ola que emergió en la ciencia ficción a mediados de los sesenta.
Por ello resulta chocante que a día de hoy se haya convertido en el escritor del género más adaptado a la gran pantalla. Eso, claro está, hasta que analizamos las películas que han tomado sus novelas y relatos como base y nos damos cuenta de que aquéllas han sido completamente filtradas y suavizadas antes de alcanzar las salas de cine. Ello no pareció molestar al escritor: en 1981, antes del estreno de “Blade Runner”, Dick escribió a un ejecutivo del estudio: “El impacto de “Blade Runner” va a ser sencillamente apabullante”. Tenía razón, aunque su predicción tardaría algunos años en hacerse realidad.
Lo cierto es que el guión que adaptaba su libro “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas” (1968) estuvo bastantes años circulando por Hollywood bajo varios nombres antes de caer en las manos de Ridley Scott. Ya en 1969, el entonces desconocido Martin Scorsese había expresado su interés en llevar la novela a la pantalla, aunque no llegó siquiera a pujar por los derechos. Éstos pasaron a Herb Jaffe Associates que propuso convertirlo en una comedia, pero cuando en 1974 su opción caducó sin haber sido ejecutada, los compraron el guionista Hampton Fancher y el actor Brian Kelly. Fancher comenzó a trabajar seriamente en el libro de Dick, al que muchos consideraban imposible de rodar. Poco a poco fue tomando forma como un thriller para el que se ![]() barajaron títulos tan pretendidamente sugerentes como “Androide” “Mecanismo” o “Días Peligrosos”. Pero tampoco con esta nueva aproximación estuvo satisfecho Philip K.Dick.
barajaron títulos tan pretendidamente sugerentes como “Androide” “Mecanismo” o “Días Peligrosos”. Pero tampoco con esta nueva aproximación estuvo satisfecho Philip K.Dick.
En 1979, Ridley Scott había rodado el revolucionario “Alien: El 8º Pasajero”. No era fácil mantener el nivel artístico y el éxito comercial de aquella cinta pero Scott estaba dispuesto a intentarlo, aunque se mostraba reacio a volver a dirigir un film de ciencia ficción. Estudió durante un tiempo el guión de “Dune”, pero no llegó a abordar el proyecto en serio. Por otro lado, la muerte de su hermano mayor le sumió en una depresión emocional con la que parecía más afín otro tipo de historia futurista más oscura, más cínica: la distopia. Y ahí estaba esperándole lo que acabaría rebautizándose para la posteridad como “Blade Runner”. En 1980 comenzó a trabajar en su producción, contratando a David Peoples (quien años más tarde escribiría “Doce Monos” y ganaría un Oscar por “Sin Perdón”) para reescribir el guión de Fancher y empezar a construir un mundo futurista que cambiaría la ciencia ficción para siempre.
Los Ángeles, año 2019. Rick Deckard (Harrison Ford) es un antiguo “blade runner”, un agente de ![]() la policía cuyo trabajo es perseguir y “retirar” (un siniestro eufemismo para “matar”) replicantes fugados. Éstos son “hombres artificiales”, copias genéticas muy sofisticadas de seres humanos que cuentan con capacidades físicas e intelectuales superiores a las de sus creadores. Desarrollados y fabricados por la Corporación Tyrell, son utilizados en las colonias de otros planetas como fuerza bruta para los trabajos más duros y peligrosos, unidades de combate u objetos de placer. Dado que son prácticamente indistinguibles de los seres humanos, la única forma de detectarlos es sometiéndolos a un test psicológico que mida las reacciones físicas involuntarias a preguntas de carácter emocional.
la policía cuyo trabajo es perseguir y “retirar” (un siniestro eufemismo para “matar”) replicantes fugados. Éstos son “hombres artificiales”, copias genéticas muy sofisticadas de seres humanos que cuentan con capacidades físicas e intelectuales superiores a las de sus creadores. Desarrollados y fabricados por la Corporación Tyrell, son utilizados en las colonias de otros planetas como fuerza bruta para los trabajos más duros y peligrosos, unidades de combate u objetos de placer. Dado que son prácticamente indistinguibles de los seres humanos, la única forma de detectarlos es sometiéndolos a un test psicológico que mida las reacciones físicas involuntarias a preguntas de carácter emocional.
Los replicantes han sido prohibidos en la Tierra y aquellos que logran llegar a ella son cazados por ![]() los blade runners. Un grupo liderado por Roy Batty (Rutger Hauer), se niega a vivir como esclavos, asesinan a varios humanos, roban una nave y viajan a la Tierra con el objetivo de encontrar a su creador y obligarle a que amplíe sus horizontes de edad, que por motivos de seguridad fue establecido en cuatro años. El grupo de replicantes en cuestión resulta ser más peligroso de lo esperado y Deckard, que se había retirado del oficio, es chantajeado por su superior para que regrese al departamento y se encargue de encontrar a los esquivos fugitivos. Durante su investigación, entra en contacto con la bella Rachael (Sean Young), una replicante propiedad de la Corporación Tyrell que ignora su naturaleza artificial, ya que le han implantado recuerdos falsos que le proporcionan una ficticia memoria autobiográfica. Su búsqueda de unos seres que él consideraba menos que humanos obligará a Deckard, en último término, a cuestionarse su propia humanidad.
los blade runners. Un grupo liderado por Roy Batty (Rutger Hauer), se niega a vivir como esclavos, asesinan a varios humanos, roban una nave y viajan a la Tierra con el objetivo de encontrar a su creador y obligarle a que amplíe sus horizontes de edad, que por motivos de seguridad fue establecido en cuatro años. El grupo de replicantes en cuestión resulta ser más peligroso de lo esperado y Deckard, que se había retirado del oficio, es chantajeado por su superior para que regrese al departamento y se encargue de encontrar a los esquivos fugitivos. Durante su investigación, entra en contacto con la bella Rachael (Sean Young), una replicante propiedad de la Corporación Tyrell que ignora su naturaleza artificial, ya que le han implantado recuerdos falsos que le proporcionan una ficticia memoria autobiográfica. Su búsqueda de unos seres que él consideraba menos que humanos obligará a Deckard, en último término, a cuestionarse su propia humanidad.
Muchos puristas de la ciencia ficción literaria han criticado a “Blade Runner” por no ser capaz de plasmar las sutilezas de la novela de Dick y, en honor a la verdad, hay que decir que, ![]() efectivamente, existen muchas diferencias entre ambas historias. “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?” es un trabajo clave de la ciencia ficción postmoderna en el que se reflexionaba sobre el poder de los medios de comunicación, la difuminación de las barreras entre lo real y lo virtual, lo natural y lo artificial, el original y la copia. Dado que Ridley Scott y los guionistas Hampton Fancher y David Peoples vaciaron la novela original de Dick de gran parte de su contenido, resulta difícil establecer una comparación entre ambas obras, siendo más conveniente aceptar que la película es poco más que una versión libre de la línea argumental básica del libro. Éste y aquélla prácticamente comparten una sola cosa: su protagonista, Rick Deckard, un amargado y anodino cazador de recompensas que persigue androides fugados –el término “replicantes” lo inventó Peoples, no Dick- y que acaba dándose cuenta de que esas criaturas artificiales son tanto o más humanas que él mismo.
efectivamente, existen muchas diferencias entre ambas historias. “¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas?” es un trabajo clave de la ciencia ficción postmoderna en el que se reflexionaba sobre el poder de los medios de comunicación, la difuminación de las barreras entre lo real y lo virtual, lo natural y lo artificial, el original y la copia. Dado que Ridley Scott y los guionistas Hampton Fancher y David Peoples vaciaron la novela original de Dick de gran parte de su contenido, resulta difícil establecer una comparación entre ambas obras, siendo más conveniente aceptar que la película es poco más que una versión libre de la línea argumental básica del libro. Éste y aquélla prácticamente comparten una sola cosa: su protagonista, Rick Deckard, un amargado y anodino cazador de recompensas que persigue androides fugados –el término “replicantes” lo inventó Peoples, no Dick- y que acaba dándose cuenta de que esas criaturas artificiales son tanto o más humanas que él mismo.
Todo lo demás es diferente, empezando por el título, que se desechó al no considerarse adecuado ni para encabezar una película ni para encajarse en un cartel publicitario. Pero es que, además, en ![]() el contexto del argumento cinematográfico ya no tiene sentido el término “ovejas eléctricas”. En el futuro descrito en el libro, los animales prácticamente están extintos y sólo los más ricos pueden permitirse comprar uno auténtico; el resto de la población ha de contentarse con réplicas artificiales. El gran sueño de Deckard es ganar lo suficiente retirando replicantes como para poder comprarse una oveja real. En la película, a Deckard no le importan los animales –reales o fabricados- excepto como pista de su investigación y las únicas referencias a ese aspecto fundamental del libro son vagas líneas de diálogo como cuando Deckard le pregunta a Zhora (Joanna Cassidy) si la serpiente con la que trabaja es real y ella le responde: “¿Crees que trabajaría en un lugar como este si pudiera permitirme una auténtica?”. Igualmente, muchas preguntas del Test Voigt-Kampff tienen que ver con animales y su objetivo es distinguir al humano (que responderá empáticamente a las mismas) del replicante (que no lo hará); pero todo eso pierde sentido al desaparecer el contexto descrito en el libro.
el contexto del argumento cinematográfico ya no tiene sentido el término “ovejas eléctricas”. En el futuro descrito en el libro, los animales prácticamente están extintos y sólo los más ricos pueden permitirse comprar uno auténtico; el resto de la población ha de contentarse con réplicas artificiales. El gran sueño de Deckard es ganar lo suficiente retirando replicantes como para poder comprarse una oveja real. En la película, a Deckard no le importan los animales –reales o fabricados- excepto como pista de su investigación y las únicas referencias a ese aspecto fundamental del libro son vagas líneas de diálogo como cuando Deckard le pregunta a Zhora (Joanna Cassidy) si la serpiente con la que trabaja es real y ella le responde: “¿Crees que trabajaría en un lugar como este si pudiera permitirme una auténtica?”. Igualmente, muchas preguntas del Test Voigt-Kampff tienen que ver con animales y su objetivo es distinguir al humano (que responderá empáticamente a las mismas) del replicante (que no lo hará); pero todo eso pierde sentido al desaparecer el contexto descrito en el libro.
En la novela, Deckard está casado y vive en un mundo post-nuclear en el que la mayoría de la ![]() gente es adicta a un estimulador de emociones, la Caja de Empatía, y seguidora de un extravagante culto religioso, el Mercerismo, al que se accede vía una realidad virtual compartida. En el filme no existen estos conceptos: Deckard está soltero y vive en un mundo muy contaminado –pero no por radiación-. Y es que muchos de los artefactos e ideas presentes en la novela –así como los retorcidos juegos mentales que utilizan los replicantes para hacer que Deckard dude de su propia realidad- eran demasiado complejos como para incluirse en una película dirigida al gran público. De hecho, uno tiende a pensar que el que mejor podría haber adaptado muchos de los libros de Dick sería alguien como Luis Buñuel.
gente es adicta a un estimulador de emociones, la Caja de Empatía, y seguidora de un extravagante culto religioso, el Mercerismo, al que se accede vía una realidad virtual compartida. En el filme no existen estos conceptos: Deckard está soltero y vive en un mundo muy contaminado –pero no por radiación-. Y es que muchos de los artefactos e ideas presentes en la novela –así como los retorcidos juegos mentales que utilizan los replicantes para hacer que Deckard dude de su propia realidad- eran demasiado complejos como para incluirse en una película dirigida al gran público. De hecho, uno tiende a pensar que el que mejor podría haber adaptado muchos de los libros de Dick sería alguien como Luis Buñuel.
Lo que hace “Blade Runner” es reconfigurar la imaginación de Dick adaptándola a un nuevo ![]() entorno cultural, social y tecnológico, introducir nuevas ideas y mejorar otras pobremente desarrolladas en el libro. Por ejemplo, Roy Batty, un personaje bastante mediocre en la novela, cobra en la pantalla un magnetismo e intensidad especiales gracias a la interpretación de Rutger Hauer, cuyo poético monólogo final (improvisado sobre la marcha por el actor) se ha convertido en uno de los momentos legendarios de la historia de la ciencia ficción; el plazo de cuatro años de vida que se instaura para los replicantes proporciona a éstos un motivo para sus acciones; y los guionistas estructuran la historia en forma de una secuencia de enfrentamientos sucesivos que culminan en un emocionante clímax. Como he mencionado más arriba, Philip K.Dick dio el visto bueno a todos esos cambios, pero no vivió para ver el resultado: murió cuatro meses antes del estreno del film, a la temprana edad de 54 años.
entorno cultural, social y tecnológico, introducir nuevas ideas y mejorar otras pobremente desarrolladas en el libro. Por ejemplo, Roy Batty, un personaje bastante mediocre en la novela, cobra en la pantalla un magnetismo e intensidad especiales gracias a la interpretación de Rutger Hauer, cuyo poético monólogo final (improvisado sobre la marcha por el actor) se ha convertido en uno de los momentos legendarios de la historia de la ciencia ficción; el plazo de cuatro años de vida que se instaura para los replicantes proporciona a éstos un motivo para sus acciones; y los guionistas estructuran la historia en forma de una secuencia de enfrentamientos sucesivos que culminan en un emocionante clímax. Como he mencionado más arriba, Philip K.Dick dio el visto bueno a todos esos cambios, pero no vivió para ver el resultado: murió cuatro meses antes del estreno del film, a la temprana edad de 54 años.
El positivismo científico que impregnaba series televisivas como “El hombre de los seis millones ![]() de dólares” (1974), imaginaba los ciborgs de la edad de los ordenadores como humanos que reemplazaban partes sanas del cuerpo por mecanismos y sistemas electrónicos que mejoraban o aumentaban una determinada función corporal. Las prótesis pasaron de ser sinónimo de pérdida de utilidad de algún miembro a operar como extensiones superpoderosas de aquello que sustituían. La tecnología se aproximaba así a los dictados del ciberpunk. El resultado último de ese proceso, el “reemplazo total”, sería la sustitución del hombre por una forma de vida completamente artificial idéntica a él en apariencia pero superior en capacidades. El ejemplo canónico de ello son los replicantes de “Blade Runner”, que, a pesar de ser descritos como “androides”, responden más bien al modelo de criaturas orgánicas producto de la ingeniería genética.
de dólares” (1974), imaginaba los ciborgs de la edad de los ordenadores como humanos que reemplazaban partes sanas del cuerpo por mecanismos y sistemas electrónicos que mejoraban o aumentaban una determinada función corporal. Las prótesis pasaron de ser sinónimo de pérdida de utilidad de algún miembro a operar como extensiones superpoderosas de aquello que sustituían. La tecnología se aproximaba así a los dictados del ciberpunk. El resultado último de ese proceso, el “reemplazo total”, sería la sustitución del hombre por una forma de vida completamente artificial idéntica a él en apariencia pero superior en capacidades. El ejemplo canónico de ello son los replicantes de “Blade Runner”, que, a pesar de ser descritos como “androides”, responden más bien al modelo de criaturas orgánicas producto de la ingeniería genética.
![]() “Blade Runner” es un comentario bastante pesimista sobre las consecuencias que para la sociedad puede llegar a tener el dominio de los principios biológicos de la evolución. ¿Qué ocurriría si llegamos a ejercer un control tal sobre la genética que creamos réplicas perfectas de nuestra especie, dotadas de una especial belleza, fuerza física o inteligencia, pero pensadas para que sirvan a sus creadores humanos? Esta fábula nos advierte de que esos logros vendrán acompañados de una total confusión acerca de lo que es natural y lo que no lo es, de lo que hace verdaderamente humano a un determinado ser, ya sea éste “natural” o “artificial”. Para examinar ese problema potencial, los guionistas recurren al tema de los “dobles”.
“Blade Runner” es un comentario bastante pesimista sobre las consecuencias que para la sociedad puede llegar a tener el dominio de los principios biológicos de la evolución. ¿Qué ocurriría si llegamos a ejercer un control tal sobre la genética que creamos réplicas perfectas de nuestra especie, dotadas de una especial belleza, fuerza física o inteligencia, pero pensadas para que sirvan a sus creadores humanos? Esta fábula nos advierte de que esos logros vendrán acompañados de una total confusión acerca de lo que es natural y lo que no lo es, de lo que hace verdaderamente humano a un determinado ser, ya sea éste “natural” o “artificial”. Para examinar ese problema potencial, los guionistas recurren al tema de los “dobles”.
El ambiente perpetuamente nocturno y lluvioso de la ciudad refleja la oscuridad interior que aflige![]() a los personajes, en buena medida provocada por una cultura que ha abusado de las posibilidades de la duplicación. En ese futuro, ciencia y tecnología han avanzado hasta tal punto que se puede diseñar genéticamente y reproducir prácticamente cualquier ser vivo. Así, aparecen aves y serpientes artificiales…y también gente, los replicantes, indistinguibles de los seres humanos auténticos. Han sido creados por la ciencia para satisfacer las necesidades y deseos de los hombres, para liberarse del trabajo, los peligros del combate o, simplemente, para servirles de entretenimiento. Y, sin embargo y a pesar de esos beneficios, nadie parece realmente feliz en esta sociedad. De hecho, aquellos que pueden abandonan la Tierra para emigrar a alguna de las colonias de otros planetas (J.F.Sebastian, por ejemplo, le dice a Pris que sus problemas de salud no le han permitido obtener la licencia para emigrar). Esas colonias son también y a su manera, dobles; copias de la propia Tierra percibidas como mejores que la original. Lo que tenemos, por tanto, es la visión de una Humanidad que ya no
a los personajes, en buena medida provocada por una cultura que ha abusado de las posibilidades de la duplicación. En ese futuro, ciencia y tecnología han avanzado hasta tal punto que se puede diseñar genéticamente y reproducir prácticamente cualquier ser vivo. Así, aparecen aves y serpientes artificiales…y también gente, los replicantes, indistinguibles de los seres humanos auténticos. Han sido creados por la ciencia para satisfacer las necesidades y deseos de los hombres, para liberarse del trabajo, los peligros del combate o, simplemente, para servirles de entretenimiento. Y, sin embargo y a pesar de esos beneficios, nadie parece realmente feliz en esta sociedad. De hecho, aquellos que pueden abandonan la Tierra para emigrar a alguna de las colonias de otros planetas (J.F.Sebastian, por ejemplo, le dice a Pris que sus problemas de salud no le han permitido obtener la licencia para emigrar). Esas colonias son también y a su manera, dobles; copias de la propia Tierra percibidas como mejores que la original. Lo que tenemos, por tanto, es la visión de una Humanidad que ya no ![]() está a gusto ni consigo misma ni con su lugar de origen. Su ansiedad se ve todavía más acentuada por la negativa de sus dobles, los replicantes, a someterse a su papel de esclavos y exigir una vida propia, diferenciada de la de sus creadores y modelos.
está a gusto ni consigo misma ni con su lugar de origen. Su ansiedad se ve todavía más acentuada por la negativa de sus dobles, los replicantes, a someterse a su papel de esclavos y exigir una vida propia, diferenciada de la de sus creadores y modelos.
El hecho de que los replicantes tengan forma humana y una inteligencia superior, los acerca evidentemente a nuestra especie, pero su pertenencia forzosa a una clase social de esclavos y su propio origen artificial impide no sólo que sean reconocidos como seres con derechos e incluso emociones sino que sean asesinados sin censura. La incomodidad que los replicantes causan en los humanos y la disyuntiva ética que plantean se pone de manifiesto mediante el uso de eufemismos tras los que esconder la dura realidad y suprimir cualquier implicación moral. Se les llama “pellejudos” y en lugar de matarlos o ejecutarlos se les “retira”, como si fuesen un vehículo usado.
Todo ello plantea un dilema ético tratado innumerables veces en la ciencia ficción y nunca ![]() totalmente resuelto. ¿Cuál es el estatus ontológico de un ser humano producto de la ingeniería genética desarrollada por una empresa con patente sobre el proceso? El desarrollo inverso, en cambio, parece estar más claro: un humano cuyo cuerpo sufre uno o varios reemplazos por implantes, prótesis o ingenios cibernéticos, no pierde sus derechos ni su condición de miembro de la especie humana. Pero las técnicas de fertilización in vitro ya empezaron a difuminar la línea entre los niños creados “naturalmente” y aquellos “procesados”. Los avances en clonación y manipulación genética plantearán nuevos debates éticos que para la CF, como decía, no son precisamente una novedad.
totalmente resuelto. ¿Cuál es el estatus ontológico de un ser humano producto de la ingeniería genética desarrollada por una empresa con patente sobre el proceso? El desarrollo inverso, en cambio, parece estar más claro: un humano cuyo cuerpo sufre uno o varios reemplazos por implantes, prótesis o ingenios cibernéticos, no pierde sus derechos ni su condición de miembro de la especie humana. Pero las técnicas de fertilización in vitro ya empezaron a difuminar la línea entre los niños creados “naturalmente” y aquellos “procesados”. Los avances en clonación y manipulación genética plantearán nuevos debates éticos que para la CF, como decía, no son precisamente una novedad.
En “Blade Runner”, siguiendo el patrón clásico de la ciencia ficción, lo que parece a primera vista un maravilloso avance científico resulta ser en realidad una monstruosidad que se revuelve contra su creador. En lugar del doctor Frankenstein tenemos a dos genetistas, el doctor Tyrell, genial diseñador de los replicantes, y J.F.Sebastian, su ingeniero jefe. Ambos han dado rienda suelta a su instinto prometeico, llevando al extremo su deseo de crear una copia perfecta del ser humano. Pero ese deseo ya no responde a un sentimiento benefactor dirigido a satisfacer las necesidades humanas, sino al puro orgullo.
![]() Tyrell parece estar movido únicamente por su fascinación por el propio proceso de creación de copias más y más perfectas, replicantes que puedan burlar los test creados para distinguirlos de los humanos. Y con Rachel, a quien se llega a referir como “hija mía”, casi ha triunfado. Por su parte, Sebastian ha volcado sus habilidades técnicas en un fin no menos personal: llenar su solitaria vida con “amigos” manufacturados: pequeños seres mecánicos defectuosos que, aparentemente, reproducen el estado de su propio cuerpo enfermo, aquejado de una decrepitud prematura.
Tyrell parece estar movido únicamente por su fascinación por el propio proceso de creación de copias más y más perfectas, replicantes que puedan burlar los test creados para distinguirlos de los humanos. Y con Rachel, a quien se llega a referir como “hija mía”, casi ha triunfado. Por su parte, Sebastian ha volcado sus habilidades técnicas en un fin no menos personal: llenar su solitaria vida con “amigos” manufacturados: pequeños seres mecánicos defectuosos que, aparentemente, reproducen el estado de su propio cuerpo enfermo, aquejado de una decrepitud prematura.
En resumen, estos científicos han empleado sus talentos en crear copias genéticas que sirvan a sus propios fines y, en el proceso, han dotado a sus creaciones de cierta capacidad intelectual: las de Tyrell reflejan su deseo de perfección, belleza y transcendencia de su naturaleza “artificial”; las de Sebastian sólo encarnan sus propios defectos y la visión que tiene de sí mismo.
Yendo aún más allá en sus ambiciones de perfección, Tyrell ha programado a sus replicantes con ![]() recuerdos de una vida que nunca existió –proporcionándoles incluso fotografías falsas de parientes y amigos- para convencerles de su humanidad. Ello ha erigido un peligroso puente entre los mundos humano y replicante. De hecho, tanto éxito ha tenido que han acabado despertando en éstos un artificial pero muy poderoso deseo por poseer una vida auténtica, una que –como sucede en obras como “Frankenstein”, “La Invasión de los Ladrones de Cuerpos”, “La Cosa”…- se define a sí misma como opuesta a aquéllos que tienen una vida “normal”, los humanos. El problema es que su corta vida y su inmediata adquisición de la madurez física les impide alcanzar una plenitud sexual y psicológica. En cierto sentido, son como niños grandes, incapaces de desarrollar adecuadamente sus emociones y de integrar sus actos en un cuadro ético (Pris, por ejemplo, acompaña su lenguaje infantil y aspecto inocente y virginal con un instinto tan asesino y despiadado como el de sus compañeros). Así, ya antes de llegar a la Tierra, los replicantes han matado a 23 personas. Una vez en su destino, se concentran en encontrar a sus creadores, Tyrell y Sebastian. Lo que buscan es el secreto que se esconde tras sus vidas rígidamente limitadas a cuatro años y la forma de alargarlas hasta parámetros humanos.
recuerdos de una vida que nunca existió –proporcionándoles incluso fotografías falsas de parientes y amigos- para convencerles de su humanidad. Ello ha erigido un peligroso puente entre los mundos humano y replicante. De hecho, tanto éxito ha tenido que han acabado despertando en éstos un artificial pero muy poderoso deseo por poseer una vida auténtica, una que –como sucede en obras como “Frankenstein”, “La Invasión de los Ladrones de Cuerpos”, “La Cosa”…- se define a sí misma como opuesta a aquéllos que tienen una vida “normal”, los humanos. El problema es que su corta vida y su inmediata adquisición de la madurez física les impide alcanzar una plenitud sexual y psicológica. En cierto sentido, son como niños grandes, incapaces de desarrollar adecuadamente sus emociones y de integrar sus actos en un cuadro ético (Pris, por ejemplo, acompaña su lenguaje infantil y aspecto inocente y virginal con un instinto tan asesino y despiadado como el de sus compañeros). Así, ya antes de llegar a la Tierra, los replicantes han matado a 23 personas. Una vez en su destino, se concentran en encontrar a sus creadores, Tyrell y Sebastian. Lo que buscan es el secreto que se esconde tras sus vidas rígidamente limitadas a cuatro años y la forma de alargarlas hasta parámetros humanos.
(Continúa en la siguiente entrada)
↧
 obras relevantes de la ciencia ficción de los sesenta. La incontrolada expansión demográfica era algo que entonces parecía un problema inminente y de difícil solución y que también preocupaba a científicos y pensadores. Quizá el trabajo divulgativo más impactante de aquellos años fue un estudio publicado en 1968 por el ecologista y demógrafo Paul Ehrlich titulado “La Bomba de la Población”. En lugar de la actitud optimista de, por ejemplo, el científico ruso Konstantin Tsiolkovski, que a comienzos del siglo XX había predicho que la humanidad escaparía a su fatal destino en la Tierra saliendo al espacio, Ehrlich condena al ser humano a malvivir entre las ruinas de su propia estupidez: “La batalla por alimentar a toda la Humanidad ha acabado. En los años setenta y ochenta, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de los programas de choque que podamos iniciar ahora”. La solución propuesta por Ehrlich pasaba por establecer una forma de eugenesia global, severas medidas de control de natalidad extendidas a todo el planeta, preferiblemente voluntarias al fomentar un cambio en el sistema de valores, pero obligatorias si fuera necesario.
obras relevantes de la ciencia ficción de los sesenta. La incontrolada expansión demográfica era algo que entonces parecía un problema inminente y de difícil solución y que también preocupaba a científicos y pensadores. Quizá el trabajo divulgativo más impactante de aquellos años fue un estudio publicado en 1968 por el ecologista y demógrafo Paul Ehrlich titulado “La Bomba de la Población”. En lugar de la actitud optimista de, por ejemplo, el científico ruso Konstantin Tsiolkovski, que a comienzos del siglo XX había predicho que la humanidad escaparía a su fatal destino en la Tierra saliendo al espacio, Ehrlich condena al ser humano a malvivir entre las ruinas de su propia estupidez: “La batalla por alimentar a toda la Humanidad ha acabado. En los años setenta y ochenta, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de los programas de choque que podamos iniciar ahora”. La solución propuesta por Ehrlich pasaba por establecer una forma de eugenesia global, severas medidas de control de natalidad extendidas a todo el planeta, preferiblemente voluntarias al fomentar un cambio en el sistema de valores, pero obligatorias si fuera necesario.  permitieran alimentar al mundo. A su vez, estos desarrollos suscitaron cuestiones igualmente polémicas sobre los peligros de la manipulación genética y el dominio del hombre sobre el medio natural.
permitieran alimentar al mundo. A su vez, estos desarrollos suscitaron cuestiones igualmente polémicas sobre los peligros de la manipulación genética y el dominio del hombre sobre el medio natural.  mundo presionado por la falta de recursos y hace referencia a una teoría de comienzos del siglo XX que decía que la población del mundo cabría, de pie y hombro con hombro, en la isla de Wight. A finales de los sesenta, cuando se escribió la novela, esa isla ya no era suficiente y habría que utilizar la más extensa isla de Man. Brunner creía que en el momento de arranque de la acción, cuarenta años después, en el 2010, se necesitaría una isla del tamaño de Zanzíbar, unas tres veces mayor que Wight. Al terminar la historia narrada en el libro, que cubre tan solo unos meses, la población mundial, unos 8.000 millones, ya ha sobrepasado ese límite.
mundo presionado por la falta de recursos y hace referencia a una teoría de comienzos del siglo XX que decía que la población del mundo cabría, de pie y hombro con hombro, en la isla de Wight. A finales de los sesenta, cuando se escribió la novela, esa isla ya no era suficiente y habría que utilizar la más extensa isla de Man. Brunner creía que en el momento de arranque de la acción, cuarenta años después, en el 2010, se necesitaría una isla del tamaño de Zanzíbar, unas tres veces mayor que Wight. Al terminar la historia narrada en el libro, que cubre tan solo unos meses, la población mundial, unos 8.000 millones, ya ha sobrepasado ese límite.  Pero el argumento que sustenta estas leyes no es baladí. El planeta está tan superpoblado que apenas puede sostener a la gente que ya lo habita. No sólo los recursos (alimento, agua, energía…) tienen precios carísimos y la contaminación ha alcanzado niveles brutales, sino que ya no se puede disponer del adecuado espacio físico y psicológico para mantener una vida mínimamente razonable. Ello, como señala uno de los personajes, ha llevado a estallidos irracionales de violencia en los que individuos aparentemente normales caen en la locura asesina, atacando salvajemente a quienes les rodean en lugares públicos. Aquellos que mantienen la cordura lo hacen gracias a su dependencia de las drogas, ya sean la legalizada marihuana, tranquilizantes prescritos por los médicos o productos psicodélicos ilegales.
Pero el argumento que sustenta estas leyes no es baladí. El planeta está tan superpoblado que apenas puede sostener a la gente que ya lo habita. No sólo los recursos (alimento, agua, energía…) tienen precios carísimos y la contaminación ha alcanzado niveles brutales, sino que ya no se puede disponer del adecuado espacio físico y psicológico para mantener una vida mínimamente razonable. Ello, como señala uno de los personajes, ha llevado a estallidos irracionales de violencia en los que individuos aparentemente normales caen en la locura asesina, atacando salvajemente a quienes les rodean en lugares públicos. Aquellos que mantienen la cordura lo hacen gracias a su dependencia de las drogas, ya sean la legalizada marihuana, tranquilizantes prescritos por los médicos o productos psicodélicos ilegales.  niveles superiores tanto individual como colectivamente.
niveles superiores tanto individual como colectivamente.  mérito de ello se le atribuye al presidente del país, Zadkiel F.Obomi. Pero él está a punto de jubilarse y entonces, ¿quién liderará y protegerá a este pequeño país que no conoce la guerra, pero tampoco la industria, la alfabetización ni la tecnología?
mérito de ello se le atribuye al presidente del país, Zadkiel F.Obomi. Pero él está a punto de jubilarse y entonces, ¿quién liderará y protegerá a este pequeño país que no conoce la guerra, pero tampoco la industria, la alfabetización ni la tecnología? una bomba en unos Estados Unidos aplastados por unas leyes eugenésicas que restringen a unos cuantos privilegiados el derecho a tener un niño.
una bomba en unos Estados Unidos aplastados por unas leyes eugenésicas que restringen a unos cuantos privilegiados el derecho a tener un niño.  eludir las leyes eugenésicas; Shalmaneser es un ordenador de última generación del que depende la gestión de GT y su nuevo proyecto africano y que quizá haya alcanzado ya la autoconciencia …
eludir las leyes eugenésicas; Shalmaneser es un ordenador de última generación del que depende la gestión de GT y su nuevo proyecto africano y que quizá haya alcanzado ya la autoconciencia … la habilidad de Brunner para anticipar el mundo que estaba por venir, empezando –y esto es tan anecdótico como divertido- por el que uno de sus líderes más populares sea un tal Presidente Obomi de sonoro parecido al actual jefe de estado norteamericano. Merece la pena destacar algunos de los puntos en los que el autor se acercó mucho a nuestra realidad, tanto global como local.
la habilidad de Brunner para anticipar el mundo que estaba por venir, empezando –y esto es tan anecdótico como divertido- por el que uno de sus líderes más populares sea un tal Presidente Obomi de sonoro parecido al actual jefe de estado norteamericano. Merece la pena destacar algunos de los puntos en los que el autor se acercó mucho a nuestra realidad, tanto global como local. 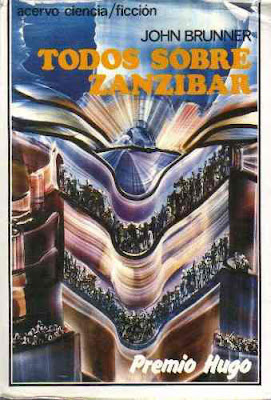 focalizando las tensiones en el Oriente Próximo.
focalizando las tensiones en el Oriente Próximo.