October 7, 2015, 10:13 am
(Viene de la entrada anterior) El tema de los “dobles” se trata en “Blade Runner” con una notable ambigüedad, ya que al espectador no le resulta fácil empatizar plenamente con ninguno de los actores de este drama. En ausencia de una figura verdaderamente repulsiva física o moralmente, su simpatía oscila entre el amargado cazador de recompensas Rick Deckard y los replicantes a los que persigue. Y es que, como queda claramente expuesto, tanto hombres como replicantes comparten no solamente las mismas preocupaciones, sino el mismo destino. Como Sebastian, los replicantes experimentan su propia forma de decrepitud prematura, una mortalidad “programada”. Batty y sus compañeros, por tanto, se enfrentan a la misma certeza desasosegante con la que el hombre ha tenido siempre que lidiar: la de una muerte inevitable.
Mientras tanto, Deckard, hastiado de su trabajo como asesino a sueldo, reflexiona sobre su papel![]() en la turbia misión que le han encomendado, preguntándose incluso –según la versión de la película, ya volveremos sobre eso- si él mismo es una copia. En un momento determinado, comenta: “Se suponía que los replicantes no tenían sentimientos; tampoco los blade runners”. Es una compleja pauta en virtud de la cual hombres y replicantes empiezan a verse reflejados unos en los otros y, desconcertados, a cuestionarse su propia naturaleza.
en la turbia misión que le han encomendado, preguntándose incluso –según la versión de la película, ya volveremos sobre eso- si él mismo es una copia. En un momento determinado, comenta: “Se suponía que los replicantes no tenían sentimientos; tampoco los blade runners”. Es una compleja pauta en virtud de la cual hombres y replicantes empiezan a verse reflejados unos en los otros y, desconcertados, a cuestionarse su propia naturaleza.
En el personaje de Rachel, el replicante casi perfecto de Tyrell, esta diferenciación cada vez más nebulosa entre el hombre y su copia, encuentra su perfecta expresión. Inicialmente, ni siquiera el experimentado ojo de Deckard le descubre su verdadera naturaleza, despertando en él un misterioso sentimiento de atracción. Más inquietante resulta que su fascinación continúe incluso ![]() después de que el Test Voight-Kampf revele que ella es en realidad una replicante. El significado de los resultados de ese test, sin embargo, pierde sentido a la vista de la manifiesta “humanidad” de Rachel: su amor por la música, su necesidad de afecto, su preocupación por el prójimo y, aparentemente, su amor por Deckard. Cuando le pregunta a éste, “¿Te has hecho alguna vez el test a ti mismo?”, el blade runner empieza a cuestionarse su propia humanidad. ¿No queda ésta ya comprometida por su profesión de asesino? A ello se suma el resultado de su enfrentamiento con Batty, al término del cuál éste le perdona la vida, demostrándole más compasión y grandeza –más humanidad, en suma- de la que el propio Deckard habría tenido y de la que, de hecho, ha demostrado en toda la película.
después de que el Test Voight-Kampf revele que ella es en realidad una replicante. El significado de los resultados de ese test, sin embargo, pierde sentido a la vista de la manifiesta “humanidad” de Rachel: su amor por la música, su necesidad de afecto, su preocupación por el prójimo y, aparentemente, su amor por Deckard. Cuando le pregunta a éste, “¿Te has hecho alguna vez el test a ti mismo?”, el blade runner empieza a cuestionarse su propia humanidad. ¿No queda ésta ya comprometida por su profesión de asesino? A ello se suma el resultado de su enfrentamiento con Batty, al término del cuál éste le perdona la vida, demostrándole más compasión y grandeza –más humanidad, en suma- de la que el propio Deckard habría tenido y de la que, de hecho, ha demostrado en toda la película.
Como resultado de todo ello, cuando recibe la orden de matar a Rachel de la misma forma que a ![]() los otros replicantes, la actitud de Deckard experimenta un cambio y empieza a cuestionarse lo que antes daba por sentado, esto es, que los replicantes son más humanos de lo que creía; y que los propios humanos, aquellos que crean vida artificial y aquellos que la matan, no pueden en cambio presumir de las emociones y sensibilidades que asociamos con el término “humanidad”. Pris y Roy parecen más enérgicos, hermosos y amantes de la vida que sus contrapartidas humanas. Los replicantes son más sinceros en sus sentimientos que quienes les persiguen acusándoles de “inhumanidad”. La copia se ha convertido en algo más real que el original.
los otros replicantes, la actitud de Deckard experimenta un cambio y empieza a cuestionarse lo que antes daba por sentado, esto es, que los replicantes son más humanos de lo que creía; y que los propios humanos, aquellos que crean vida artificial y aquellos que la matan, no pueden en cambio presumir de las emociones y sensibilidades que asociamos con el término “humanidad”. Pris y Roy parecen más enérgicos, hermosos y amantes de la vida que sus contrapartidas humanas. Los replicantes son más sinceros en sus sentimientos que quienes les persiguen acusándoles de “inhumanidad”. La copia se ha convertido en algo más real que el original.
![]() A la vista de esto, Deckard decide entonces desobedecer la orden y escaparse con Rachel para vivir juntos el tiempo que a ella le reste. El último plano de la película nos muestra a Deckard y Rachel conduciendo a la luz del día por un entorno natural, ya lejos del lluvioso y oscuro mundo urbano del que proceden. Deckard, de este modo, abandona todo lo artificial que representa la ciudad moderna en favor del mundo natural, en el que el hombre puede recuperar su auténtico ser. (Sobre el final alternativo hablaré más adelante).
A la vista de esto, Deckard decide entonces desobedecer la orden y escaparse con Rachel para vivir juntos el tiempo que a ella le reste. El último plano de la película nos muestra a Deckard y Rachel conduciendo a la luz del día por un entorno natural, ya lejos del lluvioso y oscuro mundo urbano del que proceden. Deckard, de este modo, abandona todo lo artificial que representa la ciudad moderna en favor del mundo natural, en el que el hombre puede recuperar su auténtico ser. (Sobre el final alternativo hablaré más adelante).
En resumen, la película sugiere que la fascinación por la ciencia de la replicación genética puede![]() provocar que el hombre acabe transformándose en una mera copia de sí mismo, menos humano aún que los seres que ha creado a su imagen y semejanza. Los avances científicos, en suma, amenazan con relegar al hombre como algo irrelevante, superado a la postre por su propia creación. De hecho, en muchos aspectos, los replicantes están más vivos que Deckard, un hombre invadido por el cinismo y el aletargamiento emocional y desprovisto de una moralidad reconocible como tal. A diferencia de Deckard, Roy, Pris, Zhora o Leon tienen una misión en la vida y sienten con pasión la ira, la desesperación, la fraternidad o el miedo.
provocar que el hombre acabe transformándose en una mera copia de sí mismo, menos humano aún que los seres que ha creado a su imagen y semejanza. Los avances científicos, en suma, amenazan con relegar al hombre como algo irrelevante, superado a la postre por su propia creación. De hecho, en muchos aspectos, los replicantes están más vivos que Deckard, un hombre invadido por el cinismo y el aletargamiento emocional y desprovisto de una moralidad reconocible como tal. A diferencia de Deckard, Roy, Pris, Zhora o Leon tienen una misión en la vida y sienten con pasión la ira, la desesperación, la fraternidad o el miedo.
![]() La película también subvierte los tópicos tecnofóbicos establecidos tradicionalmente en el género. La relación sentimental entre Deckard y Rachel, humano y replicante, contradice la interpretación de lo natural como concepto positivo opuesto a una civilización tecnológica negativa. También se deconstruye la oposición entre razón y emoción, intercambiando los roles de quienes ostentan esas capacidades. Así, la policía detecta a los replicantes mediante instrumentos que detectan sutiles variaciones en la pupila. Cuando Deckard analiza la fotografía de una habitación, la descompone en fragmentos hasta que detecta lo que busca, un procedimiento parecido al que seguiría una máquina. La fría razón, por tanto, se atribuye a los humanos.
La película también subvierte los tópicos tecnofóbicos establecidos tradicionalmente en el género. La relación sentimental entre Deckard y Rachel, humano y replicante, contradice la interpretación de lo natural como concepto positivo opuesto a una civilización tecnológica negativa. También se deconstruye la oposición entre razón y emoción, intercambiando los roles de quienes ostentan esas capacidades. Así, la policía detecta a los replicantes mediante instrumentos que detectan sutiles variaciones en la pupila. Cuando Deckard analiza la fotografía de una habitación, la descompone en fragmentos hasta que detecta lo que busca, un procedimiento parecido al que seguiría una máquina. La fría razón, por tanto, se atribuye a los humanos.
Pero la emoción no se contrapone a la razón, porque aquélla, en el caso de los replicantes, es ![]() producto de la tecnología. Y, sin embargo, estas máquinas humanoides, como hemos visto, son más humanos que sus creadores. El análisis lógico es retratado como irracional e inhumano cuando se instrumentaliza por una sociedad policial y explotadora. Por tanto, la historia cuestiona las dualidades “humanismo-tecnología”, “razón-emoción”, “cultura-naturaleza”, defendidas por la rama más conservadora y tecnófoba de la ciencia ficción, rechazando asignar de forma unívoca determinadas características según la naturaleza de cada ser.
producto de la tecnología. Y, sin embargo, estas máquinas humanoides, como hemos visto, son más humanos que sus creadores. El análisis lógico es retratado como irracional e inhumano cuando se instrumentaliza por una sociedad policial y explotadora. Por tanto, la historia cuestiona las dualidades “humanismo-tecnología”, “razón-emoción”, “cultura-naturaleza”, defendidas por la rama más conservadora y tecnófoba de la ciencia ficción, rechazando asignar de forma unívoca determinadas características según la naturaleza de cada ser.
Lo cierto es que la película suscita muchas cuestiones, pero nunca las llega a responder. El guión incluye fragmentos que tocan todos estos temas pero que no terminan de conformar un discurso ![]() completo y coherente. En lugar de ello, el formato de “film de serie negra” conspira para aislar a cada personaje, a un nivel u otro, de todos los demás. Del triste ingeniero humano que vive con juguetes que él mismo construye para que le hagan compañía, hasta el replicante que guarda fotografías de una familia que nunca tuvo; o el mismo Deckard, cuya batalla final con Roy Batty, que termina no con el típico estallido propio de las películas de acción, sino de una manera infinitamente más sutil y satisfactoria, con un suspiro final. A veces se ha criticado a la película por tener poco fondo y mucho envoltorio. No es cierto. La historia está allí y quienes piensan eso quizá es que se hayan dejado distraer en exceso por los efectos visuales.
completo y coherente. En lugar de ello, el formato de “film de serie negra” conspira para aislar a cada personaje, a un nivel u otro, de todos los demás. Del triste ingeniero humano que vive con juguetes que él mismo construye para que le hagan compañía, hasta el replicante que guarda fotografías de una familia que nunca tuvo; o el mismo Deckard, cuya batalla final con Roy Batty, que termina no con el típico estallido propio de las películas de acción, sino de una manera infinitamente más sutil y satisfactoria, con un suspiro final. A veces se ha criticado a la película por tener poco fondo y mucho envoltorio. No es cierto. La historia está allí y quienes piensan eso quizá es que se hayan dejado distraer en exceso por los efectos visuales.
Director y guionista introdujeron también múltiples referencias religiosas, algo muy adecuado en una historia que trata sobre creador y creación y que ya H.G.Wells en su clásico “La Isla del Dr.Moreau” supo ver. Por nombrar sólo un ejemplo, Roy Batty es una figura reminiscente de la de Lucifer, una creación que destruye a su creador en una escena cuyo significado e intensidad trasciende el género de la ciencia ficción. En un giro extrañamente poético, ese Lucifer evoluciona al final en un Cristo que perdona la vida de su asesino. Aunque se le considera una máquina, su búsqueda de un alma propia resulta conmovedora y su muerte, subrayada por las magníficas líneas de diálogo improvisadas por Rutger Hauer, hace sentir al espectador que con ella se pierde algo magnífico: “"Yo he visto cosas que vosotros no creeriaís...., atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán... en el tiempo... como lágrimas en la lluvia... Es hora de morir".
“Blade Runner” también sugiere el tema de la opresión inherente al capitalismo. Si la década de ![]() los setenta estuvo marcada por distopias populistas que recogían el creciente resentimiento de una parte de los estadounidenses contra las grandes corporaciones, los primeros ochenta ampliaron aún más la crítica, mostrando la parte más oscura de los pilares del capitalismo, como la explotación de los trabajadores, la inducción al consumismo o la competencia desaforada. “Blade Runner” fue una de ellas (otros ejemplos fueron “Atmósfera Cero”, 1981 o “Quintet”, 1979).
los setenta estuvo marcada por distopias populistas que recogían el creciente resentimiento de una parte de los estadounidenses contra las grandes corporaciones, los primeros ochenta ampliaron aún más la crítica, mostrando la parte más oscura de los pilares del capitalismo, como la explotación de los trabajadores, la inducción al consumismo o la competencia desaforada. “Blade Runner” fue una de ellas (otros ejemplos fueron “Atmósfera Cero”, 1981 o “Quintet”, 1979).
La Corporación Tyrell inventa los replicantes para disponer de obreros más dóciles y la película ![]() muestra cómo el capitalismo convierte a los humanos en máquinas al igual que sucedía en “Metrópolis” (de hecho, la influencia del expresionismo alemán tiene una fuerte presencia en todo el film). Los brillantes colores de los carteles publicitarios de neón contrastan con la oscuridad de las calles, subrayando la discrepancia entre el idealizado mundo del consumo y el ocio y la realidad de una clase trabajadora empobrecida. Incluso -y enlazando con el simbolismo religioso comentado más arriba- la arquitectura corporativa neo-maya de Tyrell sugiere los sacrificios humanos al dios capitalista; el propio Tyrell es retratado como una suerte de divino patriarca.
muestra cómo el capitalismo convierte a los humanos en máquinas al igual que sucedía en “Metrópolis” (de hecho, la influencia del expresionismo alemán tiene una fuerte presencia en todo el film). Los brillantes colores de los carteles publicitarios de neón contrastan con la oscuridad de las calles, subrayando la discrepancia entre el idealizado mundo del consumo y el ocio y la realidad de una clase trabajadora empobrecida. Incluso -y enlazando con el simbolismo religioso comentado más arriba- la arquitectura corporativa neo-maya de Tyrell sugiere los sacrificios humanos al dios capitalista; el propio Tyrell es retratado como una suerte de divino patriarca.
“Blade Runner” tiene también múltiples referencias a los ojos y la visión. Por ejemplo, los ![]() replicantes se distinguen de los hombres por el sutil reflejo rojizo de sus ojos y por la reacción de la pupila al Test Voigt-Kampf. Las gafas de Tyrell aumentan sus ojos hasta casi lo grotesco. Roy Batty visita a un ingeniero genético que le recibe con la frase: “Tu Nexus 6, ¿eh?...¡Yo diseñé tus ojos!”. El replicante le contesta: “Si sólo pudieras ver lo que yo he visto con tus ojos…”. Más tarde, Batty le saca los ojos a Tyrell y, al final, en el antedicho discurso postrero, hace referencia a las maravillas que ha contemplado.
replicantes se distinguen de los hombres por el sutil reflejo rojizo de sus ojos y por la reacción de la pupila al Test Voigt-Kampf. Las gafas de Tyrell aumentan sus ojos hasta casi lo grotesco. Roy Batty visita a un ingeniero genético que le recibe con la frase: “Tu Nexus 6, ¿eh?...¡Yo diseñé tus ojos!”. El replicante le contesta: “Si sólo pudieras ver lo que yo he visto con tus ojos…”. Más tarde, Batty le saca los ojos a Tyrell y, al final, en el antedicho discurso postrero, hace referencia a las maravillas que ha contemplado.
Precisamente, el aspecto visual de la película sigue siendo objeto de fascinación, más aún incluso ![]() que el mismo argumento. El propio Scott se refirió a su aproximación a este apartado como “la acumulación caleidoscópica de detalles…en cada esquina del fotograma…(componiendo) un pastel de setecientas capas”. Su representación del futuro seguía la línea de películas distópicas de diez años antes, como “Cuando el Destino nos Alcance” (1973) o “Rollerball” (1975) pero a través de un filtro muy novedoso y visualmente sofisticado, hasta el punto de que se puede decir sin temor a equivocarse que cambió completamente el cine de ciencia ficción.
que el mismo argumento. El propio Scott se refirió a su aproximación a este apartado como “la acumulación caleidoscópica de detalles…en cada esquina del fotograma…(componiendo) un pastel de setecientas capas”. Su representación del futuro seguía la línea de películas distópicas de diez años antes, como “Cuando el Destino nos Alcance” (1973) o “Rollerball” (1975) pero a través de un filtro muy novedoso y visualmente sofisticado, hasta el punto de que se puede decir sin temor a equivocarse que cambió completamente el cine de ciencia ficción.
Scott reunió un formidable equipo de gurús de los efectos especiales, diseñadores y artistas, que ![]() dieron forma a un futuro de gran densidad y múltiples texturas que dejaba entrever fragmentos de un sustrato cultural que nunca llegaba a perfilarse del todo. Se buscó deliberadamente la sensación de que lo que estaba a la vista en la pantalla no era más que la punta del iceberg de un mosaico social muchísimo más amplio que incluía otros planetas.
dieron forma a un futuro de gran densidad y múltiples texturas que dejaba entrever fragmentos de un sustrato cultural que nunca llegaba a perfilarse del todo. Se buscó deliberadamente la sensación de que lo que estaba a la vista en la pantalla no era más que la punta del iceberg de un mosaico social muchísimo más amplio que incluía otros planetas.
La imagen que Los Ángeles tiene de sí misma -y que exporta con bastante éxito al resto del mundo- es la de un paraíso soleado poblado por gente feliz al volante de bonitos automóviles. Precisamente por eso es un cebo seductor para ese maligno placer que la ciencia ficción encuentra ![]() en crear escenarios de contraste. La ciudad californiana ha sido invadida en múltiples ocasiones por criaturas mutantes o extraterrestres, asolada por catástrofes diversas y, en esta ocasión, convertida en una urbe distópica, nocturna y castigada sin descanso por la lluvia. Es una ciudad tan diferente de la actual –y al mismo tiempo tan verosímil y reconocible- que supuso una conmoción para muchos espectadores.
en crear escenarios de contraste. La ciudad californiana ha sido invadida en múltiples ocasiones por criaturas mutantes o extraterrestres, asolada por catástrofes diversas y, en esta ocasión, convertida en una urbe distópica, nocturna y castigada sin descanso por la lluvia. Es una ciudad tan diferente de la actual –y al mismo tiempo tan verosímil y reconocible- que supuso una conmoción para muchos espectadores.
“Blade Runner” fue la primera vez que se intentó visualizar un futuro directamente evolucionado del presente. Antes de ella, los futuros de la ciencia ficción solían consistir en ciudades higiénicas repletas de maravillas arquitectónicas que se perdían en la distancia. El cine había ofrecido ya ![]() tanto utopías como distopías (“La Vida Futura”, 1936; o “La Fuga de Logan”, 1976), dominadas por el cristal, el plástico y una suave iluminación indirecta. Aquí, en cambio, se decidió que no habría nada que pareciera nuevo o fuera brillante. Todo lo contrario, la premisa bajo la que trabajaron los diseñadores, supervisados de cerca por Scott, fue que en ese Los Angeles del 2019 resultaría demasiado caro demoler los viejos edificios para sustituirlos por otros nuevos, por lo que los propietarios se limitarían a parchearlos una y otra vez. El resultado era un paisaje urbano heterogéneo en el que lo viejo infectaba lo nuevo, grandes rascacielos de cristal compartían espacio con edificios históricos y las grietas, el óxido, la suciedad y la contaminación resultaban abrumadoramente visibles. Es una metrópolis multicultural en cuyas abarrotadas calles se mezclan punks y Hare Krishnas. Sobre ellos vuelan aerocoches y dirigibles luminosos que ensalzan las maravillas de emigrar fuera de la Tierra. La historia de la humanidad se encuentra ya en el espacio y en la Tierra sólo han quedado los marginados, los criminales y los considerados inútiles para la aventura extraterrestre.
tanto utopías como distopías (“La Vida Futura”, 1936; o “La Fuga de Logan”, 1976), dominadas por el cristal, el plástico y una suave iluminación indirecta. Aquí, en cambio, se decidió que no habría nada que pareciera nuevo o fuera brillante. Todo lo contrario, la premisa bajo la que trabajaron los diseñadores, supervisados de cerca por Scott, fue que en ese Los Angeles del 2019 resultaría demasiado caro demoler los viejos edificios para sustituirlos por otros nuevos, por lo que los propietarios se limitarían a parchearlos una y otra vez. El resultado era un paisaje urbano heterogéneo en el que lo viejo infectaba lo nuevo, grandes rascacielos de cristal compartían espacio con edificios históricos y las grietas, el óxido, la suciedad y la contaminación resultaban abrumadoramente visibles. Es una metrópolis multicultural en cuyas abarrotadas calles se mezclan punks y Hare Krishnas. Sobre ellos vuelan aerocoches y dirigibles luminosos que ensalzan las maravillas de emigrar fuera de la Tierra. La historia de la humanidad se encuentra ya en el espacio y en la Tierra sólo han quedado los marginados, los criminales y los considerados inútiles para la aventura extraterrestre.
En realidad, el paisaje urbano imaginado por los diseñadores de la película recuerda más a las verticalidades propias de las megaciudades asiáticas como Hong Kong o Tokio que a la ![]() característica horizontalidad del Los Ángeles contemporáneo. Pero esas referencias culturales al mundo asiático en el diseño de las estructuras y espacios urbanos son un tanto vagas: el aire retro del bar sushi japonés, la enorme pantalla publicitaria con una geisha o el bioingeniero oriental que “solo hace ojos”, son elementos dispersos e idealizados cuya combinación cinematográfica arroja un híbrido futurista y anárquico de Hong Kong, Nueva York y el distrito Ginza de Tokio (según otros, se asemeja más a un trasplante del Chinatown de San Francisco al Tomorroland de Disneyland). De Hong Kong en particular toma la arquitectura mestiza, las aglomeraciones callejeras, el batiburrillo de lenguas, la caótica proliferación de anuncios de neón, las calles húmedas y los símbolos de dragones. Pero además de su valor estético, esa predominancia de la cultura oriental tiene un significado social, ya que refleja la ansiedad que se vivía en los Estados Unidos de los ochenta ante la penetración de su economía por grandes corporaciones niponas, lo que parecía apuntar al fin del dominio financiero norteamericano.
característica horizontalidad del Los Ángeles contemporáneo. Pero esas referencias culturales al mundo asiático en el diseño de las estructuras y espacios urbanos son un tanto vagas: el aire retro del bar sushi japonés, la enorme pantalla publicitaria con una geisha o el bioingeniero oriental que “solo hace ojos”, son elementos dispersos e idealizados cuya combinación cinematográfica arroja un híbrido futurista y anárquico de Hong Kong, Nueva York y el distrito Ginza de Tokio (según otros, se asemeja más a un trasplante del Chinatown de San Francisco al Tomorroland de Disneyland). De Hong Kong en particular toma la arquitectura mestiza, las aglomeraciones callejeras, el batiburrillo de lenguas, la caótica proliferación de anuncios de neón, las calles húmedas y los símbolos de dragones. Pero además de su valor estético, esa predominancia de la cultura oriental tiene un significado social, ya que refleja la ansiedad que se vivía en los Estados Unidos de los ochenta ante la penetración de su economía por grandes corporaciones niponas, lo que parecía apuntar al fin del dominio financiero norteamericano.
Precisamente y hablando de grandes empresas, parte de la conexión que se establecía entre el ![]() futuro de “Blade Runner” y el presente de los ochenta se vehiculaba a través de las multinacionales, que exhiben sus logos y mensajes publicitarios mediante multicolores luces de neón y enormes pantallas que ocupan fachadas enteras de los edificios. Era este un elemento a menudo presente en las novelas de Dick y que Scott conserva: empresas de grandes dimensiones e incalculable poder, omnipresentes y casi omnipotentes –como la Tyrell Corporation que fabrica los androides-, capaces de perpetuarse en el tiempo y operar al margen de los gobiernos. Irónicamente, la intención de Scott acabó teniendo el efecto contrario: grandes empresas de entonces que aparecen en la película, como TDK, PanAm o Atari, lejos de perdurar, acabarían desapareciendo no mucho después, demostrando los límites de la presciencia del director y dándole a la película cierto aire “retro”.
futuro de “Blade Runner” y el presente de los ochenta se vehiculaba a través de las multinacionales, que exhiben sus logos y mensajes publicitarios mediante multicolores luces de neón y enormes pantallas que ocupan fachadas enteras de los edificios. Era este un elemento a menudo presente en las novelas de Dick y que Scott conserva: empresas de grandes dimensiones e incalculable poder, omnipresentes y casi omnipotentes –como la Tyrell Corporation que fabrica los androides-, capaces de perpetuarse en el tiempo y operar al margen de los gobiernos. Irónicamente, la intención de Scott acabó teniendo el efecto contrario: grandes empresas de entonces que aparecen en la película, como TDK, PanAm o Atari, lejos de perdurar, acabarían desapareciendo no mucho después, demostrando los límites de la presciencia del director y dándole a la película cierto aire “retro”.
![]() El ilustrador y diseñador industrial Syd Mead fue contratado para dar forma concreta a ese universo futurista que el propio Scott describió como “un comic para adultos”, orientando a sus diseñadores a buscar referencias en la vanguardista revista francesa “Metal Hurlant”. De hecho, Jean Giraud, alias Moebius, el legendario autor de cómic, recibió la oferta de colaborar en la película, pero la declinó por no ver claro el proyecto, algo de lo que siempre se arrepentiría después.
El ilustrador y diseñador industrial Syd Mead fue contratado para dar forma concreta a ese universo futurista que el propio Scott describió como “un comic para adultos”, orientando a sus diseñadores a buscar referencias en la vanguardista revista francesa “Metal Hurlant”. De hecho, Jean Giraud, alias Moebius, el legendario autor de cómic, recibió la oferta de colaborar en la película, pero la declinó por no ver claro el proyecto, algo de lo que siempre se arrepentiría después.
Por su parte, el mago de los efectos especiales Douglas Trumbull adoptó las técnicas desarrolladas por John Dykstra y la Industrial Light & Magic para llevar a la ciencia ficción–junto ![]() al otro responsable de este apartado, David Dryer- a nuevas alturas estilísticas. Trumbull llamó la atención por primera vez allá por 1968, cuando diseñó la secuencia de la “puerta estelar” para “2001: Una Odisea del Espacio”. Aunque fue Stanley Kubrick quien ganó el Oscar a los mejores efectos especiales por aquella película, Trumbull sería en los años siguientes nominado tres veces por “Encuentros en la Tercera Fase” (1977), “Star Trek” (1979) y “Blade Runner”. Además, forma parte de ese grupo de especialistas en efectos visuales que ha dado el salto a las labores de dirección. Su primera película, la ecológica “Naves Misteriosas” (1971) ya la comenté aquí con cierta profundidad en otra entrada.
al otro responsable de este apartado, David Dryer- a nuevas alturas estilísticas. Trumbull llamó la atención por primera vez allá por 1968, cuando diseñó la secuencia de la “puerta estelar” para “2001: Una Odisea del Espacio”. Aunque fue Stanley Kubrick quien ganó el Oscar a los mejores efectos especiales por aquella película, Trumbull sería en los años siguientes nominado tres veces por “Encuentros en la Tercera Fase” (1977), “Star Trek” (1979) y “Blade Runner”. Además, forma parte de ese grupo de especialistas en efectos visuales que ha dado el salto a las labores de dirección. Su primera película, la ecológica “Naves Misteriosas” (1971) ya la comenté aquí con cierta profundidad en otra entrada.
La fotografía de Jordan Cronenweth, la dirección artística de David Snyder y el diseño de producción de Lawrence G.Paull contribuyeron también a la creación de un entorno futurista que ha fascinado a millones de espectadores. Por su parte, el compositor griego Vangelis, en la cima ![]() de su popularidad tras ganar un Oscar por “Carros de Fuego” (1981), combinó su característico sonido de sintetizadores con unos inspirados saxofón y piano para escribir una banda sonora muy etérea que constituye el contrapunto perfecto para las preciosistas imágenes construidas por Scott.
de su popularidad tras ganar un Oscar por “Carros de Fuego” (1981), combinó su característico sonido de sintetizadores con unos inspirados saxofón y piano para escribir una banda sonora muy etérea que constituye el contrapunto perfecto para las preciosistas imágenes construidas por Scott.
Así, la suma de unas ideas innovadoras e inspiradas y un gran talento técnico dio como resultado un lujoso al tiempo que muy meditado espectáculo visual que rivaliza con el que en su día supuso “Metrópolis” y que en no poca medida fue lo que fascinó a los espectadores. También suscitó abundantes críticas que la acusaban de anteponer su sofisticada puesta en escena a la sustancia argumental. Sin embargo, con todo lo impactante que resulta aquélla, no cae en el vacío exhibicionismo, sino que cumple perfectamente su papel de sostén y fondo de una historia cuya efectividad puede ser discutible, pero que desde luego existe.
Una sección de los estudios Warner en Burbank, California –que paradójicamente se conoce como![]() New York Street- fue transformada en el Los Angeles del 2019; otras escenas se rodaron en el Bradbury Building, un edificio histórico de la ciudad, reliquia del tipo de construcciones victorianas de hierro y cristal que más adelante pasarían a formar parte de la imaginería steampunk. Curiosamente, el arquitecto responsable de ese edificio, George Wyman, citó en su día como influencia en su trabajo una obra de ciencia ficción, “El año 2000: Una mirada retrospectiva” (1888), de Edward Bellamy. Y aunque el Bradbury Building no guarda relación alguna con Ray Bradbury, el nieto de Wyman, Forrest J.Ackerman, sería quien, en una carta a la revista “Wonder Stories” en 1935 acuñaría el término “Science Fictional”.
New York Street- fue transformada en el Los Angeles del 2019; otras escenas se rodaron en el Bradbury Building, un edificio histórico de la ciudad, reliquia del tipo de construcciones victorianas de hierro y cristal que más adelante pasarían a formar parte de la imaginería steampunk. Curiosamente, el arquitecto responsable de ese edificio, George Wyman, citó en su día como influencia en su trabajo una obra de ciencia ficción, “El año 2000: Una mirada retrospectiva” (1888), de Edward Bellamy. Y aunque el Bradbury Building no guarda relación alguna con Ray Bradbury, el nieto de Wyman, Forrest J.Ackerman, sería quien, en una carta a la revista “Wonder Stories” en 1935 acuñaría el término “Science Fictional”.
(Finaliza en la siguiente entrada)
↧
October 13, 2015, 10:35 am
(Viene de la entrada anterior) Cuando en “Terminator” (1984), James Cameron bautizó como “Tech Noir” el club donde Sarah Connor se esconde de su robótico perseguidor, no fue solamente porque creyera que sería un buen nombre para una discoteca. A su manera, Cameron estaba tanto anunciando el nacimiento de un nuevo género como adscribiendo su película al mismo. De forma muy resumida, “tech-noir” es una fusión de ciencia ficción y serie negra, híbrido que ya existía desde bastante antes de que se escribiera el guión de “Terminator”. Jean-Luc Godard, en concreto, combinó ambos géneros en su film “Alphaville” (1965); y aunque de una forma menos directa, también pueden detectarse elementos detectivescos en películas como “La Invasión de los Ladrones de Cuerpos” (1956) de Don Siegel, o incluso “Metrópolis” (1927) de Fritz Lang.
Pero si un título puede presumir de haber sido el auténtico iniciador del movimiento tech-noir (o también tech-punk) y de haber mantenido su vigencia hasta hoy, es “Blade Runner”. Aunque está ambientado en el Los Angeles del año 2019 y muestra la parafernalia propia de la imaginación popular de hace cuarenta años (vehículos voladores, grandes anuncios publicitarios y robots), tanto la historia como su estética responde a los parámetros del cine negro. Deckard, por ejemplo, ![]() viste la gabardina típica del oficio detectivesco –el sombrero se consideró reiterativo dado que había sido uno de sus atributos característicos como Indiana Jones tan sólo un año antes en el estreno de la primera película de la serie-; Rachael, por su parte, se ajusta al estereotipo de mujer fatal, con sus sofisticados vestidos con hombreras, actitud distante, pesado maquillaje y humo de cigarrillo envolviéndola mientras asciende hacia un ventilador giratorio en el techo; la fotografía juega con las parpadeantes luces de Chinatown y los rayos de luz que atraviesan las persianas venecianas rasgando las tinieblas del piso de soltero de Deckard. La ciudad de Los Ángeles, la ambientación nocturna o la voz en off con comentarios nihilistas son también elementos habituales en el género.
viste la gabardina típica del oficio detectivesco –el sombrero se consideró reiterativo dado que había sido uno de sus atributos característicos como Indiana Jones tan sólo un año antes en el estreno de la primera película de la serie-; Rachael, por su parte, se ajusta al estereotipo de mujer fatal, con sus sofisticados vestidos con hombreras, actitud distante, pesado maquillaje y humo de cigarrillo envolviéndola mientras asciende hacia un ventilador giratorio en el techo; la fotografía juega con las parpadeantes luces de Chinatown y los rayos de luz que atraviesan las persianas venecianas rasgando las tinieblas del piso de soltero de Deckard. La ciudad de Los Ángeles, la ambientación nocturna o la voz en off con comentarios nihilistas son también elementos habituales en el género.
Ese enfoque propio del cine negro no siempre funciona bien en “Blade Runner”. Su argumento es demasiado lineal y no tiene los giros, sorpresas y enredos propios de las mejores historias cinematográficas de detectives, como “El Halcón Maltés” (1941) o “El Sueño Eterno” (1946); de hecho, la película parece compuesta por una sucesión de escenas individuales no del todo bien hiladas.
![]() Resulta llamativo que el papel que ayudó a Harrison Ford a convertirse en una de las principales estrellas de Hollywood, el del astuto aventurero Han Solo, no se encuentre entre sus mejores trabajos interpretativos, encontrándose muy lejos, por ejemplo, de su participación en “Único Testigo” (1984, por el que recibió una nominación al Oscar) o su encarnación del arqueólogo Indiana Jones, -que bien podría haber sido el antepasado respetable de Han Solo-. Como el resto de los personajes de “Star Wars”, Solo era al tiempo un arquetipo y un estereotipo (el sinvergüenza tan egoísta como valiente que en el momento crítico de la historia encuentra su conciencia), pero Ford supo aportarle una personalidad y riqueza de matices muy por encima de lo marcado en el guión. Su fama había aumentado todavía más con “En Busca del Arca Perdida”, también producida por Lucas, por lo que su fichaje para “Blade Runner” parecía a priori garantizar la solidez del personaje principal. Por desgracia, no fue así.
Resulta llamativo que el papel que ayudó a Harrison Ford a convertirse en una de las principales estrellas de Hollywood, el del astuto aventurero Han Solo, no se encuentre entre sus mejores trabajos interpretativos, encontrándose muy lejos, por ejemplo, de su participación en “Único Testigo” (1984, por el que recibió una nominación al Oscar) o su encarnación del arqueólogo Indiana Jones, -que bien podría haber sido el antepasado respetable de Han Solo-. Como el resto de los personajes de “Star Wars”, Solo era al tiempo un arquetipo y un estereotipo (el sinvergüenza tan egoísta como valiente que en el momento crítico de la historia encuentra su conciencia), pero Ford supo aportarle una personalidad y riqueza de matices muy por encima de lo marcado en el guión. Su fama había aumentado todavía más con “En Busca del Arca Perdida”, también producida por Lucas, por lo que su fichaje para “Blade Runner” parecía a priori garantizar la solidez del personaje principal. Por desgracia, no fue así.
Uno de los fallos de la película reside en la insuficiente caracterización de Deckard. Desde luego,![]() parte de la responsabilidad corresponde a los guionistas, que nunca llegan a explicar bien la forma en la que el blade runner ve desafiada su humanidad por los replicantes. Pero Harrison Ford no fue ajeno al problema (la elección inicial del casting fue Dustin Hoffman, que, además de parecerse más al personaje ideado por Dick para la novela, probablemente lo habría hecho mucho mejor). Ford nunca llegó a entender la película ni su papel en ella. El equipo de rodaje lo recuerda desganado y antipático y el propio actor, en las entrevistas, jamás se ha referido a su trabajo en esta cinta con afecto. Paradójicamente, la desidia con la que Ford abordó el papel jugó hasta cierto punto a favor del mensaje que quería transmitir el guión: los humanos viven sumidos en el hastío, el cinismo y la amargura; sus emociones y su sentido de la ética están muertos. Y ello contrasta con la vitalidad, el ansia de sobrevivir y la intensidad emocional de los replicantes, especialmente Roy Batty.
parte de la responsabilidad corresponde a los guionistas, que nunca llegan a explicar bien la forma en la que el blade runner ve desafiada su humanidad por los replicantes. Pero Harrison Ford no fue ajeno al problema (la elección inicial del casting fue Dustin Hoffman, que, además de parecerse más al personaje ideado por Dick para la novela, probablemente lo habría hecho mucho mejor). Ford nunca llegó a entender la película ni su papel en ella. El equipo de rodaje lo recuerda desganado y antipático y el propio actor, en las entrevistas, jamás se ha referido a su trabajo en esta cinta con afecto. Paradójicamente, la desidia con la que Ford abordó el papel jugó hasta cierto punto a favor del mensaje que quería transmitir el guión: los humanos viven sumidos en el hastío, el cinismo y la amargura; sus emociones y su sentido de la ética están muertos. Y ello contrasta con la vitalidad, el ansia de sobrevivir y la intensidad emocional de los replicantes, especialmente Roy Batty.
La mayoría de los clichés, si se examinan detenidamente, suelen ser generalizaciones injustas. Uno de ellos es aquel en virtud de cual los musculosos héroes de acción de Hollywood son, en el ![]() mejor de los casos, actores mediocres que dependen enteramente de su físico. Nadie puede negar que esto es así en casos como los de Steve Reeves, Jean-Claude Van Damme o Steven Seagal, pero resulta más difícil negar completamente la capacidad interpretativa de Arnold Schwarzenegger o Jason Statham; o, a un nivel distinto, la de Rutger Hauer, quien fue en primer lugar un actor y luego y sólo por casualidad, un tipo musculoso. Su interpretación de Roy Batty en “Blade Runner” fue su trampolín a otras producciones de Hollywood como “En Busca del Águila” (1984), un thriller de tintes ecologistas o “Lady Halcón”, aventura fantástica de ambientación medieval. Pero en ningún momento de su carrera volvería a hacer nada tan emocionante y enérgico como su papel de replicante, con el que construyó uno de los villanos más complejos de la historia de la ciencia ficción.
mejor de los casos, actores mediocres que dependen enteramente de su físico. Nadie puede negar que esto es así en casos como los de Steve Reeves, Jean-Claude Van Damme o Steven Seagal, pero resulta más difícil negar completamente la capacidad interpretativa de Arnold Schwarzenegger o Jason Statham; o, a un nivel distinto, la de Rutger Hauer, quien fue en primer lugar un actor y luego y sólo por casualidad, un tipo musculoso. Su interpretación de Roy Batty en “Blade Runner” fue su trampolín a otras producciones de Hollywood como “En Busca del Águila” (1984), un thriller de tintes ecologistas o “Lady Halcón”, aventura fantástica de ambientación medieval. Pero en ningún momento de su carrera volvería a hacer nada tan emocionante y enérgico como su papel de replicante, con el que construyó uno de los villanos más complejos de la historia de la ciencia ficción.
Ridley Scott eligió al entonces desconocido Hauer por sus rasgos teutónicos (de hecho, podría ![]() haber encarnado perfectamente al héroe pulp Doc Savage). Vestido de cuero e iluminado casi siempre cenitalmente, Hauer domina cada escena en la que interviene con su imponente presencia y una actitud impredecible que oscila entre lo terrorífico y lo inocentemente infantil pasando por la fiereza desafiante o la resignación pacífica. Todo ello se da cita en el torbellino emocional que supone el enfrentamiento final entre él y Deckard. Cuando éste golpea a Batty en la cabeza con una tubería, él se ríe retadoramente gritando: “¡Ese es el espíritu!”. Su muerte fue sin duda una de las más emocionantes que se habían visto entre los seres artificiales de la ciencia ficción desde la desconexión de HAL en “2001: Una Odisea del Espacio”.
haber encarnado perfectamente al héroe pulp Doc Savage). Vestido de cuero e iluminado casi siempre cenitalmente, Hauer domina cada escena en la que interviene con su imponente presencia y una actitud impredecible que oscila entre lo terrorífico y lo inocentemente infantil pasando por la fiereza desafiante o la resignación pacífica. Todo ello se da cita en el torbellino emocional que supone el enfrentamiento final entre él y Deckard. Cuando éste golpea a Batty en la cabeza con una tubería, él se ríe retadoramente gritando: “¡Ese es el espíritu!”. Su muerte fue sin duda una de las más emocionantes que se habían visto entre los seres artificiales de la ciencia ficción desde la desconexión de HAL en “2001: Una Odisea del Espacio”.
La tercera protagonista, Rachel, está interpretada por una jovencísima Sean Young, bien caracterizada, como hemos dicho, de mujer fatal de cine negro. Por desgracia, tuvo la mala suerte de que su personaje sólo tuviera escenas con Harrison Ford, con el que la química no sólo era inexistente sino que casi se puede hablar de animadversión. Y eso fue un problema que acabó lastrando el mensaje de la película. Porque parte de éste consiste en la ![]() dolorosa encrucijada psicológica que Rachel plantea a Deckard. Éste no siente empatía alguna con los replicantes a los que debe ejecutar, pero, al mismo tiempo y si realmente ama a Rachel, debe aceptar que son seres inteligentes y emocionales; humanos, en definitiva. Y nada de eso se desprende de las escenas compartidas entre Harrison Ford y Sean Young. De hecho, el comportamiento de Deckard es incluso violento y la relación sexual que tienen parece más una violación que un acto consentido –escena en la que Ford se comportó, según dicen, especialmente mal con Sean Young, que acabó llorando en más de una ocasión durante el rodaje-.
dolorosa encrucijada psicológica que Rachel plantea a Deckard. Éste no siente empatía alguna con los replicantes a los que debe ejecutar, pero, al mismo tiempo y si realmente ama a Rachel, debe aceptar que son seres inteligentes y emocionales; humanos, en definitiva. Y nada de eso se desprende de las escenas compartidas entre Harrison Ford y Sean Young. De hecho, el comportamiento de Deckard es incluso violento y la relación sexual que tienen parece más una violación que un acto consentido –escena en la que Ford se comportó, según dicen, especialmente mal con Sean Young, que acabó llorando en más de una ocasión durante el rodaje-.
Y ahora es necesario entrar en el espinoso y controvertido tema de las versiones.
Cuando Ridley Scott presentó su película terminada a Warner Brothers, sus ejecutivos no aceptaron el resultado final. Las proyecciones de prueba ante un público seleccionado revelaron ![]() que demasiada gente tenía dificultades para seguir la trama, encontrándola lenta y complicada. Por tanto, el estudio obligó a Scott a retomar una idea que había estado presente en el guión desde el principio, pero que director y guionistas habían decidido retirar: la voz en off de Harrison Ford, mediante la que se aportaría información adicional, ayudando además a insertar la película en los parámetros del cine negro clásico, con el que los espectadores estaban más familiarizados.
que demasiada gente tenía dificultades para seguir la trama, encontrándola lenta y complicada. Por tanto, el estudio obligó a Scott a retomar una idea que había estado presente en el guión desde el principio, pero que director y guionistas habían decidido retirar: la voz en off de Harrison Ford, mediante la que se aportaría información adicional, ayudando además a insertar la película en los parámetros del cine negro clásico, con el que los espectadores estaban más familiarizados.
Ni Ridley Scott ni Harrison Ford estuvieron de acuerdo. Creían que la voz en off resultaba redundante y desvelaba aspectos de la investigación de Deckard que el espectador podía entender por sí mismo. Pero lo cierto es que gran parte del público encontró que esa narración sí les ayudaba a digerir más fácilmente los aspectos menos claros del argumento, aportaba información sobre el pasado y las opiniones del protagonista y ayudaba a subrayar el tema central de la historia: en un mundo deshumanizado, incluso los seres artificiales tienen más vida en su interior que los cínicos y desesperanzados humanos. (Ello no es óbice para que la película se entienda sin necesidad de ese recurso, exigiendo, eso sí, cierto grado de atención y reflexión por parte del espectador).
![]() El caso es que ni director ni actor pudieron hacer valer su influencia para evitar la inclusión de esa narración en el montaje final. Ford fue llamado al estudio de doblaje para realizar la grabación y su insatisfacción se puede detectar en un trabajo de dicción monótono y poco inspirado que transmitía más sarcasmo y aburrimiento que otra cosa y que, a la postre, dio aún más argumentos a los detractores de este recurso.
El caso es que ni director ni actor pudieron hacer valer su influencia para evitar la inclusión de esa narración en el montaje final. Ford fue llamado al estudio de doblaje para realizar la grabación y su insatisfacción se puede detectar en un trabajo de dicción monótono y poco inspirado que transmitía más sarcasmo y aburrimiento que otra cosa y que, a la postre, dio aún más argumentos a los detractores de este recurso.
Pero no fue aquél el único motivo de controversia. En el final original, cuando Deckard regresa a su apartamento, encuentra a su compañero Gaff (Edward-James Olmos) saliendo del mismo y comentando con sorna al marchar: “Espero que ella lo valga. No vivirá mucho. Pero de todas formas, ¿quién lo hace?”. Para muchos, ahí debería haberse acabado la película. Pero la última escena es aquella en la que se ve a Deckard y Rachel conduciendo por un paisaje verde –la primera vez que aparece la naturaleza en la película- y la voz en off de Harrison Ford explicándonos que, después de todo, Rachel era una replicante tan avanzada que no tenía límite de edad, por lo que podrían vivir felices por siempre jamás.
El estudio había exigido a Scott un final algo más luminoso que aliviara el deprimente tono de la película, pero no el que se pudo ver en el montaje original. De hecho, el propio Scott ha declarado que lo eligió él mismo, pensando que la historia necesitaba una resolución optimista. El problema es que esa coda final resulta tan irreal y forzada que no parece formar parte de la misma película (de hecho, parte de ese metraje final fue aprovechado de los descartes de otra cinta, “El Resplandor”, de Stanley Kubrick).
En 1992, para la edición en laser disc y el reestreno en salas comerciales, se realizó el llamado “Montaje del Director”, de 130 min y que –aunque no firmado por él puesto que en realidad era un antiguo montaje de prueba que no prosperó- recuperaba gran parte de la visión de Scott, que algunos califican de “original” y otros de sobrevenida, pues no fue sino con el paso de los años que el realizador fue obsesionándose con la idea de que Deckard era en realidad un replicante.
Así, para esa nueva versión se eliminaron la voz en off y el final feliz, y se incluyó una secuencia ![]() –la del sueño del unicornio- que cambiaba radicalmente la interpretación de toda la cinta. En ella, Deckard soñaba con esa criatura mitológica y, en la escena final, cuando llega con Rachel a su apartamento, encuentra en el suelo una de las figuritas que durante el resto de la película habíamos visto hacer con palillos a Gaff –todas con un significado relacionado con el contenido de cada escena en particular-. Esta última en concreto tiene la forma de un unicornio, sugiriendo que el peculiar policía conocía los sueños íntimos de Deckard. Y esto sólo era posible si esos sueños formaban parte de un conjunto de recuerdos artificiales insertados en su memoria…Por tanto, él mismo era un replicante cuyo dossier conocía Gaff. (De una forma más indirecta, cada replicante quedaba asociado así con un animal: Roy con el lobo cuyo aullido imita al final; Pris con el mapache que remeda su maquillaje; Zhora con la serpiente con la que trabaja; León con la tortuga sobre la que le pregunta el blade runner al principio…y Deckard con el unicornio).
–la del sueño del unicornio- que cambiaba radicalmente la interpretación de toda la cinta. En ella, Deckard soñaba con esa criatura mitológica y, en la escena final, cuando llega con Rachel a su apartamento, encuentra en el suelo una de las figuritas que durante el resto de la película habíamos visto hacer con palillos a Gaff –todas con un significado relacionado con el contenido de cada escena en particular-. Esta última en concreto tiene la forma de un unicornio, sugiriendo que el peculiar policía conocía los sueños íntimos de Deckard. Y esto sólo era posible si esos sueños formaban parte de un conjunto de recuerdos artificiales insertados en su memoria…Por tanto, él mismo era un replicante cuyo dossier conocía Gaff. (De una forma más indirecta, cada replicante quedaba asociado así con un animal: Roy con el lobo cuyo aullido imita al final; Pris con el mapache que remeda su maquillaje; Zhora con la serpiente con la que trabaja; León con la tortuga sobre la que le pregunta el blade runner al principio…y Deckard con el unicornio).
Volver a ver la película considerando a Deckard como replicante cambia totalmente la perspectiva. Algunas cosas pueden quedar mejor explicadas, como su falta de empatía, su ![]() negativa a someterse al test de Voigt-Kampff, su súbita e inexplicable atracción por Rachel o el papel de Gaff en la historia (vigilar que el replicante-blade runner cumpla su cometido). Pero al mismo tiempo estropea otras: ¿Qué lógica tiene construir un replicante como blade runner sin dotarle de las capacidades físicas necesarias para su misión y que, además, deba ser supervisado por un humano? Pero, sobre todo y aún peor, diluye completamente el tema principal de la película: si Deckard es un replicante aquélla ya no trata del contaste entre la anestesia emocional de los humanos y la vitalidad replicante; de lo inhumanos en que han devenido unos y lo humanos en que están convirtiéndose los otros; de la metamorfosis de Deckard… ¿Qué nos quiere decir entonces la historia? La película se ve desprovista de dirección y sin la guía de la voz en off, Deckard se convierte en una presencia vacía, sin historia, sin emociones y sin nadie sobre quien proyectar la paranoia de que quizá también él sea un replicante.
negativa a someterse al test de Voigt-Kampff, su súbita e inexplicable atracción por Rachel o el papel de Gaff en la historia (vigilar que el replicante-blade runner cumpla su cometido). Pero al mismo tiempo estropea otras: ¿Qué lógica tiene construir un replicante como blade runner sin dotarle de las capacidades físicas necesarias para su misión y que, además, deba ser supervisado por un humano? Pero, sobre todo y aún peor, diluye completamente el tema principal de la película: si Deckard es un replicante aquélla ya no trata del contaste entre la anestesia emocional de los humanos y la vitalidad replicante; de lo inhumanos en que han devenido unos y lo humanos en que están convirtiéndose los otros; de la metamorfosis de Deckard… ¿Qué nos quiere decir entonces la historia? La película se ve desprovista de dirección y sin la guía de la voz en off, Deckard se convierte en una presencia vacía, sin historia, sin emociones y sin nadie sobre quien proyectar la paranoia de que quizá también él sea un replicante.
Pero eso a los fans no parece haberles importado nunca, fascinados como están la mayoría de ![]() ellos por el espectáculo visual que ofrece la película. Las críticas fueron tan elogiosas que ese montaje ha pasado a ser considerado como el definitivo, tanto por los aficionados como por los estudiosos del cine.
ellos por el espectáculo visual que ofrece la película. Las críticas fueron tan elogiosas que ese montaje ha pasado a ser considerado como el definitivo, tanto por los aficionados como por los estudiosos del cine.
En 2007, Scott lanzó una nueva versión, “Blade Runner: El Montaje Definitivo”, que sustituye algunas pequeñas escenas y retoca digitalmente varios efectos. En los últimos tiempos ha ido cobrado fuerza el proyecto de rodar una secuela, aunque la idea lleva ya dando vueltas varios años sin llegar a concretarse del todo.
Como sucede en el caso de George Lucas, Ridley Scott es un director icónico para el mundo de la ciencia ficción cuya reputación descansa en un número muy reducido de obras: “Alien”, “Blade Runner” y el influyente anuncio televisivo de “Apple” que, recreando la atmósfera de “1984” de George Orwell, se emitió en la apertura de la Super Bowl norteamericana precisamente en 1984, y que a pesar de haberse visto tan solo dos veces está considerada como el más influyente de la historia. Esos tres trabajos comparten un tono visual y un estilo de dirección muy detallista en la construcción de ambientes, dominado por el diseño industrial y una atmósfera hipnótica y “proletaria” al mismo tiempo. Scott es uno de los escasos directores en el ámbito de la CF que ha conseguido revestir con éxito a sus películas de un estilo propio –especialmente la que ahora comentamos-, lo que le ha granjeado una admiración desproporcionada por parte de muchos fans.
![]() Con “Alien”, Scott había inventado una CF que podría calificarse “de realismo sucio”. Con “Blade Runner” fusionó las aspiraciones filosóficas del género, la sensibilidad distópica de principios de los setenta y una textura visual que sólo fue posible fabricar y ofrecer tras “Star Wars”. Revisándola hoy, podría pensarse que Scott agotó en esta película toda su efervescencia, creatividad y sabiduría fílmicas. Su carrera desde entonces ha ido desde lo decididamente olvidable hasta lo muy notable, pero no ha vuelto a alcanzar la osadía y la inspiración de aquel film, no solamente por su espectacular estilo visual, sino por la hipnótica atmósfera que envuelve al espectador. Es una película lenta y melancólica que puede resultar frustrante para aquellos que se acerquen a ella por primera vez con elevadas expectativas –especialmente si están acostumbrados a los frenéticos blockbusters que hoy conquistan a la audiencia-; pero si uno es capaz de abandonarse a su lánguido ritmo y sugerentes imágenes, conseguirá sumergirse en el fascinante mundo que propone. Y si eso sucede, ya no importará demasiado si Deckard es o no un replicante.
Con “Alien”, Scott había inventado una CF que podría calificarse “de realismo sucio”. Con “Blade Runner” fusionó las aspiraciones filosóficas del género, la sensibilidad distópica de principios de los setenta y una textura visual que sólo fue posible fabricar y ofrecer tras “Star Wars”. Revisándola hoy, podría pensarse que Scott agotó en esta película toda su efervescencia, creatividad y sabiduría fílmicas. Su carrera desde entonces ha ido desde lo decididamente olvidable hasta lo muy notable, pero no ha vuelto a alcanzar la osadía y la inspiración de aquel film, no solamente por su espectacular estilo visual, sino por la hipnótica atmósfera que envuelve al espectador. Es una película lenta y melancólica que puede resultar frustrante para aquellos que se acerquen a ella por primera vez con elevadas expectativas –especialmente si están acostumbrados a los frenéticos blockbusters que hoy conquistan a la audiencia-; pero si uno es capaz de abandonarse a su lánguido ritmo y sugerentes imágenes, conseguirá sumergirse en el fascinante mundo que propone. Y si eso sucede, ya no importará demasiado si Deckard es o no un replicante. ![]()
“Blade Runner” es el ejemplo perfecto de por qué conviene dejar pasar un tiempo prudencial para valorar adecuadamente una película y de que su calidad, influencia e importancia no deben medirse exclusivamente por el impacto que tenga, bueno o malo, en el momento de su estreno. Cuando llegó a las salas de cine por primera vez, “Blade Runner” decepcionó a los críticos y confundió al público. Con el boom de “Star Wars” renovado por el estreno de su segunda entrega en 1980, mucha gente esperaba una aventura espacial rápida y efectista. Otros prefirieron ir a ver la mucho más luminosa y “familiar” “E.T.” de Spielberg. A ello se añadió que el departamento de marketing de la Warner no supo bien qué tipo de producto tenía entre manos ni cómo venderlo.
El resultado fue que “Blade Runner” acabó considerándose en su momento un fracaso financiero, más que por sus resultados en taquilla por las nunca satisfechas esperanzas económicas puestas en ella. Esta es la diferencia entre un ejecutivo de un estudio cinematográfico y un cineasta: el ejecutivo quiere otro “Star Wars”; el cineasta quiere otro “Blade Runner”. “Star Wars” es el culmen de la ciencia ficción comercial: una película hiper taquillera que generó secuelas igualmente exitosas y miles de millones de dólares en merchandising; o la franquicia de Alien, que ya ha superado los mil millones. “Blade Runner”, en cambio, “sólo” consiguió sólo 35 millones sobre un presupuesto de 28, por lo que entonces nadie se planteó siquiera hacer una secuela o precuela de la misma.
Puede que “Blade Runner” no consiguiera ninguno de los hitos económicos de sus más exitosas competidoras cinematográficas, pero a cambio se convirtió en la película de ciencia ficción más influyente desde “Metrópolis” (1927). De hecho, como sucede en el clásico de Fritz Lang, es difícil sobreestimar el impacto de “Blade Runner”.
![]() Su estatus de película de culto fue creciendo desde el momento de su estreno y el paso de los años puso de manifiesto el inmenso ascendiente que tuvo sobre otros productos, cinematográficos o no, relacionados con la ciencia ficción distópica. Por ejemplo, fue una obra pionera del movimiento Cyberpunk, nacido a comienzos de los ochenta. William Gibson, a quien se reconoce haber dado forma definitiva a la esencia de ese subgénero, confesó que ver “Blade Runner” en el momento de su estreno a punto estuvo de hacerle abandonar su novela “Neuromante”, en la que entonces trabajaba y que no se publicó hasta 1984, al verse obligado a reescribirla temeroso de que se le acusara de haber plagiado la película, tal era la sintonía de sus ideas con lo que vio en la pantalla. Es quizá el único caso en el que la ciencia ficción cinematográfica ha prefigurado una corriente literaria. Las aventuras intergalácticas de la Edad de Oro, los viajes al interior de la conciencia propios de la Nueva Ola y el retorno a la aventura estelar de mediados de los setenta se vieron sustituidos por sombrías y estilizadas visiones futuristas de un capitalismo desatado y dominado por la tecnología.
Su estatus de película de culto fue creciendo desde el momento de su estreno y el paso de los años puso de manifiesto el inmenso ascendiente que tuvo sobre otros productos, cinematográficos o no, relacionados con la ciencia ficción distópica. Por ejemplo, fue una obra pionera del movimiento Cyberpunk, nacido a comienzos de los ochenta. William Gibson, a quien se reconoce haber dado forma definitiva a la esencia de ese subgénero, confesó que ver “Blade Runner” en el momento de su estreno a punto estuvo de hacerle abandonar su novela “Neuromante”, en la que entonces trabajaba y que no se publicó hasta 1984, al verse obligado a reescribirla temeroso de que se le acusara de haber plagiado la película, tal era la sintonía de sus ideas con lo que vio en la pantalla. Es quizá el único caso en el que la ciencia ficción cinematográfica ha prefigurado una corriente literaria. Las aventuras intergalácticas de la Edad de Oro, los viajes al interior de la conciencia propios de la Nueva Ola y el retorno a la aventura estelar de mediados de los setenta se vieron sustituidos por sombrías y estilizadas visiones futuristas de un capitalismo desatado y dominado por la tecnología.
El llamado “Blade Runner look”, caracterizado por calles decrépitas y densamente pobladas por ![]() individuos marginales de aspecto punk e inundadas de publicidad, iconografía asiática y pastiche postmoderno, ha sido el más copiado en la ciencia ficción de los ochenta y noventa (por nombrar sólo dos ejemplos, “Freejack” (1992) o “Juez Dredd” (1995)), mientras que el tema del androide fugitivo, ampliado por “Terminator” (1984) dio origen a toda una serie de películas de serie B protagonizadas por robots asesinos. Otros ciber-thrillers que de un modo u otro se inspiraron tanto en la estética de “Blade Runner” como en los elementos propios del subsiguiente movimiento ciberpunk fueron, por ejemplo, “Johnny Mnemonic” (1995), “Hackers” (1995), “El Cortador de Césped” (1996), “Días Extraños” 1995) o “1996-Rescate en Los Ángeles” (1996). Uno incluso puede pensar que “Blade Runner” influyó en la saga de “Star Wars”. Basta echar un vistazo a la persecución nocturna en Coruscant de “El Ataque de los Clones” y considerar si esa escena debe más a George Lucas o a Ridley Scott.
individuos marginales de aspecto punk e inundadas de publicidad, iconografía asiática y pastiche postmoderno, ha sido el más copiado en la ciencia ficción de los ochenta y noventa (por nombrar sólo dos ejemplos, “Freejack” (1992) o “Juez Dredd” (1995)), mientras que el tema del androide fugitivo, ampliado por “Terminator” (1984) dio origen a toda una serie de películas de serie B protagonizadas por robots asesinos. Otros ciber-thrillers que de un modo u otro se inspiraron tanto en la estética de “Blade Runner” como en los elementos propios del subsiguiente movimiento ciberpunk fueron, por ejemplo, “Johnny Mnemonic” (1995), “Hackers” (1995), “El Cortador de Césped” (1996), “Días Extraños” 1995) o “1996-Rescate en Los Ángeles” (1996). Uno incluso puede pensar que “Blade Runner” influyó en la saga de “Star Wars”. Basta echar un vistazo a la persecución nocturna en Coruscant de “El Ataque de los Clones” y considerar si esa escena debe más a George Lucas o a Ridley Scott.
![]() La película fue también la primera adaptación cinematográfica de una novela de Philip K.Dick, dando inicio a una sorprendentemente larga y fructífera relación entre Hollywood y la obra del escritor. Más de una docena de sus relatos se han trasladado a la pantalla (desde “Desafío Total” a “Minority Report”, de “Next” a “Paycheck”) y siempre hay en marcha algún proyecto relacionado con sus historias.
La película fue también la primera adaptación cinematográfica de una novela de Philip K.Dick, dando inicio a una sorprendentemente larga y fructífera relación entre Hollywood y la obra del escritor. Más de una docena de sus relatos se han trasladado a la pantalla (desde “Desafío Total” a “Minority Report”, de “Next” a “Paycheck”) y siempre hay en marcha algún proyecto relacionado con sus historias.
Se podría discutir mucho más –y, de hecho, se hace apasionadamente- sobre si la película es tan profunda como algunos defienden o, por el contrario, es un ejemplo de preeminencia de estilo y diseño sobre el contenido y mensaje. Un crítico de la época sentenciaba: “La dirección artística no hace buena a una película”. Fue la época en la que el aficionado podía encontrar películas muy espectaculares, como “Terminator” (1984) o “Predator” (1987), dominadas por la acción y el suspense; y otras que contenían un mensaje humanista, pero que carecían de personajes redondos aunque ofrecieran un cuidado diseño de producción y efectos especiales. Fue el caso de “Alien” (1979), “La Cosa” (1982)…y “Blade Runner”.
Pero en lo que nadie discrepa, independientemente de sus defectos, es no sólo en considerar a esta nihilista fábula como un auténtico clásico del cine más allá del campo de la ciencia ficción, sino en que reinventó el género prácticamente en solitario. Las películas de ciencia ficción nunca volvieron a ser las mismas, como tampoco lo fueron ya nuestras visiones sobre el futuro.
↧
↧
October 19, 2015, 9:39 am
¿Por qué nos fascinan tanto los dinosaurios? Hay algo en ellos que nos toca de forma muy profunda, algo que comienza desde nuestra misma infancia. ¿Quién no ha tenido un hijo o un sobrino capaz de memorizar los nombres en latín de decenas de dinosaurios? Basta ir a un museo de ciencias naturales para ver cómo los chiquillos abren sus bocas asombrados ante la visión de los vacíos esqueletos de un Tiranosaurio o un Tricerapto ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de esos niños? ¿Qué pasaba por la nuestra cuando éramos como ellos? ¿Por qué los dinosaurios estimulan la imaginación de todo el mundo, independientemente de su edad, su origen social o su cultura? Nadie lo sabe.
Lo que sí está más claro es cuándo surgió ese interés: a raíz de los trabajos de los ilustradores de ![]() manuales científicos del siglo XIX que, a pesar de lo limitado del conocimiento que se tenía sobre la materia en aquella época, intentaron especular con el aspecto que tuvieron esas maravillosas criaturas. Julio Verne contribuyó a su popularización con su novela “Viaje al Centro de la Tierra” (1867), cuya edición ilustrada marcó a toda una generación y sentó las bases para futuros relatos de aventuras con dinosaurios. Algo parecido puede decirse del también seminal “El Mundo Perdido” (1912), de Arthur Conan Doyle.
manuales científicos del siglo XIX que, a pesar de lo limitado del conocimiento que se tenía sobre la materia en aquella época, intentaron especular con el aspecto que tuvieron esas maravillosas criaturas. Julio Verne contribuyó a su popularización con su novela “Viaje al Centro de la Tierra” (1867), cuya edición ilustrada marcó a toda una generación y sentó las bases para futuros relatos de aventuras con dinosaurios. Algo parecido puede decirse del también seminal “El Mundo Perdido” (1912), de Arthur Conan Doyle.
Una vez asentados los dinosaurios en el seno de la cultura popular, la gente empezó a soñar con poder verlos alguna vez en carne y hueso. Las novelas de aventuras de mundos perdidos del siglo XIX y principios del XX recurrían a menudo a esas criaturas, insertándolas en algún rincón del planeta de difícil acceso en el que hubieran podido sobrevivir al margen de la evolución y fuera del alcance de los humanos. Pero conforme los mapas de nuestro mundo iban completándose y se reducían el número de refugios factibles para ese tipo de fantasías, los dinosaurios pasaron a jugar otro papel: el de encarnación de los miedos de la época nuclear, tal y como ocurrió en “El Monstruo de los Tiempos Remotos” ![]() (1953), “Godzilla” (1954) y muchas otras películas de serie B de la época.
(1953), “Godzilla” (1954) y muchas otras películas de serie B de la época.
Al mismo tiempo, los escritores de ciencia ficción empezaron a usar el recurso del viaje en el tiempo para acercar al hombre y al dinosaurio. “El Sonido del Trueno” (1952) fue un cuento seminal de Ray Bradbury cuyas líneas seguirían otros muchos autores, como L.Sprague de Camp. La evolución de los dinosaurios en el campo de la ficción popular es extensísima y daría por sí sola para todo un libro. De igual forma que con el viaje en el tiempo, también se utilizó el viaje espacial para llevar a los humanos a mundos habitados bien por dinosaurios bien por pintorescas criaturas híbridas que hasta pueden ser inteligentes, como ocurre en la trilogía “La Ascensión de Quintaglio” (1992-1994) de Robert J.Sawyer.
Pero quizá quien más éxito ha tenido en mantener vivo el interés del público por los dinosaurios en![]() los últimos cincuenta años haya sido Michael Crichton, quien aprovechó los últimos avances en bioingeniería para sugerir la posibilidad de que quizá algún día pudiéramos recrearlos. Su “Parque Jurásico” se convirtió en un colosal éxito editorial y una película de aún más impacto cuyo retrato de los dinosaurios –especialmente los velocirraptores- ha pasado a formar parte del imaginario colectivo sobre esas criaturas.
los últimos cincuenta años haya sido Michael Crichton, quien aprovechó los últimos avances en bioingeniería para sugerir la posibilidad de que quizá algún día pudiéramos recrearlos. Su “Parque Jurásico” se convirtió en un colosal éxito editorial y una película de aún más impacto cuyo retrato de los dinosaurios –especialmente los velocirraptores- ha pasado a formar parte del imaginario colectivo sobre esas criaturas.
En el corazón de casi todas las novelas de Michael Crichton se encuentra la más simple de las premisas: un protagonista atribulado que pierde el control de su mundo, enfrentándose a fuerzas que ya no puede contener. No se trata de una propuesta muy sofisticada, pero ello no fue óbice para que sus libros alcanzaran un enorme ![]() éxito. Y es que aunque Crichton podía ser un autor complejo en términos de los temas que trataba y la investigación científica que los sustentaba, también era un narrador de sobresaliente pericia que hacía que el lector pasara página tras página cautivado por la trama. En una ocasión afirmó que los científicos le reprochaban que se apropiara de sus teorías para fabricar una ficción, y que los críticos literarios machacaban su inexistente estilo prosístico.
éxito. Y es que aunque Crichton podía ser un autor complejo en términos de los temas que trataba y la investigación científica que los sustentaba, también era un narrador de sobresaliente pericia que hacía que el lector pasara página tras página cautivado por la trama. En una ocasión afirmó que los científicos le reprochaban que se apropiara de sus teorías para fabricar una ficción, y que los críticos literarios machacaban su inexistente estilo prosístico.
Dio igual. Crichton fue uno de los pocos escritores modernos que consiguieron fusionar con éxito las grandes ideas con un entretenimiento de disfrute sencillo. Sus libros fueron la unión perfecta entre lo científico y lo pulp. “Parque Jurásico” es un ejemplo perfecto de ello.
Totalmente ignorantes de los extraños sucesos relacionados con animales desconocidos que están teniendo lugar en Costa Rica (un aspecto del libro muy interesante que fue totalmente obviado por el guionista David Koepp en su traslación al cine), el paleontólogo Alan Grant y su estudiante la paleobotánica Ellie Sattler –a los que no une ninguna relación sentimental- son invitados por su millonario patrocinador, John Hammond, a servir de consejeros de un misterioso proyecto que ha construido en Isla Nublar, en las afueras de ese país centroamericano. Allí se les unen Donald Gennaro, un abogado que representa los intereses de los socios inversores de Hammond; el relaciones públicas de éste, Ed Regis; e Ian Malcolm, un excéntrico matemático especializado en la Teoría del Caos.
El proyecto en cuestión resulta ser un parque temático…de dinosaurios. Hammond ha contratado ![]() a los mejores especialistas en ingeniería genética y comprado los más caros ordenadores para completar cadenas sueltas de ADN de dinosaurio y “fabricar” varias especies de ellos que viven confinadas en recintos diseminados por la isla. Las opiniones al respecto de la viabilidad de la idea son muy dispares, pero finalmente son las tesis del pesimista Ian Malcolm las que parecen prevalecer: la Naturaleza es imposible de contener u ordenar. La combinación de las intrigas corporativas, una tecnología no tan perfecta como se pretende y la ignorancia de las complejidades del mundo natural, hacen que se desate la pesadilla: los dinosaurios escapan de sus cercados y los humanos se convierten en sus presas.
a los mejores especialistas en ingeniería genética y comprado los más caros ordenadores para completar cadenas sueltas de ADN de dinosaurio y “fabricar” varias especies de ellos que viven confinadas en recintos diseminados por la isla. Las opiniones al respecto de la viabilidad de la idea son muy dispares, pero finalmente son las tesis del pesimista Ian Malcolm las que parecen prevalecer: la Naturaleza es imposible de contener u ordenar. La combinación de las intrigas corporativas, una tecnología no tan perfecta como se pretende y la ignorancia de las complejidades del mundo natural, hacen que se desate la pesadilla: los dinosaurios escapan de sus cercados y los humanos se convierten en sus presas.
En los años ochenta, Crichton no era precisamente un recién llegado al mundo del cine. Ya en 1969, su novela “La Amenaza de Andrómeda” había sido adaptada al cine por Nelson Gidding en una cinta dirigida por Robert Wise. El propio Crichton también había escrito sus propios guiones. En 1973, por ejemplo, escribió y dirigió la película “Almas de Metal”, acerca de un parque temático robotizado cuyos autómatas se vuelven locos y empiezan a matar visitantes (un tema que sin duda inspiró, conscientemente o no, la base argumental de “Parque Jurásico”). Así, a comienzos de los ochenta, Crichton era ya una figura influyente tanto en el mundo literario como en el cinematográfico.
“Parque Jurásico” nació inicialmente en la mente de Michael Crichton en 1981, pero dado que entonces los dinosaurios parecían estar de moda, prefirió esperar y no escribir nada que pudiera ser calificado de acomodaticio. Sin embargo, el interés por esos animales no disminuyó y al final, ![]() allá por 1983, escribió un guión para una posible película en el que un estudiante universitario lograba clonar un pterodáctilo a partir de ADN fosilizado. Pero la historia no acababa de resultar convincente y volvió una y otra vez sobre ella en los años siguientes tratando de darle mayor solidez y verosimilitud. Por fin, optó por transformarla en una novela ambientarla en un parque temático y narrada desde el punto de vista de un muchacho que contemplaba cómo los dinosaurios confinados en él escapaban sembrando el caos.
allá por 1983, escribió un guión para una posible película en el que un estudiante universitario lograba clonar un pterodáctilo a partir de ADN fosilizado. Pero la historia no acababa de resultar convincente y volvió una y otra vez sobre ella en los años siguientes tratando de darle mayor solidez y verosimilitud. Por fin, optó por transformarla en una novela ambientarla en un parque temático y narrada desde el punto de vista de un muchacho que contemplaba cómo los dinosaurios confinados en él escapaban sembrando el caos.
El caso es que una vez tuvo su novela, la envió a personas de su confianza para recabar su opinión y ésta fue unánime: a nadie le gustó. Necesitó más borradores para averiguar la razón, pero al final la encontró: los lectores querían un punto de vista adulto, no infantil. Reescribió la historia y la acogida cambió radicalmente. Tenía un éxito entre manos. Una de aquellas personas que tuvieron acceso al borrador original fue Steven Spielberg, que compró los derechos antes incluso de que Crichton hubiese terminado de escribir el libro.
Michael Crichton es probablemente el escritor de ciencia ficción que ha alcanzado mayor proyección mundial. Sus libros han vendido millones de ejemplares a un público generalista no particularmente interesado en el género, lo que, paradójicamente, le ha valido a Crichton el ser a menudo ninguneado por los más puristas, quien no le consideran un autor relacionado con la ciencia ficción.
Fanatismos aparte, Crichton ha firmado libros y películas que son pura ciencia ficción: “La![]() Amenaza de Andrómeda”, “Almas de Metal”, “El Hombre Terminal”, “Esfera”, “Rescate en el Tiempo”, “Presa” o esta “Parque Jurásico”. La fórmula de su éxito, sin embargo, contiene un claro ingrediente ludita, esto es, una desconfianza hacia la Ciencia o, más exactamente, hacia la naturaleza del hombre y lo que éste podría hacer –o, de hecho, hace- con aquélla.
Amenaza de Andrómeda”, “Almas de Metal”, “El Hombre Terminal”, “Esfera”, “Rescate en el Tiempo”, “Presa” o esta “Parque Jurásico”. La fórmula de su éxito, sin embargo, contiene un claro ingrediente ludita, esto es, una desconfianza hacia la Ciencia o, más exactamente, hacia la naturaleza del hombre y lo que éste podría hacer –o, de hecho, hace- con aquélla.
La Ciencia en sí misma, contemplada como el conocimiento de las leyes que rigen el universo, no es un objetivo perverso ni indeseable. Lo que Crichton utiliza en muchos de sus libros es el tema ya presente en “Frankenstein” (1818): jugar a ser Dios sólo puede acarrear desgracia y destrucción. Y ese es precisamente el mensaje que claramente se expone en “Parque Jurásico” y que ya estaba presente en “Esfera” o “Almas de Metal”, una corriente muy frecuentada por la ciencia ficción y que irrita a no pocos aficionados por el retrato que de los científicos suele ofrecer como seres arrogantes y egocéntricos.
El propio Crichton, recordémoslo, tenía una sólida formación científica. Se graduó summa cum laudae en biología antropológica y se doctoró en Medicina en Harvard. Su abandono de la ![]() profesión médica se produjo en un momento muy temprano de su carrera, cuando comprobó que, en los hospitales donde realizaba las prácticas, los médicos anteponían sus propios intereses a los de los pacientes.
profesión médica se produjo en un momento muy temprano de su carrera, cuando comprobó que, en los hospitales donde realizaba las prácticas, los médicos anteponían sus propios intereses a los de los pacientes.
Hay quienes han afeado a Crichton sus inexactitudes científicas o incluso errores de bulto (como su crítica a los defensores del cambio climático), pero quizá lo que más resentimiento ha levantado entre muchos aficionados al género ha sido su postura crítica con la Ciencia, sin tener en cuenta que el objeto de sus ataques no es la Ciencia en sí, sino quienes la practican y quienes la financian. Y esto es un punto de vista que merece una detenida reflexión.
La ciencia y la tecnología son asombrosas; nuestras vidas cotidianas están condicionadas por ellas, ya sean en la forma de Google, un Smartphone o la comida transgénica. Pero ya hace mucho que todo el mundo sabe que igual que la energía nuclear puede calentar nuestras casas en invierno también puede convertirse en armas de horrible poder destructor. Podemos diseñar genéticamente plantas que alimenten al mundo… o virus que lo aniquilen. Incluso algo tan sencillo como el fuego puede usarse para cocinar o para arrasar la casa de nuestro irritante vecino.
Mostrar la cara menos amable de la ciencia y la tecnología no significa ser un ludita, esto es, ![]() alguien que considera el avance del conocimiento como un paso hacia la desnaturalización y fuente de todo tipo de males y peligros. Tampoco equivale automáticamente a ser un pesimista, puesto que su objetivo puede ser el de avisar de las consecuencias de una determinada tendencia, actitud o comportamiento. Y, a la postre y sobre todo, el lado más oscuro de la tecnología suele ser el más tratado en la ficción sencillamente porque ofrece mayor potencial dramático. La ficción no funciona muy bien cuando todo es maravilloso y la gente vive feliz. Necesita conflicto y drama, los ingredientes con los que atrapar al lector. Y eso lo sabía muy bien Crichton, perfecto conocedor de lo que funcionaba y lo que no en un relato.
alguien que considera el avance del conocimiento como un paso hacia la desnaturalización y fuente de todo tipo de males y peligros. Tampoco equivale automáticamente a ser un pesimista, puesto que su objetivo puede ser el de avisar de las consecuencias de una determinada tendencia, actitud o comportamiento. Y, a la postre y sobre todo, el lado más oscuro de la tecnología suele ser el más tratado en la ficción sencillamente porque ofrece mayor potencial dramático. La ficción no funciona muy bien cuando todo es maravilloso y la gente vive feliz. Necesita conflicto y drama, los ingredientes con los que atrapar al lector. Y eso lo sabía muy bien Crichton, perfecto conocedor de lo que funcionaba y lo que no en un relato.
![]() En “Parque Jurásico”, Crichton llama la atención sobre el hecho de que la ciencia ha pasado de ser practicada abiertamente en las universidades a desarrollada secretamente en los laboratorios de grandes corporaciones, instituciones mucho más herméticas, menos transparentes y, desde luego, concentradas en obtener beneficios a través de las patentes. La prisa de los inversores por obtener rendimientos económicos, la poca consideración que se le da a la ética, la indiferencia hacia las posibles consecuencias de los desarrollos que se llevan a cabo, el ambiente de competencia que favorece el apresuramiento y el secretismo y el vacío legal que permite patentar determinados descubrimientos biológicos hurtándolos al libre disfrute del resto del mundo, son todos ellos temas presentes en la novela –y en nuestra vida cotidiana.
En “Parque Jurásico”, Crichton llama la atención sobre el hecho de que la ciencia ha pasado de ser practicada abiertamente en las universidades a desarrollada secretamente en los laboratorios de grandes corporaciones, instituciones mucho más herméticas, menos transparentes y, desde luego, concentradas en obtener beneficios a través de las patentes. La prisa de los inversores por obtener rendimientos económicos, la poca consideración que se le da a la ética, la indiferencia hacia las posibles consecuencias de los desarrollos que se llevan a cabo, el ambiente de competencia que favorece el apresuramiento y el secretismo y el vacío legal que permite patentar determinados descubrimientos biológicos hurtándolos al libre disfrute del resto del mundo, son todos ellos temas presentes en la novela –y en nuestra vida cotidiana.
Michael Crichton utiliza este libro para lanzar alegatos tanto a favor de la ciencia como en contra de ella. Durante toda la trama, Ian Malcolm despotrica y desvaría acerca de la Teoría del Caos y cómo el hombre ha fracasado en sus intentos de servirse ![]() de la ciencia. Sus afirmaciones principales son que ésta no sólo no ha hecho de la vida algo mejor sino que, de hecho, la ha empeorado:.
de la ciencia. Sus afirmaciones principales son que ésta no sólo no ha hecho de la vida algo mejor sino que, de hecho, la ha empeorado:.
“¿Qué progresos? La cantidad de horas que las mujeres le dedican al cuidado del hogar no ha cambiado desde 1930, a pesar de todos los progresos. Todas las aspiradoras, lavadoras, secadoras, trituradoras de basura, eliminadoras de desperdicios, telas que se lavan y se usan sin planchado… ¿Por qué limpiar la casa requiere tanto tiempo, todavía, como en 1930? (…) Porque no ha habido progreso ninguno. No verdadero progreso. Treinta mil años atrás, cuando los hombres estaban haciendo pinturas rupestres en Lascaux, trabajaban veinte horas semanales para abastecerse de alimento, refugio y vestido. El resto del tiempo podían jugar, o dormir, o hacer lo que quisieran. Y vivían en un mundo natural, con aire puro, agua pura, hermosos árboles y ocasos. Piense en eso: veinte horas por semana. Hace treinta mil años.
– ¿Quiere volver atrás el reloj?
–No: quiero que la gente despierte. Hemos tenido cuatrocientos años de ciencia moderna y, en este momento, deberíamos saber para qué sirve y para qué no. Es hora de cambiar.”
![]() Es cierto, no obstante, que buena parte de ese discurso se produce tras haber sobrevivido Malcolm al ataque de un tiranosaurio y bajo el efecto de fuertes sedantes. Pero, en cualquier caso, para él, el progreso científico es “una violación de la vida natural”. Muchas de esas afirmaciones son deliberadamente hiperbólicas y provocativas, probablemente porque Crichton pretendía utilizarlas como contraste. En la película, el punto de vista de Malcolm está mucho más suavizado, reducido al conocido estereotipo de científicos jugando a ser dioses, pero sus argumentos en el libro son al tiempo más sutiles y extremos.
Es cierto, no obstante, que buena parte de ese discurso se produce tras haber sobrevivido Malcolm al ataque de un tiranosaurio y bajo el efecto de fuertes sedantes. Pero, en cualquier caso, para él, el progreso científico es “una violación de la vida natural”. Muchas de esas afirmaciones son deliberadamente hiperbólicas y provocativas, probablemente porque Crichton pretendía utilizarlas como contraste. En la película, el punto de vista de Malcolm está mucho más suavizado, reducido al conocido estereotipo de científicos jugando a ser dioses, pero sus argumentos en el libro son al tiempo más sutiles y extremos.
Ian Malcolm es quien mejores momentos tiene en toda la novela, con fragmentos como este: “A nadie le mueven abstracciones tales como la «búsqueda de la verdad». »En realidad, lo que preocupa a los científicos son los logros. Y están concentrados en si pueden hacer algo. Nunca se detienen a preguntar si deben hacer algo. De modo muy conveniente, a tales reflexiones las definen como «inútiles»: si no lo hacen ellos, algún otro lo hará. El descubrimiento, afirman, es inevitable. Así que simplemente tratan de lograrlo”.
A pesar de todos esos ataques de Malcolm a la ciencia, “Parque Jurásico” es una novela bien ![]() asentada en ella. Crichton ofrece abundantes digresiones para explicar lo que a comienzos de los noventa eran las técnicas y teorías más avanzadas en paleontología. La relación evolutiva entre las aves y los dinosaurios no era aún una teoría muy conocida y la percepción general de éstos era la de unos animales lentos y bastante tontos. A través de Alan Grant, el escritor nos informa de los últimos avances en el conocimiento de los dinosaurios. A otro nivel, apoya la discusión científica con tablas, estadísticas e incluso líneas de código informático para plasmar el tipo de sabotaje que comete Dennis Nedry y que el ingeniero John Arnold debe tratar de solucionar (el tema informático, no obstante, está sobredimensionado a ojos del lector actual, probablemente porque los ordenadores forman hoy parte de la vida cotidiana en mayor medida que en 1990 y el peor problema al que se enfrentaría hoy un usuario ante un sistema operativo sería averiguar el nombre del usuario y la contraseña).
asentada en ella. Crichton ofrece abundantes digresiones para explicar lo que a comienzos de los noventa eran las técnicas y teorías más avanzadas en paleontología. La relación evolutiva entre las aves y los dinosaurios no era aún una teoría muy conocida y la percepción general de éstos era la de unos animales lentos y bastante tontos. A través de Alan Grant, el escritor nos informa de los últimos avances en el conocimiento de los dinosaurios. A otro nivel, apoya la discusión científica con tablas, estadísticas e incluso líneas de código informático para plasmar el tipo de sabotaje que comete Dennis Nedry y que el ingeniero John Arnold debe tratar de solucionar (el tema informático, no obstante, está sobredimensionado a ojos del lector actual, probablemente porque los ordenadores forman hoy parte de la vida cotidiana en mayor medida que en 1990 y el peor problema al que se enfrentaría hoy un usuario ante un sistema operativo sería averiguar el nombre del usuario y la contraseña).
![]() Sin embargo, conviene apuntar que a Crichton le importaba más la plausibilidad que la probabilidad. El discurso científico está aparentemente bien articulado aunque una mirada más detenida puede detectar graves fallos. Por ejemplo, en lo que se refiere al contraste entre la composición de la atmósfera moderna con la que existía en la Tierra en tiempos pretéritos. En “Parque Jurásico” aparece un estegosaurio que tiene problemas para respirar, pero ninguno de los demás dinosaurios parece sufrir las mismas dificultades. Con toda seguridad, todos los dinosaurios clonados morirían inmediatamente envenenados por el aire actual.
Sin embargo, conviene apuntar que a Crichton le importaba más la plausibilidad que la probabilidad. El discurso científico está aparentemente bien articulado aunque una mirada más detenida puede detectar graves fallos. Por ejemplo, en lo que se refiere al contraste entre la composición de la atmósfera moderna con la que existía en la Tierra en tiempos pretéritos. En “Parque Jurásico” aparece un estegosaurio que tiene problemas para respirar, pero ninguno de los demás dinosaurios parece sufrir las mismas dificultades. Con toda seguridad, todos los dinosaurios clonados morirían inmediatamente envenenados por el aire actual.
Sea como fuere, la investigación que Crichton realizó en diversos campos de la ciencia para![]() volcarla en la novela se ve enfrentada al ataque furibundo de parte de su propio personaje, Ian Malcolm, cuyo papel parece ser el de burlarse de los esfuerzos científicos del autor –que son, en último término, los que otorgan consistencia y verosimilitud al libro-. Y es en ese conflicto donde el lector puede encontrar la verdadera alma de “Parque Jurásico”. Sí, es un libro sobre dinosaurios renacidos provocando el caos, eso es obvio y fascinante; pero también y sobre todo trata sobre la naturaleza de los descubrimientos científicos y cómo éstos se relacionan con el poder de la Naturaleza.
volcarla en la novela se ve enfrentada al ataque furibundo de parte de su propio personaje, Ian Malcolm, cuyo papel parece ser el de burlarse de los esfuerzos científicos del autor –que son, en último término, los que otorgan consistencia y verosimilitud al libro-. Y es en ese conflicto donde el lector puede encontrar la verdadera alma de “Parque Jurásico”. Sí, es un libro sobre dinosaurios renacidos provocando el caos, eso es obvio y fascinante; pero también y sobre todo trata sobre la naturaleza de los descubrimientos científicos y cómo éstos se relacionan con el poder de la Naturaleza.
![]() Aunque la caracterización de personajes no es desde luego lo mejor del libro, Crichton sí se sirve de ellos para exponer diferentes puntos de vista sobre el “experimento-proyecto de negocio” que se está llevando a cabo en Isla Nublar. Para el paleontólogo Alan Grant, ver dinosaurios vivos es tan maravilloso como temible: puede comprobar la validez de sus teorías y aprender la verdad sobre aquellos animales a los que ha dedicado su vida, pero al mismo tiempo su campo de estudio, el análisis de restos fósiles, se convierte instantáneamente en obsoleto. Para el abogado Donald Gennaro, Parque Jurásico es meramente una cuestión de números, una inversión que hay que rentabilizar; su única preocupación es la viabilidad de los experimentos, los elevados costes en los que han incurrido y la seguridad de las instalaciones, esto último no tanto por una genuina consideración hacia las vidas de los visitantes, sino en cuanto al daño económico que podría causar un fallo en aquélla.
Aunque la caracterización de personajes no es desde luego lo mejor del libro, Crichton sí se sirve de ellos para exponer diferentes puntos de vista sobre el “experimento-proyecto de negocio” que se está llevando a cabo en Isla Nublar. Para el paleontólogo Alan Grant, ver dinosaurios vivos es tan maravilloso como temible: puede comprobar la validez de sus teorías y aprender la verdad sobre aquellos animales a los que ha dedicado su vida, pero al mismo tiempo su campo de estudio, el análisis de restos fósiles, se convierte instantáneamente en obsoleto. Para el abogado Donald Gennaro, Parque Jurásico es meramente una cuestión de números, una inversión que hay que rentabilizar; su única preocupación es la viabilidad de los experimentos, los elevados costes en los que han incurrido y la seguridad de las instalaciones, esto último no tanto por una genuina consideración hacia las vidas de los visitantes, sino en cuanto al daño económico que podría causar un fallo en aquélla.
Ni el informático Dennis Nedry ni el doctor Henry Wu albergan el menor romanticismo hacia su papel en el proyecto. El primero, amargado y resentido, no duda en traicionar a su patrón ![]() poniendo en peligro las vidas de todos; el segundo busca el reconocimiento científico y la satisfacción de su propio ego. Para el especialista en fieras Muldoon, los dinosaurios no son más que animales peligrosos a los que mantener bajo control. El ingeniero John Arnold, por su parte, actúa como cierto contrapeso a Malcolm, expresando su fe en la tecnología sobre la que descansa el parque, pero sin que de su discurso se desprenda ni conciencia de las implicaciones éticas del experimento que allí se está realizando ni una verdadera pasión por las mismas.
poniendo en peligro las vidas de todos; el segundo busca el reconocimiento científico y la satisfacción de su propio ego. Para el especialista en fieras Muldoon, los dinosaurios no son más que animales peligrosos a los que mantener bajo control. El ingeniero John Arnold, por su parte, actúa como cierto contrapeso a Malcolm, expresando su fe en la tecnología sobre la que descansa el parque, pero sin que de su discurso se desprenda ni conciencia de las implicaciones éticas del experimento que allí se está realizando ni una verdadera pasión por las mismas.
Los dos personajes más interesantes y quienes ocupan los polos opuestos del libro son John Hammond e Ian Malcolm. El primero es un optimista nato, alguien que ha sabido hacer mucho dinero vendiendo humo, pero sin perder su pasión casi infantil. Parque Jurásico es su sueño personal, un sueño que le ha acompañado toda la vida y que está dispuesto a hacer realidad cueste lo que cueste para compartirlo con toda la Humanidad. Naturalmente, ganará enormes cantidades de dinero con ello, pero ese no es tanto su objetivo último como el cebo con el que atraer inversores que le ayuden a completar el proyecto. Dan igual las dificultades o el precio a pagar. Contrata a los mejores, se arma de paciencia y mantiene siempre un espíritu positivo a toda prueba que no puede sino despertar cierta simpatía por parte del lector, aun cuando resulta evidente que esa actitud le impide ver las auténticas dificultades que se esconden bajo el plan y ![]() las inquietantes consecuencias que de él pueden derivarse. A diferencia de la película, no es un amable abuelito completamente ignorante de lo que está desencadenando, sino un duro hombre de negocios que no duda en culpar a otros de lo que, en último término, son sus propios fracasos.
las inquietantes consecuencias que de él pueden derivarse. A diferencia de la película, no es un amable abuelito completamente ignorante de lo que está desencadenando, sino un duro hombre de negocios que no duda en culpar a otros de lo que, en último término, son sus propios fracasos.
Por su parte, Ian Malcolm es, como ya hemos apuntado, un pesimista irredento. Acérrimo defensor de la Teoría del Caos, está completamente seguro de que la Naturaleza no puede domarse y que, tarde o temprano, surgirá algún elemento imprevisto que desbaratará cualquier intento de establecer un orden en el sistema. En la película, a pesar del gran papel que realizó Jeff Goldblum encarnándolo, el personaje se limitaba básicamente a constatar lo obvio. En el libro, en cambio, sus argumentos están expuestos con tal brillantez y fanatismo no exento de sentido común que despierta continuamente la irritación de Hammond, quien se niega a considerar que su plan cuidadosamente concebido y desarrollado pueda fracasar.
![]() Después de escribir y dirigir la interesante “Almas de Metal” (1973), se produjo un apreciable cambio en la producción de Michael Crichton. Escribió un importante número de novelas y guiones, bastantes de ellos, como he mencionado, adscritos a la ciencia ficción. Aunque la mayoría son buenos, también tienen un sospechoso aroma a obras expresamente escritas para ser llevadas a la pantalla. De hecho, la mayoría de ellas sí hicieron esa transición y “Parque Jurásico” no fue una excepción. Ya he comentado que Steven Spielberg compró los derechos y en 1993 estrenó una película con el mismo nombre que cosechó un enorme éxito, dando inicio a todo un fenómeno en su época.
Después de escribir y dirigir la interesante “Almas de Metal” (1973), se produjo un apreciable cambio en la producción de Michael Crichton. Escribió un importante número de novelas y guiones, bastantes de ellos, como he mencionado, adscritos a la ciencia ficción. Aunque la mayoría son buenos, también tienen un sospechoso aroma a obras expresamente escritas para ser llevadas a la pantalla. De hecho, la mayoría de ellas sí hicieron esa transición y “Parque Jurásico” no fue una excepción. Ya he comentado que Steven Spielberg compró los derechos y en 1993 estrenó una película con el mismo nombre que cosechó un enorme éxito, dando inicio a todo un fenómeno en su época.
Sin embargo, la novela es un libro más profundo, inteligente y extraño que la historia que se desarrolló en la película, más centrada en la aventura, el suspense y la espectacular recreación visual de los dinosaurios. Ciertamente, la novela también contiene momentos de acción y suspense arrebatadores narrados con un pulso magistral, pero nunca pierde de vista el tema central, reforzándolo regularmente con la integración de pasajes que exponen argumentos científicos y humanísticos que animan a la reflexión y el debate.
“Parque Jurásico” es, por tanto, una historia plausible sobre la aplicación de la genética a la resurrección de especies extintas, un libro de lectura recomendable, ágil, amena e inteligente.
Por el contrario, la secuela, “El Mundo Perdido” (1995), pierde casi todo lo que de interesante ![]() tenía el primer libro al intentar ser más un guión para una película que una verdadera continuación de la anterior novela. Como acabo de comentar, hacía ya algún tiempo que los libros de Crichton llevaban asemejándose a protoguiones cinematográficos, pero ello no era malo per se, puesto que no se abandonaban del todo los pasajes más densos y las reflexiones más propias del medio literario que del cinematográfico. Pero en esta ocasión, el escritor se pasa de la raya, entre otras cosas porque sus planes nunca contemplaron escribir una secuela. Si lo hizo, fue a instancias de Steven Spielberg que, claro está, deseaba volver a rodar actores perseguidos por criaturas infográfico-antediluvianas (paradójicamente y a pesar de todo, el guión final de la película difiere mucho de la novela).
tenía el primer libro al intentar ser más un guión para una película que una verdadera continuación de la anterior novela. Como acabo de comentar, hacía ya algún tiempo que los libros de Crichton llevaban asemejándose a protoguiones cinematográficos, pero ello no era malo per se, puesto que no se abandonaban del todo los pasajes más densos y las reflexiones más propias del medio literario que del cinematográfico. Pero en esta ocasión, el escritor se pasa de la raya, entre otras cosas porque sus planes nunca contemplaron escribir una secuela. Si lo hizo, fue a instancias de Steven Spielberg que, claro está, deseaba volver a rodar actores perseguidos por criaturas infográfico-antediluvianas (paradójicamente y a pesar de todo, el guión final de la película difiere mucho de la novela).
Así, “Mundo Perdido” no aporta absolutamente nada novedoso. De nuevo, un grupo de personajes se traslada a la Isla Sorna, donde la ahora extinta InGen había instalado un complejo secreto para “fabricar” dinosaurios, a los que luego dejaban en libertad para que maduraran antes de trasladarlos a Isla Sorna, donde se alojaba Parque Jurásico. El grupo en cuestión, como es de esperar, acaba metiéndose en problemas, en parte debido a la intervención del agente de una compañía de investigación biológica rival de InGen que pretende apoderarse de huevos de dinosaurio.
Los personajes de “El Mundo Perdido” aún están más desdibujados que los de su primera parte.![]() Ian Malcolm, que allí había tenido un indudable carisma –tanto que, tras morir al final de “Parque Jurásico”, Crichton se vio obligado a “resucitarlo” para la secuela, lo que convierte a ésta en una continuación no de la novela, sino de la película de Spielberg- aquí es un individuo anodino que no realiza aportaciones relevantes. Lewis Dodgson, el agente de Biosyn encargado del robo de tecnologías, no es ya un intrigante espía industrial, sino un villano estereotipado que recurre incluso a mancharse las manos personalmente con el asesinato. Richard Levine, el científico multidisciplinar con memoria fotográfica que pone en marcha la acción, es un individuo desconcertante por lo indefinido que resulta: no se sabe si su pasión y entrega a la causa de los dinosaurios proviene de una obsesión malsana, de un retraso emocional o de una verdadera curiosidad científica, pero aparte de dejar claro que se trata de un individuo irritante y egocéntrico, poco más se puede decir de él. Y, para colmo, Crichton introduce en la trama a dos niños de una manera forzada, inverosímil e innecesaria como no sea para atraer a la audiencia infantil de la película que sin duda se iba a realizar.
Ian Malcolm, que allí había tenido un indudable carisma –tanto que, tras morir al final de “Parque Jurásico”, Crichton se vio obligado a “resucitarlo” para la secuela, lo que convierte a ésta en una continuación no de la novela, sino de la película de Spielberg- aquí es un individuo anodino que no realiza aportaciones relevantes. Lewis Dodgson, el agente de Biosyn encargado del robo de tecnologías, no es ya un intrigante espía industrial, sino un villano estereotipado que recurre incluso a mancharse las manos personalmente con el asesinato. Richard Levine, el científico multidisciplinar con memoria fotográfica que pone en marcha la acción, es un individuo desconcertante por lo indefinido que resulta: no se sabe si su pasión y entrega a la causa de los dinosaurios proviene de una obsesión malsana, de un retraso emocional o de una verdadera curiosidad científica, pero aparte de dejar claro que se trata de un individuo irritante y egocéntrico, poco más se puede decir de él. Y, para colmo, Crichton introduce en la trama a dos niños de una manera forzada, inverosímil e innecesaria como no sea para atraer a la audiencia infantil de la película que sin duda se iba a realizar.
No es que “Mundo Perdido” sea aburrida. De hecho, supone una decente actualización al mundo de la investigación genética actual del libro de Arthur Conan Doyle del mismo título publicado en 1912 y que mencionaba al principio. La trama es dinámica, tiene momentos de gran suspense y se lee con cierto agrado. Pero, como decía más arriba, no ofrece nada nuevo respecto de su predecesora. Carece tanto del toque de ciencia ficción dura de “Parque Jurásico” como de su certero comentario humanista, limitándose a encadenar una peripecia tras otra. Si te gustó “Parque Jurásico” y te sobra tiempo de lectura, puedes probar con “Mundo Perdido”, aunque seguro que encontrarás lecturas mucho más interesantes.
“Parque Jurásico”, por el contrario, ha envejecido muy bien, tanto como puro entretenimiento literario como exploración de la ética de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Fue un libro muy influyente en la forma en que el público veía los dinosaurios (¿cuánta gente sabía antes de su publicación qué eran los velocirraptores?) y aunque la ingeniería genética que plantea sigue siendo hoy irrealizable, su carácter admonitorio está plenamente vigente en lo que se refiere a los peligros de los avances en ingeniería genética producidos en el ámbito empresarial.
↧
October 27, 2015, 10:42 am
A comienzos de los noventa, aunque Steven Spielberg había ya consolidado su posición como uno de los principales directores de Hollywood, no podía decir que la anterior década le hubiera reportado tantas alegrías como todo el mundo había esperado. Durante diez años, sus películas adolecieron de un exceso de sentimentalismo empalagoso y no consiguieron convencer a la crítica –las secuelas de Indiana Jones, “Hook” (1991)- al público –“El Imperio del Sol” (1987)- o a ambos –“Always” (1989)-.
Ello coincidió además con un alejamiento del género de la CF que tan buenos resultados le había proporcionado. A pesar de que su nombre figuró como productor en filmes como “En los límites de la realidad" (1983), “Regreso al futuro” (1985), “El Chip Prodigioso” (1985) o “Aracnofobia” (1990), Spielberg pasó un largo periodo sin dirigir personalmente ninguna película de ciencia ficción desde “E.T.” (1982).
Mientras tanto y desde hacía mucho tiempo, había sentido un especial cariño hacia los dinosaurios, pero sólo había podido expresarlo a través de la producción de películas de animación como “En busca del valle encantado” (1988) o “Rex: Un dinosaurio en Nueva York” (1993). Y he aquí que a finales de los ochenta cae en sus manos el borrador de una novela que Michael Crichton estaba escribiendo sobre el tema. Se sintió tan fascinado por la idea que presentaba el escritor -cuyos derechos había adquirido Universal, la productora madre de Spielberg por aquellos años, aún antes de que la novela se publicara- que abandonó todo lo que estaba haciendo –en concreto, la preproducción de “Urgencias”, más tarde reconvertida en serie de televisión- y se hizo cargo del proyecto de su adaptación a imagen real.
El nombre de Spielberg unido al éxito editorial cosechado por el libro no hizo sino facilitar todavía ![]() más la producción de lo que se convirtió en “Parque Jurásico”, la película; aunque muchos se temieron que a tenor de las últimas cintas firmadas por el realizador, convertiría el thriller de Chrichton en una amable fábula poblada de agradables dinosaurios parlanchines. Tales temores resultaron infundados. La película supuso tanto un retorno de Spielberg al cine de ciencia ficción, aventuras y terror con el que había empezado y que tan bien había abordado (“El Diablo sobre Ruedas”, “Tiburón”, “Encuentros en la Tercera Fase”, “E.T.”) como una demostración de que seguía manteniendo intacto su talento narrativo.
más la producción de lo que se convirtió en “Parque Jurásico”, la película; aunque muchos se temieron que a tenor de las últimas cintas firmadas por el realizador, convertiría el thriller de Chrichton en una amable fábula poblada de agradables dinosaurios parlanchines. Tales temores resultaron infundados. La película supuso tanto un retorno de Spielberg al cine de ciencia ficción, aventuras y terror con el que había empezado y que tan bien había abordado (“El Diablo sobre Ruedas”, “Tiburón”, “Encuentros en la Tercera Fase”, “E.T.”) como una demostración de que seguía manteniendo intacto su talento narrativo.
“Parque Jurásico” trata sobre la clonación de diversas especies de dinosaurios a partir de ADN ![]() extraído de mosquitos prehistóricos que en su día bebieron de la sangre de aquellas criaturas antes de quedar atrapados en ámbar. Sin embargo, este monumental descubrimiento no se ha logrado por simple interés científico, sino para crear el parque temático definitivo, en el que los visitantes puedan interactuar con los magníficas animales. Ese lugar se ha emplazado en Isla Nublar, en Costa Rica y su promotor es el multimillonario John Hammond (Richard Attenborough), quien reúne a un equipo de expertos para que evalúen el proyecto antes de su inauguración y convencer así definitivamente a los desconfiados inversores. El grupo incluye al paleontólogo Alan Grant (Sam Neill), el matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum), la paleobotánica Ellie Satler (Laura Dern) y los nietos de Hammond (Ariana Richards y Joseph Mazzello, quienes aportaran la perspectiva infantil, tan querida a Spielberg)
extraído de mosquitos prehistóricos que en su día bebieron de la sangre de aquellas criaturas antes de quedar atrapados en ámbar. Sin embargo, este monumental descubrimiento no se ha logrado por simple interés científico, sino para crear el parque temático definitivo, en el que los visitantes puedan interactuar con los magníficas animales. Ese lugar se ha emplazado en Isla Nublar, en Costa Rica y su promotor es el multimillonario John Hammond (Richard Attenborough), quien reúne a un equipo de expertos para que evalúen el proyecto antes de su inauguración y convencer así definitivamente a los desconfiados inversores. El grupo incluye al paleontólogo Alan Grant (Sam Neill), el matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum), la paleobotánica Ellie Satler (Laura Dern) y los nietos de Hammond (Ariana Richards y Joseph Mazzello, quienes aportaran la perspectiva infantil, tan querida a Spielberg)
No pasa mucho tiempo antes de que todos ellos empiecen a prever problemas potenciales, y eso![]() aún antes de que ocurra lo peor: el programador informático del parque ha sido sobornado por una empresa rival para desconectar el sistema de seguridad, robar embriones de dinosaurio y escapar con ellos de la isla. Con las verjas eléctricas que mantenían a los animales bajo control fuera de servicio, éstos escapan y desatan el caos. Los protagonistas deberán entones luchar por sobrevivir a los letales carnívoros.
aún antes de que ocurra lo peor: el programador informático del parque ha sido sobornado por una empresa rival para desconectar el sistema de seguridad, robar embriones de dinosaurio y escapar con ellos de la isla. Con las verjas eléctricas que mantenían a los animales bajo control fuera de servicio, éstos escapan y desatan el caos. Los protagonistas deberán entones luchar por sobrevivir a los letales carnívoros.
![]() Sobre la novela y sus temas ya tratamos en una entrada anterior, por lo que no me extenderé aquí sobre ello. Valga decir que el concepto que para ella imaginó Michael Crichton era tan brillantemente sencillo que incluso ahora, reconociendo que la ciencia genética que plantea sigue siendo ciencia ficción más de veinte años después de su presentación, continua pareciendo extrañamente verosímil.
Sobre la novela y sus temas ya tratamos en una entrada anterior, por lo que no me extenderé aquí sobre ello. Valga decir que el concepto que para ella imaginó Michael Crichton era tan brillantemente sencillo que incluso ahora, reconociendo que la ciencia genética que plantea sigue siendo ciencia ficción más de veinte años después de su presentación, continua pareciendo extrañamente verosímil.
En 1993, durante una rueda de prensa celebrada para presentar la película, el autor destacó el problema fundamental inherente a la ![]() adaptación cinematográfica de cualquier ficción literaria: “Una novela a menudo tiene cuatrocientas páginas, pero un guión cinematográfico trasladado a ese formato no ocuparía más de cuarenta. El noventa por cien del material base no ve la luz en la película”.
adaptación cinematográfica de cualquier ficción literaria: “Una novela a menudo tiene cuatrocientas páginas, pero un guión cinematográfico trasladado a ese formato no ocuparía más de cuarenta. El noventa por cien del material base no ve la luz en la película”.
Crichton (que también tenía entre sus créditos la escritura y dirección de filmes) se podía permitir el comentario, puesto que figuraba como co-autor del guión de la película junto a David Koepp. La mayoría de los novelistas nunca disfrutan de ese privilegio: venden los derechos de su obra y luego se ven obligados a contemplar lo que hacen con ella sin poder intervenir en el proceso. Así que en este caso difícilmente se puede hablar de una “traición al libro”, puesto que el propio autor participó en su adaptación.
El guión es una versión expurgada y aligerada del libro sin que lleguen a perderse del todo los temas más importantes tratados en él. Michael Crichton ya había abordado el aspecto más siniestro de los parques temáticos en una película dirigida por él mismo, “Almas de Metal” (1973), en la que las computadoras y robots que constituían el corazón del parque enloquecían y atacaban a los visitantes, que debían luchar por sobrevivir. En esta ![]() actualización de la vieja idea y aprovechando la preocupación y el debate social que estaban despertando los nuevos desarrollos en clonación e ingeniería genética, son seres biológicos los que muestran su faceta más violenta, añadiendo de paso un sentido de lo maravilloso reminiscente de las viejas películas de Ray Harryhausen.
actualización de la vieja idea y aprovechando la preocupación y el debate social que estaban despertando los nuevos desarrollos en clonación e ingeniería genética, son seres biológicos los que muestran su faceta más violenta, añadiendo de paso un sentido de lo maravilloso reminiscente de las viejas películas de Ray Harryhausen.
No se puede decir que la densidad científica y humanística presente en la novela se traslade con éxito a la pantalla. Las ideas, explicaciones y problemas tras la clonación de dinosaurios o la Teoría del Caos exigen el desarrollo de conceptos complejos que al tratar de encapsularlos y servirlos a la audiencia en dos minutos pueden fácilmente dejar atrás a todos aquellos que no estén familiarizados con la materia.
Una diferencia más sutil entre la película y el libro reside en su mensaje moral. En el segundo, Michael Crichton, el perpetuo escéptico acerca de la capacidad del hombre para servirse adecuadamente de la tecnología, ofrecía algunos argumentos bastante interesantes sobre la ![]() responsabilidad de los científicos, sirviéndose de la Teoría del Caos con un fervor casi religioso para justificarlos. Esta teoría matemática tiene que ver con la impredictibilidad de los sistemas complejos, pero el escritor lo convertía en una especie de explicación a la Ley de Murphy. En la película, en cambio, los rasgos más sutiles del discurso intelectual del libro acerca del peligro de poner la ciencia en las manos equivocadas y de la necesidad de moderar y controlar los impulsos de quien la practican, son reducidos a una diatriba anticientífica carente de los matices y derivaciones que tenía la novela, prefiriendo el viejo, sencillo y muy comprensible adagio de “No juegues con la Madre Naturaleza, o te lo hará pagar”.
responsabilidad de los científicos, sirviéndose de la Teoría del Caos con un fervor casi religioso para justificarlos. Esta teoría matemática tiene que ver con la impredictibilidad de los sistemas complejos, pero el escritor lo convertía en una especie de explicación a la Ley de Murphy. En la película, en cambio, los rasgos más sutiles del discurso intelectual del libro acerca del peligro de poner la ciencia en las manos equivocadas y de la necesidad de moderar y controlar los impulsos de quien la practican, son reducidos a una diatriba anticientífica carente de los matices y derivaciones que tenía la novela, prefiriendo el viejo, sencillo y muy comprensible adagio de “No juegues con la Madre Naturaleza, o te lo hará pagar”.
“Parque Jurásico” se estrenó en el annus mirabilis que Spielberg disfrutó en 1993. Su nombre ![]() figuró entonces tanto en la película más taquillera del año -esta- y la más apreciada por la crítica –“La lista de Schindler”, que se llevó el Oscar a la Mejor Película y Mejor Director-. Se suelen presentar ambos films como las dos caras de la misma moneda, la moneda de Spielberg: o rueda películas taquilleras de enorme éxito, con gran despliegue visual pero poco tono emocional; o bien films auténticos y emocionales que conmueven el corazón del público. Para quien así lo ven, “Parque Jurásico”, con sus manadas de dinosaurios generados por ordenador, pertenece, claro está, a la primera categoría.
figuró entonces tanto en la película más taquillera del año -esta- y la más apreciada por la crítica –“La lista de Schindler”, que se llevó el Oscar a la Mejor Película y Mejor Director-. Se suelen presentar ambos films como las dos caras de la misma moneda, la moneda de Spielberg: o rueda películas taquilleras de enorme éxito, con gran despliegue visual pero poco tono emocional; o bien films auténticos y emocionales que conmueven el corazón del público. Para quien así lo ven, “Parque Jurásico”, con sus manadas de dinosaurios generados por ordenador, pertenece, claro está, a la primera categoría.
La intensa campaña de marketing y los cuidadosamente montados trailers de la película en los que ![]() sólo se adivinaban brevemente los dinosaurios suscitaron una enorme expectación. ¿Serían Spielberg y su equipo capaces de crear “auténticos” dinosaurios? Cuando por fin se estrenó, proyección tras proyección, quedó claro cuál era el centro de interés de los espectadores: se removían inquietos e impacientes durante los primeros quince minutos de la trama, cuando se explicaban por encima la peligrosidad de los velocirraptores, el parentesco entre los dinosaurios y las aves, la Teoría del Caos y el proceso de recuperación del ADN. Lo que ese púbico quería ver eran dinosaurios y cuando, por fin, apareció en pantalla el primer brontosaurio ramoneando las copas de los árboles, invariablemente un murmullo de sorpresa recorría las salas: sí, lo habían conseguido. Los responsables de marketing de la Universal habían creado entre la audiencia el hambre de ver dinosaurios y Spielberg les había ofrecido un banquete.
sólo se adivinaban brevemente los dinosaurios suscitaron una enorme expectación. ¿Serían Spielberg y su equipo capaces de crear “auténticos” dinosaurios? Cuando por fin se estrenó, proyección tras proyección, quedó claro cuál era el centro de interés de los espectadores: se removían inquietos e impacientes durante los primeros quince minutos de la trama, cuando se explicaban por encima la peligrosidad de los velocirraptores, el parentesco entre los dinosaurios y las aves, la Teoría del Caos y el proceso de recuperación del ADN. Lo que ese púbico quería ver eran dinosaurios y cuando, por fin, apareció en pantalla el primer brontosaurio ramoneando las copas de los árboles, invariablemente un murmullo de sorpresa recorría las salas: sí, lo habían conseguido. Los responsables de marketing de la Universal habían creado entre la audiencia el hambre de ver dinosaurios y Spielberg les había ofrecido un banquete.
![]() Para ello, el genial director reunió a un equipo de los mejores expertos en efectos especiales dirigido por Phil Tippett, que recreó a las criaturas prehistóricas como nunca antes se habían visto. Unos años más tarde, los efectos digitales se convertirían en algo normal en cualquier producción de categoría media, pero entonces aquellas imágenes maravillaron a todo el mundo. De hecho y muy justificadamente, los responsables de este apartado se alzaron con la estatuilla del Oscar a los Mejores Efectos Especiales.
Para ello, el genial director reunió a un equipo de los mejores expertos en efectos especiales dirigido por Phil Tippett, que recreó a las criaturas prehistóricas como nunca antes se habían visto. Unos años más tarde, los efectos digitales se convertirían en algo normal en cualquier producción de categoría media, pero entonces aquellas imágenes maravillaron a todo el mundo. De hecho y muy justificadamente, los responsables de este apartado se alzaron con la estatuilla del Oscar a los Mejores Efectos Especiales.
No sólo eran estos dinosaurios los más realistas que el cine había conseguido jamás, sino que los ![]() técnicos añadieron a la verosimilitud del diseño una extraordinaria fluidez de movimientos y un dramatismo épico. Cuando el tiranosaurio aparece rompiendo la valla electrificada bajo la lluvia y lanza un rugido magistralmente sintetizado por ordenador, los cineastas recuperan toda la ferocidad primitiva que en su día transmitieron los seriales cinematográficos de los cuarenta, las películas de monstruos de los años cincuenta o algunos títulos de la Hammer de los sesenta.
técnicos añadieron a la verosimilitud del diseño una extraordinaria fluidez de movimientos y un dramatismo épico. Cuando el tiranosaurio aparece rompiendo la valla electrificada bajo la lluvia y lanza un rugido magistralmente sintetizado por ordenador, los cineastas recuperan toda la ferocidad primitiva que en su día transmitieron los seriales cinematográficos de los cuarenta, las películas de monstruos de los años cincuenta o algunos títulos de la Hammer de los sesenta.
Stan Winston creó los modelos animatrónicos, incluyendo un velocirraptor de dos metros de ![]() altura, un braquiosario de larguísimo cuello, un triceraptos y un tiranosaurio de doce metros fabricado con una estructura de fibra de vidrio recubierta de látex y manejada por marionetistas pero que también incorporaba tecnología de captura de movimientos para que éstos pudieran ser duplicados de forma precisa en múltiples planos. Marshall Lantieri supervisó los efectos sobre el set de rodaje, mientras que para crear los fragmentos de animación, básicamente en planos largos, Phil Tippett utilizó un método que había desarrollado en la Industrial Light and Magic, el go-motion y que básicamente era una variante del stop-motion tradicional, pero con un tratamiento individualizado de cada fotograma que le insuflaba un espectacular grado de realismo.
altura, un braquiosario de larguísimo cuello, un triceraptos y un tiranosaurio de doce metros fabricado con una estructura de fibra de vidrio recubierta de látex y manejada por marionetistas pero que también incorporaba tecnología de captura de movimientos para que éstos pudieran ser duplicados de forma precisa en múltiples planos. Marshall Lantieri supervisó los efectos sobre el set de rodaje, mientras que para crear los fragmentos de animación, básicamente en planos largos, Phil Tippett utilizó un método que había desarrollado en la Industrial Light and Magic, el go-motion y que básicamente era una variante del stop-motion tradicional, pero con un tratamiento individualizado de cada fotograma que le insuflaba un espectacular grado de realismo.
Pero la auténtica innovación la aportó otro técnico de ILM, Dennis Muren, a cargo de los ![]() dinosaurios digitales. Inicialmente, el go-motion iba a ser la principal técnica de “reanimación” de los dinosaurios, pero cuando Spielberg vio el trabajo digital de Muren se sintió tan impresionado que dividió la responsabilidad entre ambos departamentos de efectos especiales. La estampida de dinosaurios, por ejemplo, se realizó totalmente por ordenador: el animador Eric Armstrong creó una secuencia con un gallimimus corriendo y luego lo replicó dentro del mismo plano pero variando e intercalando las frecuencias, con lo que obtuvo todo un grupo de animales aparentemente distintos y corriendo a velocidades diferentes.
dinosaurios digitales. Inicialmente, el go-motion iba a ser la principal técnica de “reanimación” de los dinosaurios, pero cuando Spielberg vio el trabajo digital de Muren se sintió tan impresionado que dividió la responsabilidad entre ambos departamentos de efectos especiales. La estampida de dinosaurios, por ejemplo, se realizó totalmente por ordenador: el animador Eric Armstrong creó una secuencia con un gallimimus corriendo y luego lo replicó dentro del mismo plano pero variando e intercalando las frecuencias, con lo que obtuvo todo un grupo de animales aparentemente distintos y corriendo a velocidades diferentes.
![]() La talla cinematográfica de Spielberg, no obstante, no se mide por su costumbre de incorporar las últimas tecnologías disponibles a la industria del espectáculo. Cierto, “Parque Jurásico” fue un film revolucionario en el apartado de los efectos especiales, pero no descansa completamente en ellos. Lo que verdaderamente atrapa es su ritmo, el suspense de sus escenas, la sabia alternancia de tensión, acción y reflexión. Sus secuencias largas y fluidas, su claridad narrativa, la atención por la composición, los múltiples planos de acción y movimientos de cámara -atrevidos pero en absoluto chillones ni confusos-, demuestra que, ante todo, Spielberg es un gran contador de historias, uno de los mejores de la industria.
La talla cinematográfica de Spielberg, no obstante, no se mide por su costumbre de incorporar las últimas tecnologías disponibles a la industria del espectáculo. Cierto, “Parque Jurásico” fue un film revolucionario en el apartado de los efectos especiales, pero no descansa completamente en ellos. Lo que verdaderamente atrapa es su ritmo, el suspense de sus escenas, la sabia alternancia de tensión, acción y reflexión. Sus secuencias largas y fluidas, su claridad narrativa, la atención por la composición, los múltiples planos de acción y movimientos de cámara -atrevidos pero en absoluto chillones ni confusos-, demuestra que, ante todo, Spielberg es un gran contador de historias, uno de los mejores de la industria.
Creo que “Parque Jurásico” tiene a infravalorarse por sus cualidades emocionales, que algunos ![]() califican de fácil sentimentalismo. El film no es muy profundo, pero lo que Spielberg hace bien, lo consigue de forma tan sencilla que es fácil olvidar el talento que se necesita para ello. Dicho simplemente: ningún otro director es capaz de utilizar los trucos tecnológicos y visuales con tanto impacto emocional en el público como lo hace Spielberg. Cualquier realizador competente que deje espacio -y dinero- a los técnicos en efectos especiales puede hacer soltar al espectador una exclamación. Spielberg, además, le hace saltar del asiento.
califican de fácil sentimentalismo. El film no es muy profundo, pero lo que Spielberg hace bien, lo consigue de forma tan sencilla que es fácil olvidar el talento que se necesita para ello. Dicho simplemente: ningún otro director es capaz de utilizar los trucos tecnológicos y visuales con tanto impacto emocional en el público como lo hace Spielberg. Cualquier realizador competente que deje espacio -y dinero- a los técnicos en efectos especiales puede hacer soltar al espectador una exclamación. Spielberg, además, le hace saltar del asiento.
Spielberg siempre ha sido un maestro en eso, desde su primera película para TV, "El Diablo Sobre ![]() Ruedas” (1971), en la que el sufrido Dennis Weaver se encuentra perseguido por un enorme camión (se supone que había un conductor, pero nunca se le ve, dando la impresión de que el vehículo tiene vida propia); y en "Tiburón” (1975), donde transformaba un ingenio mecánico con tendencia a averiarse en un objeto de terror tan impactante que la gente nunca volvió a mirar el mar de la misma forma. Los elementos terroríficos de “Parque Jurásico” no son tiburones ni camiones, sino dinosaurios -es decir, cosas que, como no existen, sabes que no pueden perseguirte y devorarte-. Sin embargo, Spielberg y su equipo dotaron a esas criaturas de tal grado de realismo con los efectos digitales a su disposición que el espectador realmente llegaba a creer que aquellos seres bien podrían –o podrán- existir.
Ruedas” (1971), en la que el sufrido Dennis Weaver se encuentra perseguido por un enorme camión (se supone que había un conductor, pero nunca se le ve, dando la impresión de que el vehículo tiene vida propia); y en "Tiburón” (1975), donde transformaba un ingenio mecánico con tendencia a averiarse en un objeto de terror tan impactante que la gente nunca volvió a mirar el mar de la misma forma. Los elementos terroríficos de “Parque Jurásico” no son tiburones ni camiones, sino dinosaurios -es decir, cosas que, como no existen, sabes que no pueden perseguirte y devorarte-. Sin embargo, Spielberg y su equipo dotaron a esas criaturas de tal grado de realismo con los efectos digitales a su disposición que el espectador realmente llegaba a creer que aquellos seres bien podrían –o podrán- existir.
Spielberg aprovechó los efectos visuales para desplegar toda su paleta de emociones y ![]() sentimientos, desde el asombro ante el gigantesco apatosauro alimentándose de las hojas de los árboles hasta la ternura por el triceraptos enfermo pasando por el más absoluto y primario terror en las escenas en las que el tiranosaurio ataca los jeeps o los velocirraptores acechan a los niños en la cocina del complejo, sin duda dos de los mejores momentos de suspense del cine de los noventa. No estamos ante un análisis profundo e introspectivo de las emociones, pero éstas no se hallan en absoluto ausentes, poniendo los efectos especiales a su servicio. A ello contribuía también la excepcional –una más- banda sonora de John Williams.
sentimientos, desde el asombro ante el gigantesco apatosauro alimentándose de las hojas de los árboles hasta la ternura por el triceraptos enfermo pasando por el más absoluto y primario terror en las escenas en las que el tiranosaurio ataca los jeeps o los velocirraptores acechan a los niños en la cocina del complejo, sin duda dos de los mejores momentos de suspense del cine de los noventa. No estamos ante un análisis profundo e introspectivo de las emociones, pero éstas no se hallan en absoluto ausentes, poniendo los efectos especiales a su servicio. A ello contribuía también la excepcional –una más- banda sonora de John Williams.
Todos estos aciertos formales, sin embargo, vienen acompañados de una sensación de predictibilidad. Aunque la película toca tangencialmente la Teoría del Caos, evocando lo imposible que resulta adivinar las consecuencias de determinados cambios acontecidos en sistemas complejos, una vez que los parámetros narrativos del film quedan establecidos, resulta evidente qué es lo que va a salir mal y cómo se resolverá la situación.
Y es que “Parque Jurásico” es una buena película de aventuras y acción, pero también una que deja con la sensación de que podía haber sido mejor. Además de la predictibilidad y relacionado con ella, tenemos el tratamiento de determinados tópicos y el poco acierto en la caracterización de ![]() los personajes, que rozan la caricatura. Es un buen reparto, la mayoría de los actores realiza su trabajo con eficacia, pero demasiados de los secundarios resultan poco verosímiles. Por ejemplo, Martin Ferrero, que interpreta al cobarde abogado Donald Gennaro, parece demasiado nervioso para ser alguien capaz de controlar las finanzas multimillonarias del parque temático y su final en las letrinas resulta incómodo, grotesco e hilarante a partes iguales. Jeff Goldblum le da a su papel del matemático Ian Malcolm un adecuado toque excéntrico y pronuncia sus líneas con una mezcla de socarronería y altivez, pero nunca consigue hacernos creer que la suya es una mente matemática de primer orden.
los personajes, que rozan la caricatura. Es un buen reparto, la mayoría de los actores realiza su trabajo con eficacia, pero demasiados de los secundarios resultan poco verosímiles. Por ejemplo, Martin Ferrero, que interpreta al cobarde abogado Donald Gennaro, parece demasiado nervioso para ser alguien capaz de controlar las finanzas multimillonarias del parque temático y su final en las letrinas resulta incómodo, grotesco e hilarante a partes iguales. Jeff Goldblum le da a su papel del matemático Ian Malcolm un adecuado toque excéntrico y pronuncia sus líneas con una mezcla de socarronería y altivez, pero nunca consigue hacernos creer que la suya es una mente matemática de primer orden.
![]() El veterano actor y director Richard Attenborough encarna con oficio a un John Hammond bastante dulcificado respecto a su contrapartida literaria, una mezcla entre un abuelo bienintencionado y paternalista inspirado en Walt Disney y el científico loco con delirios de grandeza de los antiguos seriales del género. (Hay quien dice –no sin sorna- que Spielberg eligió a Attemborough para impedir que rodara su propia película y sucediera lo mismo que en 1982, cuando “Gandhi” eclipsó totalmente a “E.T.” en lo que a premios se refiere).
El veterano actor y director Richard Attenborough encarna con oficio a un John Hammond bastante dulcificado respecto a su contrapartida literaria, una mezcla entre un abuelo bienintencionado y paternalista inspirado en Walt Disney y el científico loco con delirios de grandeza de los antiguos seriales del género. (Hay quien dice –no sin sorna- que Spielberg eligió a Attemborough para impedir que rodara su propia película y sucediera lo mismo que en 1982, cuando “Gandhi” eclipsó totalmente a “E.T.” en lo que a premios se refiere).
Por otra parte, intentando aportar al relato básico algo más de peso emocional en lo que a los ![]() protagonistas se refiere, Crichton le dio al personaje de Alan Grant, interpretado por Sam Neil, su propio recorrido: la crisis desatada en el parque le obliga a regañadientes a asumir el papel de protector de los nietos de Hammond, lo que le enseña a pensar y sentir como un padre (esto es, un “adulto”), en vez de continuar siendo un “niño crecido” obsesionado con los dinosaurios. Ciertamente, Ellie (Laura Dern) su compañera científica, debe ser una botánica, una disciplina menos llamativa que la de paleontólogo, porque esto se encontraba ya en la novela; no así la relación sentimental entre ambos, como tampoco que el anhelo de ella sea tener hijos y fundar una familia. De hecho, su principal papel en la película parece consistir en reeducar a su compañero para que termine por desear descendencia y alcanzar así la plena realización como ser humano.
protagonistas se refiere, Crichton le dio al personaje de Alan Grant, interpretado por Sam Neil, su propio recorrido: la crisis desatada en el parque le obliga a regañadientes a asumir el papel de protector de los nietos de Hammond, lo que le enseña a pensar y sentir como un padre (esto es, un “adulto”), en vez de continuar siendo un “niño crecido” obsesionado con los dinosaurios. Ciertamente, Ellie (Laura Dern) su compañera científica, debe ser una botánica, una disciplina menos llamativa que la de paleontólogo, porque esto se encontraba ya en la novela; no así la relación sentimental entre ambos, como tampoco que el anhelo de ella sea tener hijos y fundar una familia. De hecho, su principal papel en la película parece consistir en reeducar a su compañero para que termine por desear descendencia y alcanzar así la plena realización como ser humano.
![]() Aunque el peor personaje y el peor actor de la cinta es sin duda la interpretación que el obeso e irritantemente risueño Wayne Knight hace del informático Dennis Nedry, un individuo que parece el villano de una película infantil. En cuanto a los niños, apartado este siempre arriesgado porque sus papeles tienden a resbalar hacia el sentimentalismo, ambos resultan tolerables: mientras que Joseph Mazzello pasa más o menos desapercibido, Ariana Richards ofrece una interpretación de mayor solidez.
Aunque el peor personaje y el peor actor de la cinta es sin duda la interpretación que el obeso e irritantemente risueño Wayne Knight hace del informático Dennis Nedry, un individuo que parece el villano de una película infantil. En cuanto a los niños, apartado este siempre arriesgado porque sus papeles tienden a resbalar hacia el sentimentalismo, ambos resultan tolerables: mientras que Joseph Mazzello pasa más o menos desapercibido, Ariana Richards ofrece una interpretación de mayor solidez.
Como sucede en otras de sus películas, Spielberg introduce múltiples alusiones a otras cintas, referencias que no tienen intención de construir ningún discurso crítico o intelectual, sino simplemente el ofrecer al espectador el placer del reconocimiento. Este juego megatextual se extiende a la propia puesta en escena: el restaurante y tienda del parque temático está deliberadamente repleto del mismo merchandising que pronto inundaría las tiendas del mundo real, un guiño del director y un reconocimiento de la banalización materialista de la que de vez en cuando se rodean sus películas.
Y es que “Parque Jurásico” se estrenó precedida de una de las campañas de marketing más ![]() intensas de la historia del cine hasta ese momento y que generó lo que se dio en llamar dinomanía. El logo de la película y sus dinosaurios más emblemáticos llamaban al consumidor desde todo tipo de productos, de juguetes a balones de playa, de calendarios a libros, de platos a figuritas articuladas; hasta se lanzaron pan y yogures especiales de Parque Jurásico. Pero no sólo los dinosaurios se convirtieron en el nuevo juguete favorito de los niños, sino que el renovado interés por esas criaturas llevó al aumento del número de estudiantes universitarios de paleontología a niveles nunca antes vistos.
intensas de la historia del cine hasta ese momento y que generó lo que se dio en llamar dinomanía. El logo de la película y sus dinosaurios más emblemáticos llamaban al consumidor desde todo tipo de productos, de juguetes a balones de playa, de calendarios a libros, de platos a figuritas articuladas; hasta se lanzaron pan y yogures especiales de Parque Jurásico. Pero no sólo los dinosaurios se convirtieron en el nuevo juguete favorito de los niños, sino que el renovado interés por esas criaturas llevó al aumento del número de estudiantes universitarios de paleontología a niveles nunca antes vistos.
Para muchos, esa saturación tuvo un efecto contraproducente para la película al crear unas expectativas en exceso elevadas. Cuando esos espectadores fueron a ver el filme, reaccionaron alabando los dinosaurios –era imposible no hacerlo- y criticando negativamente el argumento. Sea como fuere, la campaña de marketing funcionó, colocando a “Parque Jurásico” entre las cintas más taquilleras de todos los tiempos y convirtiéndola, junto a “E.T.”, en una de las más exitosas ![]() de la filmografía de Spielberg.
de la filmografía de Spielberg.
“Parque Jurásico” combinó la sencilla pero ingeniosa y verosímil premisa de Michael Crichton con revolucionarias técnicas de efectos visuales de una forma que fascinó al público de todo el mundo, que salía de las salas de cine encantado. Por supuesto, el colosal éxito de taquilla no podía quedar sin explotar en las correspondientes secuelas, la primera de ellas dirigida por Spielberg, “El Mundo Perdido” (1997), seguida de “Parque Jurásico 3”, firmada por Joe Johnston, y más recientemente “Jurassic World” (2015), realizada por Colin Trevorrow.
En resumen, “Parque Jurásico” es un emocionante thriller de ciencia ficción de ambientación exótica que se beneficia del talento de Spielberg como director y de unos efectos especiales extraordinarios. Una película de factura impecable que no ha envejecido con los años y que conecta directamente con el espíritu de las cintas de monstruos de los años cincuenta (“El Monstruo de los Tiempos Remotos”, “Gorgo”…). Y es exactamente con esa actitud lúdica con la que hay que disfrutarla: como una aventura sin pretensiones intelectuales que consigue despertar nuestro sentido de lo maravilloso. Por primera vez en la pantalla, el mundo pudo disfrutar, maravillarse, reír y aterrorizarse con unos dinosaurios tan “reales” como jamás se habían visto antes.
↧
October 30, 2015, 12:32 am
Cuando “Parque Jurásico” (1993) se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, Universal Studios tomó la obvia decisión de producir una secuela. Michael Crichton, que no tenía previsto continuar la historia de su primera novela, se vio más o menos forzado a volver sobre los personajes y en 1995 presentó “El Mundo Perdido”, de la que ya hablé en una entrada anterior y cuya lectura recuerda inevitablemente a la novelización de un guión cinematográfico. Era un libro mediocre, sin ideas nuevas, que en lugar de profundizar en los temas expuestos en “Parque Jurásico” abusaba de fórmulas ya trilladas, como la innecesaria y absurda presencia de niños, para construir una historia dominada por la acción y el suspense.
“El Mundo Perdido” fue la primera y última secuela que Crichton escribió en toda su carrera y, dado el dinero que recibió por ello, difícilmente puede culpársele. Es más, el libro gana puntos cuando se le compara con el argumento de la película que se estrenó dos años después y que preparó David Koepp.
Han pasado varios años desde los acontecimientos narrados en “Parque Jurásico” y de que los ![]() militares arrasaran la isla. El matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum) recibe un mensaje para que acuda a visitar a John Hammond (Richard Attenborough), quien acaba de perder la presidencia de su corporación, InGen. Hammond le informa de que existen más dinosaurios además de los que aparecieron en la aventura anterior. En otra isla del archipiélago, Isla Sorna, InGen mantenía un complejo que “fabricaba” los dinosaurios y los mantenía en libertad hasta su madurez, momento en el que se los trasladaba al Parque Jurásico de Isla Nublar. A pesar de las limitaciones genéticas que les hacían dependientes de la lisina y por alguna razón desconocida, parece que los dinosaurios de Isla Sorna no sólo han sobrevivido todos esos años en ausencia de los humanos que les suministraban regularmente esa sustancia, sino que incluso se han reproducido.
militares arrasaran la isla. El matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum) recibe un mensaje para que acuda a visitar a John Hammond (Richard Attenborough), quien acaba de perder la presidencia de su corporación, InGen. Hammond le informa de que existen más dinosaurios además de los que aparecieron en la aventura anterior. En otra isla del archipiélago, Isla Sorna, InGen mantenía un complejo que “fabricaba” los dinosaurios y los mantenía en libertad hasta su madurez, momento en el que se los trasladaba al Parque Jurásico de Isla Nublar. A pesar de las limitaciones genéticas que les hacían dependientes de la lisina y por alguna razón desconocida, parece que los dinosaurios de Isla Sorna no sólo han sobrevivido todos esos años en ausencia de los humanos que les suministraban regularmente esa sustancia, sino que incluso se han reproducido.
Cuando se entera de que su novia, la paleontóloga Sarah Harding (Julianne Moore), se encuentra sola en la isla estudiando a las criaturas, Malcolm se une a un equipo de investigación que Hammond ha organizado en secreto y al cual se adhiere como ![]() polizón su hija Kelly (Vanessa Lee Chester). Su llegada precede en poco tiempo a la de otro grupo, liderado por el cazador Roland Tembo (Pete Postlethwaite), enviado por InGen con la misión de capturar varios dinosaurios para un zoo que está construyendo en San Diego. Por supuesto, los cazadores se convertirán en cazados y ambos equipos, en mitad de un territorio hostil, se verán acechados por los dinosaurios más peligrosos.
polizón su hija Kelly (Vanessa Lee Chester). Su llegada precede en poco tiempo a la de otro grupo, liderado por el cazador Roland Tembo (Pete Postlethwaite), enviado por InGen con la misión de capturar varios dinosaurios para un zoo que está construyendo en San Diego. Por supuesto, los cazadores se convertirán en cazados y ambos equipos, en mitad de un territorio hostil, se verán acechados por los dinosaurios más peligrosos.
El guionista David Koepp decidió prescindir de casi todo el argumento y parte de los personajes![]() del libro de Crichton, conservando sólo una línea general y algunas escenas muy potentes, como la del remolque atacado por los tiranosaurios hasta quedar colgando del vacío. Esto podría no haber sido una mala idea si no fuera porque el argumento que preparó a cambio resultó ser un batiburrillo de cabos sueltos y bruscos cambios de tono. Casi parece un trabajo alimenticio abordado con pocas ganas, o el primer borrador de algo que debería haberse pulido mucho más.
del libro de Crichton, conservando sólo una línea general y algunas escenas muy potentes, como la del remolque atacado por los tiranosaurios hasta quedar colgando del vacío. Esto podría no haber sido una mala idea si no fuera porque el argumento que preparó a cambio resultó ser un batiburrillo de cabos sueltos y bruscos cambios de tono. Casi parece un trabajo alimenticio abordado con pocas ganas, o el primer borrador de algo que debería haberse pulido mucho más.
![]() No sólo no se intentó una aproximación nueva sobre la idea inicial de Crichton sino que lejos de considerar que aquélla ya estaba agotada, se insistió en lo mismo sin esforzarse en tejer una línea unificadora. Así, el escaso argumento sirve exclusivamente para impulsar la acción de una escena con dinosaurios a la siguiente. De hecho, hay un 50% más de metraje con dinosaurios que en “Parque Jurásico”. Koepp debió pensar que puesto que la aparición de los magníficos animales era lo que todos los espectadores habían estado esperando en la primera película, se quedarían más satisfechos todavía si les ofrecía el doble de lo mismo. En realidad, la situación era la contraria. Cuatro años después del estreno de “Parque Jurásico”, la capacidad de sorpresa del público había disminuido e introducir más secuencias con saurios digitales no iba a conseguir recuperarla. Hubiera sido necesario una historia más sólida con mejores personajes, pero Koepp no supo dar ni con la una ni con los otros.
No sólo no se intentó una aproximación nueva sobre la idea inicial de Crichton sino que lejos de considerar que aquélla ya estaba agotada, se insistió en lo mismo sin esforzarse en tejer una línea unificadora. Así, el escaso argumento sirve exclusivamente para impulsar la acción de una escena con dinosaurios a la siguiente. De hecho, hay un 50% más de metraje con dinosaurios que en “Parque Jurásico”. Koepp debió pensar que puesto que la aparición de los magníficos animales era lo que todos los espectadores habían estado esperando en la primera película, se quedarían más satisfechos todavía si les ofrecía el doble de lo mismo. En realidad, la situación era la contraria. Cuatro años después del estreno de “Parque Jurásico”, la capacidad de sorpresa del público había disminuido e introducir más secuencias con saurios digitales no iba a conseguir recuperarla. Hubiera sido necesario una historia más sólida con mejores personajes, pero Koepp no supo dar ni con la una ni con los otros.
Uno de los problemas de la película es que muchas de las escenas son completamente irrelevantes![]() para la trama. Existen tan sólo como fuente de suspense y sorpresa, pero no llevan a ninguna parte ni tienen mayores consecuencias. Ejemplo de ello es el ataque del tiranosaurio sobre el tráiler, magistral en sí misma, pero sin conexión con la poco consistente trama. La propia estructura del film es extraña: cuando parece que la odisea en la isla ha terminado, vuelve todo a empezar trasladado a la gran ciudad, donde se resuelve el asunto de una forma absurda (¿Cómo un tiranosaurio encerrado en la bodega ha terminado con todos y cada uno de los tripulantes en alta mar? ¿Alguien puede creerse que un barco que se haya estrellado contra los muelles de hormigón del puerto siga siendo navegable?).
para la trama. Existen tan sólo como fuente de suspense y sorpresa, pero no llevan a ninguna parte ni tienen mayores consecuencias. Ejemplo de ello es el ataque del tiranosaurio sobre el tráiler, magistral en sí misma, pero sin conexión con la poco consistente trama. La propia estructura del film es extraña: cuando parece que la odisea en la isla ha terminado, vuelve todo a empezar trasladado a la gran ciudad, donde se resuelve el asunto de una forma absurda (¿Cómo un tiranosaurio encerrado en la bodega ha terminado con todos y cada uno de los tripulantes en alta mar? ¿Alguien puede creerse que un barco que se haya estrellado contra los muelles de hormigón del puerto siga siendo navegable?).
Spielberg y Koepp añaden también una larga secuencia con un tiranosaurio campando por la ![]() ciudad californiana de San Diego y que no estaba en el libro –ni siquiera Crichton se atrevió a tanto-. Por supuesto, no es ni de lejos una idea nueva, puesto que se remonta a “El Mundo Perdido” (1912), de Arthur Conan Doyle –quien trasladó un pterodáctilo a Londres-; su primera adaptación al cine, “El Mundo Perdido” (1925) en el que un brontosaurio capturado escapaba por las calles de la misma capital inglesa; y, desde luego, “King Kong” (1933), cuyos clichés adopta nada sutilmente (por ejemplo, el barco que transporta al tiranosaurio a San Diego se llama “Venture”, como el navío que llevó a Kong a Nueva York). Este juego de homenajes se convirtió a la postre en fuente de problemas para el estudio, que consideró que la gente podría confundir el título de la película con el clásico de Conan Doyle (del que la novela era un homenaje-remake), por lo que originalmente se contempló el de “La Isla Perdida”. Al final, se mantuvo el título de la novela, pero añadiendo “Parque Jurásico” a continuación para identificarla como secuela del anterior film de Spielberg.
ciudad californiana de San Diego y que no estaba en el libro –ni siquiera Crichton se atrevió a tanto-. Por supuesto, no es ni de lejos una idea nueva, puesto que se remonta a “El Mundo Perdido” (1912), de Arthur Conan Doyle –quien trasladó un pterodáctilo a Londres-; su primera adaptación al cine, “El Mundo Perdido” (1925) en el que un brontosaurio capturado escapaba por las calles de la misma capital inglesa; y, desde luego, “King Kong” (1933), cuyos clichés adopta nada sutilmente (por ejemplo, el barco que transporta al tiranosaurio a San Diego se llama “Venture”, como el navío que llevó a Kong a Nueva York). Este juego de homenajes se convirtió a la postre en fuente de problemas para el estudio, que consideró que la gente podría confundir el título de la película con el clásico de Conan Doyle (del que la novela era un homenaje-remake), por lo que originalmente se contempló el de “La Isla Perdida”. Al final, se mantuvo el título de la novela, pero añadiendo “Parque Jurásico” a continuación para identificarla como secuela del anterior film de Spielberg.
Uno de los principales ingredientes del éxito de “Parque Jurásico” había sido la sensación de ![]() aislamiento que impregnaba la aventura. Los protagonistas estaban solos en un entorno hostil y debían afrontar contra su voluntad una amenaza que nadie antes había conocido. Al final, la mayoría de ellos se salvan, aunque no sin quedar traumatizados por la experiencia; y lo que es peor, nadie más que ellos sabe lo que les ha pasado porque todo el proyecto es secreto y a nadie le interesa divulgar lo ocurrido. En este sentido, “Parque Jurásico” tenía todas las cualidades de un buen film de terror: nadie puede oírte gritar y nunca sabrán –o creerán- lo que viste y viviste.
aislamiento que impregnaba la aventura. Los protagonistas estaban solos en un entorno hostil y debían afrontar contra su voluntad una amenaza que nadie antes había conocido. Al final, la mayoría de ellos se salvan, aunque no sin quedar traumatizados por la experiencia; y lo que es peor, nadie más que ellos sabe lo que les ha pasado porque todo el proyecto es secreto y a nadie le interesa divulgar lo ocurrido. En este sentido, “Parque Jurásico” tenía todas las cualidades de un buen film de terror: nadie puede oírte gritar y nunca sabrán –o creerán- lo que viste y viviste.
![]() Por el contrario, “El Mundo Perdido” elimina esa impresión de reclusión al introducir a muchos más humanos en el drama e incluir un final en el que la criatura prehistórica entra en contacto con un mundo al que no podrá jamás unirse. La idea de hacer un paralelismo con King Kong o Godzilla no es mala en sí misma, pero está planteada de una forma demasiado cómica como para que alcance el potencial dramático que se merece (como en la escena en la que el niño despierta a sus padres diciendo que ha visto un dinosaurio por la ventana, o el T-rex zampándose al perro y saciando la sed en la piscina). Además, sacar al dinosaurio de su aislado entorno y dejarlo suelto en una urbe moderna ya no causa el mismo terror que en los años treinta. ¿O es que alguien duda que en menos de media hora la bestia sería abatida por algún arma hipersofisticada y supermortífera lanzada desde un jet supersónico?
Por el contrario, “El Mundo Perdido” elimina esa impresión de reclusión al introducir a muchos más humanos en el drama e incluir un final en el que la criatura prehistórica entra en contacto con un mundo al que no podrá jamás unirse. La idea de hacer un paralelismo con King Kong o Godzilla no es mala en sí misma, pero está planteada de una forma demasiado cómica como para que alcance el potencial dramático que se merece (como en la escena en la que el niño despierta a sus padres diciendo que ha visto un dinosaurio por la ventana, o el T-rex zampándose al perro y saciando la sed en la piscina). Además, sacar al dinosaurio de su aislado entorno y dejarlo suelto en una urbe moderna ya no causa el mismo terror que en los años treinta. ¿O es que alguien duda que en menos de media hora la bestia sería abatida por algún arma hipersofisticada y supermortífera lanzada desde un jet supersónico?
Por otra parte, es una lástima que el realismo con el que los técnicos en efectos especiales trataron a los dinosaurios no se extendiera a los personajes, lastrados por tópicos y fórmulas![]() predecibles, obligados a comportarse de las maneras más inverosímilmente estúpidas para que así podamos verlos perseguidos y devorados por los monstruos de turno. Algunos de ellos resultan incluso totalmente prescindibles, como por ejemplo Kelly, la hija de Malcolm, cuya única virtud es la de amalgamar dos niños igualmente molestos sin ninguna relación familiar con Malcolm que Crichton había presentado en el libro. Posiblemente, la intención de Koepp era la de volver a tocar uno de los temas favoritos de Spielberg: el del conflicto que se crea entre los hijos y sus padres cuando éstos olvidan sus responsabilidades hacia aquéllos. En “Parque Jurásico” era el doctor Grant el que aprendía a ser padre de unos niños ajenos, pero también existen dinámicas de este tipo en “Encuentros en la Tercera Fase”, “La Guerra de los Mundos”, “Indiana Jones y la Última Cruzada”, “El Imperio del Sol”, “I.A. Inteligencia Artificial” o “Atrápame si Puedes”. En esta ocasión, vemos cómo Ian Malcolm trata de recuperar su papel de padre en una situación extrema, pero el intento no da resultado y Kelly no deja nunca de ser un personaje inútil introducido a la fuerza en la aventura para captar la atención y simpatía del público infantil. Al final, su única “aportación” a la trama consiste la de “vencer” de la manera más estúpida a un velocirraptor con unos pasitos de gimnasia rítmica infantil.
predecibles, obligados a comportarse de las maneras más inverosímilmente estúpidas para que así podamos verlos perseguidos y devorados por los monstruos de turno. Algunos de ellos resultan incluso totalmente prescindibles, como por ejemplo Kelly, la hija de Malcolm, cuya única virtud es la de amalgamar dos niños igualmente molestos sin ninguna relación familiar con Malcolm que Crichton había presentado en el libro. Posiblemente, la intención de Koepp era la de volver a tocar uno de los temas favoritos de Spielberg: el del conflicto que se crea entre los hijos y sus padres cuando éstos olvidan sus responsabilidades hacia aquéllos. En “Parque Jurásico” era el doctor Grant el que aprendía a ser padre de unos niños ajenos, pero también existen dinámicas de este tipo en “Encuentros en la Tercera Fase”, “La Guerra de los Mundos”, “Indiana Jones y la Última Cruzada”, “El Imperio del Sol”, “I.A. Inteligencia Artificial” o “Atrápame si Puedes”. En esta ocasión, vemos cómo Ian Malcolm trata de recuperar su papel de padre en una situación extrema, pero el intento no da resultado y Kelly no deja nunca de ser un personaje inútil introducido a la fuerza en la aventura para captar la atención y simpatía del público infantil. Al final, su única “aportación” a la trama consiste la de “vencer” de la manera más estúpida a un velocirraptor con unos pasitos de gimnasia rítmica infantil.
![]() El papel del propio Malcolm resulta aquí inverosímil. Cierto, en “Parque Jurásico”, su cinismo, sarcasmo y mordacidad le habían convertido en uno de los personajes más atractivos; pero poner sobre sus hombros buena parte del peso protagonista es harina de otro costal porque, al fin y al cabo, resulta totalmente inverosímil que a un matemático todo lo alejado del estereotipo de hombre aventurero y de acción que uno pueda imaginar, le falte tiempo para regresar en compañía de desconocidos a una isla remota poblada de dinosaurios como los que a punto estuvieron de acabar con él en la primera parte y de cuyo trauma aún no se ha recuperado.
El papel del propio Malcolm resulta aquí inverosímil. Cierto, en “Parque Jurásico”, su cinismo, sarcasmo y mordacidad le habían convertido en uno de los personajes más atractivos; pero poner sobre sus hombros buena parte del peso protagonista es harina de otro costal porque, al fin y al cabo, resulta totalmente inverosímil que a un matemático todo lo alejado del estereotipo de hombre aventurero y de acción que uno pueda imaginar, le falte tiempo para regresar en compañía de desconocidos a una isla remota poblada de dinosaurios como los que a punto estuvieron de acabar con él en la primera parte y de cuyo trauma aún no se ha recuperado.
Su compañera, Sarah Harding era una etóloga en la novela de Crichton, pero en la película es ![]() reconvertida en paleontóloga, asumiendo parte de los rasgos de un personaje, Richard Levine, que Koepp borró completamente de la historia. Sarah es aquí un personaje mucho menos simpático, hasta menos humano podríamos decir, que sus contrapartidas de la primera parte, Alan Grant y Elie Sattler. Su curiosidad y pasión por los dinosaurios es mayor que su instinto de autoconservación, lo que desespera a su novio y la convierte en alguien, al menos para mí, que sobrepasa lo tozudo para entrar en el terreno de lo repelente.
reconvertida en paleontóloga, asumiendo parte de los rasgos de un personaje, Richard Levine, que Koepp borró completamente de la historia. Sarah es aquí un personaje mucho menos simpático, hasta menos humano podríamos decir, que sus contrapartidas de la primera parte, Alan Grant y Elie Sattler. Su curiosidad y pasión por los dinosaurios es mayor que su instinto de autoconservación, lo que desespera a su novio y la convierte en alguien, al menos para mí, que sobrepasa lo tozudo para entrar en el terreno de lo repelente.
![]() Aunque el peor personaje de todos es el de Van Owen (Vince Vaughn). El guión nunca acierta a informarnos de si es un simple fotógrafo-documentalista que se apunta a la peripecia, si trabaja como agente encubierto de alguna organización medioambiental o si opera un agente enviado por Hammond como parte del “plan de contingencia” que se menciona un par de veces. En mi opinión, creo que el único personaje salvable del reparto es el del veterano cazador Roland Tembo, a quien me habría gustado ver protagonizar la película. Pete Postlethwaite borda el papel interpretando al único individuo con los pies en el suelo y que parece ser consciente de que se encuentra en una isla con dinosaurios y no en una película de efectos especiales.
Aunque el peor personaje de todos es el de Van Owen (Vince Vaughn). El guión nunca acierta a informarnos de si es un simple fotógrafo-documentalista que se apunta a la peripecia, si trabaja como agente encubierto de alguna organización medioambiental o si opera un agente enviado por Hammond como parte del “plan de contingencia” que se menciona un par de veces. En mi opinión, creo que el único personaje salvable del reparto es el del veterano cazador Roland Tembo, a quien me habría gustado ver protagonizar la película. Pete Postlethwaite borda el papel interpretando al único individuo con los pies en el suelo y que parece ser consciente de que se encuentra en una isla con dinosaurios y no en una película de efectos especiales.
Cuando se enfrenta a una película eminentemente comercial, Steven Spielberg siempre parece atrapado entre “Tiburón” (1975) y “E.T.” (1982): sus films o bien rebosan momentos de suspense, o bien resplandecen con un sentimentalismo infantil y amor por el resto del universo. “Parque Jurásico” se ajustaba claramente en los parámetros de la primera opción, pero “El Mundo Perdido” oscila entre ambos extremos de una forma un tanto extraña y sin atreverse a postular claramente por ![]() ninguno de ellos. Por una parte, el director transforma a las criaturas prehistóricas en sanguinarias y malévolas máquinas de matar, insuflando a la película un tono oscuro y desagradable (algo parecido ocurrió con la saga de Indiana Jones. Menos mal que no se le ha ocurrido hacer una continuación de E.T.).
ninguno de ellos. Por una parte, el director transforma a las criaturas prehistóricas en sanguinarias y malévolas máquinas de matar, insuflando a la película un tono oscuro y desagradable (algo parecido ocurrió con la saga de Indiana Jones. Menos mal que no se le ha ocurrido hacer una continuación de E.T.).
Pero por otra parte y a pesar de sus escenas verdaderamente terroríficas, el guión deconstruye todo lo que se había planteado en “Parque Jurásico” diciéndonos que, si ponemos atención, veremos que incluso los dinosaurios más sanguinarios son en realidad criaturas eminentemente cariñosas con sus congéneres; así, se retrata al tiranosaurio como un tierno y protector padre. En la primera película, las simpatías de ![]() los espectadores estaban con los humanos que trataban de sobrevivir a la caza de los grandes carnívoros, pero en “El Mundo Perdido” son los hombres los que tratan de proteger a los dinosaurios de la explotación capitalista. La imagen final de la película es la de una inverosímil utopía, una especie de tierra prometida en la que los dinosaurios pueden vivir y relacionarse libremente en su paradisiaca isla. Esos cambios de tono resultan desconcertantes.
los espectadores estaban con los humanos que trataban de sobrevivir a la caza de los grandes carnívoros, pero en “El Mundo Perdido” son los hombres los que tratan de proteger a los dinosaurios de la explotación capitalista. La imagen final de la película es la de una inverosímil utopía, una especie de tierra prometida en la que los dinosaurios pueden vivir y relacionarse libremente en su paradisiaca isla. Esos cambios de tono resultan desconcertantes.
Ciertamente, el talento cinematográfico de Spielberg consigue que “El Mundo Perdido” no sea en absoluto una cinta aburrida, si bien es probablemente una de las películas más flojas que ha ![]() dirigido. Las secuencias en las que el tiranosaurio acecha al remolque en el que se esconden Malcolm y Sarah con la cría, empujándolo luego para que se precipite al abismo; o cuando son acechados por los velocirraptores en el complejo, son magistrales ejemplos de cómo construir suspense con imágenes. La sección central del film, con la expedición cruzando la isla a través de un territorio infestado de dinosaurios, tiene también una gran dosis de tensión. Spielberg fuerza el sesgo violento más que en la primera película, introduciendo varias escenas en las que algunos personajes acaban siendo devorados ante los ojos del espectador.
dirigido. Las secuencias en las que el tiranosaurio acecha al remolque en el que se esconden Malcolm y Sarah con la cría, empujándolo luego para que se precipite al abismo; o cuando son acechados por los velocirraptores en el complejo, son magistrales ejemplos de cómo construir suspense con imágenes. La sección central del film, con la expedición cruzando la isla a través de un territorio infestado de dinosaurios, tiene también una gran dosis de tensión. Spielberg fuerza el sesgo violento más que en la primera película, introduciendo varias escenas en las que algunos personajes acaban siendo devorados ante los ojos del espectador.
![]() Buena parte de la película y particularmente la mayoría de las escenas de acción, transcurre de noche y lloviendo. Supongo que era la forma de evitar que los efectos especiales se notaran demasiado. Vemos relativamente pocos dinosaurios a plena luz del día y el truco se lleva tan lejos que incluso la conferencia de prensa de InGen para anunciar la apertura de su nuevo parque temático se celebra en mitad de la noche. De todas formas, los efectos especiales son, como era de esperar, sobresalientes y fueron nominados a los Oscar –aunque no ganaron. “Titanic” se lo llevó todo aquel año-. Los especialistas en este apartado consiguieron lanzar al espectador al centro de escenas frenéticas en las que la naturaleza digital de los dinosaurios era imposible de distinguir. Sin embargo, y sin negar su calidad técnica, ofrecen pocas novedades, limitándose en general a ofrecer versiones más alargadas y espectaculares de
Buena parte de la película y particularmente la mayoría de las escenas de acción, transcurre de noche y lloviendo. Supongo que era la forma de evitar que los efectos especiales se notaran demasiado. Vemos relativamente pocos dinosaurios a plena luz del día y el truco se lleva tan lejos que incluso la conferencia de prensa de InGen para anunciar la apertura de su nuevo parque temático se celebra en mitad de la noche. De todas formas, los efectos especiales son, como era de esperar, sobresalientes y fueron nominados a los Oscar –aunque no ganaron. “Titanic” se lo llevó todo aquel año-. Los especialistas en este apartado consiguieron lanzar al espectador al centro de escenas frenéticas en las que la naturaleza digital de los dinosaurios era imposible de distinguir. Sin embargo, y sin negar su calidad técnica, ofrecen pocas novedades, limitándose en general a ofrecer versiones más alargadas y espectaculares de ![]() momentos ya vistos en la primera parte. Se presentan de pasada algunas criaturas nuevas, pero las estrellas de la función continúan siendo las mismas que en “Parque Jurásico”: el tiranosaurio y el velocirraptor.
momentos ya vistos en la primera parte. Se presentan de pasada algunas criaturas nuevas, pero las estrellas de la función continúan siendo las mismas que en “Parque Jurásico”: el tiranosaurio y el velocirraptor.
Sea como fuere, “El Mundo Perdido” volvió a ser un éxito. Sobre un presupuesto de 73 millones de dólares, recaudó en todo el mundo 619 millones. ¿Acaso se podía pedir más? ¿Alguien dudaba de que habría, al menos, una tercera entrega?
![]() La continuidad de la franquicia, sin embargo, ya no tendría a Spielberg como nombre de bandera. Él mismo ha confesado que pese a que presionó para quedarse con la dirección de “El Mundo Perdido” desplazando a Joe Johnston –quien se encargaría de la tercera película de la saga- su descontento con todo el proyecto no hizo sino crecer conforme avanzaba la producción. “El Mundo Perdido” era su primera película como realizador después de pasar tres años sabáticos y se dio cuenta de que lo que tenía entre manos no era más que una frenética película de acción en la que los personajes apenas tenían diálogos decentes. Su insatisfacción le llevaría a rodar ese mismo año una cinta muy diferente, reflexiva, de corte humanista y ritmo pausado: “Amistad”.
La continuidad de la franquicia, sin embargo, ya no tendría a Spielberg como nombre de bandera. Él mismo ha confesado que pese a que presionó para quedarse con la dirección de “El Mundo Perdido” desplazando a Joe Johnston –quien se encargaría de la tercera película de la saga- su descontento con todo el proyecto no hizo sino crecer conforme avanzaba la producción. “El Mundo Perdido” era su primera película como realizador después de pasar tres años sabáticos y se dio cuenta de que lo que tenía entre manos no era más que una frenética película de acción en la que los personajes apenas tenían diálogos decentes. Su insatisfacción le llevaría a rodar ese mismo año una cinta muy diferente, reflexiva, de corte humanista y ritmo pausado: “Amistad”.
“El Mundo Perdido” es, en último término, una película que no consigue igualar a su predecesora, repleta de tópicos y agujeros argumentales y carente de personajes de peso. Con todo, puede disfrutarse como mero entretenimiento si se logra prescindir de cualquier exigencia crítica y se deja uno llevar por el simple sentido de lo maravilloso.
↧
↧
November 2, 2015, 11:26 pm
Arthur Charles Clarke, cuya carrera literaria se extendió a lo largo de seis décadas, fue uno de los grandes escritores británicos de ciencia ficción de todos los tiempos. Nacido en 1917, no empezó a publicar profesionalmente hasta 1946, con casi treinta años cumplidos, una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial y puso fin a su periodo de servicio de cinco años como instructor de radar en la Royal Air Force. Como muchos otros escritores de la época, comenzó escribiendo relatos cortos, el primero de los cuales consiguió vender a la popular “Astounding Science Fiction” dirigida por John W.Campbell. Los ingredientes presentes en sus cuentos eran el conocimiento científico y técnico y el optimismo acerca del futuro de la humanidad como una civilización desarrollada, una mezcla que encajaba perfectamente en el nuevo estilo de la ciencia ficción que propugnaba Campbell desde sus revistas y que puso fin a la Edad de Oro del género.
No pasó mucho tiempo antes de que Clarke publicara su primera novela, “Preludio al Espacio”, en 1951, un intento algo acartonado de describir lo que podría ser la primera misión del hombre a la Luna. Continuó escribiendo una ecléctica colección de historias cortas y novelas, pero fue con “El ![]() Fin de la Infancia” que vemos por primera vez los rasgos del gran maestro de la ciencia ficción en el que pronto se iba a convertir. En ella, describe con una evocadora prosa la trascendencia de la especie humana y su metamorfosis en algo extraño, nuevo y maravilloso, más allá de nuestra comprensión actual.
Fin de la Infancia” que vemos por primera vez los rasgos del gran maestro de la ciencia ficción en el que pronto se iba a convertir. En ella, describe con una evocadora prosa la trascendencia de la especie humana y su metamorfosis en algo extraño, nuevo y maravilloso, más allá de nuestra comprensión actual.
La Humanidad está a punto de lanzar su primer cohete al espacio y romper la barrera que la separa del cosmos cuando una flota alienígena llega a la Tierra y toma rápidamente el control de todo el planeta, suprimiendo la carrera espacial y estableciendo una dictadura benevolente en virtud de la cual desaparecen las guerras, la ![]() desigualdad, la pobreza y la enfermedad. La vida tal y como se conocía ha terminado. Ahora, el hombre tiene un guardián.
desigualdad, la pobreza y la enfermedad. La vida tal y como se conocía ha terminado. Ahora, el hombre tiene un guardián.
Los extraterrestres propiamente dichos, a los que se llama Superseñores, permanecen ocultos durante años, comunicándose con los humanos exclusivamente a través de un pequeño número de intermediarios seleccionados, Con el transcurso del tiempo, se descubre que esos alienígenas –que físicamente se asemejan a los demonios de las mitologías humanas, razón por la cual evitan mostrarse durante cincuenta años, hasta haber erradicado cualquier rastro de superstición religiosa de nuestras culturas- han venido a la Tierra para ayudarnos a ascender al siguiente estadio de evolución. Parece que la humanidad está destinada a grandes hazañas en el universo y los alienígenas, atrapados en un callejón sin salida evolutivo, tienen la misión de guiarnos en ese camino, no sin sentir envidia, tristeza y resignación a partes iguales. El conocimiento del lugar de cada cual en el universo, nos dice Clarke, no tiene por qué resultar necesariamente reconfortante.
Pronto, entre los habitantes de la colonia científico-artística de Nueva Atenas, empieza a nacer ![]() una nueva generación de niños que no sólo desarrollan habilidades y poderes incomprensibles para sus padres, sino que establecen una conexión íntima y especial entre los de su propia naturaleza y con el universo. La humanidad, entonces, se divide en dos grupos: los “ordinarios” y los “avanzados”, mientras los Superseñores se disponen a regresar a su mundo de origen.
una nueva generación de niños que no sólo desarrollan habilidades y poderes incomprensibles para sus padres, sino que establecen una conexión íntima y especial entre los de su propia naturaleza y con el universo. La humanidad, entonces, se divide en dos grupos: los “ordinarios” y los “avanzados”, mientras los Superseñores se disponen a regresar a su mundo de origen.
Entretanto, Jan Rodricks, un joven estudiante de física con ideales románticos, se las arregla para introducirse de polizón en una de las naves de los Superseñores que regularmente viajan al mundo natal de aquéllos. Quiere ver ese planeta y aprender sobre la cultura de esos avanzados seres, aun sabiendo que el viaje, efectuado a velocidades relativistas, hará que, si alguna vez regresa a la Tierra, todos los que él conoce habrán muerto hace tiempo. Los Superseñores descubren su presencia y, aunque lo acogen y le muestran su mundo, Jan se da cuenta de que aquél es un entorno demasiado extraño para él. Cuando por fin vuelve a la Tierra, ya no es capaz de reconocer nada. Se convierte en el testigo del último momento de trascendencia de su especie, cuando los descendientes de la Humanidad abandonan el planeta para encontrarse con los hacedores del Universo.
![]() El prestigio popular de Arthur C.Clarke descansa en su apoyo y labor de difusión de la astronáutica y la exploración espacial. Desde muy temprano demostró sus poderes de predicción: en un trabajo de no ficción publicado en octubre de 1945 ya describía los satélites geoestacionarios de comunicación. La publicación del ya mencionado “Preludio al Espacio” coincidió con la celebración del Festival de Inglaterra en 1951, una gran exposición nacional con distintas sedes con la que el gobierno inglés trató de recuperar el orgullo patrio resaltando las aportaciones de su cultura a las ciencias y las artes. Desde ese momento, Clarke se convirtió en un adalid y un icono del futuro. Su autoridad se incrementó tras el éxito del proyecto soviético Sputnik y el comienzo de la carrera espacial. Durante toda su vida mantuvo un indestructible entusiasmo juvenil por los nuevos descubrimientos, la investigación de lo desconocido, la consecución de nuevos logros técnicos…
El prestigio popular de Arthur C.Clarke descansa en su apoyo y labor de difusión de la astronáutica y la exploración espacial. Desde muy temprano demostró sus poderes de predicción: en un trabajo de no ficción publicado en octubre de 1945 ya describía los satélites geoestacionarios de comunicación. La publicación del ya mencionado “Preludio al Espacio” coincidió con la celebración del Festival de Inglaterra en 1951, una gran exposición nacional con distintas sedes con la que el gobierno inglés trató de recuperar el orgullo patrio resaltando las aportaciones de su cultura a las ciencias y las artes. Desde ese momento, Clarke se convirtió en un adalid y un icono del futuro. Su autoridad se incrementó tras el éxito del proyecto soviético Sputnik y el comienzo de la carrera espacial. Durante toda su vida mantuvo un indestructible entusiasmo juvenil por los nuevos descubrimientos, la investigación de lo desconocido, la consecución de nuevos logros técnicos…
Pero lo curioso y contradictorio de su obra y su figura es que junto a ese fervor por la ciencia y la ![]() tecnología y su apoyo a la aventura espacial, cultivó a la vez una escatología y sentido de lo místico anclados en la época victoriana. Creía de corazón que todos nuestros logros técnicos, en último término, iban encaminados a asegurar nuestro puesto en el Universo. “El Fin de la Infancia” expone claramente esa ambivalencia, que impregnaría muchas de sus novelas futuras: el rechazo de la religión a favor del racionalismo y, al mismo tiempo, la esperanza de que la especie pueda trascender a un nivel de comunión con el universo tan incomprensible para nosotros como lo es la propia religión.
tecnología y su apoyo a la aventura espacial, cultivó a la vez una escatología y sentido de lo místico anclados en la época victoriana. Creía de corazón que todos nuestros logros técnicos, en último término, iban encaminados a asegurar nuestro puesto en el Universo. “El Fin de la Infancia” expone claramente esa ambivalencia, que impregnaría muchas de sus novelas futuras: el rechazo de la religión a favor del racionalismo y, al mismo tiempo, la esperanza de que la especie pueda trascender a un nivel de comunión con el universo tan incomprensible para nosotros como lo es la propia religión.
Así, como condición previa al avance de nuestra especie, los Superseñores ponen en marcha medidas pacíficas para eliminar las religiones, una iniciativa que no queda sin respuesta por parte de muchos humanos, que se organizan bajo el liderazgo de Wainwright para luchar de forma violenta defendiendo sus creencias. En este aspecto, Karellen, uno de los Superseñores, comenta: “Hay seres como él en todas las religiones del universo. Saben muy bien que nosotros representamos la razón y la ciencia, y por más que crean en sus doctrinas, temen que echemos abajo sus dioses. No necesariamente mediante un acto de violencia, sino de un modo más sutil. La ciencia puede terminar con la religión no sólo destruyendo sus altares, sino también ignorándolas. Nadie ha demostrado, me parece, la no existencia de Zeus o de Thor, y sin embargo tienen pocos seguidores ahora.
![]() “Los Wainwrights temen, también, que nosotros conozcamos el verdadero origen de sus religiones. ¿Cuánto tiempo, se preguntan, llevan observando a la humanidad? ¿Habremos visto a Mahoma en el momento en que iniciaba su hégira o a Moisés cuando entregaba las tablas de la ley a los judíos? ¿No conoceremos la falsedad de las historias en que ellos creen? (…) Ese es el miedo que los domina, aunque nunca lo admitirán abiertamente. Créame, no nos causa ningún placer destruir la fe de los hombres, pero todas las religiones del mundo no pueden ser verdaderas, y ellos lo saben. Tarde o temprano, el hombre tendrá que admitir la verdad; pero ese tiempo no ha llegado aún.”
“Los Wainwrights temen, también, que nosotros conozcamos el verdadero origen de sus religiones. ¿Cuánto tiempo, se preguntan, llevan observando a la humanidad? ¿Habremos visto a Mahoma en el momento en que iniciaba su hégira o a Moisés cuando entregaba las tablas de la ley a los judíos? ¿No conoceremos la falsedad de las historias en que ellos creen? (…) Ese es el miedo que los domina, aunque nunca lo admitirán abiertamente. Créame, no nos causa ningún placer destruir la fe de los hombres, pero todas las religiones del mundo no pueden ser verdaderas, y ellos lo saben. Tarde o temprano, el hombre tendrá que admitir la verdad; pero ese tiempo no ha llegado aún.”
El racionalismo de Clarke se extiende incluso a la hora de plantear, en la nueva utopía terrestre, una colonia como la de Nueva Atenas, dedicada a la exploración de algo tan poco racional como las artes: “El propósito de la colonia, como usted habrá comprendido, es establecer un grupo cultural estable e independiente, con tradiciones artísticas propias. Le advierto que antes de iniciar esta empresa se realizó una intensa investigación. Se trata realmente de una obra de ingeniería social, basada en una ciencia matemática muy compleja que no pretendo entender. Sólo sé que los sociólogos matemáticos han calculado el tamaño ideal de la colonia, cuántos tipos de gente deben habitarla, y, sobre todo, qué constitución ha de dársele para que tenga un carácter permanente”.
Sin embargo y al tiempo que agita el estandarte del frío racionalismo y niega la validez de las ![]() religiones, Clarke nos dice que el ser humano será incapaz de progresar sin ayuda externa. Han de ser los Superseñores, a su manera una suerte de ángeles, los que den forma a un mundo utópico que no será sino el preludio de la definitiva evolución del hombre hacia algo más, una especie de deidad de inmensos poderes e infinita clarividencia, un concepto por lo demás muy poco científico y que está directamente influenciado por las ideas cósmicas del compatriota de Clarke y también escritor de ciencia ficción, Olaf Stapledon. Los futuros hombres acabarán despojándose de su envoltura física y uniéndose en una Supermente, transformando la Tierra en pura energía antes de absorberla y marchar hacia el cosmos, como las orugas que devoran la planta que les cobija antes de convertirse en mariposas. Era ésta una idea metafísica que Stapledon había ya planteado en “Primera y Última Humanidad” (1930) y “Hacedor de Estrellas” (1937) y que sería recuperada por el mismo Clarke en “2001: Una Odisea del Espacio” (1968), en la que, otra vez, el hombre es empujado por unos seres alienígenas a dar los saltos evolutivos necesarios para alcanzar la trascendencia.
religiones, Clarke nos dice que el ser humano será incapaz de progresar sin ayuda externa. Han de ser los Superseñores, a su manera una suerte de ángeles, los que den forma a un mundo utópico que no será sino el preludio de la definitiva evolución del hombre hacia algo más, una especie de deidad de inmensos poderes e infinita clarividencia, un concepto por lo demás muy poco científico y que está directamente influenciado por las ideas cósmicas del compatriota de Clarke y también escritor de ciencia ficción, Olaf Stapledon. Los futuros hombres acabarán despojándose de su envoltura física y uniéndose en una Supermente, transformando la Tierra en pura energía antes de absorberla y marchar hacia el cosmos, como las orugas que devoran la planta que les cobija antes de convertirse en mariposas. Era ésta una idea metafísica que Stapledon había ya planteado en “Primera y Última Humanidad” (1930) y “Hacedor de Estrellas” (1937) y que sería recuperada por el mismo Clarke en “2001: Una Odisea del Espacio” (1968), en la que, otra vez, el hombre es empujado por unos seres alienígenas a dar los saltos evolutivos necesarios para alcanzar la trascendencia.
![]() “El Fin de la Infancia” es una novela que puede despertar sentimientos encontrados, ya que aunque narra el advenimiento de una utopía, también nos dice que no durará, al menos para nosotros, los humanos “ordinarios”. Por una parte, afirma que nuestra especie está destinada a ocupar un lugar especial en el universo, que tenemos potencial de desarrollo y que nuestro destino final no es la extinción. Por otra, sin embargo, el lector no puede dejar de sentir una profunda melancolía ante la destrucción de todo lo que conoce –creencias, historia, cultura, incluso el propio entorno físico en el que nos hemos desarrollado-, un cataclismo que emocionalmente no viene compensado por el salto evolutivo de nuestros descendientes, unos seres con los que difícilmente puede uno identificarse o sentir conexión alguna, a su manera tan extraños para nosotros como los propios Superseñores. Una generación entera de padres se ve obligada a observar cómo sus hijos se transforman en extraños a los que no podrán seguir.
“El Fin de la Infancia” es una novela que puede despertar sentimientos encontrados, ya que aunque narra el advenimiento de una utopía, también nos dice que no durará, al menos para nosotros, los humanos “ordinarios”. Por una parte, afirma que nuestra especie está destinada a ocupar un lugar especial en el universo, que tenemos potencial de desarrollo y que nuestro destino final no es la extinción. Por otra, sin embargo, el lector no puede dejar de sentir una profunda melancolía ante la destrucción de todo lo que conoce –creencias, historia, cultura, incluso el propio entorno físico en el que nos hemos desarrollado-, un cataclismo que emocionalmente no viene compensado por el salto evolutivo de nuestros descendientes, unos seres con los que difícilmente puede uno identificarse o sentir conexión alguna, a su manera tan extraños para nosotros como los propios Superseñores. Una generación entera de padres se ve obligada a observar cómo sus hijos se transforman en extraños a los que no podrán seguir.
El tema de los superhumanos llevaba ya tiempo formando parte del género cuando Clarke lo ![]() adoptó para su novela. No es fácil aproximarse al concepto, dado que el hombre sólo puede comprender aquello que se encuentra por debajo de su propio nivel intelectual. Sólo un superintelecto puede detectar y conectar con otro superintelecto, razón por la cual ningún test puede detectar índices de inteligencia superiores a 200: nadie puede diseñarlos. J.D.Beresford ya había presentado en “La Maravilla de Hampdenshire” (1911) un niño superinteligente educado en un mundo poblado por lo que para él eran retrasados; y en 1935, el ya mencionado Olaf Stapledon publicó “Juan Raro”, narrando una historia similar en el que el protagonista veía al mundo humano no solo como estúpido, sino como bárbaro. Estas novelas decían mucho de la opinión de sus autores sobre sus congéneres pero nada acerca de la inteligencia. Como mucho, conseguían describir seres de anormal energía y claridad mental que nos miraban como si fuéramos hormigas, demostrando sólo la dificultad de tratar el asunto. Muchos escritores posteriores lo intentaron, la mayoría de las veces con resultados pésimos. Sólo un puñado de autores, entre ellos Clarke, se dio cuenta de que el superintelecto debía permanecer opaco a la mente normal.
adoptó para su novela. No es fácil aproximarse al concepto, dado que el hombre sólo puede comprender aquello que se encuentra por debajo de su propio nivel intelectual. Sólo un superintelecto puede detectar y conectar con otro superintelecto, razón por la cual ningún test puede detectar índices de inteligencia superiores a 200: nadie puede diseñarlos. J.D.Beresford ya había presentado en “La Maravilla de Hampdenshire” (1911) un niño superinteligente educado en un mundo poblado por lo que para él eran retrasados; y en 1935, el ya mencionado Olaf Stapledon publicó “Juan Raro”, narrando una historia similar en el que el protagonista veía al mundo humano no solo como estúpido, sino como bárbaro. Estas novelas decían mucho de la opinión de sus autores sobre sus congéneres pero nada acerca de la inteligencia. Como mucho, conseguían describir seres de anormal energía y claridad mental que nos miraban como si fuéramos hormigas, demostrando sólo la dificultad de tratar el asunto. Muchos escritores posteriores lo intentaron, la mayoría de las veces con resultados pésimos. Sólo un puñado de autores, entre ellos Clarke, se dio cuenta de que el superintelecto debía permanecer opaco a la mente normal.
![]() Parte de lo que hace superiores a esos nuevos “hombres” son sus poderes telepáticos. Indicaba más arriba las conexiones intelectuales de Clarke con la época victoriana, y aquí tenemos otro ejemplo. El Superseñor Karellen explica que el verdadero peligro para la humanidad no consistía en sus avances físicos, sino en los psíquicos: "Vuestros místicos, aunque extraviados en sus propios errores, vislumbraron parte de la verdad. Hay poderes mentales (y también otros, más allá de la mente) que la ciencia no hubiese podido encerrar. Esos poderes hubiesen roto los límites de la ciencia. En todas las edades se recogieron innumerables informes sobre fenómenos extraños, - telekinesis, telepatía, precognición - que vosotros bautizasteis, pero que nunca pudisteis explicar. Al principio la ciencia los ignoró, hasta negó su existencia, a pesar del testimonio de quinientos años. Pero existen, y una teoría total del universo tiene que contar con ellos.
Parte de lo que hace superiores a esos nuevos “hombres” son sus poderes telepáticos. Indicaba más arriba las conexiones intelectuales de Clarke con la época victoriana, y aquí tenemos otro ejemplo. El Superseñor Karellen explica que el verdadero peligro para la humanidad no consistía en sus avances físicos, sino en los psíquicos: "Vuestros místicos, aunque extraviados en sus propios errores, vislumbraron parte de la verdad. Hay poderes mentales (y también otros, más allá de la mente) que la ciencia no hubiese podido encerrar. Esos poderes hubiesen roto los límites de la ciencia. En todas las edades se recogieron innumerables informes sobre fenómenos extraños, - telekinesis, telepatía, precognición - que vosotros bautizasteis, pero que nunca pudisteis explicar. Al principio la ciencia los ignoró, hasta negó su existencia, a pesar del testimonio de quinientos años. Pero existen, y una teoría total del universo tiene que contar con ellos.
“Durante la primera mitad del siglo veinte algunos de vuestros hombres de ciencia comenzaron a ![]() estudiar estos fenómenos. No lo sabían, pero estaban jugando con la cerradura de la caja de Pandora. Las fuerzas que podían haber liberado eran mayores que todos los peligros atómicos. Pues los físicos sólo hubieran destruido la Tierra; los parafísicos hubiesen extendido el desastre al universo”.
estudiar estos fenómenos. No lo sabían, pero estaban jugando con la cerradura de la caja de Pandora. Las fuerzas que podían haber liberado eran mayores que todos los peligros atómicos. Pues los físicos sólo hubieran destruido la Tierra; los parafísicos hubiesen extendido el desastre al universo”.
Clarke, por tanto, bebe de la obra de gente tan poco “científica” –pese a sus pretensiones- como Fredericks W.H.Myers, el hombre que bautizó el término “telepatía” en 1882 y cuyo último libro, “Personalidad Humana y su Supervivencia al Cuerpo Físico” (1903) terminaba con un epílogo en el que argumentaba que la telepatía era el primer signo de la nueva “evolución espiritual” del hombre. Myers prometía a sus lectores que “en el Universo infinito, el hombre ahora puede sentirse, por primera vez, en casa”. Exactamente lo que Clarke recoge en “El Fin de la Infancia”.
![]() Clarke, de hecho, fue parte de la larga tradición de escritores ingleses que utilizaron en sus obras la telepatía como primer síntoma de una evolución que culminaría con la reconciliación de la ciencia y la religión. Tras toda la tecnología que domina sus relatos y sus despreciativos comentarios sobre las religiones organizadas, el ateo Clarke no se aleja tanto de autores más dominados por el misticismo, como el muy católico y proselitista C.S.Lewis (quien, por cierto, dedicó comentarios elogiosos a “El Fin de la Infancia”). Ambos adoptaron el ideal de la trascendencia humana como reacción desesperada al ruinoso estado en el que quedó Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial.
Clarke, de hecho, fue parte de la larga tradición de escritores ingleses que utilizaron en sus obras la telepatía como primer síntoma de una evolución que culminaría con la reconciliación de la ciencia y la religión. Tras toda la tecnología que domina sus relatos y sus despreciativos comentarios sobre las religiones organizadas, el ateo Clarke no se aleja tanto de autores más dominados por el misticismo, como el muy católico y proselitista C.S.Lewis (quien, por cierto, dedicó comentarios elogiosos a “El Fin de la Infancia”). Ambos adoptaron el ideal de la trascendencia humana como reacción desesperada al ruinoso estado en el que quedó Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial.
Clarke ya había escrito anteriormente varias historias cortas en las que aparecían extraterrestres. La influyente “La Ciudad y las Estrellas”, por ejemplo, muestra a una humanidad enfrentada a culturas e inteligencias alienígenas “que podía comprender pero no igualar, y aquí y allá encontraba mentes que pronto habrían pasado a un nivel más allá de su comprensión”. Clarke utiliza el contexto extraterrestre para enfatizar la inmadurez del hombre en el ámbito de un universo anciano y rebosante de vida. En palabras del propio Clarke: “La idea de que somos las únicas criaturas inteligentes en un cosmos de 100.000 millones de galaxias es tan absurda que hay pocos astrónomos hoy que se la tomen seriamente. Es más seguro asumir, por tanto, que están ahí fuera y considerar la forma en que este hecho puede impactar a la sociedad humana”. “El Fin de la Infancia” fue escrito cuando muchos astrónomos empezaron a afirmar que el número de sistemas planetarios en el cosmos era incontable. No sería hasta 1995 que se conseguiría evidencia empírica de la existencia de planetas extrasolares.
La novela, como gran parte de la ficción de Clarke, refleja su “creencia científica” (perdóneseme ![]() el emparejamiento de dos términos antagónicos) en la vida extraterrestre y el inevitable contacto con ella que acontecerá en un momento u otro. Resulta curioso que en el prefacio a una edición de la década de los noventa de “El Fin de la Infancia”, Clarke quisiera separar su mensaje del de la pseudociencia: “Me sentiría muy angustiado si este libro contribuyera todavía más a la seducción de los ingenuos, ahora cínicamente explotados por todos los medios de comunicación. Librerías, quioscos y ondas de radio están contaminados con basura corruptora de mentes sobre ovnis, poderes psíquicos, astrología, energía de las pirámides…”. Asimismo, defendía su postura en términos científicos: “Tengo pocas dudas acerca de que el Universo está bullendo de vida. (El Proyecto) SETI es ahora una parte de la Astronomía. El hecho de que se trate todavía de una ciencia sin sujeto de estudio no debería ser ni sorprendente ni decepcionante. Sólo hace la mitad de la vida de un ser humano desde que poseemos la tecnología para escuchar a las estrellas”.
el emparejamiento de dos términos antagónicos) en la vida extraterrestre y el inevitable contacto con ella que acontecerá en un momento u otro. Resulta curioso que en el prefacio a una edición de la década de los noventa de “El Fin de la Infancia”, Clarke quisiera separar su mensaje del de la pseudociencia: “Me sentiría muy angustiado si este libro contribuyera todavía más a la seducción de los ingenuos, ahora cínicamente explotados por todos los medios de comunicación. Librerías, quioscos y ondas de radio están contaminados con basura corruptora de mentes sobre ovnis, poderes psíquicos, astrología, energía de las pirámides…”. Asimismo, defendía su postura en términos científicos: “Tengo pocas dudas acerca de que el Universo está bullendo de vida. (El Proyecto) SETI es ahora una parte de la Astronomía. El hecho de que se trate todavía de una ciencia sin sujeto de estudio no debería ser ni sorprendente ni decepcionante. Sólo hace la mitad de la vida de un ser humano desde que poseemos la tecnología para escuchar a las estrellas”.
![]() Muchos han encuadrado “El Fin de la Infancia” dentro del subgénero de invasiones alienígenas. Ciertamente, es una invasión benigna: los motivos de los extraterrestres, aunque secretos, son altruistas y no recurren a la destrucción ni la violencia masivos. La historia, de hecho, transcurre con serenidad a lo largo de doscientos años. Los Superseñores no tienen prisa, sus largas vidas les permiten aguardar a la muerte natural de toda una generación y la llegada de otra nueva que pueda crecer sin los lastres de la anterior y de la que saldrán los herederos de la Humanidad. Aunque al principio sí se producen choques con los creyentes religiosos (que llegan a secuestrar al Presidente Mundial), el resto de los planes de los Superseñores avanzan sin ataques, coacciones ni intrigas. ¿Por qué habría de ser así, si han traído con ellos una utopía?
Muchos han encuadrado “El Fin de la Infancia” dentro del subgénero de invasiones alienígenas. Ciertamente, es una invasión benigna: los motivos de los extraterrestres, aunque secretos, son altruistas y no recurren a la destrucción ni la violencia masivos. La historia, de hecho, transcurre con serenidad a lo largo de doscientos años. Los Superseñores no tienen prisa, sus largas vidas les permiten aguardar a la muerte natural de toda una generación y la llegada de otra nueva que pueda crecer sin los lastres de la anterior y de la que saldrán los herederos de la Humanidad. Aunque al principio sí se producen choques con los creyentes religiosos (que llegan a secuestrar al Presidente Mundial), el resto de los planes de los Superseñores avanzan sin ataques, coacciones ni intrigas. ¿Por qué habría de ser así, si han traído con ellos una utopía?
Ello le permite a Clarke reflexionar sobre la naturaleza de los paraísos…o la falsedad inherente a los mismos. Liberados de causas por las que luchar, problemas que resolver, desafíos que abordar y privados de la aspiración de conquistar el espacio –un territorio que los Superseñores prohíben al hombre para que no lo contamine con su inmadurez-, la utopía no parece tal: “Cuando (los Superseñores) destruyeron las viejas naciones, y esas costumbres que databan de los comienzos de la historia, barrieron muchas cosas buenas junto con las malas. Hoy vivimos en un mundo plácido, uniforme, y culturalmente muerto: nada nuevo en verdad ha sido creado desde la llegada de esos seres. La razón es obvia. No hay nada por qué luchar y sobran distracciones y entretenimientos. ¿Ha advertido que todos los días salen al aire unas quinientas horas de radio y televisión? Si uno no ![]() durmiese, y no hiciese ninguna otra cosa, no podría seguir más de una vigésima parte de los programas. No es raro que los seres humanos se hayan convertido en esponjas pasivas, absorbentes, pero no creadoras. ¿Sabe usted que el tiempo medio que pasa un hombre ante una pantalla es ya de tres horas por día? Pronto la gente no tendrá vida propia. ¡Vivirá siguiendo los episodios de la televisión!”.
durmiese, y no hiciese ninguna otra cosa, no podría seguir más de una vigésima parte de los programas. No es raro que los seres humanos se hayan convertido en esponjas pasivas, absorbentes, pero no creadoras. ¿Sabe usted que el tiempo medio que pasa un hombre ante una pantalla es ya de tres horas por día? Pronto la gente no tendrá vida propia. ¡Vivirá siguiendo los episodios de la televisión!”.
Y en otra parte de la novela: “Aunque muy pocos lo notaron, la pérdida de la fe fue seguida por una declinación de la ciencia. Había muchos técnicos, pero pocos pensadores originales que extendiesen las fronteras del conocimiento humano. Aún persistía la curiosidad, y había bastante ocio como para complacerse en ella, pero el motivo fundamental de la investigación científica
había desaparecido. Parecía totalmente inútil pasarse la vida investigando secretos ya descubiertos, probablemente, por los superseñores. (…) El fin de las luchas y conflictos de toda especie había significado también el fin virtual del arte creador. Había millares de ejecutantes, aficionados y profesionales; pero, sin embargo, durante toda una generación, no se había producido en verdad ninguna obra sobresaliente en literatura, música, pintura o escultura. El mundo vivía aún de las glorias de un pasado perdido. Nadie se preocupaba, excepto unos pocos filósofos. La raza humana estaba ![]() demasiado entretenida saboreando la libertad recién descubierta como para mirar más allá de los placeres del presente. La utopía había llegado al fin, y no había sido atacada aún por el enemigo supremo de todas las utopías... el aburrimiento.”
demasiado entretenida saboreando la libertad recién descubierta como para mirar más allá de los placeres del presente. La utopía había llegado al fin, y no había sido atacada aún por el enemigo supremo de todas las utopías... el aburrimiento.”
Pero la utopía no es más que un consuelo –o un tormento- efímero, un pequeño respiro antes del apocalipsis. Porque los Superseñores han llegado aquí para pastorear a la Humanidad hacia su propia destrucción y la del planeta que han habitado durante milenios. Interpretar esta conclusión como algo positivo implica aceptar que la figura paternalista de los alienígenas sabe lo que hace mejor que nosotros mismos, que actúan a favor de nuestros intereses incluso aunque no sepamos apreciarlo –una referencia directa a la política colonial británica en plena descomposición por entonces-. Se trata de una propuesta temática de gran contenido emocional que suscita al tiempo atracción y rechazo y que sin duda ha contribuido a la consideración de esta novela como clásico indiscutible de la Ciencia Ficción.
En cuanto a la estructura del libro, Clarke plantea un auténtico juego de trileros, con el que ![]() engaña al lector sobre la verdadera naturaleza del relato. El prólogo parece indicar que estamos ante una historia de viajes espaciales de corte pulp…antes de que aparezcan los alienígenas. Entonces, se podría pensar que estamos ante el clásico tema de la invasión extraterrestre, las consiguientes intrigas y la unificación de los pueblos de la Tierra para luchar contra el enemigo. Pero luego Clarke deja caer que en realidad no se trata de una invasión al uso, que existe un propósito oculto en la misión de los poderosos visitantes. Se pasa entonces a una suerte de descripción de un mundo utópico que podría dar la clave de ese misterio…para revelar en última instancia que de lo que va en realidad la novela es de cómo los niños de la Tierra desarrollarán poderes psíquicos y abandonarán a sus padres y el planeta, algo que se parece mucho más a un relato de terror.
engaña al lector sobre la verdadera naturaleza del relato. El prólogo parece indicar que estamos ante una historia de viajes espaciales de corte pulp…antes de que aparezcan los alienígenas. Entonces, se podría pensar que estamos ante el clásico tema de la invasión extraterrestre, las consiguientes intrigas y la unificación de los pueblos de la Tierra para luchar contra el enemigo. Pero luego Clarke deja caer que en realidad no se trata de una invasión al uso, que existe un propósito oculto en la misión de los poderosos visitantes. Se pasa entonces a una suerte de descripción de un mundo utópico que podría dar la clave de ese misterio…para revelar en última instancia que de lo que va en realidad la novela es de cómo los niños de la Tierra desarrollarán poderes psíquicos y abandonarán a sus padres y el planeta, algo que se parece mucho más a un relato de terror.
La construcción de personajes nunca fue uno de los puntos fuertes de Clarke, y “El Fin de la Infancia” no es una excepción. El autor británico destaca por sus ideas y por su capacidad de crear imaginería poética basada en la ciencia, pero sus personajes suelen ser siempre planos y poco memorables. Además, y habida cuenta de la amplia escala temporal que cubre la historia, no existe un protagonista concreto, sino varios individuos que representan diferentes aspectos de la Humanidad: el paternalista líder Stormgren, el conservador y materialista George Greggson, el aventurero Jan Rodrick…. ![]() Asimismo, la novela contiene algunos momentos notables, como la escena inicial, quizá una de las imágenes más influyentes y utilizadas de la ciencia ficción, cuando las enormes naves de los Superseñores aparecen sobre los cielos de todas las grandes capitales del mundo; imagen que ha sido recreada y homenajeada en otras obras como la miniserie televisiva de “V” (1983) o la película “Independence Day” (1996).
Asimismo, la novela contiene algunos momentos notables, como la escena inicial, quizá una de las imágenes más influyentes y utilizadas de la ciencia ficción, cuando las enormes naves de los Superseñores aparecen sobre los cielos de todas las grandes capitales del mundo; imagen que ha sido recreada y homenajeada en otras obras como la miniserie televisiva de “V” (1983) o la película “Independence Day” (1996).
Resulta igualmente chocante la forma en que Clarke supo predecir algunos avances del futuro. Por ejemplo, la invención de un anticonceptivo oral que abrió las puertas a una era de liberación sexual e igualdad, aun cuando no supo imaginar en qué consistiría tal situación: “En particular, las costumbres sexuales - hasta donde es posible hablar aquí de costumbres - habían sufrido una profunda alteración. Dos inventos, que irónicamente eran de origen puramente humano, y que nada debían a los superseñores, las habían hecho trizas. El primero era un infalible contraconceptivo, una píldora; el segundo era un método igualmente seguro - tan exacto como el sistema dactiloscópico y basado en un minucioso análisis de la sangre – para identificar al padre de cualquier niño. El efecto de esos dos inventos sobre la sociedad terrestre sólo puede ser descrito como devastador; los dos habían borrado definitivamente
los últimos restos de las aberraciones puritanas”.
Hay también otra frase que sólo cobraría pleno sentido años después de publicarse la novela: ![]() “Aquello que en otras edades se hubiese llamado vicio no era más que excentricidad o, cuanto más... malos modales.”. Aunque la homosexualidad de Clarke era ampliamente conocida en su círculo, tal orientación sexual no se legalizaría en Gran Bretaña hasta 1969. Clarke se quedó corto, porque hoy, la homosexualidad ni siquiera es considerada como una excentricidad y, al menos en los países occidentales y por las nuevas generaciones, está razonablemente bien aceptada. En cualquier caso, en el libro no se menciona ninguna relación gay, sino individuos heterosexuales con múltiples compañeros, una institución social aceptada en una utopía que también incluye los matrimonios temporales.
“Aquello que en otras edades se hubiese llamado vicio no era más que excentricidad o, cuanto más... malos modales.”. Aunque la homosexualidad de Clarke era ampliamente conocida en su círculo, tal orientación sexual no se legalizaría en Gran Bretaña hasta 1969. Clarke se quedó corto, porque hoy, la homosexualidad ni siquiera es considerada como una excentricidad y, al menos en los países occidentales y por las nuevas generaciones, está razonablemente bien aceptada. En cualquier caso, en el libro no se menciona ninguna relación gay, sino individuos heterosexuales con múltiples compañeros, una institución social aceptada en una utopía que también incluye los matrimonios temporales.
![]() “El Fin de la Eternidad” es una novela excepcional y hoy sigue contándose entre las mejores de Clarke. Prefiguró gran parte de su trabajo posterior al postular su optimismo sobre el futuro de la Humanidad y el papel que la tecnología jugaría en él, en vez de adoptar la mentalidad pesimista propia de la Guerra Fría que impregnaría la obra de tantos de sus contemporáneos. Y aunque al final acaba desapareciendo la Tierra e incluso el hombre tal y como la entendemos, lo hace en un tono elegíaco, sin recurrir al apocalipsis destructor tan propio de la cultura occidental. La historia ofrece una extraña y fascinante combinación de ciencia y misticismo, de sentido de lo maravilloso ante el futuro y de pérdida por lo que deberemos abandonar, de lo nuevo y lo crepuscular. Clarke ya miraba a las estrellas y trataba de comprender sus secretos.
“El Fin de la Eternidad” es una novela excepcional y hoy sigue contándose entre las mejores de Clarke. Prefiguró gran parte de su trabajo posterior al postular su optimismo sobre el futuro de la Humanidad y el papel que la tecnología jugaría en él, en vez de adoptar la mentalidad pesimista propia de la Guerra Fría que impregnaría la obra de tantos de sus contemporáneos. Y aunque al final acaba desapareciendo la Tierra e incluso el hombre tal y como la entendemos, lo hace en un tono elegíaco, sin recurrir al apocalipsis destructor tan propio de la cultura occidental. La historia ofrece una extraña y fascinante combinación de ciencia y misticismo, de sentido de lo maravilloso ante el futuro y de pérdida por lo que deberemos abandonar, de lo nuevo y lo crepuscular. Clarke ya miraba a las estrellas y trataba de comprender sus secretos.
↧
November 8, 2015, 10:03 am
El director de Manchester Danny Boyle empezó a hacerse un nombre en el cine durante la década de los noventa, cuando emergió del mundo de los dramas televisivos británicos. Su debut en la pantalla grande vino con “A Tumba Abierta” (1994), un thriller negro y gamberro, para continuar con la aclamada “Trainspotting” (1996), que le consagró definitivamente como talento a tener en cuenta.
Las posteriores aventuras de Boyle en el mainstream americano fueron más desiguales. Por ejemplo, “Una historia diferente” (1997), mezcla de comedia, crimen y fantasía, no tuvo repercusión alguna; y “La Playa” (2000), a pesar de estar protagonizada por Leonardo DiCaprio, tampoco cosechó los resultados deseados. Después de esta última cinta, Boyle se encontró en un callejón sin salida. Sus siguientes films, “Vacuuming Completely Nude in Paradise” (2001) y “Strumpet” (2001) acabaron siendo proyectados sólo en televisión y en un puñado de festivales. Su renacimiento vino de la mano de “28 Días Después” (2002), una película apocalíptica de bajo presupuesto que, para sorpresa de todos, se convirtió en un éxito internacional además de reavivar el interés por el género zombi. En un aparente intento de demostrar su versatilidad, firmó a continuación la infantil “Millones” (2004) antes de probar suerte con la ciencia ficción dura en “Sunshine” (en 1997, por cierto, él había sido uno de los directores inicialmente contemplados para dirigir “Alien: Resurrección”).
El Sol está muriendo y la nave espacial Icarus 2 y su tripulación de ocho hombres y mujeres tienen ![]() la misión de acercarse al astro lo máximo posible y arrojar una bomba del tamaño de una ciudad con la esperanza de reavivarlo. Se ha utilizado todo el material fisible de la Tierra para fabricar ese ingenio, por lo que no podrán hacerse más intentos. La nave, por otra parte, cuenta con un gigantesco escudo frontal que le protege de las radiaciones solares que, de otra forma, incinerarían cualquier cosa que quedara expuesta.
la misión de acercarse al astro lo máximo posible y arrojar una bomba del tamaño de una ciudad con la esperanza de reavivarlo. Se ha utilizado todo el material fisible de la Tierra para fabricar ese ingenio, por lo que no podrán hacerse más intentos. La nave, por otra parte, cuenta con un gigantesco escudo frontal que le protege de las radiaciones solares que, de otra forma, incinerarían cualquier cosa que quedara expuesta.
Al atravesar Mercurio en su camino a la estrella, captan una llamada de socorro procedente de la nave que les precedió años atrás, el Icarus 1, y de la que nunca más se supo, por lo que se la presumió destruida. Se produce una discusión acerca de si han de desviarse para investigar la señal o continuar su vital misión, pero el físico Capa (Cillian Murphy) argumenta que sus posibilidades de éxito mejorarían si contaran con otra carga nuclear, la que transportaba el Icarus 1. Deciden por tanto ir en busca de la nave perdida, pero al modificar el rumbo, el piloto olvida corregir el ángulo del escudo, provocando que el sol cause daños a la nave y, sobre todo, se destruyan los jardines que aprovisionan de oxígeno y alimentos a la tripulación.
Encuentran al Icarus 1 y se acoplan a él, encontrándose la nave abandonada sin aparente explicación. Entonces, alguien destruye la esclusa de aire entre ambas naves, dejando a tres ![]() tripulantes del Icarus 2 atrapados en el pecio muerto. Cuando sólo uno de ellos consigue regresar, descubren que alguien más se ha introducido a bordo.
tripulantes del Icarus 2 atrapados en el pecio muerto. Cuando sólo uno de ellos consigue regresar, descubren que alguien más se ha introducido a bordo.
El guión de “Sunshine” está firmado por Alex Garland, quien es más conocido como novelista. Entre sus libros se encuentran, por ejemplo, “La Playa” (1996), sobre una utopía para mochileros que ha alcanzado el estatus de obra de culto; “El Teseracto” (1999), historias de varios personajes que se entrelazan en el marco de Tailandia, fue llevado a la pantalla por los Pang Brothers; “The Coma” fue su última obra literaria antes de empezar a vincularse más con el mundo del cine. A pesar de la nefasta adaptación que Boyle hizo de “La Playa”, Garland colaboró con él en el guión de “28 Días Después”, una asociación creativa que mantuvieron para “Sunshine”.
“Sunshine” parece el intento de Danny Boyle de crear su propia “2001: Una Odisea del Espacio” ![]() (1968). Hay varios puntos en común entre ambas películas: ambas transcurren durante un trascendental viaje espacial a través del Sistema Solar que sufre accidentes mecánicos y sabotaje; en los dos casos, sus respectivos directores buscaron ayuda de un novelista para confeccionar el guión y también en las cintas dos el viaje se describe con rigor científico.
(1968). Hay varios puntos en común entre ambas películas: ambas transcurren durante un trascendental viaje espacial a través del Sistema Solar que sufre accidentes mecánicos y sabotaje; en los dos casos, sus respectivos directores buscaron ayuda de un novelista para confeccionar el guión y también en las cintas dos el viaje se describe con rigor científico.
![]() En este último punto, se nota que hay en Garland un aficionado al género en su vertiente más rigurosa por la introducción de detalles como el gran escudo que protege a la nave de las radiaciones, o la escena de la antena que queda incinerada cuando queda expuesta a la luz solar. La película se abre con un momento surrealista en el que el doctor Searle (Cliff Curtis), sentado en la sala de observación, le pide a la computadora de la nave que reduzca el filtro de radiación, a lo que el ordenador responde que no podría sobrevivir a una exposición a la luz solar superior al 3.1%.
En este último punto, se nota que hay en Garland un aficionado al género en su vertiente más rigurosa por la introducción de detalles como el gran escudo que protege a la nave de las radiaciones, o la escena de la antena que queda incinerada cuando queda expuesta a la luz solar. La película se abre con un momento surrealista en el que el doctor Searle (Cliff Curtis), sentado en la sala de observación, le pide a la computadora de la nave que reduzca el filtro de radiación, a lo que el ordenador responde que no podría sobrevivir a una exposición a la luz solar superior al 3.1%.
Pese a sus pretensiones de CF dura, la película tiene varios elementos que la alejan de las ![]() realidades científicas. Por ejemplo, el concepto del Sol moribundo es inverosímil –un proceso tal no tendrá lugar hasta dentro de miles de millones de años-; el guión olvida por completo explicar la existencia de gravedad artificial (nunca vemos a la nave rotar sobre su eje ni se alude a algún sistema tecnológico de tipo gravitatorio); la muerte de uno de los personajes en el vacío espacial tampoco responde a lo que sucedería en la realidad… Pero al menos resulta refrescante ver una película de CF que se ha molestado en pensar en problemas tales como los del reciclaje del aire en el espacio e introducir un jardín hidropónico que pueda solucionarlos; o cuidar mucho aspectos del diseño de la nave y el equipo de los astronautas.
realidades científicas. Por ejemplo, el concepto del Sol moribundo es inverosímil –un proceso tal no tendrá lugar hasta dentro de miles de millones de años-; el guión olvida por completo explicar la existencia de gravedad artificial (nunca vemos a la nave rotar sobre su eje ni se alude a algún sistema tecnológico de tipo gravitatorio); la muerte de uno de los personajes en el vacío espacial tampoco responde a lo que sucedería en la realidad… Pero al menos resulta refrescante ver una película de CF que se ha molestado en pensar en problemas tales como los del reciclaje del aire en el espacio e introducir un jardín hidropónico que pueda solucionarlos; o cuidar mucho aspectos del diseño de la nave y el equipo de los astronautas.
Boyle y Garland construyeron la mayor parte de las escenas más dramáticas de la película ![]() alrededor de estos elementos de ciencia ficción dura; son, de hecho, los momentos más logrados de la historia. Por ejemplo, cuando Capa y el capitán Kaneda (Hiroyuki Sanada) tienen que aventurarse al exterior de la nave con unos trajes blindados contra la radiación para reparar el escudo; la explosión de los jardines hidropónicos; la agonía de Mace (Chris Evans) al sumergirse en líquido refrigerante para reparar el ordenador; y, especialmente, las escenas en las que cuatro tripulantes quedan atrapados dentro del Icarus 1 cuando la cámara de presión que la une con su nave se destruye y se encuentran con que sólo hay un traje presurizado…
alrededor de estos elementos de ciencia ficción dura; son, de hecho, los momentos más logrados de la historia. Por ejemplo, cuando Capa y el capitán Kaneda (Hiroyuki Sanada) tienen que aventurarse al exterior de la nave con unos trajes blindados contra la radiación para reparar el escudo; la explosión de los jardines hidropónicos; la agonía de Mace (Chris Evans) al sumergirse en líquido refrigerante para reparar el ordenador; y, especialmente, las escenas en las que cuatro tripulantes quedan atrapados dentro del Icarus 1 cuando la cámara de presión que la une con su nave se destruye y se encuentran con que sólo hay un traje presurizado…
También es de agradecer que Danny Boyle se esforzara por crear una tripulación internacional: ![]() tres de los astronautas, incluyendo al capitán, son de raza asiática, algo que difícilmente se verá en una película norteamericana pero que resulta completamente razonable a la vista de la composición racial de la población humana. Otra acertada decisión fue la de utilizar actores relativamente desconocidos. Las caras más populares eran las de Cillian Murphy –que ya destacó en el anterior film de Boyle, “28 Días Después”- y la actriz de Hong Kong Michelle Yeoh, conocida entre el público occidental por su participación en “Tigre y Dragón” (2000). La mejor interpretación del film la ofrece Chris Evans, quien ya era famoso por haber interpretado a la Antorcha Humana en “Los Cuatro Fantásticos” dos años antes. Por desgracia, si exceptuamos a este último, a Cliff Curtis y a Michelle Yeoh, el resto del reparto ofrece un trabajo plano y frío en relación a la intensidad y gravedad de las situaciones a los que se enfrentan.
tres de los astronautas, incluyendo al capitán, son de raza asiática, algo que difícilmente se verá en una película norteamericana pero que resulta completamente razonable a la vista de la composición racial de la población humana. Otra acertada decisión fue la de utilizar actores relativamente desconocidos. Las caras más populares eran las de Cillian Murphy –que ya destacó en el anterior film de Boyle, “28 Días Después”- y la actriz de Hong Kong Michelle Yeoh, conocida entre el público occidental por su participación en “Tigre y Dragón” (2000). La mejor interpretación del film la ofrece Chris Evans, quien ya era famoso por haber interpretado a la Antorcha Humana en “Los Cuatro Fantásticos” dos años antes. Por desgracia, si exceptuamos a este último, a Cliff Curtis y a Michelle Yeoh, el resto del reparto ofrece un trabajo plano y frío en relación a la intensidad y gravedad de las situaciones a los que se enfrentan.
![]() A pesar del meritorio trabajo de Boyle y Garland a la hora de moldear “Sunshine” como un film de CF dura, los resultados globales terminan siendo algo decepcionantes. Al igual que en “28 Días Después”, Danny Boyle dirige de una forma muy particular, con movimientos de cámara erráticos y rápidos cortes que, como sucede en el clímax, resultan difíciles de seguir. De hecho aunque Boyle pudiera haber tenido la idea de crear algo equivalente a “2001”, lo que “Sunshine” acaba recordando más es a las integrantes de esa larga lista de películas que fracasaron estrepitosamente pese a sus buenas intenciones, como “Misión a Marte” (2000) o “Planeta Rojo” (2000), dos cintas bastante decentes planteadas como CF dura que narraban viajes por el Sistema Solar y que fueron ignorados por el público.
A pesar del meritorio trabajo de Boyle y Garland a la hora de moldear “Sunshine” como un film de CF dura, los resultados globales terminan siendo algo decepcionantes. Al igual que en “28 Días Después”, Danny Boyle dirige de una forma muy particular, con movimientos de cámara erráticos y rápidos cortes que, como sucede en el clímax, resultan difíciles de seguir. De hecho aunque Boyle pudiera haber tenido la idea de crear algo equivalente a “2001”, lo que “Sunshine” acaba recordando más es a las integrantes de esa larga lista de películas que fracasaron estrepitosamente pese a sus buenas intenciones, como “Misión a Marte” (2000) o “Planeta Rojo” (2000), dos cintas bastante decentes planteadas como CF dura que narraban viajes por el Sistema Solar y que fueron ignorados por el público.
Y es que la trama de “Sunshine” se antoja una combinación de la de otros dos filmes, el ridículo ![]() “El Núcleo” (2003), sobre un grupo de personas en misión al centro de la Tierra para detonar una bomba que reactive el giro del núcleo magnético del planeta; y, especialmente, “Solar Crisis” (1990), que tenía un argumento casi idéntico con una misión al Sol para arrojar una bomba que lo volviera a encender, accidentes y sabotajes incluidos. Ambos títulos fueron un fracaso –en el caso de la segunda, ni siquiera se llegó a estrenar en pantalla grande, pasando directamente a la edición en vídeo-.
“El Núcleo” (2003), sobre un grupo de personas en misión al centro de la Tierra para detonar una bomba que reactive el giro del núcleo magnético del planeta; y, especialmente, “Solar Crisis” (1990), que tenía un argumento casi idéntico con una misión al Sol para arrojar una bomba que lo volviera a encender, accidentes y sabotajes incluidos. Ambos títulos fueron un fracaso –en el caso de la segunda, ni siquiera se llegó a estrenar en pantalla grande, pasando directamente a la edición en vídeo-.
Aunque a menudo tenían un tono deprimente, los films de ciencia ficción de la década de los setenta del pasado siglo solían abordar temas de actualidad, incluso filosóficos y metafísicos, mediante el recurso de trasladarlos a escenarios futuristas. Películas como “Cuando el Destino Nos Alcance”, “Naves Misteriosas” o incluso algunas anteriores, como “2001: Una Odisea del Espacio” o “El Planeta de los Simios”, son una buena muestra de ello. Con el advenimiento de “Star Wars”, los realizadores empezaron a ![]() considerar que la carga intelectual de los guiones era innecesaria para obtener el éxito en taquilla; a ello se añadió el reemplazo de la ciencia ficción por el de asesinos psicópatas como género de moda.
considerar que la carga intelectual de los guiones era innecesaria para obtener el éxito en taquilla; a ello se añadió el reemplazo de la ciencia ficción por el de asesinos psicópatas como género de moda.
Y algo de eso es lo que ocurre a lo largo de los 107 minutos de metraje de “Sunshine”: las buenas ideas y los excelentes pulso y dirección que tiene la película en sus dos terceras partes iniciales, se pierden casi completamente en la última, cayendo en lo inverosímil y lo estereotipado. Todos los elementos que habían ido introduciéndose en una trama propia de la aventura espacial de corte científico (el misterio de la señal procedente de la nave abandonada, los problemas técnicos y riesgos que conllevar investigar el pecio, los accidentes, las fricciones entre los miembros de la tripulación producto de la tensión que sufren, el peligro continuo de trabajar a distancias tan próximas al Sol) se diluyen para que tome el relevo el estereotipo del asesino ![]() misterioso y sanguinario que va liquidando uno a uno a los protagonistas, cliché que tuvo su origen y auge en el cine de los ochenta, con películas como “Alien” (1979), “La Noche de Halloween” (1978), “Viernes 13” (1980) o cualquiera de sus infinitos imitadores. De hecho, en esta parte “Sunshine” se convierte en una variación de otro sosias de “Alien” que fracasó en taquilla, “Supernova” (2000), que trataba sobre la tripulación de una nave que recogía al único superviviente de un desastre y que resultaba ser una amenaza para todos.
misterioso y sanguinario que va liquidando uno a uno a los protagonistas, cliché que tuvo su origen y auge en el cine de los ochenta, con películas como “Alien” (1979), “La Noche de Halloween” (1978), “Viernes 13” (1980) o cualquiera de sus infinitos imitadores. De hecho, en esta parte “Sunshine” se convierte en una variación de otro sosias de “Alien” que fracasó en taquilla, “Supernova” (2000), que trataba sobre la tripulación de una nave que recogía al único superviviente de un desastre y que resultaba ser una amenaza para todos.
![]() Todo el tema relacionado con el capitán Pinbacker (Mark Strong) –con el que el guionista parece aludir a otra película de misión espacial fracasada, la comedia “Estrella Oscura” (1974), que contaba entre sus personajes con un tal sargento Pinback y cuyo argumento trataba sobre arrojar bombas en planetas- está pobremente desarrollado y torpemente rodado. Cada vez que Pinbacker aparece en escena, Boyle desenfoca la cámara y satura el color, lo que resulta irritante y confuso. Nunca llegamos a saber a ciencia cierta si ese ser es un astronauta enloquecido tras permanecer solo durante años en el espacio o ha sido poseído por algún otro tipo de entidad alienígena, si su horrenda apariencia es producto de las quemaduras o de la mutación. Considerando que el giro argumental de todo el último tercio descansa sobre ese personaje, la incapacidad de Garland para explicarnos quién es, qué ocurre y por qué, dice poco de su capacidad como guionista.
Todo el tema relacionado con el capitán Pinbacker (Mark Strong) –con el que el guionista parece aludir a otra película de misión espacial fracasada, la comedia “Estrella Oscura” (1974), que contaba entre sus personajes con un tal sargento Pinback y cuyo argumento trataba sobre arrojar bombas en planetas- está pobremente desarrollado y torpemente rodado. Cada vez que Pinbacker aparece en escena, Boyle desenfoca la cámara y satura el color, lo que resulta irritante y confuso. Nunca llegamos a saber a ciencia cierta si ese ser es un astronauta enloquecido tras permanecer solo durante años en el espacio o ha sido poseído por algún otro tipo de entidad alienígena, si su horrenda apariencia es producto de las quemaduras o de la mutación. Considerando que el giro argumental de todo el último tercio descansa sobre ese personaje, la incapacidad de Garland para explicarnos quién es, qué ocurre y por qué, dice poco de su capacidad como guionista.
Para colmo, esa última parte condicionó buena parte de las expectativas que generó la ![]() película…sólo para verlas frustradas, claro. Lo que era un film de CF dura sobre los problemas de una tripulación embarcada en una misión desesperada, fue publicitada como “película de monstruo espacial”. Los trailers tampoco ayudaron a despejar la confusión, haciendo pensar que el director de “28 Días Después” se repetía a sí mismo, solo que esta vez subiendo los zombis a bordo de una nave espacial.
película…sólo para verlas frustradas, claro. Lo que era un film de CF dura sobre los problemas de una tripulación embarcada en una misión desesperada, fue publicitada como “película de monstruo espacial”. Los trailers tampoco ayudaron a despejar la confusión, haciendo pensar que el director de “28 Días Después” se repetía a sí mismo, solo que esta vez subiendo los zombis a bordo de una nave espacial.
Hay quien ha querido ver en la subtrama de Pinbacker una forma de introducir la religión en la película. Su parloteo inconexo resulta el propio de un fanático religioso que afirma haber pasado siete años en comunión con Dios. Dejando de lado que el único discurso recurrente sobre la divinidad proviene de un demente demoniaco, podrían encontrarse otros argumentos y detalles que permitieran sostener una lectura de la película, si no religiosa sí al menos metafísica: hay un saludo pagano al Sol como deidad, dador y tomador de vidas; un comentario acerca de que la ![]() tripulación del Icarus 1 podría haber experimentado una epifanía; el propio viaje, ese lugar común de la CF espacial que simboliza el encuentro con lo desconocido…y, desde luego, la inexplicada –quizá por ser inexplicable- agonía del Sol, interpretada por Pinbacker como una señal de la ira divina. El problema, a mi entender, es que todas estas referencias no casan bien con el planteamiento inicial de la película, están introducidas de forma algo torpe y nunca se desarrollan o explican adecuadamente.
tripulación del Icarus 1 podría haber experimentado una epifanía; el propio viaje, ese lugar común de la CF espacial que simboliza el encuentro con lo desconocido…y, desde luego, la inexplicada –quizá por ser inexplicable- agonía del Sol, interpretada por Pinbacker como una señal de la ira divina. El problema, a mi entender, es que todas estas referencias no casan bien con el planteamiento inicial de la película, están introducidas de forma algo torpe y nunca se desarrollan o explican adecuadamente.
(ATENCIÓN: SPOILER). Tras la aparente muerte del demoniaco Pinbacker, el clímax devuelve ![]() la película a sus raíces setenteras: un inexplicable milagro científico restaura la energía del Sol. Por desgracia, la interpretación de un balbuceante y poco convincente Cillian Murphy desluce el resultado final de “Sunshine” (FIN DEL SPOILER)
la película a sus raíces setenteras: un inexplicable milagro científico restaura la energía del Sol. Por desgracia, la interpretación de un balbuceante y poco convincente Cillian Murphy desluce el resultado final de “Sunshine” (FIN DEL SPOILER)
Con todo, a pesar de su decepcionante evolución final y un desenlace que no se encuentra ni de lejos a la altura del comienzo, sí me atrevería a recomendar el visionado de “Sunshine”. Casi todo el metraje es una aventura espacial ![]() de factura impecable en la que se mezcla el espacio, la intimidante grandeza del Sol, la locura espacial y el aislamiento. No es la película que podría haber sido, pero aún así resulta un título destacable en su faceta de historia del Hombre enfrentándose a increíbles dificultades para llevar a cabo una misión casi imposible, con momentos de gran belleza visual que despiertan el sentido de lo maravilloso ante la grandeza del cosmos.
de factura impecable en la que se mezcla el espacio, la intimidante grandeza del Sol, la locura espacial y el aislamiento. No es la película que podría haber sido, pero aún así resulta un título destacable en su faceta de historia del Hombre enfrentándose a increíbles dificultades para llevar a cabo una misión casi imposible, con momentos de gran belleza visual que despiertan el sentido de lo maravilloso ante la grandeza del cosmos.
↧
November 19, 2015, 8:46 am
Stephen King es probablemente el escritor de terror vivo más famoso del mundo, aunque ocasionalmente tantee otros géneros como el fantástico (“La Torre Oscura”), el suspense (“Misery”), el drama (“Rita Hayworth y la redención de Shawshank”) o la ciencia ficción. En relación a esta última, ya hemos comentado en este blog alguna que otra obra firmada por él. Sin embargo, su instinto, inclinación y experiencia le suele llevar siempre al terreno en el que se siente más seguro: el terror sobrenatural, y los elementos de CF de sus libros no suelen estar bien perfilados, limitándose a utilizarlos como meras excusas para contar otra cosa, aquello que realmente le interesa.
Es el caso de “Apocalipsis”, cuya impresionante primera parte, claramente inserta dentro del subgénero de desastres apocalípticos, se diluye en una fábula moral sobre el enfrentamiento entre el bien y el mal. En “It” sucede lo contrario: lo que parece ser un cuento sobrenatural, acaba derivando en su parte final, un tanto torpemente, hacia la ciencia ficción de corte más lovecraftiano. “Tommyknockers” halla acomodo más claro dentro de la ciencia ficción, puesto que las terroríficas criaturas que presenta son claramente extraterrestres; pero, otra vez, las explicaciones de su llegada a la Tierra, su origen, su tecnología, su propósito… se pasan por alto; sencillamente, a Stephen King no le interesan más que como recurso narrativo para explorar otro tipo de cosas. Con “La Cúpula” pasa algo parecido.
Tras una década en la que la obra de King había estado marcada por una calidad muy por debajo ![]() de la de sus mejores obras, el anuncio de un nuevo libro fue recibido con tibio interés por parte de sus seguidores al dar a entender la campaña de marketing que acompañó al lanzamiento que se trataba del nuevo “Apocalipsis” de Stephen King. Y es que ambos libros parecían tener bastante en común. Para empezar, su longitud. El libro, como sucede a menudo en lo que firma King desde hace años, es sencillamente demasiado largo. Según la edición de que se trate, su longitud oscila entre las 800 y las 1.100 páginas, lo cual de por sí ya constituye todo un desafío: para el autor, que tiene que llenarlas de un contenido lo suficientemente potente como para justificar tal extensión; y para el lector, que debe invertir no poco tiempo en recorrer la novela de principio a fin. ¿Sale airoso King de tal prueba? En mi opinión, no del todo.
de la de sus mejores obras, el anuncio de un nuevo libro fue recibido con tibio interés por parte de sus seguidores al dar a entender la campaña de marketing que acompañó al lanzamiento que se trataba del nuevo “Apocalipsis” de Stephen King. Y es que ambos libros parecían tener bastante en común. Para empezar, su longitud. El libro, como sucede a menudo en lo que firma King desde hace años, es sencillamente demasiado largo. Según la edición de que se trate, su longitud oscila entre las 800 y las 1.100 páginas, lo cual de por sí ya constituye todo un desafío: para el autor, que tiene que llenarlas de un contenido lo suficientemente potente como para justificar tal extensión; y para el lector, que debe invertir no poco tiempo en recorrer la novela de principio a fin. ¿Sale airoso King de tal prueba? En mi opinión, no del todo.
Las dos obras, “Apocalipsis” y “La Cúpula” también comparten más elementos, algunos de ellos demasiado sobados ya por el autor: la ambientación en un pueblecito de Maine, un reparto amplio ![]() de personajes atrapados en una situación más allá de su comprensión y control, el enfrentamiento entre el bien y el mal en sus facetas más extremas… Pero vayamos por partes.
de personajes atrapados en una situación más allá de su comprensión y control, el enfrentamiento entre el bien y el mal en sus facetas más extremas… Pero vayamos por partes.
El pequeño pueblo de Chester´s Mill, en el estado norteamericano de Maine, se ve un día, de repente y sin previo aviso, aislado del mundo exterior por un campo de fuerza desconocido en forma de cúpula. Ésta es ligeramente permeable al aire, pero todo lo demás, desde un misil de gran potencia a los ácidos más corrosivos, es incapaz de penetrarlo. Lo que queda bajo ella empieza gradualmente a transformarse en una especie de invernadero cada vez más insano, en el que no sopla ni se renueva el aire, no llueve, no circulan los ríos y la contaminación se acumula en las capas altas atenuando la luz del sol.
De una manera sorprendentemente rápida, el caos se apodera de la población. Aislado totalmente del exterior, sin que ninguna fuerza del orden pueda conocer ni mucho menos interferir en lo que está sucediendo en el pueblo, éste, que parecía ser un lugar tranquilo, de ambiente familiar y atmósfera casi idílica, se transforma en un infierno en el que afloran no sólo oscuros secretos del pasado y del presente de sus habitantes, sino también sus auténticas naturalezas y peores instintos.
Al no verse constreñido por las leyes y la posible intervención exterior, un político corrupto, “Big ![]() Jim” Rennie, segundo concejal de Chester´s Mill, ve a la cúpula como la oportunidad ideal de consolidar su poder y deshacerse de un laboratorio de fabricación de drogas que mantenía oculto antes de que la cúpula desaparezca y se descubra todo su tinglado criminal.
Jim” Rennie, segundo concejal de Chester´s Mill, ve a la cúpula como la oportunidad ideal de consolidar su poder y deshacerse de un laboratorio de fabricación de drogas que mantenía oculto antes de que la cúpula desaparezca y se descubra todo su tinglado criminal.
Pronto la ciudad se ve dividida en dos bandos: los “buenos”, liderados por Dale Barbara, un veterano de la guerra de Irak que se hallaba de paso por la ciudad; y el nuevo cuerpo policial cada vez más fascista liderado por el psicópata hijo de Jim Rennie, Junior. Sin embargo, el tiempo se acaba. No sólo hay cada vez menos comida, agua y aire respirable, sino que los niños de la localidad empiezan a sufrir ataques durante los cuales deliran sobre un apocalipsis que va a sobrevenir al cabo de unos días.
Ya apuntaba al principio que a Stephen King siempre se le ha dado mejor el terror que la ciencia ficción. “La Cúpula” no es una excepción. El principal elemento de CF de la novela es la cúpula en sí, un tema ya muy viejo dentro del género. La ciudad recubierta por una cúpula de cristal ha sido una de las imágenes más queridas por los escritores e ilustradores de ciencia ficción desde los años treinta. No sólo constituye un concepto potente desde un punto de vista narrativo, ya esté situada esa ciudad en un planeta lejano aislada por su cubierta protectora de un entorno hostil, o entre las ruinas de la una Tierra postapocalíptica, sino que visualmente ofrece un muy sugerente tema para los ilustradores del género.
King afirma que tuvo la idea para su libro en una fecha tan lejana como 1976, pero dadas las![]() dimensiones de la historia que quería contar, no se animó a escribirla hasta haberse convertido en un autor lo suficientemente relevante como para poder trabajar sin cortapisas editoriales. Por desgracia, para entonces ya se le habían adelantado otros escritores. Tan solo un año antes, por ejemplo, Michael Grant publicó el primer volumen de su saga literaria para adolescentes, “Gone”, en el que una ciudad queda aislada del exterior por una barrera de energía. Aún antes, la película de Los Simpson (2007), planteaba un esquema similar.
dimensiones de la historia que quería contar, no se animó a escribirla hasta haberse convertido en un autor lo suficientemente relevante como para poder trabajar sin cortapisas editoriales. Por desgracia, para entonces ya se le habían adelantado otros escritores. Tan solo un año antes, por ejemplo, Michael Grant publicó el primer volumen de su saga literaria para adolescentes, “Gone”, en el que una ciudad queda aislada del exterior por una barrera de energía. Aún antes, la película de Los Simpson (2007), planteaba un esquema similar.
Pero a King no le interesa demasiado el origen, naturaleza o finalidad de “La Cúpula”, sino que la utiliza como mera excusa para contarnos la degeneración que experimenta la colectividad humana atrapada en su interior. El orden y armonía que presidían la vida en el pueblo no eran más que una fachada que se derrumba fácilmente ante el nuevo fenómeno, y la respuesta de sus habitantes al mismo resulta ser el fascismo: el cierre de filas alrededor de un individuo despreciable, criminal y maquiavélico pero rebosante de carisma, que les promete soluciones y la restauración del orden a cualquier precio.
![]() La deshumanización de los supervivientes de un desastre tampoco es una idea nueva y existen bastantes ejemplos de novelas del género que tocan el mismo tema. “El Señor de las Moscas” (1954), de William Golding, es el referente más directo, pero en la misma ciencia ficción abundan los relatos que siguen parámetros similares. Por ejemplo, en “El Martillo de Lucifer” (1977), Larry Niven y Jerry Pournelle retrataban un planeta Tierra afectado por la caída de un gran meteorito y en el que unos nuevos señores de la guerra son los únicos capaces de instaurar un gobierno efectivo. Algo parecido ocurre en “El Cartero” (1985), de David Brin o en la serie de comic “Jeremiah” (1979), de Hermann y su adaptación televisiva a cargo de J.M.Stracynksi. Incluso el propio King ya había mostrado algo parecido en su “Apocalipsis” (1978).
La deshumanización de los supervivientes de un desastre tampoco es una idea nueva y existen bastantes ejemplos de novelas del género que tocan el mismo tema. “El Señor de las Moscas” (1954), de William Golding, es el referente más directo, pero en la misma ciencia ficción abundan los relatos que siguen parámetros similares. Por ejemplo, en “El Martillo de Lucifer” (1977), Larry Niven y Jerry Pournelle retrataban un planeta Tierra afectado por la caída de un gran meteorito y en el que unos nuevos señores de la guerra son los únicos capaces de instaurar un gobierno efectivo. Algo parecido ocurre en “El Cartero” (1985), de David Brin o en la serie de comic “Jeremiah” (1979), de Hermann y su adaptación televisiva a cargo de J.M.Stracynksi. Incluso el propio King ya había mostrado algo parecido en su “Apocalipsis” (1978).
En todos estos escenarios nos encontramos un mundo destruido y una sociedad rota que favorecen![]() el ascenso de dictaduras de corte feudal apoyadas en el monopolio sobre las armas, el combustible, la mano de obra o la comida. En “La Cúpula” están presentes todas esas situaciones y dificultades, pero tienen lugar a una escala menor, más íntima, y confinadas al microcosmos de un pueblo de un millar de habitantes. Todos son vecinos, se conocen unos a otros, por lo que las decisiones que toman y las acciones que llevan a cabo, heroicas o perversas, tienen un impacto especial sobre los demás.
el ascenso de dictaduras de corte feudal apoyadas en el monopolio sobre las armas, el combustible, la mano de obra o la comida. En “La Cúpula” están presentes todas esas situaciones y dificultades, pero tienen lugar a una escala menor, más íntima, y confinadas al microcosmos de un pueblo de un millar de habitantes. Todos son vecinos, se conocen unos a otros, por lo que las decisiones que toman y las acciones que llevan a cabo, heroicas o perversas, tienen un impacto especial sobre los demás.
Esa pequeña escala es precisamente lo que crea la tensión: no estamos ante una enorme catástrofe que afecta a millones de anónimos seres, sino personajes encerrados en un espacio relativamente pequeño que conocen perfectamente a los demás –o eso creen-. Los que se adueñan del poder, aparentemente ciudadanos modélicos pero en el fondo auténticos monstruos, no tienen muchos forasteros a los que culpar de la violencia que ellos mismos desencadenan, por lo que pronto su paranoia les llevará a volverse contra su propia gente, aumentando todavía más la tensión. Sus víctimas no son individuos anónimos, sino personajes principales o secundarios a los que todos conocen.
![]() Ahora bien, el ascenso del fascismo en el pueblo se sucede a una velocidad tal que resulta inverosímil: desde que aparece la cúpula hasta que todo se resuelve transcurren tan sólo unos pocos días. Teniendo en cuenta la longitud de la novela, resulta un tanto chocante. La razón es que King, al que sus editores probablemente ya no estén en posición de imponer ningún criterio, no pareció tener limitaciones de espacio, así que se dedicó a introducir un número excesivo de personajes (no menos de diez principales y más de veinte secundarios), dedicándose luego a saltar de uno a otro siguiendo sus peripecias casi hora a hora, día tras día. ¿Resultado? Un millar de páginas, de las cuales se podrían haber eliminado un tercio sin afectar demasiado a la trama general.
Ahora bien, el ascenso del fascismo en el pueblo se sucede a una velocidad tal que resulta inverosímil: desde que aparece la cúpula hasta que todo se resuelve transcurren tan sólo unos pocos días. Teniendo en cuenta la longitud de la novela, resulta un tanto chocante. La razón es que King, al que sus editores probablemente ya no estén en posición de imponer ningún criterio, no pareció tener limitaciones de espacio, así que se dedicó a introducir un número excesivo de personajes (no menos de diez principales y más de veinte secundarios), dedicándose luego a saltar de uno a otro siguiendo sus peripecias casi hora a hora, día tras día. ¿Resultado? Un millar de páginas, de las cuales se podrían haber eliminado un tercio sin afectar demasiado a la trama general.
El elevado número de personajes, además, impide que el lector empatice realmente con ellos, creando una distancia emocional que el escritor no sabe solucionar, aportando por ejemplo cierto grado de evolución en los mismos a tenor del desarrollo de la trama. Y es que, además y por desgracia, casi todos esos personajes son unidimensionales: o bien son nobles y generosos, o villanescos o estúpidos. No hay sutileza ni ambigüedad. El principal villano, “Big Jim” Rennie, por ejemplo, está pensado para que el lector no pueda encontrar en él ni un solo rasgo redentor: es republicano, racista, intolerante, fanático religioso, asesino a sangre fría que llegó incluso a liquidar a su esposa, traficante de drogas, vendedor de coches usados, obeso y glotón, corrupto, manipulador, vengativo, mal padre y ![]() egomaniaco. Su némesis, Dale Barbara, es, en cambio, sincero, valiente, inteligente y generoso; no tiene un solo defecto identificable. Ese maniqueísmo y carencia de matices quita lustre a la novela. Sí, ya se que los estereotipos tienen su razón de ser, especialmente en una fábula sobre la lucha entre el bien y el mal. Pero, ¿no debería estar Stephen King ya por encima de ese recurso de aficionado? Hubiera sido mucho más interesante –pero también más difícil de idear y desarrollar- tener por ejemplo a un villano que actuara de forma cruel pero movido por nobles ideales.
egomaniaco. Su némesis, Dale Barbara, es, en cambio, sincero, valiente, inteligente y generoso; no tiene un solo defecto identificable. Ese maniqueísmo y carencia de matices quita lustre a la novela. Sí, ya se que los estereotipos tienen su razón de ser, especialmente en una fábula sobre la lucha entre el bien y el mal. Pero, ¿no debería estar Stephen King ya por encima de ese recurso de aficionado? Hubiera sido mucho más interesante –pero también más difícil de idear y desarrollar- tener por ejemplo a un villano que actuara de forma cruel pero movido por nobles ideales.
Para lo que sí le vienen bien a Stephen King los personajes extremos es para facilitar la transición de Chester´s Mills de tranquila comunidad rural a distopia totalitaria; transición, por otra parte, tan rápida, que incluso “El Señor de las Moscas” dejaba más tiempo a sus infantiles protagonistas para caer en el salvajismo. Y en cuanto a salvajismo, el autor no se queda corto. Sus personajes más detestables cometen asesinatos a sangre fría, disfrutan con la necrofilia, violan en grupo, torturan, linchan…Hay que admitir que King es un maestro a la hora de provocar en el lector ese tipo de desagrado hipnótico que tan fundamental resulta en el género del terror.
Aparte de la pobre opinión que King parece tener sobre la sociedad –sólo algunos individuos aislados parecen ser dignos de ser salvados-, “La Cúpula” ofrece otras reflexiones sobre, por ejemplo, la política. King afirmó haberse inspirado en el equipo George Bush-Dick Cheney para retratar la estructura de poder de Chester´s Mill: una mente maestra (Big Jim) que ocupa ![]() voluntariamente el segundo peldaño del escalafón pero que es en realidad quien maneja los hilos manipulando al débil líder nominal (Andy Sanders) quien, a la postre, será quien cargue con las culpas si las cosas se tuercen. La novela constituye una suerte de fábula poco sutil acerca de cómo los políticos se sirven del miedo, la ignorancia y la desinformación para manipular a los ciudadanos. En este sentido, se trata de una referencia directa a los acontecimientos posteriores al 11-S, cuando George W.Bush ocultó información relevante con el fin de facilitar el apoyo a la invasión de Irak.
voluntariamente el segundo peldaño del escalafón pero que es en realidad quien maneja los hilos manipulando al débil líder nominal (Andy Sanders) quien, a la postre, será quien cargue con las culpas si las cosas se tuercen. La novela constituye una suerte de fábula poco sutil acerca de cómo los políticos se sirven del miedo, la ignorancia y la desinformación para manipular a los ciudadanos. En este sentido, se trata de una referencia directa a los acontecimientos posteriores al 11-S, cuando George W.Bush ocultó información relevante con el fin de facilitar el apoyo a la invasión de Irak.
King, a través de sus personajes, defiende su ideología moderadamente liberal: ensalza el papel de los periódicos y los periodistas (Julia Shumway), la libre circulación de información, y, para variar –y para quitarse la espina de las críticas que había recibido en otras obras por el retrato que de ellos hacía- los soldados y los veteranos (Dale Barbie). Y ese es otro problema del libro: al convertirse en portavoces del pensamiento político de King, los personajes pierden credibilidad. ![]() ¿O es que resulta verosímil que un policía de pueblo tenga un notable conocimiento del panorama político previo a la Segunda Guerra Mundial?
¿O es que resulta verosímil que un policía de pueblo tenga un notable conocimiento del panorama político previo a la Segunda Guerra Mundial?
Hay escritores que enfocan determinados temas de una forma novedosa, animando al lector a reflexionar sobre la materia, quizá incluso a cambiar su punto de vista. King se queda muy lejos de tal logro en este libro, pecando una vez más de la misma falta de sutileza a la hora de tratar el tema religioso, o, mejor dicho, del fundamentalismo cristiano. En lugar de explorar con sinceridad la hipocresía religiosa, se limita a arrojar un montón de clichés presentando personajes sin término medio: o bien éstos ignoran la religión, o bien se sirven de ella para sus oscuros fines confundiendo la voluntad de Dios con la suya propia (Big Jim). El pueblo no tiene más emisora de radio que una de música cristiana que sirve como tapadera de un laboratorio de drogas, los fieles son atendidos por un pastor tan fanático como hipócrita y enloquecido por la culpa (el reverendo Coggins) y una sacerdotisa cínica y descreída que miente a su congregación por pura inercia (Piper Libby, que podría haber sido uno de los personajes más interesantes del libro). No puede extrañar que a King le hayan llovido no pocas críticas por su visión sesgada e interesada del hecho religioso.
![]() Una de las partes menos satisfactorias de la novela es el final. Ya dije más arriba que a King los elementos de CF le interesan más bien poco. La cúpula es una simple herramienta narrativa, un “Mcguffin”, para contar lo que realmente le interesa: el experimento social de aislar totalmente una pequeña comunidad del mundo exterior, la evolución de los personajes y la interacción entre los mismos. ¿Qué ocurre cuando toda esa gente, inicialmente normal y corriente, se ven arrojadas a una situación extraordinaria? ¿Cómo reaccionan cuando empiezan a desaparecer los suministros básicos, no disponen de asistencia médica y la electricidad empieza a fallar? ¿Y cuando los peores individuos de esa comunidad empiezan a tomar el poder?
Una de las partes menos satisfactorias de la novela es el final. Ya dije más arriba que a King los elementos de CF le interesan más bien poco. La cúpula es una simple herramienta narrativa, un “Mcguffin”, para contar lo que realmente le interesa: el experimento social de aislar totalmente una pequeña comunidad del mundo exterior, la evolución de los personajes y la interacción entre los mismos. ¿Qué ocurre cuando toda esa gente, inicialmente normal y corriente, se ven arrojadas a una situación extraordinaria? ¿Cómo reaccionan cuando empiezan a desaparecer los suministros básicos, no disponen de asistencia médica y la electricidad empieza a fallar? ¿Y cuando los peores individuos de esa comunidad empiezan a tomar el poder?
Pero claro, tras mil páginas, era necesario dar una explicación al fenómeno. Dado que lo estamos ![]() comentando en este blog y no en uno de terror o fantasía, no creo que nadie se sorprenda si digo que todo se debe a una intervención extraterrestre. King podía haber escrito quince orígenes diferentes para la cúpula y luego haber cogido uno al azar, porque era, como hemos dicho, lo que menos le interesaba. Y, desgraciadamente, se nota. El papel que juegan los extraterrestres, sus intenciones, su naturaleza y la resolución de todo el asunto, resultan poco elaborados, como extraídos de uno de los episodios más ingenuos de la primera “Star Trek”. A ello hay que añadir que King no consigue sustraerse al impulso de introducir una serie de elementos sobrenaturales –como las visiones proféticas de los niños- cuya relación con los extraterrestres no sólo no se aclaran, sino que resultan incoherentes con un planteamiento supuestamente científico.
comentando en este blog y no en uno de terror o fantasía, no creo que nadie se sorprenda si digo que todo se debe a una intervención extraterrestre. King podía haber escrito quince orígenes diferentes para la cúpula y luego haber cogido uno al azar, porque era, como hemos dicho, lo que menos le interesaba. Y, desgraciadamente, se nota. El papel que juegan los extraterrestres, sus intenciones, su naturaleza y la resolución de todo el asunto, resultan poco elaborados, como extraídos de uno de los episodios más ingenuos de la primera “Star Trek”. A ello hay que añadir que King no consigue sustraerse al impulso de introducir una serie de elementos sobrenaturales –como las visiones proféticas de los niños- cuya relación con los extraterrestres no sólo no se aclaran, sino que resultan incoherentes con un planteamiento supuestamente científico.
Así pues, ¿merece la pena abordar la lectura de este libro? No es que sea aburrido y a los fans del autor que disfrutaron de “Apocalipsis” o “IT” probablemente les gustará. Desde luego, King sabe contar historias y “La Cúpula” está escrito con su estilo fluido y fácil de seguir, tiene momentos horripilantes y repletos de tensión… pero no aporta ninguna idea nueva, cae con demasiada frecuencia en el panfletismo político más burdo y, desde luego, es demasiado largo. Da la impresión de que el autor se limitó a poner el piloto automático para completar otro ![]() innecesariamente grueso volumen creyendo que su experiencia y nombre le dispensan de la guía de un editor sensato.
innecesariamente grueso volumen creyendo que su experiencia y nombre le dispensan de la guía de un editor sensato.
Como libro de ciencia ficción, “La Cúpula” deja bastante que desear. Quizá la inclinación de King hacia el terror le lleva a dejar al lector en la oscuridad en lugar de revelarle completamente el misterio. O quizá yo esté siendo injusto y en realidad estemos ante una obra de terror o suspense con sólo un puñado de elementos de CF. Me gusta King como autor de libros de terror, he disfrutado muchísimo con bastantes de sus obras y creo que su fama es merecida; pero como aficionado a la ciencia ficción, sus incursiones en el género me han dejado mayormente frío, algo que “La Cúpula” sólo viene a confirmar.
Ya desde el mismo momento de la publicación de la novela en 2009, se planteó llevarla a la pantalla como serie de televisión. El proyecto, no obstante, no cuajó verdaderamente hasta que un par de años después se hizo cargo del mismo Brian K.Vaughan, reputado guionista de comics ![]() como “Y: El Último Hombre”, “Los Leones de Bagdad” o “Saga” y escritor de algunos episodios de la televisiva “Perdidos”. Fue él quien se encargó de desarrollar la serie a partir del argumento de la novela de King y así, tras pasar primero por la cadena por cable Showtime, acabó siendo contratada y estrenada por la CBS en junio de 2013.
como “Y: El Último Hombre”, “Los Leones de Bagdad” o “Saga” y escritor de algunos episodios de la televisiva “Perdidos”. Fue él quien se encargó de desarrollar la serie a partir del argumento de la novela de King y así, tras pasar primero por la cadena por cable Showtime, acabó siendo contratada y estrenada por la CBS en junio de 2013.
El lanzamiento de la serie levantó gran expectación, entre otras cosas por los nombres de los responsables implicados: además de Vaughan, figuraban como productores ejecutivos Steven Spielberg y el propio Stephen King, lo que equivalía a su visto bueno a la adaptación. El episodio piloto tuvo unos datos de audiencia sobresalientes, como también los doce capítulos de la primera temporada que le siguieron.
En realidad, la serie no es ni mucho menos una adaptación de la novela. Recoge algunos elementos de la misma, como la existencia de la cúpula, los personajes principales y algunos rasgos de los mismos, pero los derroteros por los que discurre son muy diferentes, así como las relaciones entre los personajes y la misma naturaleza de los mismos. El propio King salió al paso de las críticas acerca de los cambios efectuados, argumentando que los requerimientos narrativos de una serie son diferentes a los de una novela: era necesario eliminar a algunos personajes, fusionar otros y prolongar la situación de Chester´s Mill más allá de la semana que transcurría en el libro. Defendía y aprobaba tales cambios, indicando que la resolución probablemente no sería la misma.
![]() Sin embargo, cuando se estrenó la serie, los espectadores que habían leído la novela pudieron comprobar inmediatamente que las diferencias entre una y otra iban mucho más allá de meros detalles. Por ejemplo, la serie tenía mucha más acción y una alarmante falta de dirección que amenazaba con convertirla en algo errático y deslavazado. Por otra parte, y probablemente para evitar herir susceptibilidades y tratar de llegar a un público más amplio, se suavizaban la violencia y los aspectos más truculentos de los personajes literarios y prácticamente se eliminaba todo el tema religioso.
Sin embargo, cuando se estrenó la serie, los espectadores que habían leído la novela pudieron comprobar inmediatamente que las diferencias entre una y otra iban mucho más allá de meros detalles. Por ejemplo, la serie tenía mucha más acción y una alarmante falta de dirección que amenazaba con convertirla en algo errático y deslavazado. Por otra parte, y probablemente para evitar herir susceptibilidades y tratar de llegar a un público más amplio, se suavizaban la violencia y los aspectos más truculentos de los personajes literarios y prácticamente se eliminaba todo el tema religioso.
El reparto se limitaba a cumplir, destacando positivamente Dean Norris como “Big Jim” Rennie gracias a su carisma y presencia física; y la joven Britt Robertson como Angie. Por el contrario, el actor que encarna a Dale Barbara, el exmodelo de Levi´s Mike Vogel, hace gala de una inexpresividad tan inverosímil como irritante.
Al final de la primera temporada, tras trece episodios, no se había avanzado absolutamente nada ![]() en desvelar el misterio de la cúpula. Más bien, se la utilizaba como mera deus ex machina para introducir argumentos y misterios adicionales, algunos de los cuales se iban resolviendo y otros se dejaban colgados. Ello hacía temer que lejos de querer poner fin a la historia, los productores tratarían de estirarla al máximo mientras aguantaran los datos de audiencia. Aún peor, varios de los personajes parecían mostrar un comportamiento incomprensiblemente errático: Junior comienza siendo un peligroso psicópata y termina como un muchacho atormentado y confuso; la policía Linda Esquivel no parece enterarse de nada, va a remolque de los acontecimientos y tan pronto ondea sus principios como se pliega a las evidentes manipulaciones de Big Jim…
en desvelar el misterio de la cúpula. Más bien, se la utilizaba como mera deus ex machina para introducir argumentos y misterios adicionales, algunos de los cuales se iban resolviendo y otros se dejaban colgados. Ello hacía temer que lejos de querer poner fin a la historia, los productores tratarían de estirarla al máximo mientras aguantaran los datos de audiencia. Aún peor, varios de los personajes parecían mostrar un comportamiento incomprensiblemente errático: Junior comienza siendo un peligroso psicópata y termina como un muchacho atormentado y confuso; la policía Linda Esquivel no parece enterarse de nada, va a remolque de los acontecimientos y tan pronto ondea sus principios como se pliega a las evidentes manipulaciones de Big Jim…
![]() La segunda temporada confirmó los peores pronósticos. Para empezar, Brian K.Vaughan abandonó su cargo de “showrunner” para concentrarse en los comics y quién sabe si harto del mundo de la televisión. Según dijo, antes de marcharse trabajó con Stephen King para dejar perfilada la segunda temporada, pero si es así, lo mejor que pudo hacer es dejar el programa. Porque los guiones cayeron a partir de ese momento en lo incoherente y lo absurdo. Aparecieron nuevos personajes de la nada –sorprendente dado que el pueblo llevaba semanas encerrado bajo la cúpula-, los dramáticos acontecimientos que se habían ido desarrollando hasta culminar en el final de la primera temporada (los asesinatos perpetrados por Big Jim, la acusación y casi linchamiento popular de Dale Barbara…) son olvidados como si nunca hubieran existido, se eliminan de forma repentina y absurda personajes, se vuelve una y otra vez a un statu quo que impide continuar con el desarrollo de personajes e
La segunda temporada confirmó los peores pronósticos. Para empezar, Brian K.Vaughan abandonó su cargo de “showrunner” para concentrarse en los comics y quién sabe si harto del mundo de la televisión. Según dijo, antes de marcharse trabajó con Stephen King para dejar perfilada la segunda temporada, pero si es así, lo mejor que pudo hacer es dejar el programa. Porque los guiones cayeron a partir de ese momento en lo incoherente y lo absurdo. Aparecieron nuevos personajes de la nada –sorprendente dado que el pueblo llevaba semanas encerrado bajo la cúpula-, los dramáticos acontecimientos que se habían ido desarrollando hasta culminar en el final de la primera temporada (los asesinatos perpetrados por Big Jim, la acusación y casi linchamiento popular de Dale Barbara…) son olvidados como si nunca hubieran existido, se eliminan de forma repentina y absurda personajes, se vuelve una y otra vez a un statu quo que impide continuar con el desarrollo de personajes e ![]() historia, se introducen más misterios sin resolver los planteados previamente,… y el tema de la cúpula sigue sin resolverse.
historia, se introducen más misterios sin resolver los planteados previamente,… y el tema de la cúpula sigue sin resolverse.
A la vista de los decrecientes ratings de audiencia, no sorprendió demasiado a nadie que CBS anunciara que no se renovaría la serie para una cuarta temporada. Es una pena que un programa con potencial se viera frustrado por la incompetencia de los guionistas. Podría haber funcionado razonablemente bien como una verdadera miniserie, siguiendo más fielmente el libro y terminando la historia en cinco o seis episodios. O bien, si la decisión era alargarla, la novela tenía suficientes ideas y posibilidades como para aprovecharlas de forma más inteligente de lo que se hizo. En esta ocasión, la audiencia no se equivocó al darle la espalda y su cancelación quedó bien justificada no sólo por sus resultados comerciales sino también por los creativos.
↧
November 22, 2015, 12:59 am
El productor y guionista Silvio Horta se encargó en 2006 de escribir y producir la adaptación norteamericana del serial colombiano “Betty la Fea” para la cadena ABC. Los premios y éxito de público que recibió por ese trabajo debió de consolarle por los relativos fracasos que había obtenido con sus primeras incursiones en el mundo de la televisión cultivando un género tan opuesto al de “Betty” como es el de la ciencia ficción.
Tras escribir el guión de la flojísima película “Leyenda Urbana” (1998), Horta pasó al mundo de la televisión, encargándose de escribir y producir la primera y única temporada de “The Chronicle” (2001-2002), en el que un grupo de periodistas investiga la presencia entre nosotros de aliens, mutantes y otras criaturas. A continuación, se decidió a intentar la aventura de crear su propia serie, proyecto que vendió a la hoy ya extinta cadena UPN. Su título: “Jake 2.0”.
El programa era un pastiche de elementos extraídos de diferentes géneros: acción, misterio, ciencia ficción, aventura, espionaje… Jake Foley (Christopher Gorham) era un tipo normal y corriente que trabajaba como técnico en computadoras para la secreta Agencia de Seguridad Nacional. Accidentalmente, resulta bombardeado por nanobots experimentales (“nanitas”) que ![]() penetran en su torrente sanguíneo y mejoran sus capacidades físicas y mentales hasta niveles sobrehumanos: tiene superfuerza y supervelocidad, oído y vista extraordinariamente agudos y la habilidad de manipular equipamiento electrónico mediante la concentración mental.
penetran en su torrente sanguíneo y mejoran sus capacidades físicas y mentales hasta niveles sobrehumanos: tiene superfuerza y supervelocidad, oído y vista extraordinariamente agudos y la habilidad de manipular equipamiento electrónico mediante la concentración mental.
Se trata de una premisa propia de un comic book de superhéroes aunque sin uniformes de colores. Dado que Jake trabaja para una agencia de inteligencia, las avanzadas instalaciones que constituyen su base y los gadgets a los que recurre recuerdan mucho a la serie de televisión de los 60 “El Agente de CIPOL”. Las escenas de acción y las hazañas que el protagonista lleva a cabo gracias a los miles de “nanitas” microscópicos que navegan por su cuerpo, remiten a los dos programas “biónicos” de los setenta: “El Hombre de los Seis Millones de Dólares” y “La Mujer ![]() Biónica”. Con todo ello e incorporando algunos personajes originales de corte más moderno, Horta quería crear un atractivo héroe de la ciencia ficción para el siglo XXI.
Biónica”. Con todo ello e incorporando algunos personajes originales de corte más moderno, Horta quería crear un atractivo héroe de la ciencia ficción para el siglo XXI.
Pero también deseaba ofrecer un héroe cercano al espectador, alguien con quien fuera sencillo empatizar aun cuando el entorno en el que se moviera resultara extraordinario o incluso inverosímil. Así, antes del accidente, Jake era un apasionado de la tecnología que estaba enamorado de una compañera de clase, Sarah Carter (Miranda Frigon), y que soñaba con el glamour de convertirse en agente de campo de la Agencia de Seguridad Nacional. De hecho, había enviado dos solicitudes para entrar en el programa de adiestramiento para ese puesto…y ambas habían sido rechazadas. Más tarde, Foley trabajaría con la doctora Diane Hughes (Keegan Connor Tracy), quien heredó la dirección del proyecto de nanotecnología y actuó como “canguro” de Jake, un individuo inseguro que no encajaba bien el rol de héroe. La relación entre Jake y Diane, que obviamente iría deslizándose hacia lo romántico, fue una de las bases de la serie.
Dado que Jake carecía de cualquier entrenamiento como espía, la tarea de entrenarle recaerá en ![]() el agente Kyle Duarte (Philip Anthony Rodriguez). Conforme iba cumpliendo misiones, Jake aprendió a manejar cada vez mejor los poderes que le otorgaban los “nanitas”, pero nunca perdió del todo su torpeza característica y su resistencia a la disciplina.
el agente Kyle Duarte (Philip Anthony Rodriguez). Conforme iba cumpliendo misiones, Jake aprendió a manejar cada vez mejor los poderes que le otorgaban los “nanitas”, pero nunca perdió del todo su torpeza característica y su resistencia a la disciplina.
A medida que iba transcurriendo la serie, los guionistas se esforzaron por elaborar tramas y situaciones que alejaran a “Jake 2.0” del estereotipo superheroico, explorando cuestiones que no se encuentran muy a menudo en ese género. Por ejemplo, ¿puede tener Jake relaciones sexuales? ¿Cómo se siente al matar o pelear con otras personas, siendo que se trata de algo que nunca hizo antes de obtener los poderes? ¿Cuál sería su reacción más verosímil ante la aparición de una verdadera némesis?
Tres episodios que ejemplifican el tono y estilo de la serie son los que escribió Javier Grillo-![]() Marxuach, el supervisor del programa y amigo de Silvio Horta desde que coincidieron en “The Chronicle”. En el quinto capítulo, “El Bueno, el Malo y el Friki”, Jake se hace pasar por un genio de las computadoras renegado para encontrar a otros tres expertos en electrónica que han robado fondos de la Reserva Federal. Gran parte de los diálogos incluyen referencias a obras de la ciencia ficción y los caracteres secundarios recibieron todos nombres de los personajes de “Tron” (1982).
Marxuach, el supervisor del programa y amigo de Silvio Horta desde que coincidieron en “The Chronicle”. En el quinto capítulo, “El Bueno, el Malo y el Friki”, Jake se hace pasar por un genio de las computadoras renegado para encontrar a otros tres expertos en electrónica que han robado fondos de la Reserva Federal. Gran parte de los diálogos incluyen referencias a obras de la ciencia ficción y los caracteres secundarios recibieron todos nombres de los personajes de “Tron” (1982).
En la novena entrega, “Whisky-Tango-Foxtrot”, un general comunica a la Agencia de Seguridad Nacional el robo de un artefacto nuclear, en el que podría haber intervenido un traidor, probablemente integrado en un equipo de las Fuerzas Especiales. Jake se infiltra en esa unidad como miembro de la misma, convirtiéndose en un soldado de gran habilidad gracias a sus “nanitas”. En “Atrapa a Foley”, el decimocuarto episodio (que no llegó a emitirse en el recorrido original de la serie), Jake sufría amnesia y acababa ganándose la vida en clubs de lucha ilegales en los que, claro está, destaca como el mejor adversario de todos.
“Jake 2.0” fue básicamente una serie de “superhéroes” de los setenta actualizada a la ![]() sensibilidad actual y poblada por los algo estrafalarios personajes propios de la imaginación de Silvio Horta. No es de extrañar por tanto que en el capítulo “Agente Doble”, a los productores se les ocurriera llamar como actor invitado a Lee Majors, quien en los setenta protagonizara la muy exitosa “precursora” de “Jake 2.0”, “El Hombre de los Seis Millones de Dólares” que ya he mencionado anteriormente. Aquí interpretaba a un legendario agente de la Agencia ya retirado al que se trae de vuelta para intentar atrapar a una espía rusa.
sensibilidad actual y poblada por los algo estrafalarios personajes propios de la imaginación de Silvio Horta. No es de extrañar por tanto que en el capítulo “Agente Doble”, a los productores se les ocurriera llamar como actor invitado a Lee Majors, quien en los setenta protagonizara la muy exitosa “precursora” de “Jake 2.0”, “El Hombre de los Seis Millones de Dólares” que ya he mencionado anteriormente. Aquí interpretaba a un legendario agente de la Agencia ya retirado al que se trae de vuelta para intentar atrapar a una espía rusa.
Como suele suceder en estos casos, la ilusión de todo el equipo no bastó para mantener viva la ![]() serie. Puede que “Jake 2.0” fuera un superespía, pero había un enemigo al que no podía batir: un grupo de de ejecutivos de televisión nada dispuestos a apoyarle en su misión. Los ratings de audiencia fueron demasiado bajos como para justificar su continuación, si bien hay que decir que la falta de una adecuada promoción y su programación en el mismo horario que otras series ya bien establecidas como “Angel” o “Smalville”, probablemente tuvieron algo que ver. La cadena dio el hachazo a mitad de la primera temporada y ni siquiera emitió la totalidad de los episodios ya rodados, dejando cuatro inéditos y privando a los productores de darle un digno final a la serie, final que, por otra parte, los guionistas ya habían escrito ante la sospecha de que elprograma no iba a continuar.
serie. Puede que “Jake 2.0” fuera un superespía, pero había un enemigo al que no podía batir: un grupo de de ejecutivos de televisión nada dispuestos a apoyarle en su misión. Los ratings de audiencia fueron demasiado bajos como para justificar su continuación, si bien hay que decir que la falta de una adecuada promoción y su programación en el mismo horario que otras series ya bien establecidas como “Angel” o “Smalville”, probablemente tuvieron algo que ver. La cadena dio el hachazo a mitad de la primera temporada y ni siquiera emitió la totalidad de los episodios ya rodados, dejando cuatro inéditos y privando a los productores de darle un digno final a la serie, final que, por otra parte, los guionistas ya habían escrito ante la sospecha de que elprograma no iba a continuar.
En definitiva, una serie de tono ligero, que no se puede incluir en la división de honor de la ciencia ficción, pero que tampoco tuvo el recorrido necesario para demostrar su potencial. Cumplió como entretenimiento y parecía estar evolucionando más allá de los episodios autoconclusivos para plantear tramas de fondo de tono bastante más oscuro que en su comienzo. Ya nunca lo sabremos.
↧
↧
November 25, 2015, 11:03 am
Teniendo en cuenta que en su emisión televisiva original de los sesenta (1966-1969), “Star Trek” registró unas cifras de audiencia mediocres, resulta notable que el paso del tiempo la haya convertido en una de las franquicias más populares y lucrativas de la historia. Sólo el merchandising es más rentable que los ingresos procedentes de las series de televisión o las películas. Convenciones, páginas web, novelizaciones, comics, videojuegos, fan fictions… han contribuido a hacer de “Star Trek” una parte importante de la cultura popular contemporánea. Glosar las referencias que se hacen a ella en múltiples medios y obras sería una tarea interminable.
Por supuesto, semejante repercusión y la importancia que ha pasado a tener para tanta gente constituye una magnífica ocasión para reírse de ello. Pero hacerlo bien, no es fácil, como lo demuestra la mediocre “La Loca Historia de las Galaxias” (1987) de Mel Brooks, una sucesión mal hilada de gags irregulares y toscos. Y es que si hay algo más difícil de hacer que una buena película de ciencia ficción, es una buena comedia de CF. Sin embargo, “Héroes Fuera de Órbita” (horrible título en español que no respeta el encanto y el sentido paródico del original, “Galaxy Quest”, que será el que utilice en adelante en este artículo), demostró que no sólo era posible encontrar humor en la ciencia ficción sino hacerlo sin caer en el mal gusto, el cinismo o la condescendencia y, además, insertarlo en un buen argumento, narrado con ritmo firme, personajes bien perfilados y una clara comprensión de cómo la CF ha tratado diversos temas e ideas.
El fenómeno social de “Star Trek” fue objeto a finales de los noventa de una extraña atención por parte del cine. Primero se produjo el estreno del documental “Trekkies” (1997), en el que se mostraban las excentricidades propias de los rendidos seguidores de la saga; después se pudo ver![]() “Free Enterprise” (1998), sobre dos fans metidos a cineastas que intentan reclutar a William Shatner para su película. “Galaxy Quest” fue la siguiente de esa lista, pero desde luego la más ingeniosa. El que ganara el premio Hugo aquel año en la Convención Mundial de Ciencia Ficción, desplazando al mismísimo “Matrix”, nos da una pista de lo mucho que cautivó el corazón de los aficionados –que, recordemos, son los que votan esos galardones-.
“Free Enterprise” (1998), sobre dos fans metidos a cineastas que intentan reclutar a William Shatner para su película. “Galaxy Quest” fue la siguiente de esa lista, pero desde luego la más ingeniosa. El que ganara el premio Hugo aquel año en la Convención Mundial de Ciencia Ficción, desplazando al mismísimo “Matrix”, nos da una pista de lo mucho que cautivó el corazón de los aficionados –que, recordemos, son los que votan esos galardones-.
En el argumento de la película, obra de Robert Gordon y David Howard, “Galaxy Quest” fue una serie televisiva de ciencia ficción que narraba las aventuras galácticas de la nave Protector y su tripulación. Fue cancelada en 1982, pero los actores, quemadas sus carreras profesionales debido a su encasillamiento en un producto de baja calidad, sólo pueden ganarse la vida asistiendo a convenciones organizadas por sus leales fans e inaugurando centros comerciales vestidos como los personajes a los que interpretaban y viéndose obligados a sonreír y repetir las frases que hicieron famosas entre los aficionados. La amargura impregna también la relación entre ellos; de forma particular, ninguno soporta a Jason Nesmith (Tim Allen), el insufrible egomaníaco que interpretaba en el programa al Capitán Taggart. Buena parte de ese odio proviene del reconocimiento de su dependencia de él, ya que es su carisma el que sigue atrayendo más seguidores.
Nesmith es contactado por un grupo de alienígenas Termianos, a los que toma por fans disfrazados. El hogar de éstos es la nebulosa de Klaatu –un claro homenaje al clásico “Ultimátum a la Tierra” (1951) y su benevolente extraterrestre, y que además ofrece una pista sobre la naturaleza pacífica de estos seres-, donde llevan años captando las emisiones de televisión ![]() lanzadas al espacio desde nuestro planeta. Desconocedores del concepto de ficción, han tomaron los episodios de “Galaxy Quest” como auténticos archivos históricos. No sólo eso, sino que han modelado toda su cultura y tecnología de acuerdo a aquéllos, haciendo que ésta funcione de forma efectiva. Su misión en la Tierra tiene como fin reclutar la ayuda de Nesmith para luchar contra otra especie alienígena que les amenaza y cuyo líder es el belicoso Sarris (Robin Sachs). El resto del reparto, incrédulo, accede a acompañar a Nesmith creyendo que se trata de algún montaje ideado por fans, encontrándose de repente transportados a una réplica exacta del Protector y obligados a participar en primera línea en un conflicto estelar para el que no están preparados. Al fin y al cabo, sólo son actores, ¿no?.
lanzadas al espacio desde nuestro planeta. Desconocedores del concepto de ficción, han tomaron los episodios de “Galaxy Quest” como auténticos archivos históricos. No sólo eso, sino que han modelado toda su cultura y tecnología de acuerdo a aquéllos, haciendo que ésta funcione de forma efectiva. Su misión en la Tierra tiene como fin reclutar la ayuda de Nesmith para luchar contra otra especie alienígena que les amenaza y cuyo líder es el belicoso Sarris (Robin Sachs). El resto del reparto, incrédulo, accede a acompañar a Nesmith creyendo que se trata de algún montaje ideado por fans, encontrándose de repente transportados a una réplica exacta del Protector y obligados a participar en primera línea en un conflicto estelar para el que no están preparados. Al fin y al cabo, sólo son actores, ¿no?.
“Galaxy Quest” no se refiere a “Star Trek” directamente por su nombre, pero en todo lo demás, la analogía es transparente, no sólo en cuanto a la serie propiamente dicha, sino a algunas facetas de la personalidad de los actores que participaron en aquélla y la dinámica entre los mismos en la ![]() vida real. La nave, Protector, recuerda indudablemente a la Enterprise tanto en su diseño exterior como interior. Los trajes de los tripulantes y la mayoría de la tecnología que se utiliza –pistolas de rayos, teletransportadores, extrañas máquinas que sirven sólo como herramientas para hacer avanzar la trama- también se asemejan tanto a los de “Star Trek” que permite utilizar ese parecido para parodiarla: por ejemplo, como sucedía con los cristales de dilitium, las esferas de berilium que impulsan al Protector resultan ser incapaces de soportar la violencia del combate.
vida real. La nave, Protector, recuerda indudablemente a la Enterprise tanto en su diseño exterior como interior. Los trajes de los tripulantes y la mayoría de la tecnología que se utiliza –pistolas de rayos, teletransportadores, extrañas máquinas que sirven sólo como herramientas para hacer avanzar la trama- también se asemejan tanto a los de “Star Trek” que permite utilizar ese parecido para parodiarla: por ejemplo, como sucedía con los cristales de dilitium, las esferas de berilium que impulsan al Protector resultan ser incapaces de soportar la violencia del combate.
![]() Los personajes son asimismo transposiciones de los actores que participaron en la “Star Trek” original, y la visión que se ofrece de los mismos es particularmente devastadora. El egocentrismo de Jason Nesmith, que en la ficticia serie interpretaba al Capitán Taggart, remite al que los fans suelen atribuir a William Shatner. Sus compañeros de reparto comentan con sorna su exhibicionista costumbre de acabar sin camisa en muchos episodios y se le retrata como un Don Juan en decadencia, semialcoholizado y odiado por todos los que han trabajado con él. Alexander Dane (Alan Rickman) interpretaba en la pantalla al alienígena Doctor Lázarus, muy parecido al vulcaniano Dr.Spock –aunque sus interminables quejas sobre su desperdiciada carrera como actor shakespeariano tienen más que ver con el Patrick Stewart de “Star Trek: La Nueva Generación”).
Los personajes son asimismo transposiciones de los actores que participaron en la “Star Trek” original, y la visión que se ofrece de los mismos es particularmente devastadora. El egocentrismo de Jason Nesmith, que en la ficticia serie interpretaba al Capitán Taggart, remite al que los fans suelen atribuir a William Shatner. Sus compañeros de reparto comentan con sorna su exhibicionista costumbre de acabar sin camisa en muchos episodios y se le retrata como un Don Juan en decadencia, semialcoholizado y odiado por todos los que han trabajado con él. Alexander Dane (Alan Rickman) interpretaba en la pantalla al alienígena Doctor Lázarus, muy parecido al vulcaniano Dr.Spock –aunque sus interminables quejas sobre su desperdiciada carrera como actor shakespeariano tienen más que ver con el Patrick Stewart de “Star Trek: La Nueva Generación”).
Gwen De Marco (Sigourney Weaver) también se queja con frecuencia de que su personaje, Tawny Madison, nunca hacía nada más que repetir al capitán lo que decía la computadora, impidiendo que nadie se la tomara en serio. Era una reclamación que ![]() bien podría haber suscrito la actriz Nichelle Nichols, que en “Star Trek” interpretaba a la teniente Uhura o, ya en “La Nueva Generación”, Marina Sirtis como la consejera “Deanna Troi”.
bien podría haber suscrito la actriz Nichelle Nichols, que en “Star Trek” interpretaba a la teniente Uhura o, ya en “La Nueva Generación”, Marina Sirtis como la consejera “Deanna Troi”.
El personaje de Guy (Sam Rockwell)–cuyo apellido nunca se revela, porque no le importa a nadie- también es una parodia. Había interpretado en un episodio de “Galaxy Quest” a un anónimo miembro de la tripulación que moría en un planeta (algo que sucedía continuamente en la “Star Trek” original, especialmente a aquellos que iban vestidos de rojo y no se llamaban Scotty). Su temor durante toda la película consiste en acabar como su propio personaje de ficción: anónimo, olvidado y muerto por las inexorables fuerzas de la trama. Cuando se encuentran con unos pequeños y monísimos alienígenas con aspecto infantil en mitad de un planeta desértico, Guy da por sentado que las criaturas van a convertirse en monstruos en cualquier momento. “Por ![]() Dios”, les dice a sus compañeros desesperado, “¿Es que ninguno de vosotros veía la serie?”. Por su parte, Tommy Webber (Daryl Mitchell) interpretaba en la serie al teniente Laredo, el equivalente al adolescente Wesley Crusher (Will Wheaton) de “La Nueva Generación”.
Dios”, les dice a sus compañeros desesperado, “¿Es que ninguno de vosotros veía la serie?”. Por su parte, Tommy Webber (Daryl Mitchell) interpretaba en la serie al teniente Laredo, el equivalente al adolescente Wesley Crusher (Will Wheaton) de “La Nueva Generación”.
“Galaxy Quest”, en resumen, nos ofrece un retrato nada amable de los actores de “Star Trek” paródico, sí, pero claramente apoyado en la realidad en tanto en cuanto figuras que viven continuamente ancladas en el pasado, que no han sido capaces de construir una carrera sólida y reconocida fuera de su participación en la serie y que continúan ordeñando la vaca de los fans esclavos. A diferencia de la vida real, sin embargo, la película deja que los actores se rediman y ![]() puedan convertirse en auténticos héroes, evitando los aspectos más luctuosos de estos personajes, que cobran 10.000 dólares por aparecer en una convención, firman con su nombre libros escritos por autores fantasma o se aventuran en proyectos infumables, como la incursión de William Shatner en el mundo de la música.
puedan convertirse en auténticos héroes, evitando los aspectos más luctuosos de estos personajes, que cobran 10.000 dólares por aparecer en una convención, firman con su nombre libros escritos por autores fantasma o se aventuran en proyectos infumables, como la incursión de William Shatner en el mundo de la música.
“Galaxy Quest” es una película deliciosa para cualquiera relacionado con el fandom de “Star Trek” o esté familiarizado con su dinámica narrativa. Incluye guiños y sátiras de sus más conocidos clichés, como la escena de acción en la que Nesmith corre agazapándose de roca en roca mientras los demás caminan tranquilamente; o cuando se enfrenta a un monstruo de piedra y los demás, escondidos, le gritan consejos estúpidos, ambos tópicos de los episodios en los que los personajes debían sobrevivir en un planeta hostil. O el momento en el que deben atravesar un corredor de la nave lleno de ![]() pistones móviles que pueden aplastarlos. “¿Por qué pondría nadie semejante maquinaria estúpida justo aquí?” “Era un episodio con mal guión, por eso”.
pistones móviles que pueden aplastarlos. “¿Por qué pondría nadie semejante maquinaria estúpida justo aquí?” “Era un episodio con mal guión, por eso”.
Pero “Galaxy Quest” no sería una película tan buena si se hubiera limitado a la parodia. Nesmith es un símbolo del egocentrismo de los actores en general tanto como de uno en concreto, pero evoluciona, cambia y se convierte en un héroe al final. Mucho más que otras comedias de CF de gran presupuesto (como, por ejemplo, las dos entregas de “Men in Black”, 1997 y 2002), “Galaxy Quest” es una película con corazón y mensaje moral. Buena parte de los chistes son variaciones sobre un puñado de temas e ideas centrales que funcionan tanto como gags como homenajes al género, pero que no sólo están perfectamente insertados en la lógica interna de la historia sino también en una, digamos, lógica filosófica.
Capturado por Sarris para que entregue el secreto de la misteriosa arma Omega 13, Nesmith acaba confesando que no es más que un actor para intentar que no torturen a Gwen. Entonces, ![]() Sarris se marcha dejando a humanos y termianos abandonados a su inevitable muerte. Sólo consiguen salvarse reconociendo primero la verdad, que son sólo actores, para luego asumir su papel heroico, una parte de ellos mismos que anidaba en su interior más allá de los papeles que interpretaban. Pero también en su faceta de actores encuentran recursos para derrotar la amenaza, ya que los guiones de la serie de TV que tanto odiaban les proporcionan soluciones a los problemas que van encontrando en su peripecia.
Sarris se marcha dejando a humanos y termianos abandonados a su inevitable muerte. Sólo consiguen salvarse reconociendo primero la verdad, que son sólo actores, para luego asumir su papel heroico, una parte de ellos mismos que anidaba en su interior más allá de los papeles que interpretaban. Pero también en su faceta de actores encuentran recursos para derrotar la amenaza, ya que los guiones de la serie de TV que tanto odiaban les proporcionan soluciones a los problemas que van encontrando en su peripecia.
Sin embargo, ello no hubiera sido suficiente. Y aquí entran los fans. Al principio, Nesmith se había ![]() burlado de un grupo de obsesivos aficionados que le habían preguntado sobre detalles técnicos de la Protector. Cuando se ve inmerso en plena batalla, ha de recurrir a ellos para que, como auténticos expertos en la materia que son, le guíen por el laberinto de corredores, pasadizos y trampas de la nave y así llegar a tiempo para desactivar el mecanismo de autodestrucción. Sin los fans, los protagonistas no habrían tenido éxito ni se habrían convertido en héroes, lo cual no sólo tiene una interpretación paródica, sino que constituye todo un ejercicio de metalenguaje sobre el género.
burlado de un grupo de obsesivos aficionados que le habían preguntado sobre detalles técnicos de la Protector. Cuando se ve inmerso en plena batalla, ha de recurrir a ellos para que, como auténticos expertos en la materia que son, le guíen por el laberinto de corredores, pasadizos y trampas de la nave y así llegar a tiempo para desactivar el mecanismo de autodestrucción. Sin los fans, los protagonistas no habrían tenido éxito ni se habrían convertido en héroes, lo cual no sólo tiene una interpretación paródica, sino que constituye todo un ejercicio de metalenguaje sobre el género.
La idea de alienígenas que imiten o se apropien de algún aspecto de la cultura humana fue muy popular en los cuarenta y cincuenta, contando también con su lado oscuro, derivado en parte de actitudes racistas según las cuales otras culturas adoptan costumbres occidentales sólo para pervertirlas. Esta, por ejemplo, era una acusación esgrimida a menudo en Estados Unidos contra los japoneses en los años previos a la Segunda Guerra Mundial; fue también parte de la propaganda antisemita ya presente en el ensayo de Richard Wagner “El Judaísmo en la Música” (1850). En el ámbito de la ciencia ficción, fue una de las diversas ideas sobre la interacción humano-alien asociadas con autores que se agruparon alrededor de la revista “Astounding ![]() Science Fiction”, dirigida por John W.Campbell. Para éste, un hombre de firmes convicciones, era necesario que los extraterrestres siempre aparecieran retratados como intrínsecamente inferiores a los seres humanos.
Science Fiction”, dirigida por John W.Campbell. Para éste, un hombre de firmes convicciones, era necesario que los extraterrestres siempre aparecieran retratados como intrínsecamente inferiores a los seres humanos.
Escritores como Christopher Anvil, colaborador regular de “Astounding”, firmó historias en las que invasores alienígenas burocratizados eran humillados y derrotados por insurgentes humanos. Los aliens nunca llegaban a comprender la cultura de los –blancos y anglosajones- humanos cuyo territorio pretendían ocupar, eran incapaces de entender el humor y eran vistos como criaturas tan amenazadoras como patéticas. Tanto en los cuentos de Anvil como en los de otros autores como Eric Frank Russell –especialmente en el relato “Next of Kin” (1959)- los extraterrestres eran analogías de los alemanes o soviéticos contemporáneos: enemigos, sí, pero caricaturizados en función de la propaganda vigente en el momento.
![]() La versión más clásica de la idea de “alien imitando lo humano”, sin embargo, la encontramos en una serie de historias que Campbell no publicó aun cuando venían firmadas por dos de sus colaboradores más renombrados. Se trata de los relatos de los Hoka, que Poul Anderson y Gordon Dickson fueron escribiendo a lo largo de muchos años. Se trata de una especia alienígena parecida a ositos de peluche –algo así como los Ewoks de George Lucas-, carentes por completo de cinismo o capacidad de discernir entre la ficción y la realidad. Aunque no están exentas de cierta condescendencia, las historias de los Hoka son muy divertidas y hacen gala de una calidez ausente en la escuela de Campbell. Anderson conocía lo suficiente el pensamiento de Rudyard Kipling como para atemperar su sentido de superioridad de la raza humana con la certeza de que todo es efímero. En su trabajo, a diferencia de las obras supervisadas por Campbell, la idea de la apropiación cultural funciona en ambas direcciones. Los embrutecidos ingleses medievales de su novela “La Gran Cruzada” (1960) vencen a los representantes de una civilización galáctica que llega a la Tierra gracias a que éstos han cometido el error de pensar que el primitivismo tecnológico equivale a la estupidez o el retraso intelectual.
La versión más clásica de la idea de “alien imitando lo humano”, sin embargo, la encontramos en una serie de historias que Campbell no publicó aun cuando venían firmadas por dos de sus colaboradores más renombrados. Se trata de los relatos de los Hoka, que Poul Anderson y Gordon Dickson fueron escribiendo a lo largo de muchos años. Se trata de una especia alienígena parecida a ositos de peluche –algo así como los Ewoks de George Lucas-, carentes por completo de cinismo o capacidad de discernir entre la ficción y la realidad. Aunque no están exentas de cierta condescendencia, las historias de los Hoka son muy divertidas y hacen gala de una calidez ausente en la escuela de Campbell. Anderson conocía lo suficiente el pensamiento de Rudyard Kipling como para atemperar su sentido de superioridad de la raza humana con la certeza de que todo es efímero. En su trabajo, a diferencia de las obras supervisadas por Campbell, la idea de la apropiación cultural funciona en ambas direcciones. Los embrutecidos ingleses medievales de su novela “La Gran Cruzada” (1960) vencen a los representantes de una civilización galáctica que llega a la Tierra gracias a que éstos han cometido el error de pensar que el primitivismo tecnológico equivale a la estupidez o el retraso intelectual.
Por el contrario, en “Galaxy Quest” los alienígenas termianos sobreestiman de forma cómica la ![]() capacidad tecnológica de la Tierra y la competencia del reparto de actores en particular. Su genocida enemigo Sarris, dominado por su cínico egocentrismo, también juzga mal a sus nuevos enemigos pero en sentido contrario: cree que al provenir de un mundo atrasado no representan una amenaza para él. Los termianos recuerdan a los Hoka en su incapacidad para comprender el concepto de “ficción”. Sólo han conocido las mentiras y traiciones de su enemigo Sarris, por lo que cuando Nesmith confiesa la verdad –que no es ningún capitán estelar, sino un simple actor- creen que no es más que una treta para derrotar a aquél y se ríen ante la afirmación de Nesmith de que el Protector original no era más que una pequeña maqueta.
capacidad tecnológica de la Tierra y la competencia del reparto de actores en particular. Su genocida enemigo Sarris, dominado por su cínico egocentrismo, también juzga mal a sus nuevos enemigos pero en sentido contrario: cree que al provenir de un mundo atrasado no representan una amenaza para él. Los termianos recuerdan a los Hoka en su incapacidad para comprender el concepto de “ficción”. Sólo han conocido las mentiras y traiciones de su enemigo Sarris, por lo que cuando Nesmith confiesa la verdad –que no es ningún capitán estelar, sino un simple actor- creen que no es más que una treta para derrotar a aquél y se ríen ante la afirmación de Nesmith de que el Protector original no era más que una pequeña maqueta.
![]() Una de las razones por las que los termianos resultan cómicos, es que sus actos y reflexiones son predecibles. Parte del encanto de la película reside en que esa predictibilidad funciona en retrospectiva. Por ejemplo, cuando se les pregunta por algún otro “archivo histórico” captado desde las emisiones de la Tierra, mencionan “La Isla de Gilligan”, expresando su pesar por esos pobres náufragos. Víctimas de la guerra genocida emprendida por Sarris, no sólo creen que los protagonistas de esa serie son reales, sino que empatizan con ellos. Es una broma, claro, pero no exenta de amargura.
Una de las razones por las que los termianos resultan cómicos, es que sus actos y reflexiones son predecibles. Parte del encanto de la película reside en que esa predictibilidad funciona en retrospectiva. Por ejemplo, cuando se les pregunta por algún otro “archivo histórico” captado desde las emisiones de la Tierra, mencionan “La Isla de Gilligan”, expresando su pesar por esos pobres náufragos. Víctimas de la guerra genocida emprendida por Sarris, no sólo creen que los protagonistas de esa serie son reales, sino que empatizan con ellos. Es una broma, claro, pero no exenta de amargura.
Otro de los temas presentes en la película es el de que un buen actor es aquel que nunca olvida lo que es y, aún así, es consiente en ser “poseído” por el personaje que encarna. Al aceptar su propia falibilidad y defectos, su interpretación de un héroe puede convertirle precisamente en uno auténtico. Esta es una idea moderna que se opone a gran parte del pensamiento dominante en ![]() occidente durante siglos respecto al trabajo de actor.
occidente durante siglos respecto al trabajo de actor.
En “La República”, Platón aconsejaba la supresión de la poesía dramática argumentando que aquellos que la leían o atendían a una representación en la que apareciera muy bien retratada la villanía, serían más proclives a la caer en la corrupción. El Imperio Romano, los estados medievales que le sucedieron y las iglesias cristianas, han mantenido históricamente la misma actitud de sospecha hacia los actores, a los que consideraban vagabundos incapaces de practicar la virtud porque, precisamente, su trabajo consiste en engañar y fingir. En Francia a los actores se les negaron tanto los derechos civiles como los sacramentos religiosos hasta la época de Molière; el teatro fue prohibido en Gran Bretaña durante el puritanismo de Cromwell. Al mismo tiempo, tanto el Estado como la Iglesia se ![]() veían enfrentados a una paradoja respecto a las representaciones teatrales porque éstas también podían promocionar comportamientos virtuosos. Por otra parte, la Iglesia denunciaba explícitamente la hipocresía…
veían enfrentados a una paradoja respecto a las representaciones teatrales porque éstas también podían promocionar comportamientos virtuosos. Por otra parte, la Iglesia denunciaba explícitamente la hipocresía…
El creciente respeto que se les dispensó a los actores durante el siglo XVIII y principios del XIX estuvo relacionado con un estilo de interpretación “heroico”; los hombres y mujeres que encarnaban los grandes papeles de las obras de Shakespeare, por ejemplo, eran vistos de algún modo como partícipes de la virtud que tan apasionadamente representaban. Surgió la idea de que la profesión teatral podría gozar de una comprensión especial de lo que constituía la verdadera nobleza, algo que puede intuirse en los retratos que en la época se pintaron de los actores más célebres. A finales del siglo XIX surgió la idea de que actuar y fingir encerraba su propia verdad, que las máscaras eran los auténticos rostros de las personas que las portaban.
El pequeño cuerpo de obras de CF que se ha ocupado del arte interpretativo y los actores bebe en buena medida de todas esas ideas; especialmente, el héroe protagonista de “Estrella Doble” (1956), de Robert A.Heinlein: el Gran Lorenzo, un profesional de talento, pero también soberbio y caprichoso, que es contratado para sustituir a un importante político víctima de un atentado. Poco a poco, empezará a entrar tanto en su papel que se convertirá él mismo en aquel a quien sólo![]() debía imitar. “The Darfsteller” (1955), novela corta ganadora del premio Hugo escrita por Walter M.Miller, nos cuenta que la capacidad para asumir completamente el papel de un personaje es una faceta de la interpretación que no puede ser reemplazada por un robot.
debía imitar. “The Darfsteller” (1955), novela corta ganadora del premio Hugo escrita por Walter M.Miller, nos cuenta que la capacidad para asumir completamente el papel de un personaje es una faceta de la interpretación que no puede ser reemplazada por un robot.
Todos estos aspectos reciben su parte de parodia en “Galaxy Quest”. Cuando a Nesmith le persigue un monstruo de piedra, le pide consejo a Dane: “Bueno, tienes que imaginarte lo que quiere…¿Cuál es su motivación?” “¡¡Es un maldito monstruo de piedra!! ¡No tiene ninguna motivación!”; a lo que Dane responde: “Ese es tu problema. Nunca te tomaste en serio el arte…(cerrando sus ojos). “Soy una roca..Sólo quiero ser una roca… Inmóvil. Pacífica. Tranquila”..”Oh, pero ¿qué es esto? Algo está haciendo ruido…No, ruido no… movimiento, vibraciones. ¡Haced que las vibraciones se detengan, me atraviesan como un cuchillo!...Debo aplastar lo que provoca esas vibraciones…”. Dane regaña a Nesmith por su falta de compromiso con el “método” actoral y lo utiliza para imaginar una táctica que, momentáneamente, funciona.
![]() El desprecio que Dane siente hacia su compañero de reparto está basado en su falta de profesionalismo –llega tarde a las citas, es arrogante y egocéntrico- y, sin embargo, se detecta un vestigio de la vieja camaradería que una vez existió entre ambos: cuando el propio Dane amenaza con abandonar la aparición que tenían contratada en una convención, es Nesmith quien le recuerda que el “el espectáculo debe continuar”. En el clímax final, cuando fingen discutir y pelear para distraer a los verdugos de Sarris, apoyan su enfrentamiento en los defectos mutuos de ambos como actores –sobreactuación, robo de escenas- en una rutina que funciona porque ambos la han practicado antes en un episodio concreto de la serie y porque sienten como auténticas las acusaciones que se lanzan el uno al otro.
El desprecio que Dane siente hacia su compañero de reparto está basado en su falta de profesionalismo –llega tarde a las citas, es arrogante y egocéntrico- y, sin embargo, se detecta un vestigio de la vieja camaradería que una vez existió entre ambos: cuando el propio Dane amenaza con abandonar la aparición que tenían contratada en una convención, es Nesmith quien le recuerda que el “el espectáculo debe continuar”. En el clímax final, cuando fingen discutir y pelear para distraer a los verdugos de Sarris, apoyan su enfrentamiento en los defectos mutuos de ambos como actores –sobreactuación, robo de escenas- en una rutina que funciona porque ambos la han practicado antes en un episodio concreto de la serie y porque sienten como auténticas las acusaciones que se lanzan el uno al otro.
Es al utilizar esas rutinas, líneas de diálogo y poses que tan bien conoce gracias a su larga ![]() permanencia en la serie televisiva, cuando Nesmith pasa a ser un héroe. En uno de los varios clímax con los que cuenta la película, mientras dirige su nave en rumbo de colisión con la de Sarris, éste se burla de él por ser actor, a lo que Nesmith responde: “No tienes que ser un buen actor para reconocer a uno malo”. En ese crítico momento, no insulta a Sarris llamándole carnicero genocida o matón traicionero, sino en términos que él mismo conoce muy bien.
permanencia en la serie televisiva, cuando Nesmith pasa a ser un héroe. En uno de los varios clímax con los que cuenta la película, mientras dirige su nave en rumbo de colisión con la de Sarris, éste se burla de él por ser actor, a lo que Nesmith responde: “No tienes que ser un buen actor para reconocer a uno malo”. En ese crítico momento, no insulta a Sarris llamándole carnicero genocida o matón traicionero, sino en términos que él mismo conoce muy bien.
Nesmith, en su papel televisivo de capitán Taggart, repetía frecuentemente una frase, “Nunca abandonar, nunca rendirse”, que, a medida que transcurre la película y se convierte en el héroe que antes sólo pretendía ser, pasa de ser una mera baladronada a una característica definitoria de su nuevo yo. Se humilla frente a Sarris para salvar a Gwen y al líder termiano, Mathasar; engaña a sus verdugos, impide la autodestrucción del Protector; utiliza un campo de minas para aniquilar ![]() la nave de Sarris, usa el Omega 13 cuando todo parecía perdido… Efectivamente, demuestra que nunca se va a rendir.
la nave de Sarris, usa el Omega 13 cuando todo parecía perdido… Efectivamente, demuestra que nunca se va a rendir.
Dane, por su parte, ha acabado detestando hasta la náusea su propia frase característica de la serie: “Por el Martillo de Grabthar, serás vengado”. Amenaza con no pronunciarla en público, fulmina con la mirada la pantalla de la convención que proyecta una escena del programa donde aparece diciéndola, se muestra irritable con los fans que disfrazados como él exclaman las odiadas palabras… Cuando su discípulo y admirador termiano Quellek dice la frase, aún se enoja más. Pero cuando Quellek muere junto a él a manos de uno de los asesinos de Sarris y le dice que siempre le había considerado un padre, Dane, cariñosamente y sin muestra de su histrionismo shakesperiano, repite la frase sobre el cadáver del alienígena, sintiendo, ahora sí, el significado de cada una de las palabras. De forma harto significativa y nada casual, el maquillaje del personaje se hace más y más perfecto conforme asume su papel de Lazarus en la aventura, hasta el punto de resultar imposible determinar dónde empieza su verdadero rostro y dónde las prótesis. Sólo cuando Sarris ha sido derrotado, el maquillaje retoma su aspecto “casero”.
Otro de los hilos cómicos de la película consiste en que Dane sea percibido, maquillaje y prótesis ![]() cutres incluidas, como más alienígena que los propios termianos, cuyas verdaderas formas no son las humanoides que adoptan para asemejarse a la ficticia tripulación de la Protector, sino parecidas a unos pulpos gigantes. Alimentan a Dane con una dieta adecuada para su supuesta especie consistente en insectos vivos y un sospechoso consomé y, en una de las escenas editadas de la versión estrenada, le muestran sus aposentos, que incluyen una cama de pinchos y un aseo totalmente indescifrable. Quellek, el devoto seguidor del Mak´tar, la disciplina mental que define al personaje de Lazarus, afirma haber conseguido acostumbrarse a la cama, aunque todavía tiene problemas con el baño.
cutres incluidas, como más alienígena que los propios termianos, cuyas verdaderas formas no son las humanoides que adoptan para asemejarse a la ficticia tripulación de la Protector, sino parecidas a unos pulpos gigantes. Alimentan a Dane con una dieta adecuada para su supuesta especie consistente en insectos vivos y un sospechoso consomé y, en una de las escenas editadas de la versión estrenada, le muestran sus aposentos, que incluyen una cama de pinchos y un aseo totalmente indescifrable. Quellek, el devoto seguidor del Mak´tar, la disciplina mental que define al personaje de Lazarus, afirma haber conseguido acostumbrarse a la cama, aunque todavía tiene problemas con el baño.
![]() En resumen, tenemos una escena en la que un alien pretendiendo ser humano aspira a dominar los aspectos religiosos y sanitarios de un alienígena de una especie diferente que, en realidad, es un humano. Las cómicas aspiraciones de Quellek lo convierten en un ser noble y sincero cuya muerte resulta verdaderamente trágica. De los tres termianos que más presencia tienen en la película, Quellek nunca muestra desilusión con los humanos, Mathasar la racionaliza y Laliari parece comprender la verdad desde el principio sin que ello le importe demasiado.
En resumen, tenemos una escena en la que un alien pretendiendo ser humano aspira a dominar los aspectos religiosos y sanitarios de un alienígena de una especie diferente que, en realidad, es un humano. Las cómicas aspiraciones de Quellek lo convierten en un ser noble y sincero cuya muerte resulta verdaderamente trágica. De los tres termianos que más presencia tienen en la película, Quellek nunca muestra desilusión con los humanos, Mathasar la racionaliza y Laliari parece comprender la verdad desde el principio sin que ello le importe demasiado.
Una de las cosas más emotivas del film es la relación entre la casi muda Laliari (Missi Pyle) y el despreocupado y pragmático Fred Kwan (Tony Shalhoub), quien en la serie televisiva interpretaba al sargento ingeniero Chen. En la escena en la que no está seguro de poder manejar el teleportador de la nave para salvar a Nesmith del monstruo de piedra –un primer intento con otra criatura había acabado con la explosión de la misma-, son las anhelantes miradas de Laliari ![]() las que le inspiran para conseguirlo. El de Laliari es un personaje que apenas habla, parodiando el habitual papel que las mujeres desempeñan en el subgénero de la space opera.
las que le inspiran para conseguirlo. El de Laliari es un personaje que apenas habla, parodiando el habitual papel que las mujeres desempeñan en el subgénero de la space opera.
Por otra parte, la relación entre Fred y Laliari guarda un punto de enfermiza lascivia muy poco frecuente en la ciencia ficción, ni siquiera en la literaria. Fred llega a la estación espacial de los termianos unos minutos más tarde que sus compañeros, por lo que nunca llega a averiguar la verdadera forma de pulpo de aquéllos. En un momento determinado, Fred y Laliari empiezan a besarse y acariciarse, Guy trata de avisar a su compañero, pero se sorprende al ver que, cuando Laliari empieza a tocar a Fred con sus miembros “extra”, a éste no le importa en absoluto. Lo que podría haberse limitado a ser un gag ligeramente chabacano sobre alienígenas disfrazados, se ![]() convierte en algo más dulce y subversivo que, además, es perfectamente coherente con el otro tema del film: la relación entre lo fingido y lo auténtico. Fred quiere ver en Laliari la seductora y cariñosa mujer que siempre ha soñado, ya sea en realidad una muchacha humana o un pulpo gigante. Es, al fin y al cabo y como he dicho antes, un pragmático. Cuando los otros termianos se marchen, Laliari irá a la Tierra con Fred y la vemos por última vez como ayudante de él –en su papel de sargento Chen- en el tráiler de la nueva serie de “Galaxy Quest”. Ha adoptado el nombre humano de Jane Doe (“Juana Nadie”) y se interpreta a sí misma, perpetuamente serena y silenciosa.
convierte en algo más dulce y subversivo que, además, es perfectamente coherente con el otro tema del film: la relación entre lo fingido y lo auténtico. Fred quiere ver en Laliari la seductora y cariñosa mujer que siempre ha soñado, ya sea en realidad una muchacha humana o un pulpo gigante. Es, al fin y al cabo y como he dicho antes, un pragmático. Cuando los otros termianos se marchen, Laliari irá a la Tierra con Fred y la vemos por última vez como ayudante de él –en su papel de sargento Chen- en el tráiler de la nueva serie de “Galaxy Quest”. Ha adoptado el nombre humano de Jane Doe (“Juana Nadie”) y se interpreta a sí misma, perpetuamente serena y silenciosa.
La otra historia de amor de la película juega con la ambigüedad entre la ficción de la teleserie y ![]() las auténticas vidas de los actores. Queda claro desde el principio que los fans discuten sobre sí existía tal relación entre el capitán Taggart y la teniente Madison. Los actores, Nesmith y Gwen, sugieren a través de sus diálogos que al menos entre ellos sí existió algún tipo de relación sentimental.
las auténticas vidas de los actores. Queda claro desde el principio que los fans discuten sobre sí existía tal relación entre el capitán Taggart y la teniente Madison. Los actores, Nesmith y Gwen, sugieren a través de sus diálogos que al menos entre ellos sí existió algún tipo de relación sentimental.
Obviamente, “Star Trek” no es la única obra de CF a la que se hace referencia en “Galaxy Quest”, pero sí la más obvia y principal. El personaje de Gwen De Marco, Tawny Madison, puede interpretarse, además de cómo “clon” de la teniente Uhura de “Star Trek”, como figura opuesta y ![]() paródica del otro personaje icónico de CF encarnado por Sigourney Weaver, la teniente Ellen Ripley de la saga “Alien”. Mientras que Ripley es musculosa y andrógina, Madison es exuberantemente femenina; Ripley es tenaz y crítica con la autoridad en tanto que el único papel de Madison es el de servir de inútil interlocutor entre el capitán Taggart y la computadora. Elegir a Sigourney Weaver para el papel fue, sin duda, una deliberada broma metatextual.
paródica del otro personaje icónico de CF encarnado por Sigourney Weaver, la teniente Ellen Ripley de la saga “Alien”. Mientras que Ripley es musculosa y andrógina, Madison es exuberantemente femenina; Ripley es tenaz y crítica con la autoridad en tanto que el único papel de Madison es el de servir de inútil interlocutor entre el capitán Taggart y la computadora. Elegir a Sigourney Weaver para el papel fue, sin duda, una deliberada broma metatextual.
El argumento, además, distingue muy bien entre la infeliz e irritable Gwen DeMarco y la siempre sonriente Tawny Madison. Curiosamente, en una escena eliminada en la versión estrenada de la película, DeMarco recurre a las “virtudes” de su personaje cuando las necesita: justo antes de que Nesmith y ella aprieten el botón que salvará al Protector, han de enfrentarse a dos de los matones de Sarris que les han perseguido por los túneles. Gwen flirtea con ellos, les ![]() muestra su escote y los coloca en una posición en la que, dirigiéndose a la computadora de la forma característica de Tawny, pueda eliminarlos. Las connotaciones sexuales y políticamente poco correctas de la escena fueron probablemente lo que llevaron a su exclusión tanto como el hecho de que quizá alargara en exceso un momento de suspense. La reacción de Gwen es tan brutal como la que hubiera tenido Ripley, aunque su estilo no es en absoluto el mismo.
muestra su escote y los coloca en una posición en la que, dirigiéndose a la computadora de la forma característica de Tawny, pueda eliminarlos. Las connotaciones sexuales y políticamente poco correctas de la escena fueron probablemente lo que llevaron a su exclusión tanto como el hecho de que quizá alargara en exceso un momento de suspense. La reacción de Gwen es tan brutal como la que hubiera tenido Ripley, aunque su estilo no es en absoluto el mismo.
Hay otras parodias dignas de reseñar en este argumento muy bien hilado donde, a diferencia de muchos programas de CF, no hay cabos sueltos. Por ejemplo, los dos McGuffins de la película, el botón azul que detendrá la cuenta atrás para la autodestrucción, y el artefacto Omega 13, son, de ![]() forma bastante literal, botones de reinicio. Quizá sea necesario explicar para quienes no sean seguidores del tipo de estructura narrativa habitual en “Star Trek” que al final de cada episodio, todo regresaba al status quo inicial: nada había cambiado y nada se había aprendido –una de las razones por las que “Star Trek: Espacio Profundo Nueve” goza de la predilección de tantos fans respecto a otras series de la franquicia es porque la acción se localiza siempre en un lugar concreto y ofrece una sólida continuidad en la que se evita caer en ese perpetuo “volver a empezar”-
forma bastante literal, botones de reinicio. Quizá sea necesario explicar para quienes no sean seguidores del tipo de estructura narrativa habitual en “Star Trek” que al final de cada episodio, todo regresaba al status quo inicial: nada había cambiado y nada se había aprendido –una de las razones por las que “Star Trek: Espacio Profundo Nueve” goza de la predilección de tantos fans respecto a otras series de la franquicia es porque la acción se localiza siempre en un lugar concreto y ofrece una sólida continuidad en la que se evita caer en ese perpetuo “volver a empezar”-
“Galaxy Quest” es una película sobre una antaño popular serie de televisión que es recuperada para una nueva generación de fans (remedando lo que había ocurrido con la propia “Star Trek: La Nueva Generación” a finales de los ochenta) y resulta interesante la forma en que, de una forma paródica y utilizando los mismos estereotipos, sirve para promocionar su contrapartida televisiva y subrayar la importancia del género para los modernos aficionados a la CF. Éstos, aparentemente, ![]() tampoco salen bien parados en el film. Sólo aparentemente. Al comienzo de la historia, cuando en la convención se presenta la ficticia serie, los actores y los aficionados, el tono es mordaz, casi sangrante. El programa es cutre, los actores están quemados y los fans se recrean en oscuras bromas y comportamientos obsesivos. Ahí tenemos a los obesos disfrazados con uniformes que les sientan fatal, los ansiosos capaces de cualquier cosa por conseguir una firma de su héroe favorito, los frikis que se han aprendido hasta el último vocablo de tecnocháchara de cada episodio…. Es evidente que los guionistas no sólo eran fans de “Star Trek”, sino que conocían muy bien el tipo de fauna que asistía a sus convenciones.
tampoco salen bien parados en el film. Sólo aparentemente. Al comienzo de la historia, cuando en la convención se presenta la ficticia serie, los actores y los aficionados, el tono es mordaz, casi sangrante. El programa es cutre, los actores están quemados y los fans se recrean en oscuras bromas y comportamientos obsesivos. Ahí tenemos a los obesos disfrazados con uniformes que les sientan fatal, los ansiosos capaces de cualquier cosa por conseguir una firma de su héroe favorito, los frikis que se han aprendido hasta el último vocablo de tecnocháchara de cada episodio…. Es evidente que los guionistas no sólo eran fans de “Star Trek”, sino que conocían muy bien el tipo de fauna que asistía a sus convenciones.
Pero a medida que la trama progresa, el film pone en duda ese cinismo inicial. Los termianos no son sarcásticos ni albergan dudas respecto a la valía de la serie o sus protagonistas; es en el momento en el que los actores dejan de autocompadecerse cuando se convierten en héroes; y los ![]() fans, cuyo minucioso conocimiento de la serie logra salvar vidas, aparecen finalmente como individuos aptos integrados culturalmente en un grupo solidario. Esto era algo que contrastaba con el estereotipo al que recurren habitualmente los medios de comunicación, en virtud del cual el aficionado, el friki y especialmente el de CF, es presentado como un sujeto con graves carencias emocionales y sociales. Y es que al mismo tiempo que las series del género seguían siendo muy populares entre las principales cadenas generalistas y por cable, la forma en que se representa al fandom al principio de la película revela cómo éste es percibido en realidad por Hollywood.
fans, cuyo minucioso conocimiento de la serie logra salvar vidas, aparecen finalmente como individuos aptos integrados culturalmente en un grupo solidario. Esto era algo que contrastaba con el estereotipo al que recurren habitualmente los medios de comunicación, en virtud del cual el aficionado, el friki y especialmente el de CF, es presentado como un sujeto con graves carencias emocionales y sociales. Y es que al mismo tiempo que las series del género seguían siendo muy populares entre las principales cadenas generalistas y por cable, la forma en que se representa al fandom al principio de la película revela cómo éste es percibido en realidad por Hollywood.
Otra de las fortalezas del film es que sabe cuándo atenuar el tono humorístico. En un par de ocasiones –la visión de Nesmith de un gigante gaseoso con anillos y su entendimiento definitivo de que está verdaderamente en el espacio; el encuentro de Nesmith y Gwen con el Omega 13 mientras se mueven por los conductos de la nave…- se nos presentan momentos de auténtica maravilla construidos tanto con el uso de unos efectos digitales algo chillones –a cargo de la Industrial Light & Magic- y la expresión de las caras de los actores. Estos breves pero cruciales momentos nos recuerdan por qué nos encanta la CF.
“Galaxy Quest” es una comedia inteligente que no hiriente, que sabe capturar a la perfección el espíritu y mitología de “Star Trek”, sus actores y sus fans, para ofrecer una parodia metalinguística al tiempo que un afectuoso homenaje a la memoria de Gene Roddenberry y las tripulaciones de tantas naves televisivas que han surcado el espacio a partir de entonces, desde “Andrómeda” a “Farscape”, de “Firefly” a “Babylon 5”. Consigue equilibrar muchos elementos sin que se le caiga ninguno: reírse de la space opera y al mismo tiempo narrar una; hacer un film para los fans de “Star Trek” que sea también disfrutable por el público en general; tener un héroe desagradable e histriónico que consigue sobreponerse a su decadencia y egocentrismo para ganarse el favor del espectacor.
Quince años después de su estreno, “Galaxy Quest” continúa siendo no sólo un film perfectamente válido como comedia y como estudio de las dinámicas y estereotipos de todo un subgénero, sino una de las mejores películas de toda la historia de “Star Trek”.
↧
November 30, 2015, 11:09 pm
Robert Silverberg, uno de los autores más prolíficos en un género que no anda corto de ellos, consiguió alcanzar el difícil equilibrio entre la ciencia ficción de tradición pulp y aquella con aspiraciones más literarias. Sus inicios fueron comunes a los de tantos escritores de los cuarenta y cincuenta, produciendo por dinero multitud de cuentos y novelas de calidad mediocre no sólo de CF sino también de otros géneros, destinadas a llenar las ávidas páginas de las revistas mensuales de la época.
No es de extrañar que semejante ritmo acabara por resultarle insatisfactorio a todos los niveles y anunció su abandono del género en 1959, dedicándose entonces a otros campos como el ensayo histórico. Fue Frederik Pohl, entonces editor de la revista “Galaxy Science Fiction”, quien a mediados de los sesenta le animó para que regresara, convenciéndole de que el mercado estaba preparado para acoger una ciencia ficción más literaria que abordara nuevos conceptos. Tenía razón. En esta etapa, Silverberg, quizá el más dotado técnicamente de su generación, destacó como un sobresaliente heredero de la New Wave norteamericana. A pesar de un segundo retiro de la ciencia ficción en 1976, aparentemente desilusionado por el aislamiento que sufría el género dentro del panorama cultural, resurgiría en 1980 con fuerzas renovadas, recuperando su impresionante ritmo de producción.
Hay quien ha contabilizado nada menos que 1.200 novelas en su bibliografía. La edición de 2010 del “The Science Ficiton Hall of Fame” reseña 348 novelas de ciencia ficción, su participación en 106 antologías y otras 94 obras de no ficción, desde ensayos sobre Niels Bohr o Kublai Kan hasta![]() el masoquismo o el sexo en las fuerzas armadas pasando incluso por la pornografía blanda en sus inicios. A ello habría que sumar muchos otros escritos incompletos o firmados con seudónimos de lo más variados, algunos de los cuales se han perdido. Su productividad es, a la vista está, casi sobrehumana.
el masoquismo o el sexo en las fuerzas armadas pasando incluso por la pornografía blanda en sus inicios. A ello habría que sumar muchos otros escritos incompletos o firmados con seudónimos de lo más variados, algunos de los cuales se han perdido. Su productividad es, a la vista está, casi sobrehumana.
Pero además de en el volumen de su obra, es igualmente difícil encontrar un paralelo en la ciencia ficción que haya realizado tan bien su transición de artesano eficaz a escritor de prosa elegante. A diferencia de muchísimos profesionales que quedaron atascados en el guetto de las revistas pulp, Silverberg ofreció en su segunda etapa algunas obras memorables, bien escritas, imaginativas y técnicamente perfectas. Una de ellas es “Muero por Dentro”.
David Selig es un judío de Nueva York cuyo poder telepático le permite leer las mentes aunque no transmitir sus propios pensamientos. Desde niño ha podido penetrar en los secretos de todos los que le rodeaban pero, al mismo tiempo, ha sido incapaz de procesar emocionalmente todo ese ![]() conocimiento. Su reacción ha sido siempre la de distanciarse de los demás porque, en las contadísimas ocasiones en las que ha revelado su secreto a alguien querido, el resultado ha sido el miedo y el rechazo. Ni siquiera encontrar a un igual, el nihilista telépata Nyquist, le reporta la satisfacción que esperaba, puesto que éste utiliza su mayor dominio de los poderes para satisfacer simples necesidades materiales y a diferencia de Selig, no siente remordimiento alguno por ello.
conocimiento. Su reacción ha sido siempre la de distanciarse de los demás porque, en las contadísimas ocasiones en las que ha revelado su secreto a alguien querido, el resultado ha sido el miedo y el rechazo. Ni siquiera encontrar a un igual, el nihilista telépata Nyquist, le reporta la satisfacción que esperaba, puesto que éste utiliza su mayor dominio de los poderes para satisfacer simples necesidades materiales y a diferencia de Selig, no siente remordimiento alguno por ello.
En el momento en que transcurre la acción, la Nueva York de mediados de la década de los setenta, Selig se siente un fracasado en todos los órdenes. Ni siquiera ha sabido sacar provecho de su capacidad mental y se gana la vida precariamente redactando trabajos para estudiantes universitarios. Pero lo peor de todo es que, ahora que ya ha cumplido los cuarenta años, siente que su poder, aquello que lo ha definido siempre, le abandona. “Logro percibir barboteos y chillidos aislados de individualidades distintas: un violento aguijonazo de deseo, un graznido de odio, una punzada de remordimiento, un repentino refunfuño interior (…) Cuando se sabe que algo está muriendo dentro de uno, se aprende a no confiar demasiado en las vitalidades fortuitas de un momento fugaz. Aunque mi poder se manifiesta hoy con fuerza, posiblemente mañana sólo oiga lejanos y exasperantes murmullos”.
Es cierto que su capacidad telepática nunca le ha reportado grandes alegrías, pero su pérdida equivale para él a la ceguera o la sordera. Sencillamente, no sabe relacionarse con nadie sin escanear sus pensamientos, sin captar las emociones ajenas, sin saber cómo van a reaccionar los que le rodean o qué piensan de él. La desaparición de lo que para él es un sentido más, le hace ![]() también reflexionar sobre su pasado y lo que descubre no le gusta. La novela se centra en ese sentimiento de desolación, vacío y oportunidades perdidas que resultará familiar para muchos lectores que, habiendo dejado atrás el optimismo de la juventud, especulan en sus momentos de tranquilidad sobre lo que podrían haber conseguido. “Hoy en día, incluso los profesores, me parecen jóvenes. Hay personas con título de doctor que tienen quince años menos que yo. ¿No es increíble?”.
también reflexionar sobre su pasado y lo que descubre no le gusta. La novela se centra en ese sentimiento de desolación, vacío y oportunidades perdidas que resultará familiar para muchos lectores que, habiendo dejado atrás el optimismo de la juventud, especulan en sus momentos de tranquilidad sobre lo que podrían haber conseguido. “Hoy en día, incluso los profesores, me parecen jóvenes. Hay personas con título de doctor que tienen quince años menos que yo. ¿No es increíble?”.
La acción cubre un espacio de varias semanas en las cuales Selig va perdiendo su poder, pero a través de múltiples flashbacks, el libro ofrece un recorrido de lo que ha sido su vida desde la infancia, sus temores, su forma de relacionarse con la familia, los compañeros estudiantes, los amigos o las amantes…
El subgénero de los superhombres en la ciencia ficción ha adoptado frecuentemente una de dos aproximaciones. Por un lado, la del individuo al que sus poderes sitúan por encima de los del resto de su especie; son seres cuya inteligencia o capacidades mentales los convierten en inaprensibles para nuestros cerebros “normales” y, por tanto, despiertan temor y sospecha, muchas veces debido a que esos poderes son producto de una transcendencia hacia una etapa evolutiva superior, o quizá de una comunión con algún tipo de entidad cósmica o mística. A esta categoría pertenecerían, por ejemplo, novelas como “La maravilla de Hampenshire” (1911), “Juan Raro” (1935) o “El Fin de la Infancia” (1953). Aquí podrían incluirse también aquellos relatos en los que la nueva especie de humanos telépatas ![]() ha de enfrentarse a los prejuicios de aquellos, mayoritarios, que no disfrutan sus capacidades, como en “Slan” (1940) o los relatos incluidos en “Mutante” (1953) de Henry Kuttner.
ha de enfrentarse a los prejuicios de aquellos, mayoritarios, que no disfrutan sus capacidades, como en “Slan” (1940) o los relatos incluidos en “Mutante” (1953) de Henry Kuttner.
La segunda forma en que se aborda el fenómeno telepático comprende aquellas historias en las que éste es un poder funcional, no particularmente misterioso, del que hacen uso personas que, en todo lo demás, son iguales a los no telépatas, con todas sus virtudes y defectos. “El Hombre Demolido” (1953) sería un ejemplo, y la novela que ahora comento otro.
Quizá Silverberg acabó harto del estereotipo de superhombre que Campbell propugnó desde su revista “Astounding Science Fiction” y quiso subvertir los tópicos del subgénero en virtud de los cuales las capacidades especiales son un don bienvenido. Y lo hace, simplemente, adoptando una visión realista. Precisamente, una de las mejores bazas de “Muero por Dentro” es cómo consigue transmitir con viveza, originalidad y verosimilitud los sentimientos del protagonista y las diferentes formas en que experimenta su poder, ya sea el salto promiscuo de mente a mente, la penetración a medias sexual y a medias mística que rara vez llega hasta el ser más íntimo de alguien, el efecto de las drogas alucinógenas sobre su poder o incluso la conexión con mentes muy primitivas, como la de una abeja (“Experimenta con intensidad la sensación de ser diminuto, compacto, alado y velloso. Qué seco es el mundo de la abeja, sin sangre, desecado, árido”), poco desarrolladas como la de un bebé o incluso totalmente opacas a su examen.
Entre las más sorprendentes experiencias telepáticas que el lector puede compartir con el ![]() protagonista está la que cuenta cómo “cuando, pongamos por caso, miro dentro de la mente de la señora Esperanza Domínguez y recibo de ella un cotorreo en español, en realidad no sé qué está pensando, porque no entiendo mucho de español. Pero si llegara a las profundidades de su alma tendría una comprensión absoluta de todo lo que allí encontrara. La mente puede pensar en español, vasco, húngaro o finlandés, pero el alma piensa en un idioma sin idioma, accesible a cualquier engendro curioso y solapado que llega a escudriñar sus misterios”; o la revelación de que un aparentemente obtuso granjero es en realidad un místico: “Se desliza dentro de Schiele, se hunde a través de densas capas de meditaciones ininteligibles en alemán y llega al fondo del alma del granjero, el lugar donde habita su esencia. Asombroso: ¡el viejo Schiele es un místico, un contemplativo! Ahí no hay hosquedad, nada del oscuro carácter vengativo luterano. Esto es budismo puro: Schiele permanece de pie, pisando sus fértiles campos, apoyado en su azada, con los pies firmemente apoyados en la tierra, en comunión con el universo. Dios inunda su alma. Toca la unidad de todas las cosas”.
protagonista está la que cuenta cómo “cuando, pongamos por caso, miro dentro de la mente de la señora Esperanza Domínguez y recibo de ella un cotorreo en español, en realidad no sé qué está pensando, porque no entiendo mucho de español. Pero si llegara a las profundidades de su alma tendría una comprensión absoluta de todo lo que allí encontrara. La mente puede pensar en español, vasco, húngaro o finlandés, pero el alma piensa en un idioma sin idioma, accesible a cualquier engendro curioso y solapado que llega a escudriñar sus misterios”; o la revelación de que un aparentemente obtuso granjero es en realidad un místico: “Se desliza dentro de Schiele, se hunde a través de densas capas de meditaciones ininteligibles en alemán y llega al fondo del alma del granjero, el lugar donde habita su esencia. Asombroso: ¡el viejo Schiele es un místico, un contemplativo! Ahí no hay hosquedad, nada del oscuro carácter vengativo luterano. Esto es budismo puro: Schiele permanece de pie, pisando sus fértiles campos, apoyado en su azada, con los pies firmemente apoyados en la tierra, en comunión con el universo. Dios inunda su alma. Toca la unidad de todas las cosas”.
Toda la narración gira alrededor de un personaje principal, cuidadosamente construido por ![]() Silverberg como una suerte de alter ego de sí mismo. Como el propio Silverberg, David Selig es un judío no religioso, neoyorquino, graduado por la universidad de Columbia, muy versado tanto en literatura clásica como en ciencia ficción, con predilección por el autoanálisis y tendencia al pesimismo. Selig es quizá lo que Silverberg podría haber sido si hubiera contado con los mismos poderes telepáticos.
Silverberg como una suerte de alter ego de sí mismo. Como el propio Silverberg, David Selig es un judío no religioso, neoyorquino, graduado por la universidad de Columbia, muy versado tanto en literatura clásica como en ciencia ficción, con predilección por el autoanálisis y tendencia al pesimismo. Selig es quizá lo que Silverberg podría haber sido si hubiera contado con los mismos poderes telepáticos.
Ya desde las primeras páginas se establece su carácter: perezoso, atormentado y con una obsesión compulsiva por el autoanálisis. No confía en su hermana, se distrae fácilmente con meditaciones personales, maldice su poder y al tiempo tiene miedo de que se desvanezca. Es, un una sola palabra, un perdedor; inteligente, sí, pero perdedor al fin y al cabo.
Además de por el sentimiento de inexorable pérdida, del paso del tiempo y la llegada de la decadencia, “Muero por Dentro” es una novela sombría por otras razones. En primer lugar, porque los poderes de Selig son interpretados como una carga, una maldición. No solamente no ha sabido sacar provecho económico de ellos, sino que le han alienado de sus congéneres. A Selig le atormenta el sentimiento de culpa por espiar en las mentes ajenas; pero es que, además, ese espionaje, para el cual ningún pensamiento o emoción está vedado, sólo parece haberle servido para extraer la peor visión posible de la especia humana.
Hay momentos divertidos, como cuando el joven David lee en la mente del psiquiatra que lo![]() analiza las palabras que debe responder en un test de asociación de conceptos. Y sus poderes no solo le han traído desgracias, sino experiencias únicas y gratificantes: “Los mortales nacen en un valle de lágrimas y, de donde pueden, obtienen sensaciones agradables. Algunos, al buscar el placer, se ven obligados a recurrir al sexo, las drogas, el alcohol, la televisión, el cine, los naipes, la bolsa de valores, el hipódromo, la ruleta, los látigos y cadenas, la colección de primeras ediciones, los cruceros por el Caribe, las botellas de rapé chinas, la poesía anglosajona, las prendas de vestir, los partidos de fútbol profesional o cualquier otra cosa. Pero no él, no el maldito David Selig. Lo que él tenía que hacer era sentarse tranquilamente con su aparato bien abierto y recibir las ondas de pensamiento arrastradas por la brisa telepática. Indirectamente y con la mayor facilidad vivió cientos de vidas. Acumuló en su cueva el botín de mil almas”.
analiza las palabras que debe responder en un test de asociación de conceptos. Y sus poderes no solo le han traído desgracias, sino experiencias únicas y gratificantes: “Los mortales nacen en un valle de lágrimas y, de donde pueden, obtienen sensaciones agradables. Algunos, al buscar el placer, se ven obligados a recurrir al sexo, las drogas, el alcohol, la televisión, el cine, los naipes, la bolsa de valores, el hipódromo, la ruleta, los látigos y cadenas, la colección de primeras ediciones, los cruceros por el Caribe, las botellas de rapé chinas, la poesía anglosajona, las prendas de vestir, los partidos de fútbol profesional o cualquier otra cosa. Pero no él, no el maldito David Selig. Lo que él tenía que hacer era sentarse tranquilamente con su aparato bien abierto y recibir las ondas de pensamiento arrastradas por la brisa telepática. Indirectamente y con la mayor facilidad vivió cientos de vidas. Acumuló en su cueva el botín de mil almas”.
Pero en general, la telepatía del protagonista es una maldición en tanto en cuanto le da acceso a los rincones más oscuros de nuestra naturaleza y ese conocimiento le ha convertido en un ser cínico e introvertido. Es capaz de ver claramente a través del velo de mentiras e hipocresías tras el cual se escudan las personas en su vida social. Pero esa es una característica que comparte el propio Selig. De hecho, la única vez que, confiando en el amor –y en el LSD-, alcanzó la completa unión mental con otra persona, una antigua amante llamada Toni, sólo sirvió para que ésta le abandonara aterrorizada al averiguar la imagen que él tenía de ella. La ![]() hipocresía reinante en la sociedad queda también expuesta en el análisis que Selig hace de la mente de los políticos. Sus conclusiones aparecen piadosamente camufladas, aunque desde luego no son favorables. “¿Por qué tengo que votar? No votaré. Yo no voto. Con toda esa propaganda a mí no me convencen, no formo parte del montaje. Votar es asunto de ellos”. (…) “Aunque miré dentro de su mente (la de Richard Nixon) no les diré lo que encontré allí, sólo les diré que fue más o menos lo que debí haber supuesto que encontraría. A partir de ese día no he tenido nada que ver con la política o los políticos. Hoy me quedo en casa, no voy a votar. Que elijan al próximo presidente sin mi ayuda”.
hipocresía reinante en la sociedad queda también expuesta en el análisis que Selig hace de la mente de los políticos. Sus conclusiones aparecen piadosamente camufladas, aunque desde luego no son favorables. “¿Por qué tengo que votar? No votaré. Yo no voto. Con toda esa propaganda a mí no me convencen, no formo parte del montaje. Votar es asunto de ellos”. (…) “Aunque miré dentro de su mente (la de Richard Nixon) no les diré lo que encontré allí, sólo les diré que fue más o menos lo que debí haber supuesto que encontraría. A partir de ese día no he tenido nada que ver con la política o los políticos. Hoy me quedo en casa, no voy a votar. Que elijan al próximo presidente sin mi ayuda”.
Ni siquiera conocer a un semejante le ha ayudado a superar su continua decepción. David descubre no solamente que no es el único telépata, sino que es posible vivir con ese poder e incluso disfrutar de ello. “Nyquist era la única persona que Selig conocía que tuviera el poder. Y no solamente eso, el hecho de tenerlo no le había trastornado en absoluto. Nyquist usaba su poder de un modo tan simple y natural como lo hacía con sus ojos o sus piernas, para su propio provecho, sin excusas y sin culpas. Posiblemente se trataba de la persona menos neurótica que jamás había conocido Selig. Su trabajo consistía en explotar a la gente, obtenía sus ingresos invadiendo la mente de otros; pero, al igual que un tigre, se abalanzaba sobre sus víctimas sólo cuando estaba hambriento, nunca atacaba por atacar. Sólo cogía lo que necesitaba, y jamás cuestionaba a la providencia que lo había hecho tan espléndidamente apto para tomar”. Selig no halla consuelo ni apoyo en su relación con Nyquist, ya que éste no comparte la opinión de aquél acerca de que sus poderes les hacen más susceptibles a la angustia metafísica. Para Nyquist, la telepatía es simplemente un don que utilizar y con el que disfrutar, una extensión de sus otras facultades. Cuando Selig afirma: “El don tuerce el espíritu. ![]() Oscurece el alma”, Nyquist le responde sencillamente: “Tal vez la tuya, pero no la mía”. (…) “En eso tenía razón. La telepatía no le había dañado. Los problemas que yo tenía posiblemente eran los mismos aunque hubiese nacido sin el don”.
Oscurece el alma”, Nyquist le responde sencillamente: “Tal vez la tuya, pero no la mía”. (…) “En eso tenía razón. La telepatía no le había dañado. Los problemas que yo tenía posiblemente eran los mismos aunque hubiese nacido sin el don”.
(ATENCIÓN: SPOILER) De todas formas, la novela termina con un rayo de esperanza y una lección para el lector que, sin embargo, no diluyen todo lo narrado anteriormente. Enfrentado a la realidad, Selig solo tiene dos opciones: quedarse paralizado por el arrepentimiento por las oportunidades perdidas y la inexorable decadencia asociada al envejecimiento, o aceptar que ante él se abre una nueva vida, con sus satisfacciones y recompensas; que no hay necesidad de sucumbir a la oscuridad prematuramente. David acepta su pérdida, reformula la siempre difícil relación con su hermana y se prepara con resignación, puede que hasta con cierto alivio o incluso expectación, para la nueva existencia que se abre ante él; o, como prefiere interpretarlo, la muerte que precederá a la auténtica y definitiva (FIN SPOILER).
![]() Los elementos que habitualmente se asocian con la ciencia ficción juegan aquí un papel mínimo. Dado que no hay elementos de ficción especulativa y que la narración se centra en el mundo interior del personaje y su desarrollo a lo largo del libro, tiene más puntos en común con la literatura mainstream que con, por ejemplo, una space opera o un relato ciberpunk. De hecho, probablemente hoy parece menos una novela de CF que en el momento de su publicación. Ello responde al movimiento que se produjo en el interior de la ciencia ficción tras el final de la New Age: fusionar la literatura mainstream con el género, prestando especial atención a la calidad literaria. Sin duda esto ha sido uno de los factores que han contribuido a que “Muero por Dentro” haya conseguido aguantar tan bien el paso del tiempo a pesar de haberse ambientado en un tiempo y lugar muy concretos que ahora quedan en nuestro pasado. Además, ello añade una capa extra al libro de la que careció en su día: la perspectiva histórica. Selig se mueve por una parte en el ambiente universitario neoyorquino de los setenta, caracterizado por la lucha política y la difícil integración racial; y, por otra, en el narcisista ambiente cultural alternativo del momento, en el que pontificaban los gurús de turno, se ensalzaban obras de intelectuales malditos y se consideraban vanguardista y sofisticado el consumo de drogas y la práctica liberal del sexo (nada de todo lo cual, por cierto, parece tener Silverberg en alta estima).
Los elementos que habitualmente se asocian con la ciencia ficción juegan aquí un papel mínimo. Dado que no hay elementos de ficción especulativa y que la narración se centra en el mundo interior del personaje y su desarrollo a lo largo del libro, tiene más puntos en común con la literatura mainstream que con, por ejemplo, una space opera o un relato ciberpunk. De hecho, probablemente hoy parece menos una novela de CF que en el momento de su publicación. Ello responde al movimiento que se produjo en el interior de la ciencia ficción tras el final de la New Age: fusionar la literatura mainstream con el género, prestando especial atención a la calidad literaria. Sin duda esto ha sido uno de los factores que han contribuido a que “Muero por Dentro” haya conseguido aguantar tan bien el paso del tiempo a pesar de haberse ambientado en un tiempo y lugar muy concretos que ahora quedan en nuestro pasado. Además, ello añade una capa extra al libro de la que careció en su día: la perspectiva histórica. Selig se mueve por una parte en el ambiente universitario neoyorquino de los setenta, caracterizado por la lucha política y la difícil integración racial; y, por otra, en el narcisista ambiente cultural alternativo del momento, en el que pontificaban los gurús de turno, se ensalzaban obras de intelectuales malditos y se consideraban vanguardista y sofisticado el consumo de drogas y la práctica liberal del sexo (nada de todo lo cual, por cierto, parece tener Silverberg en alta estima).
Precisamente y relacionado con este último punto, la novela es también un ejemplo de la forma en ![]() que la censura que tradicionalmente pesaba sobre el género en lo relativo al sexo, fue desapareciendo a finales de los sesenta y principios de los setenta. Ciertamente, las revistas seguían teniendo reparos al respecto y a veces la versión de una obra serializada en éstas difería de la publicada en libros, pero en general, el sexo fue hallando acomodo en la ciencia ficción de mil y una formas. Silverberg no fue una excepción y vemos cómo Selig se sirve de sus poderes para averiguar la mejor forma de llevarse a una chica a la cama, o como, a través de su conexión con otro telépata, es capaz de experimentar una suerte de sexo grupal con tintes bisexuales: “Selig envidió la fría despreocupación de Nyquist. Nada de vergüenza, nada de culpa, ningún tipo de obsesión. Ningún rastro de orgullo exhibicionista ni de ansias de espiar: le parecía absolutamente natural intercambiar tales contactos en ese momento. Sin embargo, Selig no pudo dejar de sentirse un poco incómodo mientras observaba, con los ojos cerrados, lo que Nyquist hacía con la rubia, y cómo Nyquist también lo observaba a él y reflejaba imágenes sucesivas de sus copulaciones paralelas que reverberaban vertiginosamente de una mente a otra”
que la censura que tradicionalmente pesaba sobre el género en lo relativo al sexo, fue desapareciendo a finales de los sesenta y principios de los setenta. Ciertamente, las revistas seguían teniendo reparos al respecto y a veces la versión de una obra serializada en éstas difería de la publicada en libros, pero en general, el sexo fue hallando acomodo en la ciencia ficción de mil y una formas. Silverberg no fue una excepción y vemos cómo Selig se sirve de sus poderes para averiguar la mejor forma de llevarse a una chica a la cama, o como, a través de su conexión con otro telépata, es capaz de experimentar una suerte de sexo grupal con tintes bisexuales: “Selig envidió la fría despreocupación de Nyquist. Nada de vergüenza, nada de culpa, ningún tipo de obsesión. Ningún rastro de orgullo exhibicionista ni de ansias de espiar: le parecía absolutamente natural intercambiar tales contactos en ese momento. Sin embargo, Selig no pudo dejar de sentirse un poco incómodo mientras observaba, con los ojos cerrados, lo que Nyquist hacía con la rubia, y cómo Nyquist también lo observaba a él y reflejaba imágenes sucesivas de sus copulaciones paralelas que reverberaban vertiginosamente de una mente a otra”
![]() El mismo David es capaz de experimentar parte de las sensaciones asociadas al orgasmo femenino: “Son islas solitarias en el vacío del espacio, conscientes sólo de sus cuerpos y quizá de esa rígida vara intrusa contra la que empujan. Cuando el placer las invade es un fenómeno curiosamente impersonal, no importa cuán titánico sea su impacto. Eso fue lo que ocurrió aquella vez con Toni. No hice ninguna objeción; sabía qué podía esperar y no me sentí engañado, rechazado o defraudado. De hecho, la unión de almas con ella en ese momento imponente sirvió para provocar mi propio orgasmo y triplicar su intensidad. Entonces perdí contacto con ella. El cataclismo del orgasmo quebranta el frágil vínculo telepático.”
El mismo David es capaz de experimentar parte de las sensaciones asociadas al orgasmo femenino: “Son islas solitarias en el vacío del espacio, conscientes sólo de sus cuerpos y quizá de esa rígida vara intrusa contra la que empujan. Cuando el placer las invade es un fenómeno curiosamente impersonal, no importa cuán titánico sea su impacto. Eso fue lo que ocurrió aquella vez con Toni. No hice ninguna objeción; sabía qué podía esperar y no me sentí engañado, rechazado o defraudado. De hecho, la unión de almas con ella en ese momento imponente sirvió para provocar mi propio orgasmo y triplicar su intensidad. Entonces perdí contacto con ella. El cataclismo del orgasmo quebranta el frágil vínculo telepático.”
El estilo de la novela, como hemos ido viendo en los extractos de la misma que he ido incluyendo, es igualmente brillante. Esta escrita principalmente en primera persona y tiempo presente, ya que se trata de reproducir la visión casi omnisciente de Selig, cómo él experimenta el mundo y los cambios que se están produciendo en su mente. Hay otras partes del libro que narran acontecimientos pasados de su vida y para las que se recurre a la narración en tercera persona y tiempo pasado. Los flashbacks son vívidos fragmentos que ayudan a dar consistencia al personaje y que revelan las diferentes capas de desengaño y frustración que ha acumulado a lo largo de su vida. Ésta ha sido infeliz y solitaria, en no poca medida debido a su carácter autocompasivo y pesimista.
Silverberg juega con las palabras y sus significados, cambia con fluidez los tiempos verbales, pasa ![]() de la aproximación científica a la visión subjetiva, se dirige al lector rompiendo la cuarta pared, incluye extractos de documentos y cartas ficticios…En este último caso, por ejemplo, se incluyen algunos trabajos completos realizados por Selig para estudiantes universitarios. Todo el cuarto capítulo es la transcripción de un ensayo sobre las novelas de Kafka. Esto, junto a las abundantes referencias a poetas, novelistas, dramaturgos, científicos, filósofos, artistas y compositores, habla quizá de las neurosis de un escritor incómodo con su éxito como autor de género que intenta justificar la validez de sus credenciales y su conocimiento de la “verdadera” cultura.
de la aproximación científica a la visión subjetiva, se dirige al lector rompiendo la cuarta pared, incluye extractos de documentos y cartas ficticios…En este último caso, por ejemplo, se incluyen algunos trabajos completos realizados por Selig para estudiantes universitarios. Todo el cuarto capítulo es la transcripción de un ensayo sobre las novelas de Kafka. Esto, junto a las abundantes referencias a poetas, novelistas, dramaturgos, científicos, filósofos, artistas y compositores, habla quizá de las neurosis de un escritor incómodo con su éxito como autor de género que intenta justificar la validez de sus credenciales y su conocimiento de la “verdadera” cultura.
En resumen, “Muero por Dentro” es una obra maestra del género, uno de esos clásicos que demuestran lo maravillosa que puede llegar a ser la mejor ciencia ficción y que nada tiene que envidiar a los logros de la literatura generalista en lo que a profundidad de trama y personajes se refiere. Si se desea mostrar a un lector no conocedor de la CF una puerta de entrada a la misma, esta novela bien podría servir para ello.
↧
December 7, 2015, 9:28 am
A mediados de los sesenta, Ray Bradbury se había convertido en un exitoso ejemplo de autor capaz de alcanzar el éxito en diversos géneros, escribiendo clásicos tales como “Crónicas Marcianas” (1950), “Fahrenheit 451” (1953), “El Vino del Estío” (1957) y antologías de relatos cortos como “El Carnaval de las Tinieblas” (1947), “El Hombre Ilustrado” (1951) o “Las Doradas Manzanas del Sol” (1953). Su prosa evocaba una nostalgia melancólica por la infancia perdida, por una América más simple y honesta que nunca existió, exhibiendo un idealismo sentimental que defendía la tradición y la vida sencilla y desconfiaba del cambio y la tecnología.
Por su parte, François Truffaut fue uno de los principales representantes de la Nueva Ola ![]() cinematográfica que se desarrolló en Francia en la década de los sesenta del pasado siglo. Truffaut firmó aclamados títulos como “Los 400 Golpes” (1959) o “Jules y Jim” (1962) para pasar luego a cintas influenciadas por Alfred Hitchcock como “La Novia Vestía de Negro” (1967), “El Pequeño Salvaje” (1969), “La Noche Americana” (1973) o “El Diario Íntimo de Adela H” (1975). Según él mismo declaró, encontraba las películas de ciencia ficción absurdas y carentes de interés… hasta que un amigo suyo le aconsejó que leyera “Fahrenheit 451” y comprobara así lo fascinante que podía llegar a ser el género. Truffaut, al contrario que Bradbury, tendía más a la ironía que al sentimentalismo, pero aún así se quedó prendado del relato. Compró los derechos del libro por 25.000 dólares y durante años intentó recaudar los fondos necesarios para sacar adelante una adaptación al cine, lo que finalmente consiguió con la ayuda del productor neoyorquino Lewis M.Allen. Aparte de una traslación muy libre de un relato corto firmado por él, “La Sirena de Niebla” (convertida en “El Monstruo de los Tiempos Remotos", 1953), esta sería la primera vez que un trabajo de Bradbury tuvo su versión cinematográfica.
cinematográfica que se desarrolló en Francia en la década de los sesenta del pasado siglo. Truffaut firmó aclamados títulos como “Los 400 Golpes” (1959) o “Jules y Jim” (1962) para pasar luego a cintas influenciadas por Alfred Hitchcock como “La Novia Vestía de Negro” (1967), “El Pequeño Salvaje” (1969), “La Noche Americana” (1973) o “El Diario Íntimo de Adela H” (1975). Según él mismo declaró, encontraba las películas de ciencia ficción absurdas y carentes de interés… hasta que un amigo suyo le aconsejó que leyera “Fahrenheit 451” y comprobara así lo fascinante que podía llegar a ser el género. Truffaut, al contrario que Bradbury, tendía más a la ironía que al sentimentalismo, pero aún así se quedó prendado del relato. Compró los derechos del libro por 25.000 dólares y durante años intentó recaudar los fondos necesarios para sacar adelante una adaptación al cine, lo que finalmente consiguió con la ayuda del productor neoyorquino Lewis M.Allen. Aparte de una traslación muy libre de un relato corto firmado por él, “La Sirena de Niebla” (convertida en “El Monstruo de los Tiempos Remotos", 1953), esta sería la primera vez que un trabajo de Bradbury tuvo su versión cinematográfica.
En el futuro, los libros han sido prohibidos ya que se cree que leer conduce al idealismo y éste a la ![]() discordia y la infelicidad. La conformidad y la parálisis intelectual se han convertido en la norma social. Un cuerpo especial conocido paradójicamente como “Bomberos”, se encarga de localizar y quemar los libros que algunos ciudadanos recalcitrantes todavía esconden en sus asépticos domicilios. Montag (Oskar Werner) es uno de ellos. No tiene razones para dudar de la bondad de su profesión hasta que conoce a Clarisse (Julie Christie), una bella y poco ortodoxa maestra que vive en la casa vecina a la suya. Ésta le pregunta si alguna vez lee los libros que destruye, una cuestión que despierta la curiosidad del bombero. En su siguiente salida, esconde un libro para leerlo en secreto en su hogar. Pronto, se encuentra leyendo compulsivamente a escondidas, lo que causa repulsión y terror a su esposa Linda (Julie Christie) por las consecuencias que ello les puede acarrear.
discordia y la infelicidad. La conformidad y la parálisis intelectual se han convertido en la norma social. Un cuerpo especial conocido paradójicamente como “Bomberos”, se encarga de localizar y quemar los libros que algunos ciudadanos recalcitrantes todavía esconden en sus asépticos domicilios. Montag (Oskar Werner) es uno de ellos. No tiene razones para dudar de la bondad de su profesión hasta que conoce a Clarisse (Julie Christie), una bella y poco ortodoxa maestra que vive en la casa vecina a la suya. Ésta le pregunta si alguna vez lee los libros que destruye, una cuestión que despierta la curiosidad del bombero. En su siguiente salida, esconde un libro para leerlo en secreto en su hogar. Pronto, se encuentra leyendo compulsivamente a escondidas, lo que causa repulsión y terror a su esposa Linda (Julie Christie) por las consecuencias que ello les puede acarrear.
Sus compañeros registran la casa de Clarisse pero ella consigue escapar y le revela a Montag la ![]() existencia de una colonia de parias que dedican sus vidas a conservar el legado cultural de la civilización mediante la memorización de los libros. Montag, totalmente alienado ya de su anterior vida y sin saber que su esposa lo ha denunciado, intenta dimitir, pero su jefe (Cyril Cusak) le convence para que participe en una última misión que resulta ser el registro de su propia casa. Viéndose atrapado, Montag ataca a sus compañeros con el lanzallamas y se convierte en un fugitivo que trata de contactar con los Hombres-Libro de los que le habló Clarisse.
existencia de una colonia de parias que dedican sus vidas a conservar el legado cultural de la civilización mediante la memorización de los libros. Montag, totalmente alienado ya de su anterior vida y sin saber que su esposa lo ha denunciado, intenta dimitir, pero su jefe (Cyril Cusak) le convence para que participe en una última misión que resulta ser el registro de su propia casa. Viéndose atrapado, Montag ataca a sus compañeros con el lanzallamas y se convierte en un fugitivo que trata de contactar con los Hombres-Libro de los que le habló Clarisse.
![]() Muy a menudo en la ciencia ficción, la política degenera en totalitarismo, el planeta se ve sometido a graves problemas y, en general, el futuro próximo se ve con escepticismo cuando no temor. El propio género se redefinió durante la década de los sesenta pasando de un intento de anticipar lo que podría ocurrir en el futuro a dejar constancia de lo que ya estaba pasando en el presente extrapolándolo al mañana. Mientras que en la ciencia ficción producida en décadas anteriores se tendía a idealizar el futuro, ahora los autores empezaron a obsesionarse con los errores que lastran todas las sociedades humanas.
Muy a menudo en la ciencia ficción, la política degenera en totalitarismo, el planeta se ve sometido a graves problemas y, en general, el futuro próximo se ve con escepticismo cuando no temor. El propio género se redefinió durante la década de los sesenta pasando de un intento de anticipar lo que podría ocurrir en el futuro a dejar constancia de lo que ya estaba pasando en el presente extrapolándolo al mañana. Mientras que en la ciencia ficción producida en décadas anteriores se tendía a idealizar el futuro, ahora los autores empezaron a obsesionarse con los errores que lastran todas las sociedades humanas.
En “Fahrenheit 451”, la distopia se articula, como hemos dicho, alrededor de la prohibición de leer ![]() libros. En el pasado, las civilizaciones justificaban su existencia y estructura en escrituras, ya fueran de carácter sagrado como la Biblia o laico como una Constitución. En la historia que se nos cuenta, el régimen político en el poder quiere “corregir” todos los errores cometidos en el pasado a la hora de se trataba de organizar las sociedades. Así, se elimina todo el conocimiento literario, filosófico y cultural en aras de un sistema verdaderamente democrático en el que todos los individuos sean iguales. Al no tener estímulos intelectuales que espoleen sus angustias e inseguridades, que provoquen diferencias de conocimiento y culturales entre los ciudadanos, todo el mundo será feliz. Por supuesto, lo que las autoridades –y los ciudadanos- no entienden, es que la libertad sólo es posible porque esos textos son susceptibles de múltiples interpretaciones y que la diversidad de pensamiento es la fuente del progreso. La “democracia” alcanzada en “Fahrenheit 451” es en realidad el ideal de cualquier régimen totalitario y la quema de libros funciona como una metáfora de las restricciones políticas e intelectuales.
libros. En el pasado, las civilizaciones justificaban su existencia y estructura en escrituras, ya fueran de carácter sagrado como la Biblia o laico como una Constitución. En la historia que se nos cuenta, el régimen político en el poder quiere “corregir” todos los errores cometidos en el pasado a la hora de se trataba de organizar las sociedades. Así, se elimina todo el conocimiento literario, filosófico y cultural en aras de un sistema verdaderamente democrático en el que todos los individuos sean iguales. Al no tener estímulos intelectuales que espoleen sus angustias e inseguridades, que provoquen diferencias de conocimiento y culturales entre los ciudadanos, todo el mundo será feliz. Por supuesto, lo que las autoridades –y los ciudadanos- no entienden, es que la libertad sólo es posible porque esos textos son susceptibles de múltiples interpretaciones y que la diversidad de pensamiento es la fuente del progreso. La “democracia” alcanzada en “Fahrenheit 451” es en realidad el ideal de cualquier régimen totalitario y la quema de libros funciona como una metáfora de las restricciones políticas e intelectuales.
![]() La novela de Ray Bradbury es, por tanto, una denuncia de la censura literaria, un tema especialmente atractivo para alguien como Truffaut, cineasta que amaba los libros pero que nunca llegó a escribir ninguno. Su bibliografía (murió en 1984) consiste en sus guiones publicados, recopilaciones de sus artículos y críticas cinematográficas y las largas entrevistas que sostuvo con su idolatrado Alfred Hitchcock. Tampoco es que esté mal para alguien que ha pasado a la historia principalmente como director. Mientras que las cintas de Truffaut suelen destacarse por reflejar su amor al cine, aquellos que conocen verdaderamente su trabajo también señalan en él una pasión similar por los libros.
La novela de Ray Bradbury es, por tanto, una denuncia de la censura literaria, un tema especialmente atractivo para alguien como Truffaut, cineasta que amaba los libros pero que nunca llegó a escribir ninguno. Su bibliografía (murió en 1984) consiste en sus guiones publicados, recopilaciones de sus artículos y críticas cinematográficas y las largas entrevistas que sostuvo con su idolatrado Alfred Hitchcock. Tampoco es que esté mal para alguien que ha pasado a la historia principalmente como director. Mientras que las cintas de Truffaut suelen destacarse por reflejar su amor al cine, aquellos que conocen verdaderamente su trabajo también señalan en él una pasión similar por los libros.
Ese amor resulta evidente ya desde su primera película, “Los 400 golpes” (1959). Su alter-ego ![]() Antoine Doinel (Jean-Pierre Leaud) casi quema el apartamento de su padre cuando levanta una suerte de santuario a su autor predilecto, Honoré de Balzac. Varios films de Truffaut son adaptaciones de novelas, incluido su clásico “Jules y Jim” (1961), mientras que el argumento de “El amante del amor” (1977) se construye alrededor del proceso de publicación del libro escrito por el protagonista. Sin embargo, su historia de amor con los libros halló su máxima –y amarga- expresión en este “Fahrenheit 451”, una película que resultó difícil de rodar, fue castigada por los críticos en su estreno (a pesar de ganar el León de Oro del Festival de Venecia) y fracasó en taquilla.
Antoine Doinel (Jean-Pierre Leaud) casi quema el apartamento de su padre cuando levanta una suerte de santuario a su autor predilecto, Honoré de Balzac. Varios films de Truffaut son adaptaciones de novelas, incluido su clásico “Jules y Jim” (1961), mientras que el argumento de “El amante del amor” (1977) se construye alrededor del proceso de publicación del libro escrito por el protagonista. Sin embargo, su historia de amor con los libros halló su máxima –y amarga- expresión en este “Fahrenheit 451”, una película que resultó difícil de rodar, fue castigada por los críticos en su estreno (a pesar de ganar el León de Oro del Festival de Venecia) y fracasó en taquilla.
Mucho se ha debatido acerca de si el film hace justicia al libro de Bradbury. A los críticos que ![]() vieron la película cuando se estrenó les causó una impresión desfavorable, aunque quizá en ello influyera el hecho de que la Nueva Ola francesa estaba ya en declive en aquel momento. Sea como fuere, habría que indicar en primer lugar que Truffaut nunca tuvo como material de partida un relato particularmente verosímil. La novela de Bradbury contiene acertadas y proféticas reflexiones sobre la cultura y la ausencia de ella, o sobre la sustitución de los libros por la televisión merced al avance tecnológico; pero no se molestó –porque no le interesaba y porque no era necesario a su propósito- en describir cómo y de qué forma apareció el tipo de sociedad en el que transcurre la acción.
vieron la película cuando se estrenó les causó una impresión desfavorable, aunque quizá en ello influyera el hecho de que la Nueva Ola francesa estaba ya en declive en aquel momento. Sea como fuere, habría que indicar en primer lugar que Truffaut nunca tuvo como material de partida un relato particularmente verosímil. La novela de Bradbury contiene acertadas y proféticas reflexiones sobre la cultura y la ausencia de ella, o sobre la sustitución de los libros por la televisión merced al avance tecnológico; pero no se molestó –porque no le interesaba y porque no era necesario a su propósito- en describir cómo y de qué forma apareció el tipo de sociedad en el que transcurre la acción.
El escritor sí nos informa de que lo que se produjo fue una suerte de autocensura, un desinterés por los libros a favor de la televisión que acabó marginándolos primero y marcándolos como ![]() objetos peligrosos después, encargándose las autoridades de servir como brazo ejecutor de lo que en último término era un deseo de la mayor parte de la población. Ahora bien, llegados a este punto cabría preguntarse por qué malgastar tanto esfuerzo quemando libros. ¿No sería más sencillo fomentar el analfabetismo? Para ejercitar la actividad de leer es necesario un proceso de adiestramiento en el que la gente invierta tiempo y esfuerzo para aprender a descifrar los símbolos, letras y palabras y cómo se relacionan con los sonidos y conceptos que representan. Bradbury nos dice que la gente acabó limitándose a leer revistas técnicas y tebeos, pero esto se antoja un poco inverosímil. ¿Cómo se mantendrían, por ejemplo, los archivos oficiales de información? En la película vemos una escena en la que la policía se informa sobre los sospechosos mediante fotografías y no con páginas escritas, pero así es imposible mantener en marcha una sociedad tecnológica. De esta forma, tanto el libro como la película requieren por parte del lector-espectador cierta suspensión de la realidad para que pueda disfrutar de lo que no es sino un ejercicio metafórico. Dado que “Fahrenheit 451” es una fábula, un cuento admonitorio, no necesita ser realista para cumplir su propósito
objetos peligrosos después, encargándose las autoridades de servir como brazo ejecutor de lo que en último término era un deseo de la mayor parte de la población. Ahora bien, llegados a este punto cabría preguntarse por qué malgastar tanto esfuerzo quemando libros. ¿No sería más sencillo fomentar el analfabetismo? Para ejercitar la actividad de leer es necesario un proceso de adiestramiento en el que la gente invierta tiempo y esfuerzo para aprender a descifrar los símbolos, letras y palabras y cómo se relacionan con los sonidos y conceptos que representan. Bradbury nos dice que la gente acabó limitándose a leer revistas técnicas y tebeos, pero esto se antoja un poco inverosímil. ¿Cómo se mantendrían, por ejemplo, los archivos oficiales de información? En la película vemos una escena en la que la policía se informa sobre los sospechosos mediante fotografías y no con páginas escritas, pero así es imposible mantener en marcha una sociedad tecnológica. De esta forma, tanto el libro como la película requieren por parte del lector-espectador cierta suspensión de la realidad para que pueda disfrutar de lo que no es sino un ejercicio metafórico. Dado que “Fahrenheit 451” es una fábula, un cuento admonitorio, no necesita ser realista para cumplir su propósito
En este sentido, y aun cuando la sociedad descrita sea inverosímil si se analiza con cierto detenimiento, la película sí trata de recrear visualmente la peculiar mezcla de ciencia y poesía, de ![]() lo antiguo y lo moderno, propia del estilo de Bradbury. Truffaut no sólo no embellece la distopia, sino que la asienta en un futuro visualmente plausible. Por ejemplo, elimina ciertos elementos tecnológicos de la novela, como el perro mecánico o los hogares dominados por pantallas de televisión tan grandes como paredes, y se centra en retratar un mundo gris, visualmente creíble aun cuando conceptualmente viva encerrado en una burbuja de irrealidad: hileras de casas cuya uniformidad suscita cierto futurismo, un elegante monorraíl -que había sido construido en Francia con propósitos experimentales-, vehículos aparentemente eléctricos… combinándolo con el aspecto retro del uniforme de los bomberos o el mobiliario urbano. La única veleidad tecnológica que se permite Truffaut son las mochilas voladoras que utilizan los bomberos.
lo antiguo y lo moderno, propia del estilo de Bradbury. Truffaut no sólo no embellece la distopia, sino que la asienta en un futuro visualmente plausible. Por ejemplo, elimina ciertos elementos tecnológicos de la novela, como el perro mecánico o los hogares dominados por pantallas de televisión tan grandes como paredes, y se centra en retratar un mundo gris, visualmente creíble aun cuando conceptualmente viva encerrado en una burbuja de irrealidad: hileras de casas cuya uniformidad suscita cierto futurismo, un elegante monorraíl -que había sido construido en Francia con propósitos experimentales-, vehículos aparentemente eléctricos… combinándolo con el aspecto retro del uniforme de los bomberos o el mobiliario urbano. La única veleidad tecnológica que se permite Truffaut son las mochilas voladoras que utilizan los bomberos.
La adaptación cinematográfica también se aparta de la seguridad con que Bradbury planteaba sus ![]() argumentos y opta por un mensaje más ambiguo. El libro terminaba con un holocausto nuclear, dejando a los Hombres-Libro como herederos de la civilización y esperanza del futuro. La película, en cambio, olvida el tema de la amenaza nuclear que permeaba el relato y sugiere que la posibilidad de un retorno auténtico de la cultura a través de esos Hombres-Libro resulte algo mucho más incierto. Es más, ¿es realmente feliz el final planteado o una ironía sin resolver disfrazada de optimismo? ¿Es suficiente ese acto de desafío al sistema? ¿Es una solución razonable convertirse en parias que memorizan obsesivamente frases sin comprender realmente su significado y contexto? ¿Quiénes son realmente esos Hombres-Libro? ¿Han perdido su propia identidad al convertirse en depositarios de un conocimiento ajeno? ¿Qué hay de la exactitud en la futura transferencia del conocimiento? Porque una vez que éste se ha disociado de los libros para trasladarse a la memoria, la fragilidad de nuestra mente convierte todo el experimento en algo incierto y perecedero…
argumentos y opta por un mensaje más ambiguo. El libro terminaba con un holocausto nuclear, dejando a los Hombres-Libro como herederos de la civilización y esperanza del futuro. La película, en cambio, olvida el tema de la amenaza nuclear que permeaba el relato y sugiere que la posibilidad de un retorno auténtico de la cultura a través de esos Hombres-Libro resulte algo mucho más incierto. Es más, ¿es realmente feliz el final planteado o una ironía sin resolver disfrazada de optimismo? ¿Es suficiente ese acto de desafío al sistema? ¿Es una solución razonable convertirse en parias que memorizan obsesivamente frases sin comprender realmente su significado y contexto? ¿Quiénes son realmente esos Hombres-Libro? ¿Han perdido su propia identidad al convertirse en depositarios de un conocimiento ajeno? ¿Qué hay de la exactitud en la futura transferencia del conocimiento? Porque una vez que éste se ha disociado de los libros para trasladarse a la memoria, la fragilidad de nuestra mente convierte todo el experimento en algo incierto y perecedero…
![]() Bradbury creía fervientemente que la destrucción de libros y la consiguiente pérdida de la imaginación, la curiosidad y la cultura de la sociedad del futuro sería una catástrofe sin paliativos (en años posteriores, rechazó que “Fahrenheit 451” se interpretara como una novela contra la censura gubernamental, sino que se trataba de un grito de advertencia contra la televisión y lo que ello suponía de muerte de la creatividad y la capacidad lectora). Truffaut compartía la pasión bibliófila de Bradbury, pero en cambio optó por abordar el caso en términos más grises, algo que se ponía de manifiesto en los libros arrojados a la hoguera, y entre los que no solamente se encontraban clásicos de la literatura universal o revistas populares, sino también copias de “Mein Kampf” u obras de Sade o Nietzsche. Era una forma de criticar de manera indirecta la adoración ciega de Bradbury por cualquier cosa escrita, independientemente de las ideas que propugnara.
Bradbury creía fervientemente que la destrucción de libros y la consiguiente pérdida de la imaginación, la curiosidad y la cultura de la sociedad del futuro sería una catástrofe sin paliativos (en años posteriores, rechazó que “Fahrenheit 451” se interpretara como una novela contra la censura gubernamental, sino que se trataba de un grito de advertencia contra la televisión y lo que ello suponía de muerte de la creatividad y la capacidad lectora). Truffaut compartía la pasión bibliófila de Bradbury, pero en cambio optó por abordar el caso en términos más grises, algo que se ponía de manifiesto en los libros arrojados a la hoguera, y entre los que no solamente se encontraban clásicos de la literatura universal o revistas populares, sino también copias de “Mein Kampf” u obras de Sade o Nietzsche. Era una forma de criticar de manera indirecta la adoración ciega de Bradbury por cualquier cosa escrita, independientemente de las ideas que propugnara.
Por cierto, resulta curioso que el estudio que financió la película, Universal, se mostrara ![]() quisquilloso sobre las escenas en las que se mostraba la quema de libros en una hoguera. Exigieron a Truffaut que utilizara sólo obras clásicas del dominio público puesto que supusieron que a ningún autor vivo y/o editorial le gustaría ver sus obras sometidas a tal tratamiento. Truffaut se negó a ello y, como broma privada, incluyó entre las publicaciones arrojadas al fuego copias de la revista de cine francesa Cahiers du Cinéma, en la que había publicado artículos suyos antes de convertirse en director.
quisquilloso sobre las escenas en las que se mostraba la quema de libros en una hoguera. Exigieron a Truffaut que utilizara sólo obras clásicas del dominio público puesto que supusieron que a ningún autor vivo y/o editorial le gustaría ver sus obras sometidas a tal tratamiento. Truffaut se negó a ello y, como broma privada, incluyó entre las publicaciones arrojadas al fuego copias de la revista de cine francesa Cahiers du Cinéma, en la que había publicado artículos suyos antes de convertirse en director.
Ray Bradbury se inspiró claramente en las quemas reales de libros que tuvieron lugar en la Alemania nazi en 1934 y el relato es un claro grito de alarmar por lo que tal comportamiento podría llegar a causar en una sociedad. Para Truffaut, sin embargo, “Fahrenheit 451” trata menos ![]() de sentar una postura ideológica contra un régimen totalitario que de rebelarse contra el anestesiado estilo de vida de la clase media. En la película, da la impresión de que lo que empuja a Montag a convertirse en un rebelde y empezar a leer libros a escondidas no es tanto la curiosidad intelectual como el deseo de hallar mundos ficticios a los que huir desde la insatisfactoria realidad que comparte con su esposa, adicta a las pastillas y los estúpidos culebrones televisivos.
de sentar una postura ideológica contra un régimen totalitario que de rebelarse contra el anestesiado estilo de vida de la clase media. En la película, da la impresión de que lo que empuja a Montag a convertirse en un rebelde y empezar a leer libros a escondidas no es tanto la curiosidad intelectual como el deseo de hallar mundos ficticios a los que huir desde la insatisfactoria realidad que comparte con su esposa, adicta a las pastillas y los estúpidos culebrones televisivos.
En el libro, Clarisse era una adolescente curiosa y alegre con la que Montag no establece relación ![]() romántica alguna y que desaparece pronto de la trama, limitándose su papel a servir de catalizador en el renacimiento del protagonista. La película cambia sustancialmente la dinámica entre ambos personajes. Clarisse es ahora una hermosa mujer cuya serenidad y aplomo no se ajustan demasiado con el vital carácter de su contrapartida literaria. Trabaja como maestra en una escuela (uno se pregunta qué y cómo se enseña en las escuelas de ese futuro sin libros) y se acaba estableciendo un vínculo romántico nunca consumado entre ella y Montag –vínculo que, dicho sea de paso, no resulta en absoluto creíble ni por la interpretación de los actores ni por los diálogos que Truffaut pone en sus bocas-.
romántica alguna y que desaparece pronto de la trama, limitándose su papel a servir de catalizador en el renacimiento del protagonista. La película cambia sustancialmente la dinámica entre ambos personajes. Clarisse es ahora una hermosa mujer cuya serenidad y aplomo no se ajustan demasiado con el vital carácter de su contrapartida literaria. Trabaja como maestra en una escuela (uno se pregunta qué y cómo se enseña en las escuelas de ese futuro sin libros) y se acaba estableciendo un vínculo romántico nunca consumado entre ella y Montag –vínculo que, dicho sea de paso, no resulta en absoluto creíble ni por la interpretación de los actores ni por los diálogos que Truffaut pone en sus bocas-.
Truffaut, a instancias del productor, tomó la decisión de utilizar a la misma actriz, Julie Christie, para encarnar tanto a la mujer de Montag como a Clarisse, la maestra revolucionaria que ![]() despierta la chispa en el interior del bombero. En lo que es un claro homenaje a lo que Hitchcock había hecho con el personaje de Kim Novak en “Vertigo” (1958), el director quiso simbolizar que las dos mujeres claves en la vida de Montag son, en el fondo, dos caras de la misma moneda: la esposa representa la existencia narcotizada y banal de la clase media; la maestra, la vibrante energía del intelecto y de la propia vida. Cuando Montag escamotea libros y comienza a leerlos a escondidas, lo que hace es desafiar sus valores burgueses. Truffaut traslada a la pantalla una escena presente en la novela en la que Montag se pone a leer un libro, desafiante, en mitad de una reunión de las remilgadas amigas de su esposa; y la parte final, en la que el protagonista incendia su propia casa, tiene cierto aire de placer culpable en la forma en que Truffaut se recrea detalladamente, casi con sensualidad, en la incineración del dormitorio, como si ello significara el rechazo definitivo a todo un estilo de vida.
despierta la chispa en el interior del bombero. En lo que es un claro homenaje a lo que Hitchcock había hecho con el personaje de Kim Novak en “Vertigo” (1958), el director quiso simbolizar que las dos mujeres claves en la vida de Montag son, en el fondo, dos caras de la misma moneda: la esposa representa la existencia narcotizada y banal de la clase media; la maestra, la vibrante energía del intelecto y de la propia vida. Cuando Montag escamotea libros y comienza a leerlos a escondidas, lo que hace es desafiar sus valores burgueses. Truffaut traslada a la pantalla una escena presente en la novela en la que Montag se pone a leer un libro, desafiante, en mitad de una reunión de las remilgadas amigas de su esposa; y la parte final, en la que el protagonista incendia su propia casa, tiene cierto aire de placer culpable en la forma en que Truffaut se recrea detalladamente, casi con sensualidad, en la incineración del dormitorio, como si ello significara el rechazo definitivo a todo un estilo de vida.
Desde el punto de vista dramático y de construcción de personajes, la película no acaba de![]() arrancar. Oskar Werner, que hablaba inglés con un fuerte acento teutónico, da forma a un héroe especialmente aburrido. Como acabo de apuntar más arriba, el romance entre él y Julie Christie está mal perfilado, resulta poco verosímil y, todavía peor, no transmite ninguna emotividad. Se desaprovecha el potencial humorístico de momentos como aquel en que los sanitarios llegan a casa del protagonista para practicar a Linda un lavado de estómago tras su intento de suicidio. Tampoco se termina de concretar el humor satírico de las escenas con Montag y su esposa y la participación de ésta en un culebrón televisivo “personalizado”. Precisamente, una de las cosas que más se echan a faltar es que no se desarrolle la idea, muy presente en el libro, de que la televisión y la industria del entretenimiento son una fuente de analfabetismo y “desculturización” tan importantes como la prohibición de los libros. .
arrancar. Oskar Werner, que hablaba inglés con un fuerte acento teutónico, da forma a un héroe especialmente aburrido. Como acabo de apuntar más arriba, el romance entre él y Julie Christie está mal perfilado, resulta poco verosímil y, todavía peor, no transmite ninguna emotividad. Se desaprovecha el potencial humorístico de momentos como aquel en que los sanitarios llegan a casa del protagonista para practicar a Linda un lavado de estómago tras su intento de suicidio. Tampoco se termina de concretar el humor satírico de las escenas con Montag y su esposa y la participación de ésta en un culebrón televisivo “personalizado”. Precisamente, una de las cosas que más se echan a faltar es que no se desarrolle la idea, muy presente en el libro, de que la televisión y la industria del entretenimiento son una fuente de analfabetismo y “desculturización” tan importantes como la prohibición de los libros. .
![]() Parte de los problemas que registra la cinta pudieron estar motivados por las difíciles circunstancias que se dieron en el rodaje. Para empezar, la filmación tuvo lugar en Londres y sus alrededores con un equipo mayoritariamente británico, y Truffaut no hablaba ni una palabra de ese idioma (aunque el productor, el director de fotografía y los dos actores principales sí podían expresarse en francés). El realizador había por tanto de recurrir continuamente a un traductor para transmitir sus instrucciones, lo cual nunca es garantía de un buen resultado. De hecho, al constituir el idioma una barrera para poder establecer una buena relación con el resto del equipo de rodaje, durante los seis meses que duró éste Truffaut se recluyó en su hotel cuando no estaba trabajando, haciendo incluso que le llevaran la comida a su habitación para no tener que salir al exterior.
Parte de los problemas que registra la cinta pudieron estar motivados por las difíciles circunstancias que se dieron en el rodaje. Para empezar, la filmación tuvo lugar en Londres y sus alrededores con un equipo mayoritariamente británico, y Truffaut no hablaba ni una palabra de ese idioma (aunque el productor, el director de fotografía y los dos actores principales sí podían expresarse en francés). El realizador había por tanto de recurrir continuamente a un traductor para transmitir sus instrucciones, lo cual nunca es garantía de un buen resultado. De hecho, al constituir el idioma una barrera para poder establecer una buena relación con el resto del equipo de rodaje, durante los seis meses que duró éste Truffaut se recluyó en su hotel cuando no estaba trabajando, haciendo incluso que le llevaran la comida a su habitación para no tener que salir al exterior.
Esos problemas con el idioma se transmitieron al guión, porque en sus inicios Truffaut había![]() estado tan ansioso por empezar a rodar que él y su co-guionista Jean-Louis Richard escribieron el libreto sin dominar lo suficientemente bien el inglés. El resultado fueron diálogos forzados y algo extraños.
estado tan ansioso por empezar a rodar que él y su co-guionista Jean-Louis Richard escribieron el libreto sin dominar lo suficientemente bien el inglés. El resultado fueron diálogos forzados y algo extraños.
Pero aún peor fueron las continuas discrepancias entre Truffaut y Oskar Werner. Su relación se deterioró tanto que durante las dos últimas semanas del rodaje dejaron de dirigirse la palabra. En realidad, Werner no fue la primera opción para encarnar al bombero Montag. Ésta había sido el británico Terence Stamp, que declinó el papel al no sentirse cómodo trabajando con su antigua amante Julie Christie, quien además, temía el actor, podía hacerle sombra al encarnar en la película dos personajes diferentes.
Resignándose a perder su Montag ideal, Truffaut llamó entonces al austriaco Oskar Werner, con quien ya había trabajado en “Jules y Jim” (1962). Fue una decisión nefasta, para empezar porque el acento, aspecto y desenvoltura del actor eran claramente no británicos, y esto resultaba ![]() bastante chocante en una historia que transcurría en ese país. Pero es que además, ambos tenían una concepción muy diferente del personaje de Montag. Para el director, éste era un hombre normal y corriente, alguien sensible que se encontraba a disgusto en la mediocridad de la vida burguesa, por lo que le pidió a Werner que moderara su interpretación. Éste, por su parte, quería construir un personaje fuerte y violento. Molesto porque no se tuviera en cuenta su opinión, Werner se dedicó a llevar las indicaciones de Truffaut al límite, pareciendo un auténtico pedazo de hielo, un robot insensible. Werner procuró tanto como le fue posible estropear el trabajo del director, negándose a participar en algunas escenas alegando miedo al fuego y llegando incluso a cortarse el pelo en la última semana de rodaje para provocar problemas de continuidad. Truffaut se frustró tanto con el actor que más tarde declararía que de no haber malgastado seis años de su vida tratando de sacar adelante la película, se habría marchado del rodaje más rápido que una bala.
bastante chocante en una historia que transcurría en ese país. Pero es que además, ambos tenían una concepción muy diferente del personaje de Montag. Para el director, éste era un hombre normal y corriente, alguien sensible que se encontraba a disgusto en la mediocridad de la vida burguesa, por lo que le pidió a Werner que moderara su interpretación. Éste, por su parte, quería construir un personaje fuerte y violento. Molesto porque no se tuviera en cuenta su opinión, Werner se dedicó a llevar las indicaciones de Truffaut al límite, pareciendo un auténtico pedazo de hielo, un robot insensible. Werner procuró tanto como le fue posible estropear el trabajo del director, negándose a participar en algunas escenas alegando miedo al fuego y llegando incluso a cortarse el pelo en la última semana de rodaje para provocar problemas de continuidad. Truffaut se frustró tanto con el actor que más tarde declararía que de no haber malgastado seis años de su vida tratando de sacar adelante la película, se habría marchado del rodaje más rápido que una bala.
La participación de Julie Christie, en cambio, fue todo lo contrario, y ello aun cuando tampoco ![]() había sido la primera opción de Truffaut. Éste había pensado en Tippi Hedren y Jean Seberg para interpretar a las dos mujeres de la vida de Montag. Sin embargo, Alfred Hitchcock le comunicó que Hedren no estaba disponible y los productores consideraron que Seberg no era lo suficientemente conocida como para sostener comercialmente la película. Christie no sólo acabó encargándose de los dos papeles, sino que lo hizo por 200.000 dólares, la mitad de su caché en la época por un solo papel (acababa de ganar el Oscar a la mejor actriz el año anterior por “Darling”).
había sido la primera opción de Truffaut. Éste había pensado en Tippi Hedren y Jean Seberg para interpretar a las dos mujeres de la vida de Montag. Sin embargo, Alfred Hitchcock le comunicó que Hedren no estaba disponible y los productores consideraron que Seberg no era lo suficientemente conocida como para sostener comercialmente la película. Christie no sólo acabó encargándose de los dos papeles, sino que lo hizo por 200.000 dólares, la mitad de su caché en la época por un solo papel (acababa de ganar el Oscar a la mejor actriz el año anterior por “Darling”).
Donde la película sí funciona mejor es precisamente en aquello que tiene menos que ver con los ![]() actores, como el aspecto visual. Por ejemplo, la propia secuencia inicial, compuesta por tomas estáticas de antenas de televisión y en la que sustituyendo las cartelas con los responsables del equipo, se inserta una voz que va diciendo sus nombres. Es toda una declaración del tipo de sociedad que se nos va a presentar: ausencia de palabra escrita y preeminencia de la televisión.
actores, como el aspecto visual. Por ejemplo, la propia secuencia inicial, compuesta por tomas estáticas de antenas de televisión y en la que sustituyendo las cartelas con los responsables del equipo, se inserta una voz que va diciendo sus nombres. Es toda una declaración del tipo de sociedad que se nos va a presentar: ausencia de palabra escrita y preeminencia de la televisión.
La escena de apertura es también destacable por cuanto marca perfectamente el tono que va a seguir el resto el film. En ella, los bomberos llevan a cabo una de sus salidas para destruir libros y está narrada mediante una serie de planos muy precisos y de sólida carga dramática, con el coche de bomberos de un rojo intenso avanzando por el paisaje rural, los hombres irrumpiendo en la casa y quemando los volúmenes, todo ello acompañado por la evocadora banda sonora de Bernard Herrman.
A Truffaut le interesan tanto las llamas que prenden los bomberos como el mensaje que transmite ![]() el film y abundan las imágenes de gran belleza y colorido: el momento en que la Mujer-Libro (Bee Duffel) decide inmolarse junto a su biblioteca; el pequeño momento de silencio en el que Montag y Clarisse observan a un hombre indeciso acerca de si denunciar a un amigo; o el final –que a algunos espectadores les resulta ridículo, incluso risible-con los Hombres-Libro paseando por el bosque nevado, recitando para ellos mismos los libros que han elegido preservar.
el film y abundan las imágenes de gran belleza y colorido: el momento en que la Mujer-Libro (Bee Duffel) decide inmolarse junto a su biblioteca; el pequeño momento de silencio en el que Montag y Clarisse observan a un hombre indeciso acerca de si denunciar a un amigo; o el final –que a algunos espectadores les resulta ridículo, incluso risible-con los Hombres-Libro paseando por el bosque nevado, recitando para ellos mismos los libros que han elegido preservar.
![]() Truffaut, que no había rodado nunca en color, contó aquí con la fundamental colaboración como director de fotografía de Nicolas Roeg, quien más tarde se convertiría en director de otras películas de género como “Amenaza en la Sombra” (1973) o “El Hombre que Cayó a la Tierra” (1976), y que aquí consigue atractivos contrastes de colores primarios. El ya mencionado Bernard Herrman, compositor predilecto de Alfred Hitchcock, contribuyó a la atmósfera del film con una muy destacable banda sonora. Hay que avisar, eso sí, del lento ritmo del film, algo quizá asociado al cine de autor que practicaba Truffaut.
Truffaut, que no había rodado nunca en color, contó aquí con la fundamental colaboración como director de fotografía de Nicolas Roeg, quien más tarde se convertiría en director de otras películas de género como “Amenaza en la Sombra” (1973) o “El Hombre que Cayó a la Tierra” (1976), y que aquí consigue atractivos contrastes de colores primarios. El ya mencionado Bernard Herrman, compositor predilecto de Alfred Hitchcock, contribuyó a la atmósfera del film con una muy destacable banda sonora. Hay que avisar, eso sí, del lento ritmo del film, algo quizá asociado al cine de autor que practicaba Truffaut.
“Fahrenheit 451” fue la primera y última incursión de Truffaut en el cine de género (al menos ![]() como director, ya que sí participó como actor en “Encuentros en la Tercera Fase”, 1977, de Steven Spielberg). Tanto sus propias inclinaciones e intereses, más acordes con los ritmos y texturas de la vida cotidiana, como, probablemente, la mala experiencia del rodaje de esta película, le llevaron a transitar otros caminos cinematográficos. Por su parte, aunque Ray Bradbury se declaró satisfecho con esta adaptación de su libro, no todas las traslaciones a la pantalla de sus relatos han tenido buen resultado (“El Hombre Ilustrado”, 1969, es un ejemplo). En 1985, el escritor se encargó personalmente de la tarea coproduciendo y escribiendo cada episodio de “The Ray Bradbury Theatre”, una antología televisiva basada en sus historias cortas que registró tanto éxito que se prolongó seis temporadas. En la década de los noventa y dos mil, tanto Mel Gibson como Frank Darabont declararon su interés en dirigir un remake de “Fahrenheit 451”, pero ambos proyectos no llegaron siquiera a entrar en fase de preproducción.
como director, ya que sí participó como actor en “Encuentros en la Tercera Fase”, 1977, de Steven Spielberg). Tanto sus propias inclinaciones e intereses, más acordes con los ritmos y texturas de la vida cotidiana, como, probablemente, la mala experiencia del rodaje de esta película, le llevaron a transitar otros caminos cinematográficos. Por su parte, aunque Ray Bradbury se declaró satisfecho con esta adaptación de su libro, no todas las traslaciones a la pantalla de sus relatos han tenido buen resultado (“El Hombre Ilustrado”, 1969, es un ejemplo). En 1985, el escritor se encargó personalmente de la tarea coproduciendo y escribiendo cada episodio de “The Ray Bradbury Theatre”, una antología televisiva basada en sus historias cortas que registró tanto éxito que se prolongó seis temporadas. En la década de los noventa y dos mil, tanto Mel Gibson como Frank Darabont declararon su interés en dirigir un remake de “Fahrenheit 451”, pero ambos proyectos no llegaron siquiera a entrar en fase de preproducción.
![]() En resumen, “Fahrenheit 451” es una película más interesante por su propuesta visual que por la dramática. Quizá no sea un film de primera fila dentro del género, pero dada la dificultad del material de base y los problemas que tuvo que afrontar el director, se puede decir que el film logró salir airoso aun cuando en aras de construir una sátira antitotalitarista se pierda parte de la sutileza evanescente del estilo de Bradbury. No es un film sencillo de ver y se aleja bastante del clásico blockbuster de CF de ritmo trepidante e impactantes efectos especiales, pero el interés y vigencia de su premisa argumental y la siniestra belleza de algunas de sus escenas la hacen merecedora de un visionado, especialmente para los amantes de los libros.
En resumen, “Fahrenheit 451” es una película más interesante por su propuesta visual que por la dramática. Quizá no sea un film de primera fila dentro del género, pero dada la dificultad del material de base y los problemas que tuvo que afrontar el director, se puede decir que el film logró salir airoso aun cuando en aras de construir una sátira antitotalitarista se pierda parte de la sutileza evanescente del estilo de Bradbury. No es un film sencillo de ver y se aleja bastante del clásico blockbuster de CF de ritmo trepidante e impactantes efectos especiales, pero el interés y vigencia de su premisa argumental y la siniestra belleza de algunas de sus escenas la hacen merecedora de un visionado, especialmente para los amantes de los libros.
↧
December 17, 2015, 3:49 am
En 1950, los quioscos británicos acogieron en sus estanterías un comic como no se había visto otro antes. A todo color, con una calidad de reproducción excepcional, una gran variedad de personajes y una novedosa mezcla de realismo, aventura, fantasía y humor, el semanal “Eagle” ofrecía un espectáculo sin igual frente a sus grises competidores, revistas infantiles o juveniles que se concentraban más en el texto que en la imagen.
Durante años, los muchachos ingleses habían perseguido los tebeos americanos que llegaban al![]() país para entretenimiento de las tropas yanquis estacionadas en ese país. El reverendo anglicano Marcus Morris se dio cuenta de que esos comic-books ofrecían mayor calidad gráfica que los tebeos tradicionales británicos, pero distaba de aprobar el tono y contenido de los mismos, que consideraba obsceno, violento y con tendencia a resolver los problemas recurriendo a lo sobrenatural o superhumano. Él quería adaptar el medio no sólo a los gustos ingleses, sino también a su propia ideología cristiana. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, había intentado amoldarse a los nuevos tiempos y extender su mensaje religioso mediante una publicación que obtuvo un inesperado éxito, “The Anvil”. Ahora decidió ampliar su proyecto sirviéndose del comic y para ello contó con Frank Hampson, un veterano de guerra e ilustrador de enorme talento, que venía colaborando con él desde 1948 para la mencionada publicación.
país para entretenimiento de las tropas yanquis estacionadas en ese país. El reverendo anglicano Marcus Morris se dio cuenta de que esos comic-books ofrecían mayor calidad gráfica que los tebeos tradicionales británicos, pero distaba de aprobar el tono y contenido de los mismos, que consideraba obsceno, violento y con tendencia a resolver los problemas recurriendo a lo sobrenatural o superhumano. Él quería adaptar el medio no sólo a los gustos ingleses, sino también a su propia ideología cristiana. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, había intentado amoldarse a los nuevos tiempos y extender su mensaje religioso mediante una publicación que obtuvo un inesperado éxito, “The Anvil”. Ahora decidió ampliar su proyecto sirviéndose del comic y para ello contó con Frank Hampson, un veterano de guerra e ilustrador de enorme talento, que venía colaborando con él desde 1948 para la mencionada publicación.
Para entonces, Morris se hallaba fuertemente endeudado a causa de “The Anvil” y no tuvo más remedio que abandonar la idea de autopublicar la revista de comics en la que venía pensando y, en cambio, vender el proyecto a un tercero. Éste fue Hulton Press, una pequeña editorial que tras siete meses de laboriosas preparaciones y una intensa campaña de marketing, el 14 de abril de 1950 puso a la venta el primer número de ![]() “Eagle”.
“Eagle”.
En sus páginas se podían encontrar las peripecias de personajes que iban desde el agente de policía “PC49” hasta “Tommy Walls: Wonder Boy” pasando por San Pablo –sí, el santo, recordemos que originalmente la revista había sido concebida como vehículo para el mensaje religioso-. Pero el héroe más asociado a la revista y el que más impacto causó gracias a su impresionante arte y su desbordante imaginación fue Dan Dare, Piloto del Espacio.
El personaje fue creado por Frank Hampson, quien además de dibujarlo se encargó en buena medida de escribir sus aventuras durante su primera etapa, contando incluso con la ayuda de Arthur C.Clarke como asesor científico en la peripecia inaugural, “Piloto del Futuro”. Aunque Morris había pensado inicialmente en Dare como en una especie de “predicador espacial”, Hulton Press obligó a cambiar el concepto aduciendo obvias razones comerciales. No se equivocaron. El primer número de “Eagle” vendió la asombrosa cantidad de 900.000 ejemplares y en sus mejores años las ventas no bajaron muy por debajo de esa cifra. El éxito de la propuesta fue inmediato y nunca dudó nadie que en buena medida ello se debió a Dan Dare, el cual se convirtió en una suerte de icono nacional. Mucho antes de “Star Wars”, Dare generó su propia montaña de juguetes, coleccionables de todo tipo y objetos diversos, desde pistolas de rayos a relojes de bolsillos, de caramelos a juegos de mesa, de flotadores a sellos. Otra muestra de su popularidad fue su temprano salto a otro medio: entre 1953 y 1956, Dare protagonizó un serial radiofónico producido en Inglaterra y emitido desde Radio Luxembourg, que generó su propia oferta de merchandising.
¿A qué se debió tal éxito?
A comienzos de los cincuenta los británicos todavía luchaban por salir de las penurias de la guerra ![]() en un país que seguía reconstruyendo lo destrozado por los bombardeos alemanes, en donde el racionamiento aún estaba en vigor y al que a las penurias económicas se le agregaban ahora el miedo nuclear asociado a la guerra fría y el inicio de la desintegración del antaño poderoso imperio, dejando a Inglaterra como un peón de segunda fila en la contienda entre dos superpotencias.
en un país que seguía reconstruyendo lo destrozado por los bombardeos alemanes, en donde el racionamiento aún estaba en vigor y al que a las penurias económicas se le agregaban ahora el miedo nuclear asociado a la guerra fría y el inicio de la desintegración del antaño poderoso imperio, dejando a Inglaterra como un peón de segunda fila en la contienda entre dos superpotencias.
![]() No era un panorama demasiado alentador y quizá fue en parte por ello por lo que los niños de la época estaban ansiosos por creer en las maravillas que nos deparaba el futuro…y el espacio. Dan Dare les proporcionó exactamente eso: una escapatoria del presente a través de una ventana optimista sobre el inmenso potencial de la tecnología y la buena voluntad entre los hombres. Efectivamente, los progresos que entonces se estaban haciendo en la incipiente carrera espacial hacían que mucha gente, y especialmente los más jóvenes, vieran en ella la puerta a una Inglaterra que recuperaría la antigua gloria y cuya influencia se extendería muchísimo más allá de sus antiguas colonias. En una palabra, Dan Dare supo ofrecer el sentido de lo maravilloso, ese ingrediente básico del género que ha seducido a tantos millones de personas desde hace más de un siglo.
No era un panorama demasiado alentador y quizá fue en parte por ello por lo que los niños de la época estaban ansiosos por creer en las maravillas que nos deparaba el futuro…y el espacio. Dan Dare les proporcionó exactamente eso: una escapatoria del presente a través de una ventana optimista sobre el inmenso potencial de la tecnología y la buena voluntad entre los hombres. Efectivamente, los progresos que entonces se estaban haciendo en la incipiente carrera espacial hacían que mucha gente, y especialmente los más jóvenes, vieran en ella la puerta a una Inglaterra que recuperaría la antigua gloria y cuya influencia se extendería muchísimo más allá de sus antiguas colonias. En una palabra, Dan Dare supo ofrecer el sentido de lo maravilloso, ese ingrediente básico del género que ha seducido a tantos millones de personas desde hace más de un siglo.
La Segunda Guerra Mundial aún estaba cercana y en ella habían jugado un papel fundamental los ![]() pilotos ingleses de la RAF. Fue por ello por lo que el coronel Daniel McGregor Dare, Dan Dare, se concibió con un aspecto muy cercano al de aquellos aviadores o, al menos, de una imagen idealizada que se tenía de los mismos. De mandíbula cuadrada, aspecto siempre aseado y cejas de curiosa forma, el coronel Dare es un piloto espacial de la Flota Espacial Interplanetaria (además de graduado en Cambridge y Harvard) que se mueve con soltura por todo el sistema solar y ocasionalmente más allá del mismo, corriendo aventuras en las que encuentra toda una variedad de alienígenas distinguibles principalmente por el color de su piel (verde, azul, dorado), luchó contra algunos de ellos, como el malvado líder venusiano Mekon, e hizo frente a otros peligros recurriendo a su coraje, integridad, astucia, pericia técnica y dos fuertes puños.
pilotos ingleses de la RAF. Fue por ello por lo que el coronel Daniel McGregor Dare, Dan Dare, se concibió con un aspecto muy cercano al de aquellos aviadores o, al menos, de una imagen idealizada que se tenía de los mismos. De mandíbula cuadrada, aspecto siempre aseado y cejas de curiosa forma, el coronel Dare es un piloto espacial de la Flota Espacial Interplanetaria (además de graduado en Cambridge y Harvard) que se mueve con soltura por todo el sistema solar y ocasionalmente más allá del mismo, corriendo aventuras en las que encuentra toda una variedad de alienígenas distinguibles principalmente por el color de su piel (verde, azul, dorado), luchó contra algunos de ellos, como el malvado líder venusiano Mekon, e hizo frente a otros peligros recurriendo a su coraje, integridad, astucia, pericia técnica y dos fuertes puños.
![]() Las aventuras de Dare se serializaban a razón de dos páginas por semana (la portada y la primera página). En su primera peripecia espacial, nos encontramos con una Tierra de comienzos del siglo XXI agobiada por la falta de comida. Varias misiones enviadas a Venus en busca de los ansiados recursos alimenticios han desaparecido sin dejar rastro. Dare se ofrece voluntario para encabezar una nueva expedición que consigue averiguar la amenaza que había acabado con sus antecesores y llegar a la superficie del planeta. Allí descubre que Venus se halla dividida en dos zonas aisladas entre sí. En el norte habitan los Treens, unos seres humanoides de piel verde y aspecto reptiliano que a pesar de su avanzada tecnología son capaces de cometer terribles atrocidades. En el sur viven los Therons, pacifistas que pasan sus tranquilas vidas meditando en sus casas flotantes. Ambas civilizaciones son enemigas, pero han mantenido una inestable tregua durante siglos, tregua que salta por los aires al llegar Dare y sus compañeros.
Las aventuras de Dare se serializaban a razón de dos páginas por semana (la portada y la primera página). En su primera peripecia espacial, nos encontramos con una Tierra de comienzos del siglo XXI agobiada por la falta de comida. Varias misiones enviadas a Venus en busca de los ansiados recursos alimenticios han desaparecido sin dejar rastro. Dare se ofrece voluntario para encabezar una nueva expedición que consigue averiguar la amenaza que había acabado con sus antecesores y llegar a la superficie del planeta. Allí descubre que Venus se halla dividida en dos zonas aisladas entre sí. En el norte habitan los Treens, unos seres humanoides de piel verde y aspecto reptiliano que a pesar de su avanzada tecnología son capaces de cometer terribles atrocidades. En el sur viven los Therons, pacifistas que pasan sus tranquilas vidas meditando en sus casas flotantes. Ambas civilizaciones son enemigas, pero han mantenido una inestable tregua durante siglos, tregua que salta por los aires al llegar Dare y sus compañeros.
El piloto también descubre que los Treens están usando atlantinos –descendientes de terrestres a ![]() los que secuestraron miles de años atrás- como esclavos. Aún peor, han puesto en marcha un plan para conquistar la Tierra sirviéndose de mentiras y engaños. Dare convence a los Therons y los atlantinos para que se unan a su causa e inicia una guerra en varios frentes que termina con la derrota de los Treens. El suministro futuro de alimentos a la Tierra queda así asegurado, pero en el proceso Dare gana un eterno enemigo en Mekon, el derrocado líder Treen, superinteligente pero físicamente incapaz.
los que secuestraron miles de años atrás- como esclavos. Aún peor, han puesto en marcha un plan para conquistar la Tierra sirviéndose de mentiras y engaños. Dare convence a los Therons y los atlantinos para que se unan a su causa e inicia una guerra en varios frentes que termina con la derrota de los Treens. El suministro futuro de alimentos a la Tierra queda así asegurado, pero en el proceso Dare gana un eterno enemigo en Mekon, el derrocado líder Treen, superinteligente pero físicamente incapaz.
Como todo aventurero que se precie, Dare no se enfrenta al peligro en solitario. Aquella primera ![]() aventura presentó otros personajes importantes en aventuras subsiguientes. El más relevante de ellos era su fiel asistente Digby, cuya función narrativa era la de servir de contrapunto humorístico del héroe titular y que, como marcan los cánones, era en muchos sentidos opuesto a aquél: hombre de familia, emocional, rechoncho, de placeres mundanos y perteneciente a la clase trabajadora frente a la aristocracia militar que representaba Dare.
aventura presentó otros personajes importantes en aventuras subsiguientes. El más relevante de ellos era su fiel asistente Digby, cuya función narrativa era la de servir de contrapunto humorístico del héroe titular y que, como marcan los cánones, era en muchos sentidos opuesto a aquél: hombre de familia, emocional, rechoncho, de placeres mundanos y perteneciente a la clase trabajadora frente a la aristocracia militar que representaba Dare.
![]() Otros secundarios de relevancia eran sir Hubert Guest, el veterano superintendente de la Flota Espacial y para cuya apariencia física Hampson recurrió a su padre (de hecho, ejercía como una suerte de figura paternal para Dare); la profesora Jocelyn Mabel Peabody, tan atractiva físicamente como competente intelectualmente (creada a partir de Greta Tomlinson, una de las ayudantes artísticas de Hampson) y una de las dos únicas mujeres con presencia en la saga.
Otros secundarios de relevancia eran sir Hubert Guest, el veterano superintendente de la Flota Espacial y para cuya apariencia física Hampson recurrió a su padre (de hecho, ejercía como una suerte de figura paternal para Dare); la profesora Jocelyn Mabel Peabody, tan atractiva físicamente como competente intelectualmente (creada a partir de Greta Tomlinson, una de las ayudantes artísticas de Hampson) y una de las dos únicas mujeres con presencia en la saga.
Por entonces, nadie sabía la edad del universo o que nunca podríamos llevar viajeros a Venus a causa de su corrosiva atmósfera de ácido sulfúrico; ni tampoco a Mercurio, sujeto a brutales cambios de temperatura de más de mil grados en el espacio de un mes. Pero lo “poco” que se sabía entonces de astronomía o ingeniería espacial (que, ya dijimos, estaba entonces recién nacida) lo volcó en la serie con toda la rigurosidad posible y una inventiva fuera de lo común basada en la abundante documentación científica que acumuló a lo largo de años. Ésa fue una de las razones por las que Dan Dare superó a Buck Rogers, Flash Gordon, Jeff Hawke o los Thunderbirds, cuyos autores nunca estuvieron igual de dispuestos a documentarse y prefirieron transitar por los más cómodos senderos de la space opera tradicional.
Y, además y sobre todo, Hampson era un optimista. Como hemos dicho, el futuro de Dare era uno ![]() que se acercaba más a la utopía que a la distopia. Las suyas eran ciudades de edificios de cristal de elegantes curvas y adaptados al entorno, lujosas suites, cines panorámicos, pueblos perfectamente preservados, tecnología puesta al servicio de la gente, transportes públicos limpios y estilizados, bosques exuberantes y plenos de vida animal que no habían sido arrasados por compañías madereras. Esta visión del mañana era producto de un tiempo en el que, a pesar de las penurias y las inquietudes sobre el futuro, aún quedaba espacio para la esperanza gracias la naciente carrera espacial. Jamás podría Hampson haber imaginado un personaje tan violento como el distópico Juez Dredd, que casi treinta años después se convertiría en otro icono de la ciencia ficción británica. Dan era un guerrero, pero no una máquina de matar, no se dedicaba a aplastar mutantes, arrasar ciudades o ejercer de justiciero. Dredd, a su manera, fue también y como vimos en su respectiva entrada, un producto de su tiempo, un tiempo dominado por el cinismo, el desengaño y el pesimismo.
que se acercaba más a la utopía que a la distopia. Las suyas eran ciudades de edificios de cristal de elegantes curvas y adaptados al entorno, lujosas suites, cines panorámicos, pueblos perfectamente preservados, tecnología puesta al servicio de la gente, transportes públicos limpios y estilizados, bosques exuberantes y plenos de vida animal que no habían sido arrasados por compañías madereras. Esta visión del mañana era producto de un tiempo en el que, a pesar de las penurias y las inquietudes sobre el futuro, aún quedaba espacio para la esperanza gracias la naciente carrera espacial. Jamás podría Hampson haber imaginado un personaje tan violento como el distópico Juez Dredd, que casi treinta años después se convertiría en otro icono de la ciencia ficción británica. Dan era un guerrero, pero no una máquina de matar, no se dedicaba a aplastar mutantes, arrasar ciudades o ejercer de justiciero. Dredd, a su manera, fue también y como vimos en su respectiva entrada, un producto de su tiempo, un tiempo dominado por el cinismo, el desengaño y el pesimismo.
![]() Desde luego, la capacidad para despertar el sentido de lo maravilloso fue uno de los factores del éxito de “Dan Dare”. Pero ello no hubiera sido lo mismo sin un dibujo a la altura del concepto. De hecho, más que por sus argumentos un tanto reiterativos, “Dan Dare” es recordado hoy por su magnífico e innovador arte.
Desde luego, la capacidad para despertar el sentido de lo maravilloso fue uno de los factores del éxito de “Dan Dare”. Pero ello no hubiera sido lo mismo sin un dibujo a la altura del concepto. De hecho, más que por sus argumentos un tanto reiterativos, “Dan Dare” es recordado hoy por su magnífico e innovador arte.
Hampson está considerado como uno de los mejores artistas de comic británicos de todos los tiempos gracias al minucioso cuidado con el que abordaba su trabajo, tanto narrativa como visualmente. Se había fijado tanto en los clásicos de la prensa norteamericanos como en los comic books de factura menos elegante pero con un estilo narrativo ágil y vibrante. Su aspiración fue no la de copiar los comics americanos, sino la de tomar lo mejor de su estilo para construir uno propio al gusto británico: muy realista pero de ritmo ágil y una narrativa tan clara que los textos a pie de viñeta resultaran innecesarios; con sentido del humor pero sin la familiaridad propia de los yanquis que tan irritante resultaba a muchos ingleses.
En “Dan Dare” ofreció un mundo futuro verosímil y detallista al tiempo que fascinante como nadie![]() antes lo había hecho en el comic. Veía la serie no como un comic, sino como una película que iba construyendo a base de fotogramas concretos. Esa aproximación cinematográfica hizo que sus historietas tuvieran un aspecto novedoso que no se había visto antes en los comics. Una de sus técnicas favoritas era la de utilizar fotografías para cada escena y con el paso del tiempo acabó reuniendo un almacén lleno de maquetas de edificios y naves, atrezzo, dioramas, miniaturas y trajes que utilizaba como referencias para sus historias. Estaba obsesionado por representar fielmente el efecto de la luz sobre los rostros, los trajes y los espacios y que todos los detalles mantuvieran la coherencia y continuidad a lo largo de la historia.
antes lo había hecho en el comic. Veía la serie no como un comic, sino como una película que iba construyendo a base de fotogramas concretos. Esa aproximación cinematográfica hizo que sus historietas tuvieran un aspecto novedoso que no se había visto antes en los comics. Una de sus técnicas favoritas era la de utilizar fotografías para cada escena y con el paso del tiempo acabó reuniendo un almacén lleno de maquetas de edificios y naves, atrezzo, dioramas, miniaturas y trajes que utilizaba como referencias para sus historias. Estaba obsesionado por representar fielmente el efecto de la luz sobre los rostros, los trajes y los espacios y que todos los detalles mantuvieran la coherencia y continuidad a lo largo de la historia.
![]() La rigurosidad de Hampson con su trabajo hizo imposible que pudiera encargarse en solitario de las diversas series que llevaban su firma en “Eagle”. Así, reunió en torno suyo un equipo de colaboradores que, instalados en una antigua panadería reformada, le ayudaron a realizar “Dan Dare” y del que más adelante saldrían dibujantes de notable pericia, algunos de los cuales incluso se convirtieron en los artistas nominales de la serie. Dado que el sistema que utilizaban era muy laborioso y que trabajaban con pocas semanas de adelanto respecto a la publicación de la página en la revista, el ritmo era absolutamente agotador y no era raro que Hampson trabajara veinte horas al día, fines de semana incluidos.
La rigurosidad de Hampson con su trabajo hizo imposible que pudiera encargarse en solitario de las diversas series que llevaban su firma en “Eagle”. Así, reunió en torno suyo un equipo de colaboradores que, instalados en una antigua panadería reformada, le ayudaron a realizar “Dan Dare” y del que más adelante saldrían dibujantes de notable pericia, algunos de los cuales incluso se convirtieron en los artistas nominales de la serie. Dado que el sistema que utilizaban era muy laborioso y que trabajaban con pocas semanas de adelanto respecto a la publicación de la página en la revista, el ritmo era absolutamente agotador y no era raro que Hampson trabajara veinte horas al día, fines de semana incluidos.
Tan exigente como Hampson era consigo mismo lo era también con el trabajo de sus ayudantes. ![]() Todo debía recibir su visto bueno y exigía a sus empleados el mismo esfuerzo que él dedicaba a “Dan Dare”, prolongando la jornada a veces hasta altas horas de la madrugada –a cambio y gracias a la insistencia de Hampson ante la editorial, estaban mejor pagados de lo que entonces era normal-. Se dice incluso que, en una ocasión, atrapado por las fechas de entrega, se llevó del estudio las páginas incompletas, terminándolas en el tren de camino a la imprenta.
Todo debía recibir su visto bueno y exigía a sus empleados el mismo esfuerzo que él dedicaba a “Dan Dare”, prolongando la jornada a veces hasta altas horas de la madrugada –a cambio y gracias a la insistencia de Hampson ante la editorial, estaban mejor pagados de lo que entonces era normal-. Se dice incluso que, en una ocasión, atrapado por las fechas de entrega, se llevó del estudio las páginas incompletas, terminándolas en el tren de camino a la imprenta.
Aunque no tuvo problemas para colaborar con entre siete y nueve artistas simultáneamente, encontrar a un guionista que le ayudara a perfilar los guiones resultó ser tarea casi imposible. En los dos primeros arcos argumentales, “Piloto del Futuro” y “El Misterio de la Luna Roja” trabajó muy brevemente –sólo siete episodios- con otro escritor. No fue hasta la tercera aventura, “Naúfrago en Mercurio”, que problemas de salud derivados de la carga de trabajo obligaran a Hampson a dejar la escritura en manos de otro profesional, Chad Varah.
![]() Esos problemas de salud fueron también los que le obligaron a ceder las responsabilidades artísticas de la quinta aventura, “Prisioneros del Espacio” al artista Desmond Walduck. Pero Hampson regresó en plena forma para los cuatro arcos argumentales interconectados que empezaron con “El Hombre de Ninguna Parte” en 1955, continuando con “Planeta Rebelde” y “El Reinado de los Robots” y concluyendo con “La Nave Viviente”.
Esos problemas de salud fueron también los que le obligaron a ceder las responsabilidades artísticas de la quinta aventura, “Prisioneros del Espacio” al artista Desmond Walduck. Pero Hampson regresó en plena forma para los cuatro arcos argumentales interconectados que empezaron con “El Hombre de Ninguna Parte” en 1955, continuando con “Planeta Rebelde” y “El Reinado de los Robots” y concluyendo con “La Nave Viviente”.
Hampson y su estudio tuvieron tiempo de completar otros dos arcos argumentales, “La Flota![]() Fantasma” y “Safari en el Espacio”, antes de que en 1959, el reverendo Morris se retirara y Hulton Press vendiera la revista a Odham Press, que inmediatamente empezó a buscar formas de recortar costes. Obviamente, una de las maneras de lograrlo era acabar con la laboriosa y muy cara producción de “Dan Dare”, así que Hampson fue relegado a “The Road of Courage” una comic histórico sobre la figura de Jesucristo, su estudio fue cerrado y sus miembros recolocados en las oficinas centrales de “Eagle” en Fleet Street, Londres.
Fantasma” y “Safari en el Espacio”, antes de que en 1959, el reverendo Morris se retirara y Hulton Press vendiera la revista a Odham Press, que inmediatamente empezó a buscar formas de recortar costes. Obviamente, una de las maneras de lograrlo era acabar con la laboriosa y muy cara producción de “Dan Dare”, así que Hampson fue relegado a “The Road of Courage” una comic histórico sobre la figura de Jesucristo, su estudio fue cerrado y sus miembros recolocados en las oficinas centrales de “Eagle” en Fleet Street, Londres.
Tras semejante desaire y siendo como era un hombre de gran personalidad, Hampson no pudo aguantar durante mucho tiempo las nuevas condiciones. Terminó los 59 episodios de la mencionada serie y tras ver cómo algunas propuestas que presentó no encontraban acogida por parte del editor, se marchó de la revista dos años después. Pero para entonces su “Dan Dare” ya ![]() había cambiado de manos en un par de ocasiones. Su sucesor al frente de la misma fue Frank Bellamy, otro de los gigantes del comic realista inglés, que también era colaborador habitual de la revista. Sin embargo, la personalidad artística de éste era también muy fuerte y no se conformó con limitarse a copiar el estilo de Hampson, por lo que sólo permaneció en la serie un par de arcos argumentales. Don Harley, que sucedió a Bellamy en 1960, está considerado como el mejor seguidor de Hampson. Keith Watson se encargó de realizar la última etapa del personaje con guiones de David Motton. Tanto Harley como Watson habían formado parte del estudio de Hampson.
había cambiado de manos en un par de ocasiones. Su sucesor al frente de la misma fue Frank Bellamy, otro de los gigantes del comic realista inglés, que también era colaborador habitual de la revista. Sin embargo, la personalidad artística de éste era también muy fuerte y no se conformó con limitarse a copiar el estilo de Hampson, por lo que sólo permaneció en la serie un par de arcos argumentales. Don Harley, que sucedió a Bellamy en 1960, está considerado como el mejor seguidor de Hampson. Keith Watson se encargó de realizar la última etapa del personaje con guiones de David Motton. Tanto Harley como Watson habían formado parte del estudio de Hampson.
“Eagle” contabilizó 987 números hasta que en 1969 fue fusionada con la cabecera “Lion” ![]() propiedad de IPC, lo cual no deja de resultar irónico puesto que esta segunda publicación había sido creada originalmente para competir con la primera. La desaparición de “Eagle” como entidad independiente tuvo lugar tan sólo dos meses antes de que Neil Armstrong pusiera un pie en la Luna. Las aventuras originales de Dan Dare, sin embargo, habían finalizado en 1967. La circulación de la revista había bajado hasta los 125.000 ejemplares, quizá afectada por el auge de la televisión o el cambio de gustos, así que la dirección decidió que lo mejor era volver a recortar gastos; durante dos años y hasta el cierre de “Eagle” las páginas dedicadas a Dan Dare consistieron exclusivamente en reediciones de sus viejas aventuras.
propiedad de IPC, lo cual no deja de resultar irónico puesto que esta segunda publicación había sido creada originalmente para competir con la primera. La desaparición de “Eagle” como entidad independiente tuvo lugar tan sólo dos meses antes de que Neil Armstrong pusiera un pie en la Luna. Las aventuras originales de Dan Dare, sin embargo, habían finalizado en 1967. La circulación de la revista había bajado hasta los 125.000 ejemplares, quizá afectada por el auge de la televisión o el cambio de gustos, así que la dirección decidió que lo mejor era volver a recortar gastos; durante dos años y hasta el cierre de “Eagle” las páginas dedicadas a Dan Dare consistieron exclusivamente en reediciones de sus viejas aventuras.
Para entonces, Frank Hampson hacía mucho que se había ganado la reputación de artista difícil y su genio nunca volvió a encontrar otro hogar, dedicándose durante sus últimos veinte años (murió de cáncer de garganta en 1985 con tan solo 66 años) a la ilustración de libros y publicitaria y ejerciendo de técnico gráfico en el Ewell Technical College. En 1975 recibió el premio Yellow Kid en el Salón del Comic de Lucca, declarándosele “maestro de prestigio” y el mejor guionista e ![]() ilustrador de comic desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sólo ha sido recientemente, años después de su muerte, que su trabajo ha ganado verdadero reconocimiento. Reediciones de su etapa en Dan Dare, autores como Dave Gibbons, Alan Davis o Grant Morrison declarando su admiración e influencia, reportajes en los medios de comunicación…
ilustrador de comic desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sólo ha sido recientemente, años después de su muerte, que su trabajo ha ganado verdadero reconocimiento. Reediciones de su etapa en Dan Dare, autores como Dave Gibbons, Alan Davis o Grant Morrison declarando su admiración e influencia, reportajes en los medios de comunicación…
Dan Dare tuvo una segunda vida en la revista “2000 AD” a partir de 1977, pero la propuesta supuso un cambio radical respecto al amable y optimista concepto inicial y merece la pena comentarlo en una entrada aparte. También la revista “Eagle” resurgiría en nuevas manos, pero los logros creativos que se alcanzaron en sus páginas durante los años cincuenta no se volvieron a repetir. El personaje clásico, creado y desarrollado por Hampson y ![]() continuado por otros artistas y escritores durante veinte años, sigue siendo hoy junto a “Jeff Hawke” uno de los referentes de la ciencia ficción británica en su formato gráfico.
continuado por otros artistas y escritores durante veinte años, sigue siendo hoy junto a “Jeff Hawke” uno de los referentes de la ciencia ficción británica en su formato gráfico.
Por la construcción de un futuro verosímil y radiante, su elegancia artística, la cuidada producción, un color espectacular, la continua perseverancia en ofrecer la máxima autenticidad y belleza, Hampson y su equipo crearon con “Dan Dare” una serie revolucionaria y tremendamente influyente.
↧
↧
December 23, 2015, 11:44 am
En 1954, Walt Disney había cosechado un gran éxito con su lujosa adaptación de la novela de Julio Verne “20.000 Leguas de Viaje Submarino”. Dos años después, United Artists estrenó la igualmente espectacular “La Vuelta al Mundo en Ochenta Días” (1956), protagonizada por un extenso elenco de estrellas encabezado por David Niven y Cantinflas y que ganó el Oscar a la Mejor Película de aquel año.
Eran dos éxitos consecutivos adaptando sendas novelas de Verne, lo que sumado a que en 1955 se cumplieran cincuenta años de la muerte del escritor y sus libros pasaron a ser de dominio público, hicieron que todos los estudios se abalanzaran sobre la obra del francés tratando de hacerse con su parte del pastel. Así, entre finales de los cincuenta y principios de los sesenta, los aficionados al cine de aventuras pudieron “disfrutar” de una jugosa lista de títulos basados en los libros de Verne, como “Una invención diabólica” (1958), “De la Tierra a la Luna” (1958), “El Amo del Mundo” (1961), “La Isla Misteriosa” (1961), “Cinco Semanas en Globo” (1962) y “Los Hijos del Capitán Grant” (1962). Fue un movimiento muy conservador por parte de los estudios, una mirada al pasado que evitaba los importantes avances que en ese momento se estaban produciendo en la literatura de ciencia ficción y que apostaba por recrear las fantasías del siglo XIX en lugar de imaginar el futuro.
Todas esas cintas evidenciaban no sólo el rico filón que había dejado para la posteridad el escritor ![]() galo, sino la marca de los propios estudios de Hollywood y, particularmente, su deseo de mejorar la rentabilidad recortando costes, lo que afectó directamente tanto a los efectos especiales como a los decorados, que no estuvieron a la altura de lo deseable. Por otra parte, “La Vuelta al Mundo en 80 Días” sentó la base del tono ligero y cómico que copiarían el resto de las producciones. Éstas acabaron siendo una serie de coloristas astracanadas cómicas que evitaban cualquier enfoque polémico y que no podían estar más alejadas del espíritu de los libros, que Verne había concebido como aventuras serias y rigurosas con solo ligeros toques de humor en la figura de personajes puntuales. “Viaje al Centro de la Tierra” consiguió evitar en parte lo peor de todas esas adaptaciones y ofrecer una aventura razonablemente digna que apelaba a la sensación de maravilla del espectador, eso sí, dejando de lado cualquier pretensión de estricta fidelidad al libro de Julio Verne.
galo, sino la marca de los propios estudios de Hollywood y, particularmente, su deseo de mejorar la rentabilidad recortando costes, lo que afectó directamente tanto a los efectos especiales como a los decorados, que no estuvieron a la altura de lo deseable. Por otra parte, “La Vuelta al Mundo en 80 Días” sentó la base del tono ligero y cómico que copiarían el resto de las producciones. Éstas acabaron siendo una serie de coloristas astracanadas cómicas que evitaban cualquier enfoque polémico y que no podían estar más alejadas del espíritu de los libros, que Verne había concebido como aventuras serias y rigurosas con solo ligeros toques de humor en la figura de personajes puntuales. “Viaje al Centro de la Tierra” consiguió evitar en parte lo peor de todas esas adaptaciones y ofrecer una aventura razonablemente digna que apelaba a la sensación de maravilla del espectador, eso sí, dejando de lado cualquier pretensión de estricta fidelidad al libro de Julio Verne.
Edimburgo, 1860. Cuando el profesor de geología Oliver Lindenbrook (James Mason) es nombrado caballero, sus alumnos de la universidad le obsequian con una roca de aspecto extraño ![]() que resulta contener en su interior unas inscripciones realizadas por el famoso explorador Arne Saknussem, quien desapareció tratando de hallar el camino al centro de la Tierra. Lindenbrook organiza una expedición y viaja a Islandia, donde supuestamente se encuentra el acceso utilizado por Saknussem: el volcán Snaeffels. Allí se encuentra con que hay un competidor dispuesto a todo por llegar el primero a su objetivo, y consecuencia de la intriga que allí se desarrolla se ve obligado a incorporar a su expedición -ya formada por él mismo, su sobrino Alec (Pat Boone) y el guía Hans (Pater Ronson)- a una mujer, la inteligente y decidida Carla Goteborg (Arlene Dahl), viuda de un colega fallecido. En su viaje al centro del planeta, la partida contemplará grandes maravillas, pero también deberá afrontar numerosos desafíos desde derrumbamientos a inundaciones pasando por ataques de saurios olvidados por la ciencia e intentos de asesinato por parte de un descendiente de Saknussem.
que resulta contener en su interior unas inscripciones realizadas por el famoso explorador Arne Saknussem, quien desapareció tratando de hallar el camino al centro de la Tierra. Lindenbrook organiza una expedición y viaja a Islandia, donde supuestamente se encuentra el acceso utilizado por Saknussem: el volcán Snaeffels. Allí se encuentra con que hay un competidor dispuesto a todo por llegar el primero a su objetivo, y consecuencia de la intriga que allí se desarrolla se ve obligado a incorporar a su expedición -ya formada por él mismo, su sobrino Alec (Pat Boone) y el guía Hans (Pater Ronson)- a una mujer, la inteligente y decidida Carla Goteborg (Arlene Dahl), viuda de un colega fallecido. En su viaje al centro del planeta, la partida contemplará grandes maravillas, pero también deberá afrontar numerosos desafíos desde derrumbamientos a inundaciones pasando por ataques de saurios olvidados por la ciencia e intentos de asesinato por parte de un descendiente de Saknussem.
Hay quien ha afirmado que cualquier parecido entre esta versión fílmica de “Viaje al Centro de la ![]() Tierra” y el libro de Julio Verne, el segundo que publicó, puede considerarse una mera coincidencia. Yo no diría tanto. El guión sigue en líneas generales el de la novela: un grupo de exploradores que se adentran en los misterios que se esconden en y bajo la corteza terrestre, corriendo peligros, encontrando cosas asombrosas y regresando a la superficie de una forma original pero harto inverosímil. Hay también determinados hitos del libro que hallan su traslación en la película: el extravío de Alec, el hallazgo del mar interior, los hongos gigantes, la tormenta y el posterior naufragio, los dinosaurios –que en el libro eran marinos y no terrestres-…
Tierra” y el libro de Julio Verne, el segundo que publicó, puede considerarse una mera coincidencia. Yo no diría tanto. El guión sigue en líneas generales el de la novela: un grupo de exploradores que se adentran en los misterios que se esconden en y bajo la corteza terrestre, corriendo peligros, encontrando cosas asombrosas y regresando a la superficie de una forma original pero harto inverosímil. Hay también determinados hitos del libro que hallan su traslación en la película: el extravío de Alec, el hallazgo del mar interior, los hongos gigantes, la tormenta y el posterior naufragio, los dinosaurios –que en el libro eran marinos y no terrestres-…
![]() La película, eso sí, introduce varios cambios: la nacionalidad del profesor y su sobrino, que pasan de ser alemanes a escoceses justificándose los guionistas en que por entonces éstos últimos eran los más avanzados en la naciente ciencia geológica. Quizá la diferencia más chocante sea la introducción de una mujer en la expedición. El libro de Verne era principalmente descriptivo y con pocos diálogos, algo lógico si tenemos en cuenta que sólo había tres personajes y uno de ellos, Hans, no hablaba ni entendía el idioma de los otros dos. Era necesario pues incluir otro personaje que diera más juego en los diálogos. Si además era una mujer, no sólo se atraería la atención del público femenino, sino que se podía utilizar para crear un conflicto de sexos y personalidades con el profesor Lindenbrook. Se trataba, en definitiva, de dar peso al factor humano. Algo parecido ocurría con la incorporación a la historia de un malvado rival con el que se entabla una suerte de competición por llegar a la meta y que aporta un elemento de intriga, suspense e incluso dilema ético.
La película, eso sí, introduce varios cambios: la nacionalidad del profesor y su sobrino, que pasan de ser alemanes a escoceses justificándose los guionistas en que por entonces éstos últimos eran los más avanzados en la naciente ciencia geológica. Quizá la diferencia más chocante sea la introducción de una mujer en la expedición. El libro de Verne era principalmente descriptivo y con pocos diálogos, algo lógico si tenemos en cuenta que sólo había tres personajes y uno de ellos, Hans, no hablaba ni entendía el idioma de los otros dos. Era necesario pues incluir otro personaje que diera más juego en los diálogos. Si además era una mujer, no sólo se atraería la atención del público femenino, sino que se podía utilizar para crear un conflicto de sexos y personalidades con el profesor Lindenbrook. Se trataba, en definitiva, de dar peso al factor humano. Algo parecido ocurría con la incorporación a la historia de un malvado rival con el que se entabla una suerte de competición por llegar a la meta y que aporta un elemento de intriga, suspense e incluso dilema ético.
Todos estos me parecen cambios excusables en la traslación de una novela del siglo XIX al medio![]() cinematográfico de mediados del XX. Donde se halla la verdadera diferencia entre libro y película es en el tono con que se enfoca la historia. Verne escribió una fantasía oscura y claustrofóbica inscrita claramente en la Edad de la Exploración del siglo XIX; el film de Henry Levin, por el contrario, es un espectáculo ridículamente luminoso rodado en Cinemascope. Las profundidades de la Tierra están ilógicamente recreadas en estudio como un mundo desbordante de luz y color, mientras que la novela transcurría en una interminable serie de cavernas oscuras y agobiantes.
cinematográfico de mediados del XX. Donde se halla la verdadera diferencia entre libro y película es en el tono con que se enfoca la historia. Verne escribió una fantasía oscura y claustrofóbica inscrita claramente en la Edad de la Exploración del siglo XIX; el film de Henry Levin, por el contrario, es un espectáculo ridículamente luminoso rodado en Cinemascope. Las profundidades de la Tierra están ilógicamente recreadas en estudio como un mundo desbordante de luz y color, mientras que la novela transcurría en una interminable serie de cavernas oscuras y agobiantes.
Esa diferencia de enfoque se evidencia también en otros detalles más irritantes, como el pato que Hans lleva consigo en la expedición atentando al más básico sentido común. O la estúpida escena del granero cuando Lindenbrook y Alec se hallan secuestrados. O las veces que Pat Boone (un teen idol de la época entonces en el momento álgido de su carrera) arranca a cantar o insiste en ![]() quitarse la camisa a la menor oportunidad sin más objeto que mostrar sus encantos al público femenino. O los vestidos de fiesta que Carla elige para la expedición, más apropiados para un acontecimiento social, a lo que se añade su habilidad para mantener el perfecto maquillaje en su lugar pese a acabar con la ropa hecha jirones. Y para rematar, tras descubrir las ruinas de la Atlántida y regresar a la superficie ascendiendo por la chimenea de un volcán en erupción a bordo de un cuenco al que empuja un chorro de lava, Pat Boone acaba atrapado, desnudo, en las ramas del árbol de un convento, agarrando una oveja para tapar sus vergüenzas ante las escandalizadas miradas de unas monjas.
quitarse la camisa a la menor oportunidad sin más objeto que mostrar sus encantos al público femenino. O los vestidos de fiesta que Carla elige para la expedición, más apropiados para un acontecimiento social, a lo que se añade su habilidad para mantener el perfecto maquillaje en su lugar pese a acabar con la ropa hecha jirones. Y para rematar, tras descubrir las ruinas de la Atlántida y regresar a la superficie ascendiendo por la chimenea de un volcán en erupción a bordo de un cuenco al que empuja un chorro de lava, Pat Boone acaba atrapado, desnudo, en las ramas del árbol de un convento, agarrando una oveja para tapar sus vergüenzas ante las escandalizadas miradas de unas monjas.
![]() El papel de Oliver Lindenbrook había sido escrito originalmente para Clifton Webb, quien murió poco antes de comenzar la producción. El estudio recurrió entonces a otro gran nombre que pudiera apoyar la película: James Mason, quien ya había interpretado a otro personaje icónico de Verne, el capitán Nemo, en “20.000 Leguas de Viaje Submarino”. Mason está magnífico como sabio algo despistado, ligeramente excéntrico, obsesionado por su campo del conocimiento pero no exento de humanidad, como cuando busca desesperado a su perdido sobrino.
El papel de Oliver Lindenbrook había sido escrito originalmente para Clifton Webb, quien murió poco antes de comenzar la producción. El estudio recurrió entonces a otro gran nombre que pudiera apoyar la película: James Mason, quien ya había interpretado a otro personaje icónico de Verne, el capitán Nemo, en “20.000 Leguas de Viaje Submarino”. Mason está magnífico como sabio algo despistado, ligeramente excéntrico, obsesionado por su campo del conocimiento pero no exento de humanidad, como cuando busca desesperado a su perdido sobrino.
Mason era sin duda el mejor de un reparto no particularmente inspirado. El papel de Pat Boone![]() es, de forma muy evidente, el de figurar y atraer con su nombre al público juvenil del momento; no es que tuviera un gran talento interpretativo y ciertamente no le benefició tener al lado a alguien tan genial como James Mason, pero al menos no le faltó energía para sacar adelante a su personaje, sobre todo teniendo en cuenta el poco interés que tenía en él (fue su agente quien le convenció para que participara, aconsejándole que aprovechara el clímax de su carrera para lograr la máxima presencia en los medios).
es, de forma muy evidente, el de figurar y atraer con su nombre al público juvenil del momento; no es que tuviera un gran talento interpretativo y ciertamente no le benefició tener al lado a alguien tan genial como James Mason, pero al menos no le faltó energía para sacar adelante a su personaje, sobre todo teniendo en cuenta el poco interés que tenía en él (fue su agente quien le convenció para que participara, aconsejándole que aprovechara el clímax de su carrera para lograr la máxima presencia en los medios).
![]() Arlene Dahl hace lo que puede con un personaje a todas luces inverosímil y cuya función era la de servir de contrapunto a la frialdad científica que encarnaba James Mason, ofreciendo momentos cómicos de guerra de sexos que pretendían emular a Spencer Tracy-Katherine Hepburn o, en el campo de la ficción, al profesor Higgins-Eliza Doolitle de “My Fair Lady” (entonces sólo un musical. La película se estrenó en 1964). Por supuesto, ni los diálogos ni la química estuvieron a la altura de tales ejemplos, pero sí que parece que las discusiones y desencuentros que ambos personajes tenían en la pantalla no se alejaban mucho de los problemas que Mason y Dahl tuvieron durante el rodaje.
Arlene Dahl hace lo que puede con un personaje a todas luces inverosímil y cuya función era la de servir de contrapunto a la frialdad científica que encarnaba James Mason, ofreciendo momentos cómicos de guerra de sexos que pretendían emular a Spencer Tracy-Katherine Hepburn o, en el campo de la ficción, al profesor Higgins-Eliza Doolitle de “My Fair Lady” (entonces sólo un musical. La película se estrenó en 1964). Por supuesto, ni los diálogos ni la química estuvieron a la altura de tales ejemplos, pero sí que parece que las discusiones y desencuentros que ambos personajes tenían en la pantalla no se alejaban mucho de los problemas que Mason y Dahl tuvieron durante el rodaje.
Y en lo que se refiere a Hans, he de decir que me parece nefasto el enfoque que se le da a un ![]() personaje que podría haber dado más de sí. Peter Ronson era un atleta islandés que residía en Estados Unidos por entonces y al que se escogió para el papel en virtud de su imponente presencia y aspecto nórdico. Por desgracia, en la película su personaje aparece retratado como una especie de niño grande y de pocas luces, casi un retrasado, en contraste con el callado pero muy competente y valiente guía que Verne describía en su novela. La experiencia no le debió parecer muy gratificante a Ronson, quien a pesar de recibir una oferta para continuar en el cine, decidió regresar al deporte, llegando a participar por su país en las Olimpiadas de 1960.
personaje que podría haber dado más de sí. Peter Ronson era un atleta islandés que residía en Estados Unidos por entonces y al que se escogió para el papel en virtud de su imponente presencia y aspecto nórdico. Por desgracia, en la película su personaje aparece retratado como una especie de niño grande y de pocas luces, casi un retrasado, en contraste con el callado pero muy competente y valiente guía que Verne describía en su novela. La experiencia no le debió parecer muy gratificante a Ronson, quien a pesar de recibir una oferta para continuar en el cine, decidió regresar al deporte, llegando a participar por su país en las Olimpiadas de 1960.
![]() Merece asimismo mención la aportación de Bernard Herrmann en el apartado musical. En 1959, Herrmann era todavía uno de los compositores fijos de la 20th Century Fox y resultó la elección perfecta para orquestar una fantasía de época como “Viaje al Centro de la Tierra”. Su épica banda sonora, con un uso muy dramático del órgano y el arpa, ofrece la misma majestad que la que ocho años atrás escribió para otro clásico del género, “Ultimátum a la Tierra”.
Merece asimismo mención la aportación de Bernard Herrmann en el apartado musical. En 1959, Herrmann era todavía uno de los compositores fijos de la 20th Century Fox y resultó la elección perfecta para orquestar una fantasía de época como “Viaje al Centro de la Tierra”. Su épica banda sonora, con un uso muy dramático del órgano y el arpa, ofrece la misma majestad que la que ocho años atrás escribió para otro clásico del género, “Ultimátum a la Tierra”.
Guste o no el argumento y la forma en que está tratado, el departamento artístico sí brinda algunos momentos visuales muy bien conseguidos que, en mi opinión, hacen disfrutable la película si uno es capaz de pasar por alto los momentos más absurdos de la misma. Por ejemplo, las cavernas con formaciones cristalinas y manantiales de colores, los estanques luminiscentes, los ![]() depósitos de traicionera sal, el océano subterráneo, los puentes de roca que salvan abismos insondables, los hongos gigantes, los dinosaurios… Estos últimos eran en realidad, iguanas aumentadas ópticamente, una de las pocas veces que ese truco resultó convincente en pantalla superando al stop-motion. Cuando Irwin Allen intentó la misma técnica un año después en su actualización de “El Mundo Perdido” la magia había desaparecido y el resultado fue ridículo.
depósitos de traicionera sal, el océano subterráneo, los puentes de roca que salvan abismos insondables, los hongos gigantes, los dinosaurios… Estos últimos eran en realidad, iguanas aumentadas ópticamente, una de las pocas veces que ese truco resultó convincente en pantalla superando al stop-motion. Cuando Irwin Allen intentó la misma técnica un año después en su actualización de “El Mundo Perdido” la magia había desaparecido y el resultado fue ridículo.
Ciertamente, no puede esperarse que todo esto reciba una explicación mínimamente científica y se requiere del espectador una buena capacidad de suspensión de la realidad para aceptar ideas ![]() como la del océano subterráneo iluminado de forma misteriosa cenitalmente, que en la época victoriana pudieron haber tenido un pase pero que a mediados del siglo XX ya eran más producto de la fantasía desbordada que de la especulación científica. Recordemos que en 1864, cuando Verne publicó su novela, la geología era una ciencia muy joven y que el interior de la Tierra estuviera hueco era una teoría tan buena como cualquier otra. Para ponerlo en perspectiva digamos que no fue hasta 1912 (siete años después de la muerte de Verne) que Alfred Wegener propuso la hipótesis de la deriva continental, teoría que no pudo demostrarse hasta mediados de los sesenta del siglo XX.
como la del océano subterráneo iluminado de forma misteriosa cenitalmente, que en la época victoriana pudieron haber tenido un pase pero que a mediados del siglo XX ya eran más producto de la fantasía desbordada que de la especulación científica. Recordemos que en 1864, cuando Verne publicó su novela, la geología era una ciencia muy joven y que el interior de la Tierra estuviera hueco era una teoría tan buena como cualquier otra. Para ponerlo en perspectiva digamos que no fue hasta 1912 (siete años después de la muerte de Verne) que Alfred Wegener propuso la hipótesis de la deriva continental, teoría que no pudo demostrarse hasta mediados de los sesenta del siglo XX.
A pesar de ello y aunque algunos efectos visuales hayan quedado algo obsoletos, la película ![]() consiguió de algún modo mantener la sintonía con los ensueños victorianos de mundos perdidos y, además, el director no pretende en ningún momento de convencernos de la verosimilitud de su propuesta, algo que sí intentó Julio Verne recurriendo a la acumulación de datos y explicaciones científicas.
consiguió de algún modo mantener la sintonía con los ensueños victorianos de mundos perdidos y, además, el director no pretende en ningún momento de convencernos de la verosimilitud de su propuesta, algo que sí intentó Julio Verne recurriendo a la acumulación de datos y explicaciones científicas.
En fin, “Viaje al Centro de la Tierra” obedece más a una fantasía propia de Hollywood que a un auténtico viaje de exploración y sigue los parámetros que tan buen resultado le habían dado a Disney en “20.000 Leguas de Viaje Submarino” cinco años antes: un sentido de lo maravilloso ![]() casi infantil, enfoque optimista, algo de comedia inocente, alguna canción y situaciones de peligro de las que el espectador sabe que los héroes saldrán ilesos. La gran inversión que realizó 20th Century-Fox en esta película resultó muy rentable, ya que los ingresos de taquilla acabaron triplicando el coste. Al público le encantó esa aventura para toda la familia que adaptaba una obra muy popular con el envoltorio de una lujosa producción.
casi infantil, enfoque optimista, algo de comedia inocente, alguna canción y situaciones de peligro de las que el espectador sabe que los héroes saldrán ilesos. La gran inversión que realizó 20th Century-Fox en esta película resultó muy rentable, ya que los ingresos de taquilla acabaron triplicando el coste. Al público le encantó esa aventura para toda la familia que adaptaba una obra muy popular con el envoltorio de una lujosa producción.
Además de a los amantes del cine de aventuras y los nostálgicos de la ciencia ficción cinematográfica más clásica, esta película quizá encuentre su mejor público en el espectador infantil o preadolescente que todavía no esté muy enganchado al blockbuster trufado de efectos especiales. El problema con esa audiencia es que puede que les cueste aguantar toda la primera parte de la película -es un film sorprendentemente largo:132 minutos- , en la que se desarrolla todo el tema de la rivalidad entre expediciones. Pero en general, si se puede pasar por alto un guión sobrecargado de verborrea y el hecho de que Pat Boone cante más de lo debido, se trata de una adaptación razonablemente disfrutable de la gran novela de Verne.
↧
December 29, 2015, 10:27 am
Tras la Segunda Guerra Mundial y con el auge de la Guerra Fría, el temor a una posible confrontación atómica entre las dos superpotencias fue uno de los grandes temores de Estados Unidos y Europa. Había quien abogaba por continuar con la carrera de armamentos hasta superar al oponente; otros, en cambio, vieron en aquello una locura de peligrosas consecuencias. Con el artículo titulado “Rusia, el Átomo y Occidente”, publicado el 2 de noviembre de 1957 en “New Statesman”, el escritor británico J.B.Priestley inspiró la creación de la Campaña para el Desarme Nuclear. La primera ola de este movimiento unilateral se desarrolló de 1958 a 1962 e involucró a no pocas personalidades: filósofos como Bertrand Rusell, historiadores como E.P.Thompson o A.J.P.Taylor y editores de CF como Victor Gollancz.
La ciencia ficción había jugado un papel clave en la imagen que de la amenaza nuclear tenía la sociedad. De hecho, ningún otro género, ni por supuesto la literatura mainstream, había conseguido proyectar de forma tan masiva y efectiva las imágenes del holocausto atómico y la consiguiente destrucción de la civilización. Editores de las principales revistas del género como Joseph Campbell (“Astounding Science Fiction”) u Horace Gold (“Galaxy Science Fiction”) trataron de desviar a sus autores de una temática que consideraban ya saturada, pero el miedo nuclear seguía allí e importantes obras publicadas al margen de los canales habituales de la CF, como “¡Mañana!” (1954) de Philip Wylie o “¡Ay Babilonia!” (1959), de Pat Frank adoptaron los enfoques de otros escritores pioneros. Incluso Hollywood dio salida a filmes que expresaban la generalizada preocupación al respecto, como “La Hora Final” (1959) o “Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú?” (1964) o “Punto Límite” (1964).
Anthony Boucher, que dirigía la revista principal competidora de las dos anteriormente mencionadas, “The Magazine of Fantasy and Science Fiction”, no estaba dispuesto a desaprovechar la morbosa moda del infierno nuclear. En abril de 1955, publicó en sus páginas un relato memorable firmado por Walter M.Miller, “Cántico por Leibowitz”, que fusionaba el tema postapocalíptico con el más antiguo de la reversión de la civilización a una Edad Oscura. Es un título clásico del subgénero y está considerado como una de las obras maestras de la CF, por lo que jamás ha dejado de editarse.
“Cántico por Leibowitz” está ambientada en una América post-holocausto y fue publicada ![]() originalmente en forma de tres novelas cortas en 1955, 1956 y 1957, que se recopilaron en un solo volumen. La trama se divide en tres partes (Fiat Homo, Fiat Lux, Fiat Voluntas Tua), separadas más o menos por seiscientos años una de otra conforme la civilización va recuperándose del apocalipsis nuclear.
originalmente en forma de tres novelas cortas en 1955, 1956 y 1957, que se recopilaron en un solo volumen. La trama se divide en tres partes (Fiat Homo, Fiat Lux, Fiat Voluntas Tua), separadas más o menos por seiscientos años una de otra conforme la civilización va recuperándose del apocalipsis nuclear.
Después de que el Diluvio de Fuego destruyera la civilización del siglo XX, se abre la Edad de la Simplificación. Los supervivientes del desastre experimentan un sentimiento de rabia contra la ciencia que condujo a la guerra nuclear y aquellos que la practicaban. Científicos, literatos, intelectuales… fueron asesinados y la población quedó analfabeta al desaparecer tanto los libros como aquellos que podían leerlos. La primera parte de la novela, Fiat Homo, comienza en el siglo XXVI, en una abadía católica localizada en el desierto del Sudoeste americano. La orden que la ocupa es la de San Leibowitz, cuya misión es la de conservar algunos de los libros y objetos que sobrevivieron al conflicto. Éstos, conocidos conjuntamente como Memorabilia, son tratados como reliquias, aunque los monjes no son capaces de entender su naturaleza o significado originales ya que tras siglos de ausencia de libros y registros, el pasado se ha convertido en mitología religiosa. Así, por ejemplo, la guerra nuclear es narrada en términos de prosa bíblica: “porque el Señor Dios les había permitido a los sabios de aquella época aprender los medios con los cuales el mundo podía ser destruido, y en sus manos había sido depositada la espada del arcángel con la cual Lucifer había sido expulsado (…) Y el príncipe asoló las ciudades de sus enemigos con el nuevo ![]() fuego, y durante tres días y tres noches sus grandes catapultas y pájaros metálicos lanzaron la ira sobre ellas. Sobre cada ciudad apareció un sol más brillante que el del cielo e inmediatamente aquella ciudad palideció y se fundió como la cera bajo la antorcha (…)”.
fuego, y durante tres días y tres noches sus grandes catapultas y pájaros metálicos lanzaron la ira sobre ellas. Sobre cada ciudad apareció un sol más brillante que el del cielo e inmediatamente aquella ciudad palideció y se fundió como la cera bajo la antorcha (…)”.
La Memorabilia continuó siendo un misterio hasta que en el 3174 (ya en la segunda parte, Fiat Lux), comienza un Renacimiento de la mano de algunos nuevos intelectuales que viven en un entorno de ciudades-estado, como Texarkana o Laredo, regidas por príncipes enemistados tan analfabetos como intrigantes. Thon Taddeo, un sabio secular protegido por uno de esos príncipes (Hannegan II, “gobernante de Texarkana, defensor de la fe y vaquero supremo de las llanuras”), es el intelectual más destacado de su época, al que a menudo se compara con alguien que vivió mucho tiempo atrás y del que apenas se sabe nada más aparte de que fue un gran científico: Albert Einstein. Su meticuloso estudio de las reliquias del siglo XX custodiadas por la abadía de San Leibowitz le permiten recrear la ciencia, disparando la chispa que levantará una nueva civilización tecnológica.
En la última edad de “Cántico”, Fiat Voluntas Tua, la trama avanza hasta el año 3781. La ![]() Humanidad ha alcanzado un gran desarrollo, mayor aún que el que se consiguió antes del ahora lejano holocausto nuclear. Sin embargo, esa amenaza vuelve a pesar sobre el mundo debido a nuevas tensiones políticas entre dos superpotencias: la Coalición Asiática y la Confederación Atlántica. La Guerra Fría va caldeándose cada vez más, filtrándose noticias de la instalación de armas nucleares en el espacio, sucediéndose accidentes que son interpretados como ataques y cruzándose ultimátums entre ambos bandos.
Humanidad ha alcanzado un gran desarrollo, mayor aún que el que se consiguió antes del ahora lejano holocausto nuclear. Sin embargo, esa amenaza vuelve a pesar sobre el mundo debido a nuevas tensiones políticas entre dos superpotencias: la Coalición Asiática y la Confederación Atlántica. La Guerra Fría va caldeándose cada vez más, filtrándose noticias de la instalación de armas nucleares en el espacio, sucediéndose accidentes que son interpretados como ataques y cruzándose ultimátums entre ambos bandos.
La Iglesia, que sigue manteniendo una de las mejores redes de inteligencia del planeta, conocedora de lo que está por venir, pone en marcha su plan de emergencia: enviar una expedición interestelar que llevará a algunos de los monjes más dotados intelectualmente hasta una nueva colonia establecida algún tiempo atrás en Alfa Centauro. Así, no sólo el conocimiento sino la mismísima Iglesia, podrá sobrevivir al nuevo e inevitable holocausto.
La dialéctica religiosa que puede encontrarse en la ciencia ficción más primitiva no se disolvió, como quizá uno hubiera podido esperar, a medida que avanzaba el crecientemente secular siglo XX. Por el contrario, cada vez más escritores de ciencia ficción exploraban en sus obras el discurso religioso, ya fuera con relatos sobre figuras concretas, reales o no (Cristo en “He Aquí el Hombre”, 1969, de Michael Moorcock; el dios “Sam” en “El Señor de la Luz”, 1967, de Roger Zelazny) o en narraciones que ![]() situaban la acción en comunidades religiosas o sociedades dominadas por el fundamentalismo teológico. Esta última categoría es, con diferencia, la más extensa e incluye varias obras relevantes, como “Las Crisálidas” (1955) de John Wyndham; “Un Caso de Conciencia” (1958) de James Blish; “El Cuento de la Criada” (1985) de Margaret Atwood; “Hierba” (1989) de Sheri Tepper; “Hyperion” (1989) de Dan Simmons, o muchos de los títulos firmados por Gene Wolfe.
situaban la acción en comunidades religiosas o sociedades dominadas por el fundamentalismo teológico. Esta última categoría es, con diferencia, la más extensa e incluye varias obras relevantes, como “Las Crisálidas” (1955) de John Wyndham; “Un Caso de Conciencia” (1958) de James Blish; “El Cuento de la Criada” (1985) de Margaret Atwood; “Hierba” (1989) de Sheri Tepper; “Hyperion” (1989) de Dan Simmons, o muchos de los títulos firmados por Gene Wolfe.
A medida que la CF norteamericana maduraba en el seno de las revistas pulp especializadas, varios autores empezaron a introducir en sus relatos sus particulares visiones del hecho religioso o las consecuencias prácticas del mismo en posibles sociedades del futuro. Uno de los enfoques más comunes era el del establecimiento de tiranías teocráticas, como sucede en “El Día de Pasado Mañana” (1941) de Robert A.Heinlein; o en “Hágase la Oscuridad” (1943), de Fritz Leiber. En ambos ejemplos la religión se presenta como algo fundamentalmente pernicioso, un conjunto de engaños y falsedades urdidos por élites que tratan de servirse de ellos para conseguir un fin.
Lo que Walter M.Miller Jr. ofrece en “Cántico por Leibowitz” es totalmente diferente, sin duda![]() alguna gracias a su profunda fe católica producto de un trauma bélico. Nacido en el sur de Estados Unidos en 1922, Miller sirvió como ingeniero durante la Segunda Guerra Mundial, ocupando puestos de operador de radio y artillero en 53 misiones de bombardeo sobre Italia, incluyendo las que se llevaron a cabo sobre la abadía benedictina de Monte Cassino, durante siglos uno de los grandes centros de conocimiento europeo y que había sido tomada por los alemanes como puesto de observación artillera. El trauma que ello le causó cambió su vida. En 1947, a los veinticinco años, se convirtió al catolicismo y a comienzos de la década de los cincuenta empezó a publicar en “Astounding Science Fiction” historias de ciencia ficción en las que vertía su preocupación religiosa en forma de oscuras alegorías. Con una de ellas, “The Darfsteller”, obtuvo el Premio Hugo en 1955. Pero toda su fama –quizá desproporcionada en relación al volumen de su obra- viene de la novela que ahora comentamos.
alguna gracias a su profunda fe católica producto de un trauma bélico. Nacido en el sur de Estados Unidos en 1922, Miller sirvió como ingeniero durante la Segunda Guerra Mundial, ocupando puestos de operador de radio y artillero en 53 misiones de bombardeo sobre Italia, incluyendo las que se llevaron a cabo sobre la abadía benedictina de Monte Cassino, durante siglos uno de los grandes centros de conocimiento europeo y que había sido tomada por los alemanes como puesto de observación artillera. El trauma que ello le causó cambió su vida. En 1947, a los veinticinco años, se convirtió al catolicismo y a comienzos de la década de los cincuenta empezó a publicar en “Astounding Science Fiction” historias de ciencia ficción en las que vertía su preocupación religiosa en forma de oscuras alegorías. Con una de ellas, “The Darfsteller”, obtuvo el Premio Hugo en 1955. Pero toda su fama –quizá desproporcionada en relación al volumen de su obra- viene de la novela que ahora comentamos.
![]() Mientras que otros escritores tendían a imaginar cultos y religiones evitando introducir en sus narraciones la aplicación política o social de creencias religiosas concretas y reales, Miller reconoce la fuerza de su propio catolicismo y lo utiliza para elaborar una historia en la que asume no pocos riesgos ideológicos, como el de utilizar el carácter cíclico de la Historia y el mito cristiano para interpretar la tecnología nuclear como una especie de Pecado Original que condena a la Humanidad a una cadena sin fin de autoaniquilaciones. Al afirmar que la única institución social capaz de sobrevivir a un holocausto no serían los científicos (como en la serie de “La Fundación” de Asimov) sino la misma que ya resistió siglos atrás a los ataques de los godos y los vándalos, la Iglesia Católica, Miller asesta un revés al materialismo tecnocrático que habían defendido varios de los fundadores de la ciencia ficción moderna, como H.G.Wells o Hugo Gernsback.
Mientras que otros escritores tendían a imaginar cultos y religiones evitando introducir en sus narraciones la aplicación política o social de creencias religiosas concretas y reales, Miller reconoce la fuerza de su propio catolicismo y lo utiliza para elaborar una historia en la que asume no pocos riesgos ideológicos, como el de utilizar el carácter cíclico de la Historia y el mito cristiano para interpretar la tecnología nuclear como una especie de Pecado Original que condena a la Humanidad a una cadena sin fin de autoaniquilaciones. Al afirmar que la única institución social capaz de sobrevivir a un holocausto no serían los científicos (como en la serie de “La Fundación” de Asimov) sino la misma que ya resistió siglos atrás a los ataques de los godos y los vándalos, la Iglesia Católica, Miller asesta un revés al materialismo tecnocrático que habían defendido varios de los fundadores de la ciencia ficción moderna, como H.G.Wells o Hugo Gernsback.
A Miller no le importa quedar marginado ideológicamente dentro de la tendencia general de la CF al presentar la religión en general y la católica en particular bajo una luz favorable. Por supuesto, en ella hay individuos intrigantes, burócratas insufribles y personajes obtusos, pero la institución en sí es interpretada como un pilar fundamental de la sociedad, un nexo entre el pasado y el presente y un salvador de la esencia de nuestros logros para el futuro. ![]() Tras la desaparición del Imperio Romano y durante buena parte de la Edad Media, el conocimiento y el legado científico occidentales se conservaron tanto en la cultura Islámica como en el seno de los monasterios católicos. Miller recupera ese proceso en “Cántico por Leibowitz”: tras la guerra atómica, el escaso cuerpo de conocimientos en forma de libros que ha sobrevivido es recuperado y custodiado por la Orden Albertiana de San Leibowitz, cuyo nombre fue tomado del de un científico especialista en armas que sobrevivió a la guerra y que trató de recoger y conservar los restos de una cultura extinta a costa de su propia vida.
Tras la desaparición del Imperio Romano y durante buena parte de la Edad Media, el conocimiento y el legado científico occidentales se conservaron tanto en la cultura Islámica como en el seno de los monasterios católicos. Miller recupera ese proceso en “Cántico por Leibowitz”: tras la guerra atómica, el escaso cuerpo de conocimientos en forma de libros que ha sobrevivido es recuperado y custodiado por la Orden Albertiana de San Leibowitz, cuyo nombre fue tomado del de un científico especialista en armas que sobrevivió a la guerra y que trató de recoger y conservar los restos de una cultura extinta a costa de su propia vida.
Como su fundador, los monjes arriesgan sus vidas no sólo al conservar objetos que para el embrutecido vulgo son sinónimo de maldad, sino al copiar y distribuir entre otros monasterios manuscritos redactados en un inglés antiguo cuyo significado no pueden entender, pero que intuyen que es importante. Más tarde, cuando la animosidad contra la ciencia va diluyéndose, participan en el movimiento que pondrá las bases de un desarrollo científico y técnico a gran escala. Y cuando la sociedad secular toma la iniciativa del descubrimiento, apartando a la religión y olvidando su importante papel en los siglos pasados, los miembros de la Iglesia lo aceptan con humildad y pasan a un segundo plano, pero no olvidan la Historia: se actualizan y educan a los mejores de entre los suyos, preparándolos para los desafíos que van a venir.
![]() La paradoja central en el libro de Miller es que cuanto mayor es el conocimiento científico de los hombres, menos saben de ellos mismos. Al principio, durante la Edad de la Simplificación, los monjes no sólo preservan el conocimiento antiguo, sino que también intentan controlar y reescribir la Historia. Pero una vez que la Ciencia se enraíza con fuerza de nuevo en la sociedad, el sabio Thon Taddeo declara su escepticismo acerca de la forma en que la Iglesia ha interpretado el pasado. El Hombre es, de nuevo, la medida de todas las cosas y nada debe entorpecer un nuevo Renacimiento. “Taddeo es perfectamente consciente de las ambiciones militares del príncipe al que sirve y, sin embargo, se absuelve a sí mismo de toda responsabilidad por el uso que se haga de su ciencia: Thon Taddeo conocía las ambiciones militares de su monarca. Podía escoger entre aprobarlas, desaprobarlas o considerarlas un fenómeno impersonal más allá de su control como una marejada, el hambre o un remolino de viento. Evidentemente, entonces, las aceptaba como inevitables... para evitar el tener que hacer un juicio moral (…) ¿Cómo era posible que un hombre como aquél se evadiese de ese modo de su propia conciencia y negase su responsabilidad? ¡Y tan fácilmente!», se dijo furioso el abad.”
La paradoja central en el libro de Miller es que cuanto mayor es el conocimiento científico de los hombres, menos saben de ellos mismos. Al principio, durante la Edad de la Simplificación, los monjes no sólo preservan el conocimiento antiguo, sino que también intentan controlar y reescribir la Historia. Pero una vez que la Ciencia se enraíza con fuerza de nuevo en la sociedad, el sabio Thon Taddeo declara su escepticismo acerca de la forma en que la Iglesia ha interpretado el pasado. El Hombre es, de nuevo, la medida de todas las cosas y nada debe entorpecer un nuevo Renacimiento. “Taddeo es perfectamente consciente de las ambiciones militares del príncipe al que sirve y, sin embargo, se absuelve a sí mismo de toda responsabilidad por el uso que se haga de su ciencia: Thon Taddeo conocía las ambiciones militares de su monarca. Podía escoger entre aprobarlas, desaprobarlas o considerarlas un fenómeno impersonal más allá de su control como una marejada, el hambre o un remolino de viento. Evidentemente, entonces, las aceptaba como inevitables... para evitar el tener que hacer un juicio moral (…) ¿Cómo era posible que un hombre como aquél se evadiese de ese modo de su propia conciencia y negase su responsabilidad? ¡Y tan fácilmente!», se dijo furioso el abad.”
“Cántico por Leibowitz” es, por tanto, un mensaje de advertencia emitido desde el humanismo ![]() cristiano: el hombre continuará jugando un papel en la historia de la Tierra sólo si combate incesantemente su maldad innata. Si los científicos, custodios modernos del conocimiento, no adoptan un código de conducta moral y responsable, las consecuencias pueden ser terribles. Así, en los años cincuenta y sesenta, el Proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica fue interpretado como la abdicación definitiva de tales responsabilidades por parte de científicos muy destacados, mientras que sólo una minoría de la comunidad científica -entre ellos Leo Szilard, que había participado en el propio Proyecto-, alzaron sus voces contra el desarrollo masivo de armas nucleares.
cristiano: el hombre continuará jugando un papel en la historia de la Tierra sólo si combate incesantemente su maldad innata. Si los científicos, custodios modernos del conocimiento, no adoptan un código de conducta moral y responsable, las consecuencias pueden ser terribles. Así, en los años cincuenta y sesenta, el Proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica fue interpretado como la abdicación definitiva de tales responsabilidades por parte de científicos muy destacados, mientras que sólo una minoría de la comunidad científica -entre ellos Leo Szilard, que había participado en el propio Proyecto-, alzaron sus voces contra el desarrollo masivo de armas nucleares.
El orgullo y arrogancia de la ciencia, la visión que sus practicantes tenían de sí mismos como “dioses”, pronto desembocará en la novela en el mismo error que cometieron sus antepasados. Para subrayar este punto, Miller llama a la Bomba “Lucifer” (“portadora de la luz”), pero tiene cuidado de no enfrentar Religión y Ciencia. De la misma forma que los jesuitas del Renacimiento introdujeron las teorías de Copérnico en China y Japón, los monjes de Leibowitz preservan los fragmentos de la antigua ciencia como parte del gran plan de Dios.
![]() En 1954, el filósofo británico Herbert Butterfield había escrito: “Si los hombres ponen su fe en la ciencia y la hacen comienzo y fin de todo en la vida, como si no estuvieran sujetos a un más elevado fin ético, hay algo en la misma composición del universo que lo hará ejecutarse a sí mismo, aunque sea bajo la forma de una bomba atómica”. Miller adoptó ese mismo punto de vida en su novela. El entendimiento humano en la forma de ciencia sin responsabilidad, será siempre fragmentario, “hasta que algún día o algún siglo (aparecerá) un integrador y las cosas serán puestas nuevamente en su sitio.”
En 1954, el filósofo británico Herbert Butterfield había escrito: “Si los hombres ponen su fe en la ciencia y la hacen comienzo y fin de todo en la vida, como si no estuvieran sujetos a un más elevado fin ético, hay algo en la misma composición del universo que lo hará ejecutarse a sí mismo, aunque sea bajo la forma de una bomba atómica”. Miller adoptó ese mismo punto de vida en su novela. El entendimiento humano en la forma de ciencia sin responsabilidad, será siempre fragmentario, “hasta que algún día o algún siglo (aparecerá) un integrador y las cosas serán puestas nuevamente en su sitio.”
En último término, la Iglesia será la única posibilidad de redención de la Humanidad cuando un conjunto selecto de monjes escapan de la Caída con rumbo a las estrellas sufriendo por el camino su propia Pasión. Viajan a Alfa Centauro bajo el mandato: “Sed para el hombre el recuerdo de la Tierra y el origen. Recordad esta Tierra, no la olvidéis nunca, pero... no volváis nunca a ella Si alguna vez lo hacéis, tal vez os encontréis con el arcángel en el extremo este de la Tierra, guardando su entrada con una espada de fuego. Lo presiento. A partir de ahora, el espacio es ![]() vuestro hogar. Es un desierto más solitario que el nuestro. Dios os bendiga y rogad por nosotros”.
vuestro hogar. Es un desierto más solitario que el nuestro. Dios os bendiga y rogad por nosotros”.
Mientras la última nave abandona la Tierra en el momento en que “la cara de Lucifer se convertía en un horrendo hongo sobre el banco de nubes, alzándose lentamente como un titán que se despereza después de siglos de encarcelamiento en la Tierra”, los hermanos se convierten, una vez más, en custodios de la Memorabilia. “Aquel conocimiento no era una maldición a no ser que fuese pervertido por el hombre, como el fuego lo había sido aquella noche...”. Las últimas páginas de la novela ofrecen una serie de siniestras visiones del apocalipsis; el holocausto nuclear augura el fin de los tiempos y Miller plantea la cuestión definitiva: “¿Somos impotentes? ¿Estamos predestinados a hacerlo otra vez, otra vez y otra vez? ¿No nos queda más remedio que hacer de ave fénix en una interminable secuencia de alzamientos y caídas? Asiria, Babilonia, Egipto, Grecia, Cartago, Roma, los imperios de Carlomagno y los turcos. Caer en el polvo y cubrirlo de sal. España, Francia, Inglaterra, América... quemadas en el olvido de los siglos. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Estamos predestinados a ello, Señor, encadenados al péndulo de nuestro propio reloj enloquecido e incapaces de detener su vaivén?”
![]() La novela parece terminar de forma pesimista, prediciendo un futuro oscuro en el que el ciclo de aniquilación se repetirá una y otra vez hasta que, en uno de ellos, la Humanidad sea erradicada definitivamente del plan de Dios. No hay un camino recto hacia la gracia, sino una sucesión de ciclos de brillantez y destrucción de intensidad creciente hasta que ésta sea tan total que impida la continuación de nuestra especie. Miller opta por introducir un último destello de esperanza en la forma de los monjes colonizadores, nuevos preservadores de la Memorabilia, secular y sagrada. La especie humana sobrevivirá, aunque ya no su planeta. ¿O sí? Durante la trama, en un plano muy secundario, el autor nos habla de los mutantes, víctimas de la radiación nuclear producto de la guerra que durante mucho tiempo afectó a sus antepasados. Éstos aparecen retratados como seres grotescos, incluso peligrosos, pero en la última parte del libro se introduce, de forma muy conmovedora, la idea de que la redención del hombre pueda venir, precisamente, a través de las mutaciones que permitan a algunos de ellos sobrevivir y medrar en un mundo radioactivo.
La novela parece terminar de forma pesimista, prediciendo un futuro oscuro en el que el ciclo de aniquilación se repetirá una y otra vez hasta que, en uno de ellos, la Humanidad sea erradicada definitivamente del plan de Dios. No hay un camino recto hacia la gracia, sino una sucesión de ciclos de brillantez y destrucción de intensidad creciente hasta que ésta sea tan total que impida la continuación de nuestra especie. Miller opta por introducir un último destello de esperanza en la forma de los monjes colonizadores, nuevos preservadores de la Memorabilia, secular y sagrada. La especie humana sobrevivirá, aunque ya no su planeta. ¿O sí? Durante la trama, en un plano muy secundario, el autor nos habla de los mutantes, víctimas de la radiación nuclear producto de la guerra que durante mucho tiempo afectó a sus antepasados. Éstos aparecen retratados como seres grotescos, incluso peligrosos, pero en la última parte del libro se introduce, de forma muy conmovedora, la idea de que la redención del hombre pueda venir, precisamente, a través de las mutaciones que permitan a algunos de ellos sobrevivir y medrar en un mundo radioactivo.
El planteamiento elegido por Miller, a pesar de su dureza, no está exento de ironía y humor. La ![]() “Memorabilia”, conjunto de objetos y documentos más o menos maltrechos, supervivientes al holocausto nuclear y los tiempos de barbarismo que le sucedieron, son preservados como reliquias sagradas. La interpretación de su origen y significado está sujeta a largos debates y exégesis. Un croquis electrónico es tomado por una obra de arte de indescifrable sentido y un simple fragmento de documentación, tras mucho tiempo de examen, lleva a un monje especialmente inquisitivo a construir una dinamo mediante la cual cuatro monjes pedaleando consiguen encender una bombilla para asombro de toda la congregación. En la última parte, una mutante con dos cabezas desea ser bautizada, planteándose el insólito problema teológico de cuántas almas tiene en realidad. Son momentos de sutil humor que, sin embargo, mueven a la reflexión sobre la fragilidad de nuestros conocimientos, la amenaza de que éstos queden alienados de nosotros y lo que su pérdida podría suponer para la sociedad.
“Memorabilia”, conjunto de objetos y documentos más o menos maltrechos, supervivientes al holocausto nuclear y los tiempos de barbarismo que le sucedieron, son preservados como reliquias sagradas. La interpretación de su origen y significado está sujeta a largos debates y exégesis. Un croquis electrónico es tomado por una obra de arte de indescifrable sentido y un simple fragmento de documentación, tras mucho tiempo de examen, lleva a un monje especialmente inquisitivo a construir una dinamo mediante la cual cuatro monjes pedaleando consiguen encender una bombilla para asombro de toda la congregación. En la última parte, una mutante con dos cabezas desea ser bautizada, planteándose el insólito problema teológico de cuántas almas tiene en realidad. Son momentos de sutil humor que, sin embargo, mueven a la reflexión sobre la fragilidad de nuestros conocimientos, la amenaza de que éstos queden alienados de nosotros y lo que su pérdida podría suponer para la sociedad.
![]() Al reflexionar sobre nuestro tiempo desde el punto de vista post-holocausto, uno de los personajes se pregunta: “¿Cómo es posible que una civilización tan grande y sabia se haya destruido a sí misma de modo tan completo?, a lo que un compañero responde “Quizá siendo materialmente grandes y materialmente sabios, nada más”. En el fondo y en la práctica, lo que nos está diciendo Miller es que el desastre sólo se podrá conjurar introduciendo la religión en el discurso político materialista, algo que en el fondo es una postura a la que habitualmente nos referimos como “fundamentalismo religioso” o “Derecha Cristiana” entre otras etiquetas. Paradójicamente y revisando la historia reciente de, sin ir más lejos, Estados Unidos, me atrevería a decir que tener líderes ciegamente creyentes no garantiza la paz ni evita el riesgo de desastre bélico.
Al reflexionar sobre nuestro tiempo desde el punto de vista post-holocausto, uno de los personajes se pregunta: “¿Cómo es posible que una civilización tan grande y sabia se haya destruido a sí misma de modo tan completo?, a lo que un compañero responde “Quizá siendo materialmente grandes y materialmente sabios, nada más”. En el fondo y en la práctica, lo que nos está diciendo Miller es que el desastre sólo se podrá conjurar introduciendo la religión en el discurso político materialista, algo que en el fondo es una postura a la que habitualmente nos referimos como “fundamentalismo religioso” o “Derecha Cristiana” entre otras etiquetas. Paradójicamente y revisando la historia reciente de, sin ir más lejos, Estados Unidos, me atrevería a decir que tener líderes ciegamente creyentes no garantiza la paz ni evita el riesgo de desastre bélico.
Lo que es interesante de esta novela no son las simpatías políticas de Miller (por otra parte, compartidas por millones de personas) sino la capacidad de la CF para integrar en su seno este tipo de discurso religioso. A mediados de los cincuenta, la tensión entre lo material y lo espiritual seguía habitando en el corazón del género, no sólo en lo ![]() que se refiere al Pecado Original, sino –y esto es especialmente atractivo para aquellos que viven en el “monasterio” de los aficionados a la CF- que una sólida vocación da valor y dignifica a lo que por otra parte es una vida de marginados.
que se refiere al Pecado Original, sino –y esto es especialmente atractivo para aquellos que viven en el “monasterio” de los aficionados a la CF- que una sólida vocación da valor y dignifica a lo que por otra parte es una vida de marginados.
La prosa de Miller está muy cuidada de principio a fin y su narración tiene ritmo e interés sin que en ningún momento se detecten dejadez o prisa por acabar el relato. En lugar de abordar la historia del mundo postapocalíptico desde diferentes puntos de vista, lo cual podría haber erosionado la coherencia del conjunto, se centra exclusivamente en el monasterio de la Orden de San Leibowitz, sus cuitas cotidianas y la intimidad de sus miembros. El lector sabe de los grandes acontecimientos que tienen lugar en el mundo sólo a través de las noticias que reciben los propios religiosos.
La particular atmósfera que impregna el relato deriva de estar ambientada en el mágico entorno del desierto del Sudoeste norteamericano y su narrativa fusiona la comedia negra con una sobria reflexión sobre las relaciones entre la fe, la ciencia y el poder, no desde un punto de vista teológico o dogmático, sino a efectos prácticos, en lo que se refiere a la convivencia entre comunidades y la pervivencia de la memoria y el conocimiento. Hay, eso sí, puntuales intrusiones de lo sobrenatural, de lo divino, en lo que es básicamente un enfoque realista. Por ejemplo, el misterioso personaje del judío errante.
![]() Una de las figuras más conocidas relacionadas con los hechos narrados en la Biblia es la del Judío Errante. No aparece en las Escrituras, sino que es el producto de la elaboración de leyendas posteriores, que le atribuyen –entre otras- la identidad de José Cartafilos, el portero del tribunal en el que Poncio Pilatos juzgó a Jesús. Cuando éste salió de allí, Cartafilos le golpeó y le increpó diciendo que fuera más deprisa. Cristo replicó: “Voy, pero tú me esperarás hasta que yo regrese”, condenándole así a errar por el mundo hasta la segunda venida del Mesías. Quien esté interesado en profundizar más sobre el origen de la leyenda puede encontrar fácilmente la información en Internet. Miller recoge ese personaje del mito cristiano y lo incorpora a la novela como un judío aparentemente inmortal (quizá el propio Leibowitz, fundador de la orden) que visita el monasterio en varias ocasiones y que actúa como nexo de unión y elemento de coherencia entre los tres segmentos de la narración.
Una de las figuras más conocidas relacionadas con los hechos narrados en la Biblia es la del Judío Errante. No aparece en las Escrituras, sino que es el producto de la elaboración de leyendas posteriores, que le atribuyen –entre otras- la identidad de José Cartafilos, el portero del tribunal en el que Poncio Pilatos juzgó a Jesús. Cuando éste salió de allí, Cartafilos le golpeó y le increpó diciendo que fuera más deprisa. Cristo replicó: “Voy, pero tú me esperarás hasta que yo regrese”, condenándole así a errar por el mundo hasta la segunda venida del Mesías. Quien esté interesado en profundizar más sobre el origen de la leyenda puede encontrar fácilmente la información en Internet. Miller recoge ese personaje del mito cristiano y lo incorpora a la novela como un judío aparentemente inmortal (quizá el propio Leibowitz, fundador de la orden) que visita el monasterio en varias ocasiones y que actúa como nexo de unión y elemento de coherencia entre los tres segmentos de la narración.
Hablando de personajes, una de las críticas que más a menudo ha tenido que soportar la CF ha sido la de la falta de profundidad en aquéllos. Pocos supieron ver que, en sus primeros años, ése era un mal necesario que permitía a los autores presentar sus historias de forma concisa y rápida en un entorno editorial, el de las revistas populares, que así lo demandaba. Los personajes eran, dentro de ciertos límites, arquetipos que representaban a toda la raza humana en un entorno o situación hostil que debían superar.
Una ciencia ficción capaz sólo de ofrecer títeres indistinguibles cuyos hilos el autor moviera a su ![]() antojo jamás podría haberse convertido en una forma literaria viable. No obstante, durante treinta años y hasta la Segunda Guerra Mundial, esa situación fue la norma. Entonces, durante los cuarenta y cincuenta del pasado siglo, a menudo coartados y limitados por la inercia y cortedad de miras de no pocos editores de las revistas que les daban trabajo, algunos autores empezaron a invertir más esfuerzo en la caracterización.
antojo jamás podría haberse convertido en una forma literaria viable. No obstante, durante treinta años y hasta la Segunda Guerra Mundial, esa situación fue la norma. Entonces, durante los cuarenta y cincuenta del pasado siglo, a menudo coartados y limitados por la inercia y cortedad de miras de no pocos editores de las revistas que les daban trabajo, algunos autores empezaron a invertir más esfuerzo en la caracterización.
Fue un avance lento hasta que un puñado de editores con valor y visión (la CF distaba de ser un género popular entonces) se animaron a publicar a algunos autores directamente en libro sin necesidad de pasar antes por la serialización en revista. Libres de las ataduras del formato y contando con la extensión y enfoque que ellos quisieran adoptar, esos escritores empezaron a demostrar que sí sabían crear buenos personajes.
“Cántico por Leibowitz” fue un buen ejemplo de todo ello. Sus tres partes estaban ambientadas en tres momentos distintos del futuro de la Humanidad, pero Miller fue capaz de poblarlas con personajes verosímiles y notablemente bien diseñados psicológicamente que permitían al lector empatizar con ellos; construyó una trama que dejaba que esos personajes tomaran sus propias decisiones en función de su carácter y las circunstancias que ![]() debían afrontar alejándolos de los troquelados de quita y pon tan abundantes en el género anteriormente. No es una novela que cuente con personajes inolvidables, pero sí demostró que los tópicos podían evitarse sin renunciar a la profundidad del argumento propiamente dicho o a las tesis que defendía. Por ejemplo, el tenaz y humilde novicio Francis Gerard con el que da comienzo el libro, fascinado por la belleza del diseño de un circuito electrónico; o, por el contrario, el erudito secular Thon Taddeo, cuya valentía científica contrasta con su cobardía moral; o el hermano Joshua, quien en la tercera parte duda de su capacidad y su fe cuando se le ofrece la abrumadora responsabilidad de refundar la Iglesia en otro planeta.
debían afrontar alejándolos de los troquelados de quita y pon tan abundantes en el género anteriormente. No es una novela que cuente con personajes inolvidables, pero sí demostró que los tópicos podían evitarse sin renunciar a la profundidad del argumento propiamente dicho o a las tesis que defendía. Por ejemplo, el tenaz y humilde novicio Francis Gerard con el que da comienzo el libro, fascinado por la belleza del diseño de un circuito electrónico; o, por el contrario, el erudito secular Thon Taddeo, cuya valentía científica contrasta con su cobardía moral; o el hermano Joshua, quien en la tercera parte duda de su capacidad y su fe cuando se le ofrece la abrumadora responsabilidad de refundar la Iglesia en otro planeta.
“Cántico por Leibowitz” obtuvo un gran reconocimiento por parte de público y crítica desde el mismo momento de su publicación, ganando el Premio Hugo en 1961. Pero lo que podría haber sido la confirmación de un gran autor con un prometedor futuro, fue en realidad el final. Miller no volvió a escribir jamás. Siguió profesando la fe católica pero siempre se sintió en conflicto con la Iglesia y, en sus últimos años, cuando la novela ya superaba los 2 millones de copias vendidas, se convirtió en un recluso que no recibía a nadie, ni siquiera a su ![]() propio agente literario. Cuando, tras treinta años de depresiones, decidió poner fin a vida pegándose un tiro en 1996 poco después de la muerte de su mujer y habiendo prácticamente terminado lo que sería la secuela de su gran clásico (“San Leibowitz y la Mujer Caballo Salvaje”, finalizada por Terry Bisson), casi ningún medio de comunicación se hizo eco de ello.
propio agente literario. Cuando, tras treinta años de depresiones, decidió poner fin a vida pegándose un tiro en 1996 poco después de la muerte de su mujer y habiendo prácticamente terminado lo que sería la secuela de su gran clásico (“San Leibowitz y la Mujer Caballo Salvaje”, finalizada por Terry Bisson), casi ningún medio de comunicación se hizo eco de ello.
Así, “Cántico por Leibowitz” es una novela que, como “La Tierra Permanece” (1949) de George R.Stewart, trata el tema postapocalíptico con un enfoque muy diferente y personal aun cuando se sirva de elementos comunes del subgénero. Miller consigue con ella un difícil y complejo equilibrio entre lo religioso y el concepto de la trascendencia tan propio de la CF, y también entre la visión de una Humanidad condenada a repetir errores desastrosos víctima de sus miedos y estupidez, y aquella más optimista que nos interpreta como una especie capaz de sobrevivir y luchar incansablemente por alcanzar un mañana mejor.
↧
January 7, 2016, 11:03 am
En lo que se refiere a la ciencia ficción cinematográfica, los primeros años de la década de los sesenta vieron una continuidad en los temas ya establecidos en los cincuenta. Hubo cine espectáculo firmado por George Pal (“El Tiempo en sus Manos”, 1960), unas cuantas historias de suspense paranoico (“El Pueblo de los Malditos”, 1960), adaptaciones de novelas de Julio Verne (“El Amo del Mundo”), varios mutantes atómicos y un montón de películas de Godzilla y sus grotescos parientes. Pero como sucedió en los cuarenta, la calidad global de los films de CF era bastante mediocre (admitámoslo, con las películas de monstruos el argumento no se podía estirar demasiado).
Entonces, a mediados de los sesenta y en el ámbito de la literatura de ciencia ficción, surge una corriente experimental en forma y fondo que exploraba nuevos temas, jugaba con el estilo y las técnicas narrativas y aspiraba a elevar la calidad estrictamente literaria de un género tradicionalmente más centrado en la fuerza de las ideas que en el estilismo lingüístico y narrativo. Curiosamente, de forma casi simultánea, aparecen también en el cine creadores iconoclastas que, por ejemplo en Inglaterra, trasladan a la pantalla las obras de autores como Kinsgley Amis o John Osborne. Sin embargo, fue la vertiente francesa de ese movimiento la que acabaría teniendo una mayor influencia no sólo cinematográfica, sino también en el propio género de la ciencia ficción.
Estos directores franceses que no temían arriesgarse estaban integrados en un movimiento cinematográfico vanguardista e intelectual que se dio en llamar Nouvelle Vague o Nueva Ola. Sus militantes (Francois Truffaut, Alain Resnais, Roger Vadim o Jean-Luc Godard) no procedían de un sistema de grandes estudios como sus contemporáneos de Hollywood, sino que se habían nutrido a partes iguales de las teorías sociopolíticas marxistas y las películas clásicas norteamericanas de ![]() los años cuarenta.
los años cuarenta.
El cine de la Nueva Ola desafiaba de forma consciente y provocativa los mecanismos de la narrativa tradicional y jugaba con el surrealismo para crear toda una serie de desconcertantes efectos estilísticos. Trabajos como “El Año Pasado en Marienbad” (1961), “Hiroshima Mon Amour” (1959), “Te amo, Te amo” (1968), todos ellos dirigidos por Alain Resnais, o “La Jetee”, (1962) de Chris Marker, destilan un abrumador sentimiento de tristeza por la memoria perdida; los films tenían frecuentemente una intencionalidad ideológica de cariz izquierdista, un sentido del humor seco e intelectual y también y demasiado a menudo, una pretenciosidad que lastraba el resultado final.
Desde otro punto de vista, estos directores se sirvieron de las nuevas tecnologías para crear las imágenes que caracterizaron su trabajo. Sacando provecho de la emergente tecnología de ![]() miniaturización de componentes electrónicos, emplearon cámaras y equipos de iluminación ligeros, de fácil transporte y manejo, que les permitieron filmar en exteriores en lugar de quedar confinados en el artificial entorno de los estudios. La rapidez y flexibilidad que otorgaba esta nueva tecnología les animó a experimentar e improvisar en todos los ámbitos.
miniaturización de componentes electrónicos, emplearon cámaras y equipos de iluminación ligeros, de fácil transporte y manejo, que les permitieron filmar en exteriores en lugar de quedar confinados en el artificial entorno de los estudios. La rapidez y flexibilidad que otorgaba esta nueva tecnología les animó a experimentar e improvisar en todos los ámbitos.
Este nuevo tipo de cine en el que se abordaron temas existenciales tuvo mucho en común con la ciencia ficción literaria más vanguardista de la época. Hasta entonces, el cine, como la mayor parte de la literatura, estaba limitado por las convenciones narrativas. Los autores de la Nueva Ola, escritores o cineastas, rompieron tales barreras y empezaron a experimentar en el contenido y la forma. Así, existe una conexión directa entre el cine de la Nouvelle Vague y la Nueva Ola de la ciencia ficción literaria que se desarrolló en la segunda mitad de los sesenta. Resultó algo natural para los realizadores europeos el fijarse en la ciencia ficción como fuente de inspiración de sus visiones transgresoras y críticas con el pensamiento contemporáneo en las que ![]() exploraban los límites del progreso científico, tecnológico y social. “Fahrenheit 451” (1966), de Francois Truffaut fue un ejemplo. “Lemmy contra Alphaville”, de Jean-Luc Godard, otro.
exploraban los límites del progreso científico, tecnológico y social. “Fahrenheit 451” (1966), de Francois Truffaut fue un ejemplo. “Lemmy contra Alphaville”, de Jean-Luc Godard, otro.
Godard sirvió como nexo de unión no sólo entre los mundos cinematográfico y literario, sino entre el mainstream y la ficción de género. En 1959, dirigió uno de los títulos más representativos de la vanguardia cinematográfica francesa: “Al final de la escapada” (1959), una anárquica reinterpretación del género negro norteamericano. Godard, como la mayoría de los intelectuales franceses de la década de los sesenta del pasado siglo, sentía una fascinación compulsiva por la cultura popular y sus géneros de ficción. “Lemmy contra Alphaville” fue producto de la misma y una de sus extravagancias más notables.
Un detective duro de la vieja escuela llamado Lemmy Caution (Eddie Constantine) es enviado por sus jefes, los Países Exteriores, a la ciudad de Alphaville para localizar a un agente desaparecido, Henry Dickson (AkimTamiroff). Aquélla es una gris urbe futurista emplazada en otro planeta y ![]() gobernada por una computadora maestra, la Alpha 60 y su malvado creador, un científico conocido como Von Braun (Howard Vernon). Todas las necesidades básicas de sus habitantes están cubiertas, pero la computadora también les priva de libre albedrío mediante medicinas, asesinando a los individuos más creativos por el expeditivo y extraño método de ametrallarlos en el trampolín de una piscina. No sólo se han eliminado las profesiones de artistas, músicos o poetas, sino que incluso las palabras que definían conceptos abstractos, amor incluido, han sido censuradas. De esta forma se ha aniquilado cualquier posibilidad de expresión personal para crear una sociedad inhumana y alienada.
gobernada por una computadora maestra, la Alpha 60 y su malvado creador, un científico conocido como Von Braun (Howard Vernon). Todas las necesidades básicas de sus habitantes están cubiertas, pero la computadora también les priva de libre albedrío mediante medicinas, asesinando a los individuos más creativos por el expeditivo y extraño método de ametrallarlos en el trampolín de una piscina. No sólo se han eliminado las profesiones de artistas, músicos o poetas, sino que incluso las palabras que definían conceptos abstractos, amor incluido, han sido censuradas. De esta forma se ha aniquilado cualquier posibilidad de expresión personal para crear una sociedad inhumana y alienada.
Cuando ve morir a Dickson a manos de una mujer fatal, la misión de Caution pasa a ser encontrar a Von Braun y obligarle a abandonar el poder; si no lo consigue, debe matarlo y destruir la Alpha 60. Pero mientras intenta todo esto, conoce y se enamora de Natacha (Anna Karina), la adorable hija de Von Braun, que le ha sido asignada como guía de la ciudad. Es a través de esa relación que el detective redime la oscura alma de Alphaville enfrentándose a la totalitaria computadora ![]() mediante el recitado de poemas que expresan su amor por la muchacha.
mediante el recitado de poemas que expresan su amor por la muchacha.
Feista, violenta y extraña, “Lemmy contra Alphaville” favorece la abstracción y el humor absurdo sobre la narrativa lineal y el suspense en su forma más tradicional, lo que contribuye a confundir tanto a los espectadores de hoy como a los de entonces, que asisten a un peculiar discurso estético y conceptual construido alrededor de los clichés del género negro y la ciencia ficción.
El personaje de Lemmy Caution había sido originalmente un detective creado en 1936 por el escritor Peter Cheney y que el actor norteamericano Eddie Constantine había interpretado en una serie de siete películas francesas de serie B que comenzó con “Cita con la Muerte” (1953), pero Godard lo reinterpreta deliberadamente como una caricatura estereotipada, una parodia. Hay escenas aleatorias de violencia insertadas como fotogramas congelados o sin sonido. La película está punteada por referencias sin demasiado sentido a películas o comics: “¿Mataron a Dick Tracy?”, pregunta en un momento dado Caution; “Sí, y a Flash Gordon”, le responden. Hay dos científicos llamados ![]() Heckle y Jekyll. Von Braun se rebautiza a sí mismo como Leonard Nosferatu, y Caution se siente atraído por Natasha en virtud de “su sonrisa y pequeños dientes puntiagudos (que) me recordaban a las viejas películas de vampiros”… El significado y propósito de todo esto se me escapa, como también el intercalado de metraje en negativo durante la persecución climática.
Heckle y Jekyll. Von Braun se rebautiza a sí mismo como Leonard Nosferatu, y Caution se siente atraído por Natasha en virtud de “su sonrisa y pequeños dientes puntiagudos (que) me recordaban a las viejas películas de vampiros”… El significado y propósito de todo esto se me escapa, como también el intercalado de metraje en negativo durante la persecución climática.
La diatriba neoludita, en cambio, no resulta tan novedosa –Godard toma la idea de la Biblia en neolengua directamente de “1984” de Orwell-, aunque hay gags relacionados con ella que sí tienen cierta gracia, como esa máquina que le pide a Caution que inserte una moneda y a continuación le entrega un papel en el que dice simplemente: “Gracias”. La forma de derrotar a la diabólica Alpha 60, sin embargo, responde a un antiguo cliché de la ciencia ficción: plantearle a la inteligencia artificial un dilema que no pueda resolver, un truco que el capitán Kirk utilizará recurrentemente poco después en “Star Trek”.
A esta película se la suele calificar como “ciencia ficción sin efectos especiales. Ciertamente, Godard no se los podía permitir con el presupuesto de que disponía, pero probablemente tampoco![]() los habría utilizado de haberlos tenido a su alcance. Si se quita el sonido, la película parece una historia de género negro de bajo presupuesto; sólo el diálogo revela que transcurre en el futuro. Los decorados son austeros y fríos, y los exteriores, en realidad paisajes urbanos del París auténtico de entonces, están rodados al amanecer o al anochecer de tal manera que resulten futuristas e intimidantes. El film se rodó en el formato de 16 mm, lo que añadía un aspecto granuloso y áspero a la fotografía.
los habría utilizado de haberlos tenido a su alcance. Si se quita el sonido, la película parece una historia de género negro de bajo presupuesto; sólo el diálogo revela que transcurre en el futuro. Los decorados son austeros y fríos, y los exteriores, en realidad paisajes urbanos del París auténtico de entonces, están rodados al amanecer o al anochecer de tal manera que resulten futuristas e intimidantes. El film se rodó en el formato de 16 mm, lo que añadía un aspecto granuloso y áspero a la fotografía.
En lugar de diseñar y rodar elaborados planos con naves espaciales, ¿por qué no utilizar los reflejos de las farolas de la autopista sobre el parabrisas de un coche circulando rápidamente para ![]() sugerir el viaje interestelar? Este tipo de “velocidad-luz” es mucho más poético y, por supuesto, más barato. En lugar de mostrar a su protagonista surcando el espacio interestelar hacia el planeta de Alphaville, vemos a Lemmy Caution conduciendo su descharrado Ford Galaxy por los distritos industriales de París mientras suena insistentemente el retrofuturista tema musical compuesto por Paul Msraki. La tecnología que porta el protagonista consiste en una cámara barata de la que se ríen hasta los otros personajes de la película. Y Alpha-60 es poco más que un montón de lucecitas parpadeantes, un ventilador chirriante, unos micrófonos y una voz ronca (perteneciente a un enfermo de cáncer de garganta hablando a través de un amplificador electrónico). Godard se gastó menos dinero en efectos especiales que en el almuerzo.
sugerir el viaje interestelar? Este tipo de “velocidad-luz” es mucho más poético y, por supuesto, más barato. En lugar de mostrar a su protagonista surcando el espacio interestelar hacia el planeta de Alphaville, vemos a Lemmy Caution conduciendo su descharrado Ford Galaxy por los distritos industriales de París mientras suena insistentemente el retrofuturista tema musical compuesto por Paul Msraki. La tecnología que porta el protagonista consiste en una cámara barata de la que se ríen hasta los otros personajes de la película. Y Alpha-60 es poco más que un montón de lucecitas parpadeantes, un ventilador chirriante, unos micrófonos y una voz ronca (perteneciente a un enfermo de cáncer de garganta hablando a través de un amplificador electrónico). Godard se gastó menos dinero en efectos especiales que en el almuerzo.
No es sólo que Godard estuviera rodando una película barata. La ciencia ficción del film es, al final, una simple conveniencia. Lo que el director pretendía era hacer una sátira de las expectativas del público: ciencia ficción sin efectos especiales, un film de acción con secuencias extrañamente estilizadas (como una que está compuesta enteramente de fotogramas estáticos y en cámara lenta; otra en la que lo único que ves es a Caution vapuleado pasando de un matón al ![]() otro, ambos fuera de plano). Godard recicló la cultura pop, cogiendo sin reparo fragmentos de otras películas y fundiéndolos de manera deliberadamente tosca.
otro, ambos fuera de plano). Godard recicló la cultura pop, cogiendo sin reparo fragmentos de otras películas y fundiéndolos de manera deliberadamente tosca.
Desde luego, ello respondía también a la sensibilidad del propio director, más preocupado por el presente que por el futuro. En este sentido, Godard bien podría suscribir aquella afirmación de Ursula K.Leguin que decía que “la ciencia ficción no es predictiva sino descriptiva”. Pero también era la forma que el realizador tenía de bromear con los clichés del género al tiempo que desafiaba, desconcertaba e incluso molestaba al espectador con lo inesperado o lo oscuramente alegórico, una actitud que formaba parte de la filosofía de la Nueva Ola.
Ese juego del despiste se extiende, claro, al propio personaje de Lemmy Caution. Eddie ![]() Constantine, con su rostro pétreo, sombrero fedora y gabardina con el cuello subido, construye un detective que se sitúa a mitad de camino entre una fusión de Sam Spade y Mike Hammer y un espía clásico de los cincuenta. Es un tipo duro, brusco con los desconocidos e incluso algo sádico cuando llega la hora de matar –de hecho, el film ofrece un inesperado baño de sangre en su último tercio-. Sin embargo, sus constantes soliloquios revelan una inesperada sensibilidad interior y también es capaz de sacar un lado amable, incluso poético, cuando le explica a Natasha que el sexo es una experiencia vacía si no hay amor detrás –una curiosa afirmación viniendo de un varonil agente secreto con licencia para matar-.
Constantine, con su rostro pétreo, sombrero fedora y gabardina con el cuello subido, construye un detective que se sitúa a mitad de camino entre una fusión de Sam Spade y Mike Hammer y un espía clásico de los cincuenta. Es un tipo duro, brusco con los desconocidos e incluso algo sádico cuando llega la hora de matar –de hecho, el film ofrece un inesperado baño de sangre en su último tercio-. Sin embargo, sus constantes soliloquios revelan una inesperada sensibilidad interior y también es capaz de sacar un lado amable, incluso poético, cuando le explica a Natasha que el sexo es una experiencia vacía si no hay amor detrás –una curiosa afirmación viniendo de un varonil agente secreto con licencia para matar-.
Aunque la misión principal de Caution es liberar a los ciudadanos de Alphaville del dominio de la ![]() computadora, la película tiene mucho más contenido subyacente, incluyendo múltiples referencias y alusiones, por ejemplo a los críticos cinematográficos y la literatura negra de Dashiell Hammett, o escenas que funcionan como homenajes a F.W.Murnau, Fritz Lang, Howard Hawks, Jean Cocteau u Orson Welles (como certifica la presencia del actor fetiche de ese director, Akim Tamiroff encarnando al personaje de Henry Dickson). Hay reflexiones sobre la estructura del tiempo y el valor de la imaginación, una crítica al potencial deshumanizador de la arquitectura moderna, una advertencia de los peligros de la censura y reflexiones sobre la represión y el sufrimiento que puede causar la aplicación de la lógica científica al margen de la emoción.
computadora, la película tiene mucho más contenido subyacente, incluyendo múltiples referencias y alusiones, por ejemplo a los críticos cinematográficos y la literatura negra de Dashiell Hammett, o escenas que funcionan como homenajes a F.W.Murnau, Fritz Lang, Howard Hawks, Jean Cocteau u Orson Welles (como certifica la presencia del actor fetiche de ese director, Akim Tamiroff encarnando al personaje de Henry Dickson). Hay reflexiones sobre la estructura del tiempo y el valor de la imaginación, una crítica al potencial deshumanizador de la arquitectura moderna, una advertencia de los peligros de la censura y reflexiones sobre la represión y el sufrimiento que puede causar la aplicación de la lógica científica al margen de la emoción.
![]() “Lemmy contra Alphaville” no fue la única incursión de Jean-Luc Godard en la ciencia ficción, un género en el parecía sentirse a gusto por su capacidad evocadora. Así, participó con un segmento postapocalíptico, “El Nuevo Mundo”, en la antología “RoGoPaG” (1962) y dirigió “Week End” (1967), una visión surrealista del colapso de la sociedad; el capítulo “Anticipación” de “El oficio más viejo del mundo” (1967), sobre el encuentro de un visitante alienígena y una prostituta del futuro; y “Yo te saludo, María” (1984), su polémica interpretación de la Inmaculada Concepción.
“Lemmy contra Alphaville” no fue la única incursión de Jean-Luc Godard en la ciencia ficción, un género en el parecía sentirse a gusto por su capacidad evocadora. Así, participó con un segmento postapocalíptico, “El Nuevo Mundo”, en la antología “RoGoPaG” (1962) y dirigió “Week End” (1967), una visión surrealista del colapso de la sociedad; el capítulo “Anticipación” de “El oficio más viejo del mundo” (1967), sobre el encuentro de un visitante alienígena y una prostituta del futuro; y “Yo te saludo, María” (1984), su polémica interpretación de la Inmaculada Concepción.
Pese a lo extraña que resultó en su momento, “Lemmy contra Alphaville” dejó un importante legado para autores posteriores, sobre todo porque fue el primer ejemplo de algo que puede ![]() denominarse “noirpunk”: la integración en un entorno futurista de las sensibilidades y elementos propios de las historias de género negro de los años cuarenta. El concepto de un detective ataviado con sombrero y gabardina moviéndose por la noche de una ciudad del futuro poblada por individuos producto de la globalización supuso un auténtico salto de fe para la audiencia (la brecha que separaba esta película de las de monstruos atómicos e invasiones alienígenas de tan solo unos años antes era abismal), aunque no para Godard que, como he dicho al principio, sentía auténtica pasión por la cultura popular y no tenía inconveniente en mezclar géneros. Otras películas seguirían su estela poniendo más atención en definir sus respectivos mundos retrofuturistas y distópicos, especialmente “Blade Runner” (1982). Pero la cinta de Godard fue la primera y sólo por eso ya merece un comentario en cualquier historia de la ciencia ficción que se precie.
denominarse “noirpunk”: la integración en un entorno futurista de las sensibilidades y elementos propios de las historias de género negro de los años cuarenta. El concepto de un detective ataviado con sombrero y gabardina moviéndose por la noche de una ciudad del futuro poblada por individuos producto de la globalización supuso un auténtico salto de fe para la audiencia (la brecha que separaba esta película de las de monstruos atómicos e invasiones alienígenas de tan solo unos años antes era abismal), aunque no para Godard que, como he dicho al principio, sentía auténtica pasión por la cultura popular y no tenía inconveniente en mezclar géneros. Otras películas seguirían su estela poniendo más atención en definir sus respectivos mundos retrofuturistas y distópicos, especialmente “Blade Runner” (1982). Pero la cinta de Godard fue la primera y sólo por eso ya merece un comentario en cualquier historia de la ciencia ficción que se precie.
“Lemmy Caution contra Alphaville” goza de un enorme prestigio entre los críticos más sesudos, quienes no dudan en calificarla de obra maestra. Personalmente no digiero muy bien este tipo de ![]() experimentos estéticos y conceptuales; sus referencias me parecen oscuras y, para mi gusto, el potencial emocional de la historia queda diluido al tener que someterse a un proceso intelectual que permita –o al menos lo intente- dar con el significado de las alegorías y metáforas que se presentan. Sí, hay algunos hallazgos visuales, pero no puedo evitar cierto disgusto ante lo que me parece un producto presuntuoso y autoindulgente –aun cuando los toques cómicos también me hacen pensar que la propia película, a pesar de sus ángulos de cámara, trucos y lirismo, no se toma demasiado en serio a sí misma-. Por ello me parece una película difícil de recomendar a cualquiera que no sea un espectador muy experimentado y dispuesto a abordar cine exigente en forma y fondo.
experimentos estéticos y conceptuales; sus referencias me parecen oscuras y, para mi gusto, el potencial emocional de la historia queda diluido al tener que someterse a un proceso intelectual que permita –o al menos lo intente- dar con el significado de las alegorías y metáforas que se presentan. Sí, hay algunos hallazgos visuales, pero no puedo evitar cierto disgusto ante lo que me parece un producto presuntuoso y autoindulgente –aun cuando los toques cómicos también me hacen pensar que la propia película, a pesar de sus ángulos de cámara, trucos y lirismo, no se toma demasiado en serio a sí misma-. Por ello me parece una película difícil de recomendar a cualquiera que no sea un espectador muy experimentado y dispuesto a abordar cine exigente en forma y fondo.
Hoy, el frío y distante estilo documental de aquellas películas sigue siendo una experiencia![]() refrescante para muchos cinéfilos habida cuenta del fuerte peso del cine comercial y de escaso bagaje intelectual que nos acompaña en los últimos años. Hay una escena en la película en la que dos matones esperan mientras una mujer cuenta un chiste a Caution. En cuanto éste coge el chiste, le pegan una paliza. Esa es la esencia de este film: sólo si el espectador entiende la broma, conseguirá conectar con la historia y su formato narrativo.
refrescante para muchos cinéfilos habida cuenta del fuerte peso del cine comercial y de escaso bagaje intelectual que nos acompaña en los últimos años. Hay una escena en la película en la que dos matones esperan mientras una mujer cuenta un chiste a Caution. En cuanto éste coge el chiste, le pegan una paliza. Esa es la esencia de este film: sólo si el espectador entiende la broma, conseguirá conectar con la historia y su formato narrativo.
El film requiere del espectador que haya hecho sus deberes. No se puede entender el espíritu de “Lemmy Caution contra Alphaville” si no se conoce el contexto de la película y la cultura contemporánea del momento. Y ahí descansa su importancia: en efecto, es la primera película del género que sabe que es una película. Otros filmes desde entonces, como “Matrix”, han bebido de la idea de satirizar el medio y sus convenciones, pero esta es la película que les enseñó a los Wachowsky cómo hacerlo. Por eso sigue siendo un clásico.
↧
January 11, 2016, 10:02 am
Año 2021. Han pasado quince años desde “La Gran Muerte”, en la que perecieron todos los adultos a consecuencia de un ataque biológico con un virus que aniquilaba a quienquiera que tuviera menos de trece años. Lo que dejó la catástrofe es un mundo roto en el que aquellos supervivientes, ahora convertidos en adultos, reclaman su parte de los restos. Jeremiah, hijo de un antiguo funcionario de alto rango, viaja por el país tratando de encontrar el misterioso Sector Valhalla, donde tiene la esperanza de encontrar vivo a su padre. Por el camino se encuentra a otro vagabundo, Kurdy Malloy y ambos deciden unir sus fuerzas con aquellos atrincherados en la Montaña del Trueno para empezar a reconstruir la civilización.
La inspiración para esta serie postapocalíptica vino de dos fuentes, una declarada y otra, al menos hasta donde yo sé, no. Por una parte, la magnífica serie de comics del mismo título escrita y dibujada por el belga Hermann Huppen, que empezaron a publicarse en 1977 y de la que hablaremos en otra entrada. Pero en lo que se refiere a la premisa de partida, la serie se parece sospechosamente a “El Último Recreo”, álbum de comics escrito por Carlos Trillo y dibujado por Horacio Altuna, que ya comentamos en este blog.
Sea como fuere, Scott Mitchell Rosenberg, presidente ejecutivo de Platinum Studios, una compañía especializada en trasladar comics a la pantalla, reconoció el potencial de los álbumes de ![]() “Jeremiah” ya en una etapa profesional anterior, cuando en los ochenta dirigió Malibú Comics (editorial que, por ejemplo, publicó “Men in Black”, muy exitosamente adaptado al cine). Fue bajo ese sello que lanzó, para el mercado americano, “Jeremiah” (si bien, mutilando el formato original francobelga al convertirlo en comic books en blanco y negro). A Rosenberg le gustaba su atmósfera a lo “Mad Max”, la relación entre los dos protagonistas principales y el futuro postapocalíptico que se retrataba, carente de muchos de los estereotipos que a menudo lastran el subgénero.
“Jeremiah” ya en una etapa profesional anterior, cuando en los ochenta dirigió Malibú Comics (editorial que, por ejemplo, publicó “Men in Black”, muy exitosamente adaptado al cine). Fue bajo ese sello que lanzó, para el mercado americano, “Jeremiah” (si bien, mutilando el formato original francobelga al convertirlo en comic books en blanco y negro). A Rosenberg le gustaba su atmósfera a lo “Mad Max”, la relación entre los dos protagonistas principales y el futuro postapocalíptico que se retrataba, carente de muchos de los estereotipos que a menudo lastran el subgénero.
En 1997, Rosenberg fundó Platinum Studios junto a Ervin Rustemagic, editor de comics y agente de Hermann que, como parte del acuerdo, cedió al recién nacido estudio sus derechos de imagen sobre un par de series de comic, “Jeremiah” y “Dylan Dog”. El segundo personaje vería la luz como película en 2010, pero Jeremiah fue enseguida contemplado por Rosenberg como una posible serie de televisión al ser el formato que mejor podría adaptarse al ritmo episódico de la colección.
No era, sin embargo, un proyecto barato. En el comic, Jeremiah y Kurdy iban encontrándose en cada álbum con un entorno diferente, completamente distinto de los anteriores, y un amplio ![]() reparto de nuevos personajes. Había una genuina y comprensible preocupación por parte de los fans del comic y de aquellos que habían tenido anteriormente los derechos sobre el mismo, porque no se modificaran los elementos claves de la colección. Rosenberg llamó entonces a J.Michael Straczynski, que había creado y producido una de las mejores series televisivas de CF de la historia, “Babylon 5” y le pidió que considerara encargarse del proyecto.
reparto de nuevos personajes. Había una genuina y comprensible preocupación por parte de los fans del comic y de aquellos que habían tenido anteriormente los derechos sobre el mismo, porque no se modificaran los elementos claves de la colección. Rosenberg llamó entonces a J.Michael Straczynski, que había creado y producido una de las mejores series televisivas de CF de la historia, “Babylon 5” y le pidió que considerara encargarse del proyecto.
La elección de Rosenberg no estaba motivada sólo por la fama del Straczynski, sino por su probada capacidad para construir sólidos universos de ficción, algo que era necesario en esta serie. El guionista examinó la premisa inicial y desarrolló un enfoque que pensaba sería adecuado para el formato televisivo. Esencialmente, lo que hizo fue cambiar el tema central del comic: en lugar de explorar los restos decadentes de una sociedad destruida, trataría sobre la reconstrucción![]() de ese mundo. Le dio un esquema de “road show”, con Jeremiah y Kurdy –más maduros que en la versión gráfica- viajando de un lado a otro del país en un jeep militar.
de ese mundo. Le dio un esquema de “road show”, con Jeremiah y Kurdy –más maduros que en la versión gráfica- viajando de un lado a otro del país en un jeep militar.
Una vez que el guión de Straczynski para el episodio piloto recibió luz verde por parte de la cadena Showtime, el rodaje comenzó en Vancouver, Canada, en el otoño de 2001. Los actores Luke Perry (“Sensación de Vivir”) y Malcolm Jamal-Warner (“El show de Bill Cosby”) interpretaban a Jeremiah y Kurdy respectivamente. Además de ser la estrella del programa, Perry actuaba también de productor ejecutivo
En el episodio piloto, “El Largo Camino”, Jeremiah y Kurdy son capturados por un señor de la guerra y conocen a un misterioso pero amable personaje llamado Simon. Jeremiah y Kurdy logran ![]() escapar, Simon muere en el intento pero no sin antes decirles que encuentren un lugar llamado La Montaña del Trueno. Ésta resulta ser lo que queda del NORAD (la sede del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial), excavado en Cheyenne Mountain, Colorado y ahora convertida en sede de una comunidad bien organizada y tecnificada liderada por Markus Alexander (Peter Stebbings), un antiguo niño prodigio que sobrevivió a la Gran Muerte.
escapar, Simon muere en el intento pero no sin antes decirles que encuentren un lugar llamado La Montaña del Trueno. Ésta resulta ser lo que queda del NORAD (la sede del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial), excavado en Cheyenne Mountain, Colorado y ahora convertida en sede de una comunidad bien organizada y tecnificada liderada por Markus Alexander (Peter Stebbings), un antiguo niño prodigio que sobrevivió a la Gran Muerte.
Markus esperaba usar la tecnología conservada en la base militar para reconstruir la sociedad y Jeremiah le convence de que no puede pretender hacerlo quedándose encerrado allí por siempre, de que es el momento de abrirse al exterior. Así, durante la primera temporada, los episodios narrarían las andanzas del dúo protagonista en su misión de reconocimiento como exploradores de Markus.
Además de evaluar el estado del país y establecer valiosos contactos, Jeremiah no olvida su obsesión por buscar el Sector Valhalla, un enclave que acabaría encontrando al final de la primera temporada, en Virginia Occidental: se trataba de una serie de complejos subterráneos que albergaban los supervivientes del gobierno y el Estado Mayor de los antiguos Estados Unidos y que aparentemente habían desarrollado inmunidad contra el virus de la Gran Muerte. Jeremiah ![]() se reencontró también allí con su padre, cuyo conocimiento científico quería utilizar un corrupto presidente para recrear el virus y hacerse con el poder.
se reencontró también allí con su padre, cuyo conocimiento científico quería utilizar un corrupto presidente para recrear el virus y hacerse con el poder.
Cinco días después de comenzar a rodar el primer capítulo de “Jeremiah”, tuvieron lugar los atentados múltiples del 11-S en Nueva York y Washington. Unos días después, se enviaban sobres con esporas de anthrax a senadores de Estados Unidos. De repente, la serie parecía cobrar una nueva actualidad, puesto que los norteamericanos se enfrentaban por primera vez a la amenaza real y tangible de ataques terroristas que podían utilizar también armas biológicas.
Por desgracia, la serie no supo aprovechar debidamente la circunstancia del momento y durante toda la primera temporada se limitó a tratar de encontrar el tono y la dirección que quería adoptar, lo que se tradujo en una trayectoria titubeante. Se esperaba que la participación de Straczynski ![]() atrajera a los espectadores de “Babylon 5”, pero aquella fue una presunción errónea, porque “Jeremiah” era en todos sus aspectos lo opuesto a aquella popular space opera. En lugar de transcurrir en el espacio y en un futuro más o menos utópico en el que la tecnología ha resuelto muchos problemas y en el que la Humanidad ha contactado con diversas especies de alienígenas, “Jeremiah” estaba ambientada en la Tierra, en un futuro postapocalíptico, el papel de la ciencia y la tecnología era -lógicamente dada la premisa de partida- muy limitado y los alienígenas no tenían nada que hacer aquí. Ello despistó incluso a los fans de la ciencia ficción en general puesto que para muchos de ellos, tal y como se publicitó, aquella serie no parecía pertenecer a ese género y, sencillamente, no se molestaron en buscarla.
atrajera a los espectadores de “Babylon 5”, pero aquella fue una presunción errónea, porque “Jeremiah” era en todos sus aspectos lo opuesto a aquella popular space opera. En lugar de transcurrir en el espacio y en un futuro más o menos utópico en el que la tecnología ha resuelto muchos problemas y en el que la Humanidad ha contactado con diversas especies de alienígenas, “Jeremiah” estaba ambientada en la Tierra, en un futuro postapocalíptico, el papel de la ciencia y la tecnología era -lógicamente dada la premisa de partida- muy limitado y los alienígenas no tenían nada que hacer aquí. Ello despistó incluso a los fans de la ciencia ficción en general puesto que para muchos de ellos, tal y como se publicitó, aquella serie no parecía pertenecer a ese género y, sencillamente, no se molestaron en buscarla.
Por otra parte, la serie venía lastrada por algunas incoherencias que empañaban la originalidad de la premisa inicial. Por ejemplo, resulta difícil de creer que los niños supervivientes de la plaga ![]() hubieran conseguido salir delante de forma tan satisfactoria. No sólo parecen razonablemente felices y acostumbrados a la situación, sino que todo está bastante organizado y sólo moderadamente decadente. Pero es que además las decisiones de casting pasaron por alto la premisa central. Luke Perry aparenta estar en la cuarentena pero la persona más vieja del planeta tras la Gran Muerte no debería ser mayor de 27 años. Podemos imaginar que ningún bebé habría podido sobrevivir a las consecuencias del virus habida cuenta de que sólo tenían niños huérfanos y traumatizados para cuidarlos y alimentarlos, por lo que los supervivientes de la tragedia deberían tener entre 17 y 27 años, y los nacidos desde entonces no podrían ser mayores de 12. El casting de actores no se ajustaba ni de lejos a la lógica de la historia.
hubieran conseguido salir delante de forma tan satisfactoria. No sólo parecen razonablemente felices y acostumbrados a la situación, sino que todo está bastante organizado y sólo moderadamente decadente. Pero es que además las decisiones de casting pasaron por alto la premisa central. Luke Perry aparenta estar en la cuarentena pero la persona más vieja del planeta tras la Gran Muerte no debería ser mayor de 27 años. Podemos imaginar que ningún bebé habría podido sobrevivir a las consecuencias del virus habida cuenta de que sólo tenían niños huérfanos y traumatizados para cuidarlos y alimentarlos, por lo que los supervivientes de la tragedia deberían tener entre 17 y 27 años, y los nacidos desde entonces no podrían ser mayores de 12. El casting de actores no se ajustaba ni de lejos a la lógica de la historia.
Para tratarse de un mundo postapocalíptico en el que la tecnología ha desaparecido junto al conocimiento de cómo fabricarla y repararla, aparecen demasiados coches, armas, helicópteros, ![]() agua corriente, radios de onda corta y, en general, todo aquello que necesite el argumento del capítulo en cuestión. No se dedica tiempo a mostrar a gente tratando de comprender todos esos artefactos y mantenerlos en buen estado de funcionamiento. Tampoco se ven granjeros y agricultores, una actividad que, sin duda, ocuparía al 99% de una población que ya no puede depender de la tecnología ni de las ventajas de un mundo organizado y compartimentado profesionalmente. Entiendo que todas estas no son cosas particularmente emocionantes o dramáticas que ver, pero sí aportarían verosimilitud y coherencia a la historia en su conjunto.
agua corriente, radios de onda corta y, en general, todo aquello que necesite el argumento del capítulo en cuestión. No se dedica tiempo a mostrar a gente tratando de comprender todos esos artefactos y mantenerlos en buen estado de funcionamiento. Tampoco se ven granjeros y agricultores, una actividad que, sin duda, ocuparía al 99% de una población que ya no puede depender de la tecnología ni de las ventajas de un mundo organizado y compartimentado profesionalmente. Entiendo que todas estas no son cosas particularmente emocionantes o dramáticas que ver, pero sí aportarían verosimilitud y coherencia a la historia en su conjunto.
Probablemente, lo mejor de la serie era la relación que mantenían los dos protagonistas encarnados por Luke Perry y Malcolm-Jamal Warner, pero los argumentos a menudo no brillaban por su originalidad. Aunque había una trama general de fondo, demasiados episodios se ajustaban a la vieja fórmula (tan trillada, por ejemplo, en “El Coche Fantástico”, “El Fugitivo” o “El ![]() Increíble Hulk”) en virtud de la cual los héroes llegaban a una nueva ciudad cada semana (conduciendo, por cierto, un jeep al que nunca se le agotaba la gasolina), conocían a alguien atormentado por un problema, empatizaban con él o ella, resolvían ayudarle y lo solucionaban todo en 45 minutos para terminar conduciendo rumbo al ocaso. Ciertamente, la serie de comics original tenía una estructura similar, permitiendo al autor presentar en cada entrega diferentes grupos y modelos distópicos sobre los que reflexionar acerca de las injusticias, abusos y desigualdades presentes también en nuestra sociedad actual. Este nivel de crítica social no se hallaba presente en los guiones de la serie televisiva, como tampoco su tono cruel y a menudo éticamente gris. Se echan de menos argumentos en los que los protagonistas lleguen a una ciudad, malinterpreten lo que está ocurriendo y terminen haciendo más mal que bien. Los guionistas decidieron jugar sobre seguro y ajustarse a la archiconocida fórmula.
Increíble Hulk”) en virtud de la cual los héroes llegaban a una nueva ciudad cada semana (conduciendo, por cierto, un jeep al que nunca se le agotaba la gasolina), conocían a alguien atormentado por un problema, empatizaban con él o ella, resolvían ayudarle y lo solucionaban todo en 45 minutos para terminar conduciendo rumbo al ocaso. Ciertamente, la serie de comics original tenía una estructura similar, permitiendo al autor presentar en cada entrega diferentes grupos y modelos distópicos sobre los que reflexionar acerca de las injusticias, abusos y desigualdades presentes también en nuestra sociedad actual. Este nivel de crítica social no se hallaba presente en los guiones de la serie televisiva, como tampoco su tono cruel y a menudo éticamente gris. Se echan de menos argumentos en los que los protagonistas lleguen a una ciudad, malinterpreten lo que está ocurriendo y terminen haciendo más mal que bien. Los guionistas decidieron jugar sobre seguro y ajustarse a la archiconocida fórmula.
![]() La amenaza de Valhalla es neutralizada finalmente por Markus y sus hombres al comienzo de la segunda temporada, volviendo Jeremiah y Kurdy a sus esfuerzos por reunir aliados y organizar la sociedad. El gran peligro al que tendrán que hacer frente en esta ocasión es el de el Ejército de Daniel, aparentemente originario de Oriente Medio y liderado por un autoproclamado profeta que quiere gobernar el mundo, una idea evidentemente extraída de la actualidad del momento, dominada por la búsqueda de Osama bin Laden.
La amenaza de Valhalla es neutralizada finalmente por Markus y sus hombres al comienzo de la segunda temporada, volviendo Jeremiah y Kurdy a sus esfuerzos por reunir aliados y organizar la sociedad. El gran peligro al que tendrán que hacer frente en esta ocasión es el de el Ejército de Daniel, aparentemente originario de Oriente Medio y liderado por un autoproclamado profeta que quiere gobernar el mundo, una idea evidentemente extraída de la actualidad del momento, dominada por la búsqueda de Osama bin Laden.
En esta segunda temporada se presentan un par de nuevos personajes. El actor Sean Astin, recién llegado de su participación en “El Señor de los Anillos”, interpreta al misterioso Señor Smith, un hombre que cree de corazón que está recibiendo mensajes de Dios. La vertiente militar la ![]() personificó Gina (Enid-Raye Adams), enlace de Jeremiah en Millhaven, una ciudad de la que es nombrada administradora.
personificó Gina (Enid-Raye Adams), enlace de Jeremiah en Millhaven, una ciudad de la que es nombrada administradora.
El segundo año vio también algunos cambios de formato y tono. En la primera temporada, los episodios habían sido básicamente autoconclusivos e independientes. Había algunas líneas argumentales de fondo, sí, pero cualquiera que se enganchara a la serie a mitad de temporada o dejara de verla varias semanas podía retomarla y entenderla sin problemas. La segunda temporada, en cambio, se alinea más con el tipo de serie cronológica en el que cada episodio se construye sobre los anteriores, por lo que se exige del espectador verlos todos y en orden so pena de perderse elementos claves para la comprensión de la trama y los personajes.
Puede que no parezca una gran decisión ésta la del formato, pero tiene mucha importancia para las cadenas. Los episodios independientes y autoconclusivos permiten llegar a un mayor número de ![]() espectadores, ya que entre éstos se contarán aquéllos que ven el programa de forma esporádica o aleatoria y que pueden “engancharse” fácilmente al no requerir la visión de los anteriores o los posteriores. Sin embargo, cuando se plantea una serie en base a arcos argumentales prolongados que exigen ver la totalidad de los capítulos, es probable que se pierda al espectador ocasional pero, si con ello se consigue ofrecer una mayor densidad y complejidad, puede fomentarse la fidelización de un gran número de espectadores que se convertirán en rendidos fans. Yo prefiero de lejos esta segunda opción, pero desde el punto de vista económico, la cadena nunca sabe a priori qué le resultará más rentable.
espectadores, ya que entre éstos se contarán aquéllos que ven el programa de forma esporádica o aleatoria y que pueden “engancharse” fácilmente al no requerir la visión de los anteriores o los posteriores. Sin embargo, cuando se plantea una serie en base a arcos argumentales prolongados que exigen ver la totalidad de los capítulos, es probable que se pierda al espectador ocasional pero, si con ello se consigue ofrecer una mayor densidad y complejidad, puede fomentarse la fidelización de un gran número de espectadores que se convertirán en rendidos fans. Yo prefiero de lejos esta segunda opción, pero desde el punto de vista económico, la cadena nunca sabe a priori qué le resultará más rentable.
El segundo cambio, como decía, tuvo que ver con el tono. En lo que parece una injerencia propia ![]() de la cadena, la calidad y profundidad de diálogos y argumentos empeoraron al adoptar un enfoque más “optimista” que resultaba obvio ya incluso en los créditos iniciales de cada episodio, en los que se cambió la frase introductoria y la música de acompañamiento. Es como si algún ejecutivo del estudio o la cadena hubiera decidido que la serie era demasiado deprimente y, pasando por encima del planteamiento original, obligara a los guionistas a convertirla en una sucesión de aventuras ligeras orientadas a un público más familiar.
de la cadena, la calidad y profundidad de diálogos y argumentos empeoraron al adoptar un enfoque más “optimista” que resultaba obvio ya incluso en los créditos iniciales de cada episodio, en los que se cambió la frase introductoria y la música de acompañamiento. Es como si algún ejecutivo del estudio o la cadena hubiera decidido que la serie era demasiado deprimente y, pasando por encima del planteamiento original, obligara a los guionistas a convertirla en una sucesión de aventuras ligeras orientadas a un público más familiar.
En el episodio final, dividido en dos partes, “Interregno”, la Montaña del Trueno se preparaba para un ataque lanzado por el ejército de Daniel. Pero cuando se descubría que el profeta no era alguien real sino tan sólo una voz que lanzaba órdenes a sus fanatizados seguidores, la violencia se conjura.
Y entonces la serie se canceló. La historia de su desaparición, como suele ocurrir a menudo en el mundo televisivo, tuvo más que ver con políticas corporativas que con la rentabilidad económica de la serie o su aceptación por parte del público.
Aunque Straczynski había preparado una saga con una extensión de cinco temporadas (a semejanza de “Babylon 5”), “Jeremiah” fue cancelada porque Showtime decidió clausurar toda su programación relacionada con la ciencia ficción. Como sucede frecuentemente en Hollywood, un ![]() cambio en los círculos ejecutivos da como resultado la fijación de nuevas prioridades para la cadena. En años anteriores, habían lanzado las exitosas “Stargate SG-1”, “La Dimensión Desconocida” y la serie de fantasía terrorífica “Poltergeist: Legado”. Todas fueron canceladas por Showtime, aunque acabaron hallando acomodo y una vida más extensa en Sci-Fi Channel.
cambio en los círculos ejecutivos da como resultado la fijación de nuevas prioridades para la cadena. En años anteriores, habían lanzado las exitosas “Stargate SG-1”, “La Dimensión Desconocida” y la serie de fantasía terrorífica “Poltergeist: Legado”. Todas fueron canceladas por Showtime, aunque acabaron hallando acomodo y una vida más extensa en Sci-Fi Channel.
La decisión de cancelar “Jeremiah” se tomó antes siquiera de que arrancara la segunda temporada en noviembre de 2003. Showtime emitió los primeros siete episodios; los ocho restantes vieron la luz diez meses después, en septiembre de 2004, como especiales de dos horas en un intervalo de cuatro semanas. La cosa se hizo tan mal que mientras los aficionados estadounidenses tuvieron que esperar a la segunda tanda para averiguar el final de la serie, una cadena por cable canadiense emitió, entre diciembre de 2003 y enero de 2004, los últimos episodios, por lo que los contenidos y detalles de los mismos estuvieron disponibles en Internet antes de que Showtime completara la emisión en Estados Unidos. Aún peor, cuando ésta anunció la emisión de los primeros siete episodios, se refirió a ellos simplemente como “segunda temporada”, sin hacer mención a la existencia de otros ocho capítulos adicionales, lo que desencadenó una avalancha de emails, faxes y llamadas telefónicas a Showtime, Platinum Studios y MGM-TV (otra de las compañías productoras de la serie).
La cancelación del programa ni siquiera fue oficial durante algún tiempo, por lo que los ![]() productores tampoco pudieron buscar un nuevo hogar en otra cadena. En lo único en lo que podían confiar era en la campaña iniciada por los fans y en que ésta se tradujera en una mejora de los ratings que convenciera a los ejecutivos de la viabilidad de la serie. Era algo difícil de conseguir sin contar con el debido apoyo promocional por parte de la cadena; aún así, cada capítulo emitido iba aumentando el número de telespectadores. Pero al final, los directivos optaron por escucharse a sí mismos en vez de al público y dieron carpetazo definitivo a la serie. El único consuelo para aficionados y productores fue que se emitieran los 35 episodios y los guionistas tuvieran tiempo de cerrar los hilos argumentales y ofrecer un final a la historia.
productores tampoco pudieron buscar un nuevo hogar en otra cadena. En lo único en lo que podían confiar era en la campaña iniciada por los fans y en que ésta se tradujera en una mejora de los ratings que convenciera a los ejecutivos de la viabilidad de la serie. Era algo difícil de conseguir sin contar con el debido apoyo promocional por parte de la cadena; aún así, cada capítulo emitido iba aumentando el número de telespectadores. Pero al final, los directivos optaron por escucharse a sí mismos en vez de al público y dieron carpetazo definitivo a la serie. El único consuelo para aficionados y productores fue que se emitieran los 35 episodios y los guionistas tuvieran tiempo de cerrar los hilos argumentales y ofrecer un final a la historia.
Movimientos corporativos a un lado, la serie empezaba a verse afectada por tensiones y problemas que, como mínimo, estaban cambiando su orientación y cuyo resultado hubiera sido incierto. Las tensiones habían comenzado ya al iniciarse la segunda temporada, cuando Luke Perry, en su calidad de actor principal y productor ejecutivo, quería darle más peso al desarrollo de los personajes, en contra de la opinión de los productores, que preferían optar por la aproximación opuesta y aumentar la espectacularidad a base de acción y explosiones.
Pero lo peor fue que Joe Straczynski, tras mantener una difícil relación con MGM-TV, anunció que no participaría en una tercera temporada mientras no cambiara la dirección de esa compañía. Si finalmente “Jeremiah” hubiera continuado, habría sido necesario encontrar otro “show runner” que, en mi opinión, difícilmente habría resultado estar a la altura de Straczynski, incluso tratándose éste de uno de sus proyectos menos inspirados.
↧
↧
January 14, 2016, 2:32 am
“Alien: El 8ª Pasajero” (1979) es un clásico indiscutible de la ciencia ficción, uno de los tres o cuatro films más copiados de toda la historia del género. Lanzó o consolidó las carreras de casi todos los que en ella intervinieron, incluyendo a Sigourney Weaver en su debut cinematográfico, el guionista Dan O´Bannon, el artista H.R.Giger y especialmente el director Ridley Scott. La idea de unas estilizadas criaturas negras cazando humanos por corredores oscuros y el aspecto sucio e industrial de la nave Nostromo se copiaron tanto que acabaron convirtiéndose en clichés.
A finales de los setenta, todo esto eran conceptos innovadores. El éxito de la película fue de tal calibre que generó una cadena de secuelas que se estrenaban cada cinco o seis años. La primera, “Aliens” (1986) estuvo a cargo de James Cameron y cosechó tanto éxito y buenas críticas como su predecesora. La calidad de las siguientes, “Alien3” (1992) y “Alien: Resurrección” (1997) fue en declive, cayendo en la mediocridad absoluta con los crossovers con la franquicia de Predator “AVP: Alien vs Predator” (2004) y “AVPR: Aliens vs Predator Requiem” (2007)
Entretanto, en las tres décadas que separaron “Alien” de “Prometheus”, Ridley Scott se convirtió ![]() en uno de los directores más interesantes y rentables de Hollywood. Siguió cultivando el cine de género durante la primera mitad de los ochenta con “Blade Runner” (1982) y la menos exitosa “Legend” (1985), con las que reinventó tópicos de la ciencia ficción y fantasía respectivamente de una forma tan novedosa como había hecho en “Alien”. Pero después, con la excepción de la reciente “El Marciano” (2015), Scott abandonó la ciencia ficción y la fantasía a favor de géneros más populares y temáticas más mainstream.
en uno de los directores más interesantes y rentables de Hollywood. Siguió cultivando el cine de género durante la primera mitad de los ochenta con “Blade Runner” (1982) y la menos exitosa “Legend” (1985), con las que reinventó tópicos de la ciencia ficción y fantasía respectivamente de una forma tan novedosa como había hecho en “Alien”. Pero después, con la excepción de la reciente “El Marciano” (2015), Scott abandonó la ciencia ficción y la fantasía a favor de géneros más populares y temáticas más mainstream.
Mientras que algunos de los títulos de su filmografía son de una muy alta calidad (como “Thelma y Louise” (1991), “Black Hawk Derribado” (2002) o “American Gangster” (2007)) y otros son, ![]() como mínimo, muy entretenidos, parece que nunca ha vuelto a recuperar completamente la elegancia visual, la perfecta simbiosis entre artista y artesano, la magnífica comprensión de la luz y el diseño, que se pudieron ver en sus primeros filmes. Parece como si el ya muy maduro Scott se hubiera conformado con ser un sólido director comercial.
como mínimo, muy entretenidos, parece que nunca ha vuelto a recuperar completamente la elegancia visual, la perfecta simbiosis entre artista y artesano, la magnífica comprensión de la luz y el diseño, que se pudieron ver en sus primeros filmes. Parece como si el ya muy maduro Scott se hubiera conformado con ser un sólido director comercial.
Aunque se involucró en mayor o menor medida en otras producciones de género (incluyendo “Dune” (1984), la fallida “Zona Caliente”, sobre la crisis del Ébola, “Tristán e Isolda” (2006) o “Soy Leyenda” (2007), “Prometheus” supuso el auténtico regreso de Scott al cine fantástico después de veintisiete años
En el año 2089, en la isla escocesa de Skye, los arqueólogos Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) y ![]() Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) descubren unas pinturas rupestres idénticas a las que se han encontrado en otros lugares del mundo, elaboradas por civilizaciones diferentes en momentos históricos distintos. Cada pintura representa un humanoide gigante señalando a un sistema solar dibujado sobre su cabeza.
Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) descubren unas pinturas rupestres idénticas a las que se han encontrado en otros lugares del mundo, elaboradas por civilizaciones diferentes en momentos históricos distintos. Cada pintura representa un humanoide gigante señalando a un sistema solar dibujado sobre su cabeza.
Cuatro años después, la Corporación Weyland envía la nave Prometheus a una misión al espacio profundo. En el momento programado, la tripulación es despertada de su criosueño y Elizabeth y Charlie, que han convencido a Peter Weyland (Guy Pearce) para que les incluya como jefes científicos a bordo, les explican que la misión se dirige al sistema estelar indicado en las pinturas siguiendo lo que parece una señal dejada por unos extraterrestres que pudieron ser los ![]() creadores de la especie humana y a los que llaman los Ingenieros.
creadores de la especie humana y a los que llaman los Ingenieros.
El Prometheus llega a su destino y aterriza en la superficie del único planeta del sistema. El grupo empieza a buscar en el interior ruinoso de un complejo abandonado de origen alienígena. Descubren los restos de unos seres extraterrestres cuyo ADN les relaciona con los humanos. Sin embargo, también hay criaturas vivas en el lugar, una especie de serpientes que atacan a dos miembros de la tripulación. Igualmente inquietante es que el androide que viaja en la nave, David (Michael Fassbender) oculte el verdadero propósito de la misión y desarrolle su propia agenda al margen de sus compañeros. Llega incluso a infectar a Charlie Holloway con una muestra que había extraído de las ruinas, provocándole una horrenda metamorfosis y posterior muerte. La investigación toma otro cariz cuando se descubre que uno de los Ingenieros todavía vive…
Como era de esperar, desde el momento en que se hizo público el proyecto se generó una enorme ![]() expectación acompañada de una no despreciable confusión, puesto que al principio se anunció que iba a ser una historia original en dos partes, luego una secuela a “Alien: El 8º Pasajero” y, finalmente, algo que transcurría en el mismo universo pero que no estaba directamente relacionado con los acontecimientos vistos en las películas de la franquicia. Hubo rumores y especulaciones. El tráiler animó aún más a los aficionados. Todo el mundo quería saber más de un proyecto que llevaba años cocinándose y que, sobre todo, suponía el retorno de Scott al universo que él mismo creó y que tan influyente se había demostrado.
expectación acompañada de una no despreciable confusión, puesto que al principio se anunció que iba a ser una historia original en dos partes, luego una secuela a “Alien: El 8º Pasajero” y, finalmente, algo que transcurría en el mismo universo pero que no estaba directamente relacionado con los acontecimientos vistos en las películas de la franquicia. Hubo rumores y especulaciones. El tráiler animó aún más a los aficionados. Todo el mundo quería saber más de un proyecto que llevaba años cocinándose y que, sobre todo, suponía el retorno de Scott al universo que él mismo creó y que tan influyente se había demostrado.
![]() El guión venía firmado por Jon Spaihts, que previamente había escrito la mediocre historia de invasiones alienígenas “La Hora Más Oscura” (2011); y Damon Lindelof, un antiguo guionista televisivo que se ganó cierta fama tras convertirse en principal escritor y productor ejecutivo de “Perdidos” (2004-10) y que también produjo la muy floja “Cowboys and Aliens” (2011). El segundo se ocupó de reescribir, con la colaboración de Scott, el guión del primero y es muy probable que los problemas que registra la historia y que mencionaremos en este artículo se deban al choque de dos enfoques muy diferentes sobre lo que debía ser esta película.
El guión venía firmado por Jon Spaihts, que previamente había escrito la mediocre historia de invasiones alienígenas “La Hora Más Oscura” (2011); y Damon Lindelof, un antiguo guionista televisivo que se ganó cierta fama tras convertirse en principal escritor y productor ejecutivo de “Perdidos” (2004-10) y que también produjo la muy floja “Cowboys and Aliens” (2011). El segundo se ocupó de reescribir, con la colaboración de Scott, el guión del primero y es muy probable que los problemas que registra la historia y que mencionaremos en este artículo se deban al choque de dos enfoques muy diferentes sobre lo que debía ser esta película.
“Prometheus” es básicamente una expansión del universo de “Alien”. En la película original, Scott había logrado algo único en la ciencia ficción cinematográfica al desmitificar la aventura espacial, insertando en ella a unos simples empleados de una corporación que viajaban no a bordo de una lustrosa nave de elegantes líneas y brillante iluminación, sino de una especie de fábrica oscura y sucia. Y, desde luego, presentar a la criatura, inquietante, repelente y abiertamente sexualizada, imaginada por H.R.Giger. Pues bien, en “Prometheus” tenemos el enfoque opuesto: una nave ![]() limpia con monitores holográficos en lugar de parpadeantes pantallas de televisión, en la que todo funciona a la perfección y en la que el camarote de Meredith Vickers (Charlize Theron) cuenta con un diseño muy cuidado que incluye un piano de cola y pantallas gigantes con imágenes cambiantes de paisajes terrestres. Ciertamente, tenemos aquí la misma fascinación por el detalle y la plasmación verosímil de un futuro tecnológico, pero la aproximación conceptual y visual dista de ser novedosa.
limpia con monitores holográficos en lugar de parpadeantes pantallas de televisión, en la que todo funciona a la perfección y en la que el camarote de Meredith Vickers (Charlize Theron) cuenta con un diseño muy cuidado que incluye un piano de cola y pantallas gigantes con imágenes cambiantes de paisajes terrestres. Ciertamente, tenemos aquí la misma fascinación por el detalle y la plasmación verosímil de un futuro tecnológico, pero la aproximación conceptual y visual dista de ser novedosa.
![]() Eso sí, los efectos especiales son de una calidad sobresaliente. Scott los combina con tomas de entornos naturales y planos de los personajes para rodear al espectador de un lujoso entorno visual. Igualmente impecables son los decorados y la inclusión de algunos nuevos diseños de H.R.Giger junto a otros de sus clásicos, algo que satisfará a los amantes veteranos de la saga. “Prometheus” es un festín visual, sí, pero Scott sabe utilizar esos efectos para que no se conviertan en un mero artificio exhibicionista, sino que cumplan su función como herramienta para el desarrollo y ambientación de la historia.
Eso sí, los efectos especiales son de una calidad sobresaliente. Scott los combina con tomas de entornos naturales y planos de los personajes para rodear al espectador de un lujoso entorno visual. Igualmente impecables son los decorados y la inclusión de algunos nuevos diseños de H.R.Giger junto a otros de sus clásicos, algo que satisfará a los amantes veteranos de la saga. “Prometheus” es un festín visual, sí, pero Scott sabe utilizar esos efectos para que no se conviertan en un mero artificio exhibicionista, sino que cumplan su función como herramienta para el desarrollo y ambientación de la historia.
Y hablando de la historia, ¿está a la altura de esos maravillosos efectos especiales?
En lo que se refiere a su aspecto de precuela, Scott acierta al no ceder a la siempre presente ![]() tentación de contentar a los fans con guiños evidentes o cameos del antiguo reparto. Hay algunos detalles que enlazan la película con la continuidad establecida en la franquicia –el papel de la Corporación Weyland, la aparición de un embrión alien al final-, pero en su mayor parte la historia sortea las múltiples oportunidades de introducir referencias a las primeras películas.
tentación de contentar a los fans con guiños evidentes o cameos del antiguo reparto. Hay algunos detalles que enlazan la película con la continuidad establecida en la franquicia –el papel de la Corporación Weyland, la aparición de un embrión alien al final-, pero en su mayor parte la historia sortea las múltiples oportunidades de introducir referencias a las primeras películas.
La premisa sobre la que se planteó “Prometheus” giraba alrededor del misterio de la identidad del “space-jockey”, el ser alienígena que los tripulantes del Nostromo en “Alien” habían encontrado muerto en el interior de una nave, sentado a los mandos de lo que parecía ser una suerte de telescopio. Los exploradores de la Prometheus se aventuran en zonas diferentes de la nave y ![]() encuentran las causas por las que se estrelló y la especie a la que pertenecía ese ser: los Ingenieros, creadores de la especie humana millones de años atrás. Por desgracia, para resolver un par de misterios sobre los que los fans llevaban años especulando, el guión plantea muchos más, con lo que el espectador termina la película con la sensación de que ha visto algo profundamente incompleto.
encuentran las causas por las que se estrelló y la especie a la que pertenecía ese ser: los Ingenieros, creadores de la especie humana millones de años atrás. Por desgracia, para resolver un par de misterios sobre los que los fans llevaban años especulando, el guión plantea muchos más, con lo que el espectador termina la película con la sensación de que ha visto algo profundamente incompleto.
De todas las secuelas de “Alien”, “Prometheus” es la que se relaciona de forma más cercana con el film original: nave y tripulación aterrizan en un planeta e investigan una estructura alienígena en la que se infectan con una forma de vida que rápidamente se apodera de la nave y empieza a eliminar a la tripulación, dejando solamente una superviviente femenina que debe luchar contra la criatura en el reducido espacio de una cápsula de salvamento, ![]() a lo que se une el androide con un siniestro propósito al servicio de los intereses de una poderosa compañía a la que no le importan lo más mínimo las vidas de sus empleados.
a lo que se une el androide con un siniestro propósito al servicio de los intereses de una poderosa compañía a la que no le importan lo más mínimo las vidas de sus empleados.
La principal diferencia en esta ocasión es que el propósito de la misión es –aparentemente- arqueológico y que el objeto de dicha búsqueda son Los Ingenieros más que un feroz alienígena que acecha por los rincones oscuros. Y éste acaba siendo, precisamente, uno de los aspectos menos satisfactorios de la película: la historia comienza y se desarrolla en su primera mitad como una aventura épica a la búsqueda de respuestas a los grandes misterios cosmológicos y al origen de la propia humanidad, algo que en la segunda parte se deja de lado casi por completo para pasar a imitar los tópicos de la franquicia Alien y hacer que unos tripulantes se infecten, otros se vean atacados por aliens e incluso que la protagonista –como Ripley en “Alien3”- quede “embarazada” de un feto monstruoso. En relación a esto último, el momento en ![]() que la doctora Shaw trata de provocarse un aborto en la cápsula médica para sacarse la criatura, recuerda de manera nada casual a la inolvidable escena en la que el monstruo salía del cuerpo de John Hurt en “Alien”. Scott solventa la escena con maestría y sin duda consigue provocar angustia y asco en el espectador, pero en ningún momento tiene la altura ni la categoría de clásico de lo que en su momento supuso aquel sanguinolento instante a bordo del Nostromo.
que la doctora Shaw trata de provocarse un aborto en la cápsula médica para sacarse la criatura, recuerda de manera nada casual a la inolvidable escena en la que el monstruo salía del cuerpo de John Hurt en “Alien”. Scott solventa la escena con maestría y sin duda consigue provocar angustia y asco en el espectador, pero en ningún momento tiene la altura ni la categoría de clásico de lo que en su momento supuso aquel sanguinolento instante a bordo del Nostromo.
Pero es que, además, la amenaza con la que han de enfrentarse los hombres de la Prometheus ![]() está mucho peor definida que en la saga Alien. En ésta habían ido estableciéndose de forma muy precisa, verosímil y comprensible las formas en las que los huevos alien puestos por una reina infectaban a sus víctimas, las parasitaban con una suerte de larva para mutar a continuación a su estadio adulto de acuerdo al código genético del huésped. Ahora, sin embargo, todo sucede siguiendo unas reglas incomprensibles y caprichosas que hacen que las criaturas parezcan provenir de una especie de caldo negruzco para adoptar la forma de serpientes, o se transmitan por vía sexual para transformarse en una suerte de pulpo en el vientre de la doctora Shaw que, además, una vez extirpado, acaba adquiriendo unas dimensiones colosales en un tiempo récord y sin alimento alguno.
está mucho peor definida que en la saga Alien. En ésta habían ido estableciéndose de forma muy precisa, verosímil y comprensible las formas en las que los huevos alien puestos por una reina infectaban a sus víctimas, las parasitaban con una suerte de larva para mutar a continuación a su estadio adulto de acuerdo al código genético del huésped. Ahora, sin embargo, todo sucede siguiendo unas reglas incomprensibles y caprichosas que hacen que las criaturas parezcan provenir de una especie de caldo negruzco para adoptar la forma de serpientes, o se transmitan por vía sexual para transformarse en una suerte de pulpo en el vientre de la doctora Shaw que, además, una vez extirpado, acaba adquiriendo unas dimensiones colosales en un tiempo récord y sin alimento alguno.
Tampoco se aclara nada, sino todo lo contrario, respecto a la figura de Los Ingenieros. La película se abre con unas escenas de tono épico sobre el fondo de los impresionantes paisajes islandeses ![]() en el que vemos a uno de Los Ingenieros beber una sustancia que desintegra su cuerpo y permite que su ADN pase al ecosistema, iniciando de esta manera un proceso evolutivo que millones de años después dará lugar al ser humano. Tal premisa puede resultar como mínimo discutible, pero no es nada comparado con lo que se asume a continuación. Desde el momento en que los arqueólogos descubren las pinturas rupestres que retratan a los Ingenieros, piensan –acertadamente, según el guión- que los alienígenas no sólo nos crearon, sino que nos visitaron en un periodo relativamente próximo de nuestra historia para indicarnos hacia dónde debíamos dirigirnos.
en el que vemos a uno de Los Ingenieros beber una sustancia que desintegra su cuerpo y permite que su ADN pase al ecosistema, iniciando de esta manera un proceso evolutivo que millones de años después dará lugar al ser humano. Tal premisa puede resultar como mínimo discutible, pero no es nada comparado con lo que se asume a continuación. Desde el momento en que los arqueólogos descubren las pinturas rupestres que retratan a los Ingenieros, piensan –acertadamente, según el guión- que los alienígenas no sólo nos crearon, sino que nos visitaron en un periodo relativamente próximo de nuestra historia para indicarnos hacia dónde debíamos dirigirnos.
Ello supone introducir en el guión las tesis de Erich Von Daniken sobre los astronautas del ![]() pasado. Éste fue un autor suizo muy popular en los setenta que empezó a divulgar sus teorías pseudocientíficas y pseudohistóricas con su libro “Chariots of the Gods” (1969), al que siguieron otros dieciséis títulos. En ellos postulaba la hipótesis de que los alienígenas habían visitado la Tierra en el pasado y ayudado y guiado a las antiguas civilizaciones, siendo los verdaderos responsables tras la construcción de, por ejemplo, las Pirámides de Egipto o Stonehenge, y cuyos rastros pueden encontrarse en los textos de la Biblia, las cabezas de la Isla de Pascua o las líneas de Nazca. Estas ideas han sido ridiculizadas por los expertos de diferentes materias desde el mismo momento de su aparición, pero aún así han probado tener una capacidad de fascinación considerable al que no ha escapado la ciencia ficción, como lo demuestran películas como “Invasión de las Estrellas” (1977), “Hangar 18” (1980), “Stargate” (1994), “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal” (2008), “10.000 B.C.” (2008) etc, o series de Tv como
pasado. Éste fue un autor suizo muy popular en los setenta que empezó a divulgar sus teorías pseudocientíficas y pseudohistóricas con su libro “Chariots of the Gods” (1969), al que siguieron otros dieciséis títulos. En ellos postulaba la hipótesis de que los alienígenas habían visitado la Tierra en el pasado y ayudado y guiado a las antiguas civilizaciones, siendo los verdaderos responsables tras la construcción de, por ejemplo, las Pirámides de Egipto o Stonehenge, y cuyos rastros pueden encontrarse en los textos de la Biblia, las cabezas de la Isla de Pascua o las líneas de Nazca. Estas ideas han sido ridiculizadas por los expertos de diferentes materias desde el mismo momento de su aparición, pero aún así han probado tener una capacidad de fascinación considerable al que no ha escapado la ciencia ficción, como lo demuestran películas como “Invasión de las Estrellas” (1977), “Hangar 18” (1980), “Stargate” (1994), “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal” (2008), “10.000 B.C.” (2008) etc, o series de Tv como ![]() “Battlestar Galactica” (1978-79) y la franquicia “Stargate”. Resulta algo decepcionante que alguien como Ridley Scott, que en su momento elevó la ciencia ficción cinematográfica a nuevos niveles de calidad y verosimilitud, se deje seducir por estas estrafalarias y rancias teorías que, además y como acabo de apuntar, han sido ya desarrolladas múltiples veces en el cine y la televisión (al menos, ello le permite encajar “Prometheus” en la continuidad de “AVP: Aliens vs Predator”, que se apoyaba en las mismas ideas de Daniken).
“Battlestar Galactica” (1978-79) y la franquicia “Stargate”. Resulta algo decepcionante que alguien como Ridley Scott, que en su momento elevó la ciencia ficción cinematográfica a nuevos niveles de calidad y verosimilitud, se deje seducir por estas estrafalarias y rancias teorías que, además y como acabo de apuntar, han sido ya desarrolladas múltiples veces en el cine y la televisión (al menos, ello le permite encajar “Prometheus” en la continuidad de “AVP: Aliens vs Predator”, que se apoyaba en las mismas ideas de Daniken).
Pero es que aparte de plantear esa hipótesis, la película no resuelve ninguna cuestión asociada ![]() con la misma: ¿Cuáles fueron las intenciones de los Ingenieros al diseminar su ADN por la Tierra? ¿Actuó sólo el individuo que vemos al comienzo o formaba parte de algún plan científico o religioso? ¿Por qué entonces desarrollaron miles de años después lo que parece ser un arma biológica –los aliens- dirigida contra la Tierra? Es más, ¿por qué dejaron señales en nuestro planeta que apuntaban precisamente al sistema donde se hallaba un simple laboratorio y almacén de armas biológicas? ¿A qué viene esa reacción violenta del Ingeniero al que despierta David? No hay ninguna explicación a todas esas importantes cuestiones de la trama, ni siquiera teorías a partir de las cuales poder debatir.
con la misma: ¿Cuáles fueron las intenciones de los Ingenieros al diseminar su ADN por la Tierra? ¿Actuó sólo el individuo que vemos al comienzo o formaba parte de algún plan científico o religioso? ¿Por qué entonces desarrollaron miles de años después lo que parece ser un arma biológica –los aliens- dirigida contra la Tierra? Es más, ¿por qué dejaron señales en nuestro planeta que apuntaban precisamente al sistema donde se hallaba un simple laboratorio y almacén de armas biológicas? ¿A qué viene esa reacción violenta del Ingeniero al que despierta David? No hay ninguna explicación a todas esas importantes cuestiones de la trama, ni siquiera teorías a partir de las cuales poder debatir.
Asimismo, resulta inverosímil que nadie con un mínimo sentido común seleccionara a semejante grupo de individuos disfuncionales para algo que, además de los riesgos inherentes a cualquier ![]() viaje espacial, podría terminar siendo un primer contacto con una especie alienígena. En lugar de científicos y astronautas cualificados psicológicamente y adiestrados para lidiar con un amplio rango de crisis, tenemos unos tipos conflictivos como el geólogo Fifield (Sean Harris), que nada más descubrir el cuerpo petrificado de un alienígena sufre un ataque de pánico y quiere regresar a la nave. Otro científico, Milburn (Rafe Spall) cree que es una buena idea acariciar a una criatura con forma de serpiente que surge de un líquido oscuro desconocido… con las previsibles consecuencias que, excepto él, todos los espectadores se imaginaban.
viaje espacial, podría terminar siendo un primer contacto con una especie alienígena. En lugar de científicos y astronautas cualificados psicológicamente y adiestrados para lidiar con un amplio rango de crisis, tenemos unos tipos conflictivos como el geólogo Fifield (Sean Harris), que nada más descubrir el cuerpo petrificado de un alienígena sufre un ataque de pánico y quiere regresar a la nave. Otro científico, Milburn (Rafe Spall) cree que es una buena idea acariciar a una criatura con forma de serpiente que surge de un líquido oscuro desconocido… con las previsibles consecuencias que, excepto él, todos los espectadores se imaginaban.
Otro ejemplo de conducta absolutamente estúpida y fuera de contexto lo encontramos en la escena en la que Charlie se emborracha y se sumerge en una depresión tras descubrir que los![]() Ingenieros encontrados en el planeta parecen llevar mucho tiempo muertos. Tras explorar solamente la primera de las quizá diez estructuras gigantes construidas por esa especie, ya se ha rendido y entregado al alcohol para ahogar sus penas. ¿Este era el científico que solo tres años antes se quedaba extasiado tras encontrar una simple pintura rupestre? Incluso después de recuperar la cabeza fósil de un alienígena y tener todo un planeta para explorar, ya no parece interesado en nada. ¿Por qué? ¿Hubo quizá tanta reescritura de guión que los detalles que explicaban tal actitud no llegaron al montaje final? ¿O estaban Scott y sus guionistas tratando de añadir una porción extra de drama humano aun cuando no tuviera sentido alguno ni para los personajes ni para la historia?
Ingenieros encontrados en el planeta parecen llevar mucho tiempo muertos. Tras explorar solamente la primera de las quizá diez estructuras gigantes construidas por esa especie, ya se ha rendido y entregado al alcohol para ahogar sus penas. ¿Este era el científico que solo tres años antes se quedaba extasiado tras encontrar una simple pintura rupestre? Incluso después de recuperar la cabeza fósil de un alienígena y tener todo un planeta para explorar, ya no parece interesado en nada. ¿Por qué? ¿Hubo quizá tanta reescritura de guión que los detalles que explicaban tal actitud no llegaron al montaje final? ¿O estaban Scott y sus guionistas tratando de añadir una porción extra de drama humano aun cuando no tuviera sentido alguno ni para los personajes ni para la historia?
Igualmente inverosímil resulta que casi todos se ofrecieran voluntarios para la expedición sin ![]() conocer de antemano su propósito o los riesgos que entrañaba. En realidad, salvo la pareja de científicos protagonistas, Meredith Vickers y Peter Weyland, todos parecen estar allí más por el dinero prometido que por otra cosa. Y cuando se intenta justificar alguna otra motivación, suena falso, como cuando Elizabeth le pregunta al capitán Janek por sus razones para estar allí y él le responde claramente que para proteger a la Tierra de cualquier amenaza que ese planeta pudiera suponer para la Tierra. En ese punto de la historia ya resulta evidente que el personaje acabará viéndose envuelto en una situación que le permitirá ejercer tal papel. Es una escena claramente añadida para explicar el clímax final y que no resulta en absoluto auténtica.
conocer de antemano su propósito o los riesgos que entrañaba. En realidad, salvo la pareja de científicos protagonistas, Meredith Vickers y Peter Weyland, todos parecen estar allí más por el dinero prometido que por otra cosa. Y cuando se intenta justificar alguna otra motivación, suena falso, como cuando Elizabeth le pregunta al capitán Janek por sus razones para estar allí y él le responde claramente que para proteger a la Tierra de cualquier amenaza que ese planeta pudiera suponer para la Tierra. En ese punto de la historia ya resulta evidente que el personaje acabará viéndose envuelto en una situación que le permitirá ejercer tal papel. Es una escena claramente añadida para explicar el clímax final y que no resulta en absoluto auténtica.
Mientras que en “Alien” vimos como el androide Ash provocaba intencionadamente la catástrofe en el Nostromo, contraviniendo los acertados instintos de sus superiores humanos, “Prometheus”![]() ofrece toda una sinfonía de la estupidez y la confusión en la que nada está claro, ni siquiera quién manda. Para empezar, hay tres líderes diferentes cuyas atribuciones no están definidas: el capitán Janek, la gélida representante corporativa Meredith y los jefes científicos, Shaw y Holloway. Ninguno de ellos parece saber qué están haciendo los demás o intenta establecer un control real sobre la crisis que se les viene encima, como demuestra que David haga lo que desea sin dar cuenta a nadie y a espaldas de todo el mundo; o que la expedición salga del Templo sin darse cuenta de que han dejado atrás, perdidos, a dos de sus miembros. Toda la cadena de decisiones equivocadas a la que asiste el espectador obedece en último término a la impaciencia por hacer avanzar la historia a costa de los personajes.
ofrece toda una sinfonía de la estupidez y la confusión en la que nada está claro, ni siquiera quién manda. Para empezar, hay tres líderes diferentes cuyas atribuciones no están definidas: el capitán Janek, la gélida representante corporativa Meredith y los jefes científicos, Shaw y Holloway. Ninguno de ellos parece saber qué están haciendo los demás o intenta establecer un control real sobre la crisis que se les viene encima, como demuestra que David haga lo que desea sin dar cuenta a nadie y a espaldas de todo el mundo; o que la expedición salga del Templo sin darse cuenta de que han dejado atrás, perdidos, a dos de sus miembros. Toda la cadena de decisiones equivocadas a la que asiste el espectador obedece en último término a la impaciencia por hacer avanzar la historia a costa de los personajes.
Tampoco el final resulta satisfactorio. Por una parte, la decisión que toma la única superviviente ![]() resulta de todo punto inverosímil habida cuenta de la experiencia que acaba de sufrir. Pero es que además de no poner un punto final a la historia y dejar a los espectadores pendientes de una segunda parte, la conclusión tampoco acaba de encajar en la continuidad esperada de la saga: cuando parecía que todo iba a quedar dispuesto para enlazar con “Alien: el 8º Pasajero”, cuya acción transcurría treinta años después, Scott lo desbarata todo inexplicable e innecesariamente. El propio director admitió más tarde que necesitaría otras dos películas -¡dos nada menos!- para enlazar con los acontecimientos narrados en “Alien”.
resulta de todo punto inverosímil habida cuenta de la experiencia que acaba de sufrir. Pero es que además de no poner un punto final a la historia y dejar a los espectadores pendientes de una segunda parte, la conclusión tampoco acaba de encajar en la continuidad esperada de la saga: cuando parecía que todo iba a quedar dispuesto para enlazar con “Alien: el 8º Pasajero”, cuya acción transcurría treinta años después, Scott lo desbarata todo inexplicable e innecesariamente. El propio director admitió más tarde que necesitaría otras dos películas -¡dos nada menos!- para enlazar con los acontecimientos narrados en “Alien”.
Así que al final, ni siquiera quedó claro si nos encontrábamos ante una precuela, una película ![]() nueva o una mezcla de ambas. Personalmente, y con todas las pegas descritas, yo diría que “Prometheus” cumple la función de lo primero, pero con un tono de lo segundo, tanto conceptual como visual. No sólo da más peso a cuestiones trascendentes que al thriller terrorífico (al menos en su primera parte), sino que mientras que las películas de “Alien” se apoyaban sobre la claustrofobia, la soledad y la oscuridad, “Prometheus” ofrece espacios abiertos, bullicio y luz.
nueva o una mezcla de ambas. Personalmente, y con todas las pegas descritas, yo diría que “Prometheus” cumple la función de lo primero, pero con un tono de lo segundo, tanto conceptual como visual. No sólo da más peso a cuestiones trascendentes que al thriller terrorífico (al menos en su primera parte), sino que mientras que las películas de “Alien” se apoyaban sobre la claustrofobia, la soledad y la oscuridad, “Prometheus” ofrece espacios abiertos, bullicio y luz.
Ha habido quien ha tachado a “Prometheus” de pretenciosa por introducir en la trama cuestiones como la religión o la naturaleza y fuente de la inteligencia, sin luego darles respuesta. Es una crítica que, expuesta en tales términos, considero injusta. Ridley Scott es un realizador cuya ciencia ficción se ha situado intelectualmente entre Stanley Kubrick y James Cameron. Está más interesado en la acción que Kubrick (“2001: Una Odisea del Espacio”, “La Naranja Mecánica”) y más interesado en las ideas que Cameron (“Terminator”, “Avatar”). Desde luego, en “Prometheus” está más cuidado el aspecto visual que el contenido, pero éste no está ausente en absoluto y, de hecho y para quien así lo sepa ver, ofrece cuestiones dignas de debate.
![]() Tomemos el caso de la religión, por ejemplo, un tema que ha estado presente en muchísimos trabajos de ciencia ficción, algunos de los cuales se han examinado con detalle en este mismo blog. La trama que plantea la película ya exige una reflexión al respecto: que nuestro origen no tenga nada de “divino” sino que sea obra de una especie más avanzada tecnológicamente, pone en entredicho la práctica totalidad de las creencias religiosas humanas. Es lógico, por tanto, abordar la cuestión, en este caso mediante un personaje, la doctora Shaw, de firmes creencias cristianas, que articulará en sus diálogos con otros personajes su propia interpretación de los acontecimientos.
Tomemos el caso de la religión, por ejemplo, un tema que ha estado presente en muchísimos trabajos de ciencia ficción, algunos de los cuales se han examinado con detalle en este mismo blog. La trama que plantea la película ya exige una reflexión al respecto: que nuestro origen no tenga nada de “divino” sino que sea obra de una especie más avanzada tecnológicamente, pone en entredicho la práctica totalidad de las creencias religiosas humanas. Es lógico, por tanto, abordar la cuestión, en este caso mediante un personaje, la doctora Shaw, de firmes creencias cristianas, que articulará en sus diálogos con otros personajes su propia interpretación de los acontecimientos.
La buena ciencia ficción es la que ofrece al lector-espectador ideas atrevidas, incluso polémicas, ![]() para que medite y debata sobre ellas. Y “Prometheus” lo hace. Lo que no se le puede pedir al guión, porque es imposible e intentarlo sí que sería pretencioso, es que de respuestas a esas preguntas. Sencillamente, no se puede. En el mejor de los casos, podría haberse intentado mostrar, si es que existen, el tipo de creencias que profesan los Ingenieros y ver si en algo se asemejan a las terrestres, pero ello escapa al objeto de la historia.
para que medite y debata sobre ellas. Y “Prometheus” lo hace. Lo que no se le puede pedir al guión, porque es imposible e intentarlo sí que sería pretencioso, es que de respuestas a esas preguntas. Sencillamente, no se puede. En el mejor de los casos, podría haberse intentado mostrar, si es que existen, el tipo de creencias que profesan los Ingenieros y ver si en algo se asemejan a las terrestres, pero ello escapa al objeto de la historia.
Otra de las cuestiones que se plantean es si conocer a nuestros hipotéticos creadores, en caso de que surgiera tal oportunidad, sería una buena idea. En la película, aquellos que lo intentan lo hacen impulsados por motivos no sólo diversos, sino contradictorios: la búsqueda de lo trascendental, el conocimiento científico, la curiosidad, el miedo a la muerte, el dinero… Con tantos y tan dispares intereses en juego, el conflicto está servido y resulta muy difícil afirmar con rotundidad que la especie humana se encuentre preparada para semejante encuentro.
Como en “Blade Runner”, Scott apunta aquí algunas interesantes cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial sirviéndose del androide David. Puesto que nosotros mismos –según la película- somos creaciones de una especie más avanzada pero no por ello dejamos de ser ![]() inteligentes y autónomos, ¿acaso no son los androides como David seres con sus propios pensamientos, con su propia, podríamos decir, alma? Nosotros estamos condicionados en buena medida por nuestro ADN, pero dentro de esa programación somos capaces de adaptarnos y desarrollar una gran flexibilidad y diversidad de comportamientos. La programación de David no viene dada por una cadena de nucleótidos, sino –pensamos- por intrincadas tramas de circuitos electrónicos que, como a nosotros, le permiten aprender, tomar decisiones y desarrollar sus propias conclusiones.
inteligentes y autónomos, ¿acaso no son los androides como David seres con sus propios pensamientos, con su propia, podríamos decir, alma? Nosotros estamos condicionados en buena medida por nuestro ADN, pero dentro de esa programación somos capaces de adaptarnos y desarrollar una gran flexibilidad y diversidad de comportamientos. La programación de David no viene dada por una cadena de nucleótidos, sino –pensamos- por intrincadas tramas de circuitos electrónicos que, como a nosotros, le permiten aprender, tomar decisiones y desarrollar sus propias conclusiones.
Las escenas del comienzo que le muestran deambulando en solitario por la nave, espiando los sueños de sus hibernados compañeros, encestando infaliblemente canastas de baloncesto y adoptando como modelo al Peter O´Toole de “Lawrence de Arabia”, película que ve de forma obsesiva… nos sugieren de que se trata de un ser diferente a nosotros, pero con indudables ![]() puntos en común con nuestra especie. Su papel en el resto de la película está dominado por la ambigüedad: tiene su propia agenda oculta al servicio de Peter Weyland, pero no queda claro si algunos de sus actos más crueles –como provocar la infección de uno de sus compañeros- vienen motivados tan sólo por un genuino afán experimentador. Se permite incluso replicar con cierta sorna sobre su naturaleza de ser artificial a uno de los tripulantes, lo que ya sugiere algún tipo de inconformismo con su estatus de criatura esclava. Y también está, claro, su particular relación de tintes paterno-filiales con su “creador”, Peter Weyland. Esa mezcla de arrogancia y educación, de sensación reprimida de superioridad y frío servilismo, le convierten en el “eslabón perdido” entre el androide Ash de “Alien” y el replicante Roy Batty de “Blade Runner”.
puntos en común con nuestra especie. Su papel en el resto de la película está dominado por la ambigüedad: tiene su propia agenda oculta al servicio de Peter Weyland, pero no queda claro si algunos de sus actos más crueles –como provocar la infección de uno de sus compañeros- vienen motivados tan sólo por un genuino afán experimentador. Se permite incluso replicar con cierta sorna sobre su naturaleza de ser artificial a uno de los tripulantes, lo que ya sugiere algún tipo de inconformismo con su estatus de criatura esclava. Y también está, claro, su particular relación de tintes paterno-filiales con su “creador”, Peter Weyland. Esa mezcla de arrogancia y educación, de sensación reprimida de superioridad y frío servilismo, le convierten en el “eslabón perdido” entre el androide Ash de “Alien” y el replicante Roy Batty de “Blade Runner”.
![]() “Prometheus” cuenta con un casting interesante. Como protagonista tenemos a Noomi Rapace, quien había sorprendido a todo el mundo con su gran interpretación de Lisbeth Salander en la versión sueca de la trilogía “Milennium” (2009). Desde luego, no podía abordar a la doctora Elizabeth Shaw con el mismo registro extremo que el de la atormentada Lisbeth. Probablemente la intención fue la de presentar a una heroína de acción más moderna, alejada de los clichés que la propia Sigourney Weaver en la saga “Alien” (y Linda Hamilton para la de “Terminator”) habían ayudado a establecer en los ochenta; una mujer físicamente valiente, intelectualmente capaz pero más convencionalmente femenina.
“Prometheus” cuenta con un casting interesante. Como protagonista tenemos a Noomi Rapace, quien había sorprendido a todo el mundo con su gran interpretación de Lisbeth Salander en la versión sueca de la trilogía “Milennium” (2009). Desde luego, no podía abordar a la doctora Elizabeth Shaw con el mismo registro extremo que el de la atormentada Lisbeth. Probablemente la intención fue la de presentar a una heroína de acción más moderna, alejada de los clichés que la propia Sigourney Weaver en la saga “Alien” (y Linda Hamilton para la de “Terminator”) habían ayudado a establecer en los ochenta; una mujer físicamente valiente, intelectualmente capaz pero más convencionalmente femenina.
Por alguna razón, ya fuera la construcción del propio personaje, la dirección de Scott o la propia ![]() actriz, la doctora Shaw carece del carisma o la energía de Ripley. Parece alguien desesperado por agradar, con su suave voz, su aspecto de criatura sensible eternamente asustada y sus firmes convicciones cristianas que la alejan del cinismo y las asperezas que caracterizaban a Ripley. Y por cierto, también ella debe someterse, como he comentado más arriba, a una ordalía relacionada con los temas propios de la mitología Alien: la violación, la maternidad, la sexualidad y la metamorfosis.
actriz, la doctora Shaw carece del carisma o la energía de Ripley. Parece alguien desesperado por agradar, con su suave voz, su aspecto de criatura sensible eternamente asustada y sus firmes convicciones cristianas que la alejan del cinismo y las asperezas que caracterizaban a Ripley. Y por cierto, también ella debe someterse, como he comentado más arriba, a una ordalía relacionada con los temas propios de la mitología Alien: la violación, la maternidad, la sexualidad y la metamorfosis.
Todo el mundo pareció estar de acuerdo en ensalzar la interpretación de Michael Fassbender como David, una variante del androide encarnado por Ian Holm en “Alien: El 8º Pasajero”. Aunque más sonriente y amigable que Ash, Fassbender le da a David el mismo aire ligeramente ![]() inhumano. La ambigüedad que Fassbender imbuye en el personaje –nunca se sabe exactamente de qué lado está, a qué intereses sirve y si lo hace fruto de su programación o de una evolución propia- es uno de los aspectos más notables del film.
inhumano. La ambigüedad que Fassbender imbuye en el personaje –nunca se sabe exactamente de qué lado está, a qué intereses sirve y si lo hace fruto de su programación o de una evolución propia- es uno de los aspectos más notables del film.
Charlize Theron, por su parte, hace lo que puede con un personaje, el de Meredith Vickers, hija de Weyland y comandante nominal de la misión, del que los guionistas y el director podrían haber sacado mucho más. Al comienzo se muestra fría y cruel, pero en la escena con su padre vemos que en su interior es un ser inseguro y acongojado por la falta de cariño y el fracaso al satisfacer las expectativas de su progenitor. De hecho, se ha sugerido que en realidad Meredith Vickers es una androide, una suerte de hermana de David, con quien pelea por el afecto de su “padre”, Peter Weyland. Es una hipótesis fascinante que, como tantas otras cosas en la película, se deja sin explotar.
El resto de los actores no merecen demasiados elogios, principalmente porque sus personajes ![]() tampoco. Sencillamente, eran un grupo demasiado numeroso como para que el guión pueda profundizar mínimamente en sus personalidades o motivaciones y establecer lazos de empatía con el espectador. Por ejemplo, es patente el carisma que Idris Elba imprime al capitán Janek, pero con excepción del final, su presencia es bastante prescindible en la trama. Guy Pearce queda lastrado por un maquillaje grotesco que coarta cualquier intento de interpretación física efectiva. Y el resto de tripulantes son comparsas cuyo destino es morir horriblemente.
tampoco. Sencillamente, eran un grupo demasiado numeroso como para que el guión pueda profundizar mínimamente en sus personalidades o motivaciones y establecer lazos de empatía con el espectador. Por ejemplo, es patente el carisma que Idris Elba imprime al capitán Janek, pero con excepción del final, su presencia es bastante prescindible en la trama. Guy Pearce queda lastrado por un maquillaje grotesco que coarta cualquier intento de interpretación física efectiva. Y el resto de tripulantes son comparsas cuyo destino es morir horriblemente.
“Prometheus” es un film que despertó opiniones encontradas pero que sin duda decepcionó a muchos fans –entre los que me incluyo-. Y no porque sea peor que muchas otras películas de ciencia ficción, sino porque de Ridley Scott se esperaba algo más. Es un film con un excelente ![]() diseño de producción, magníficos efectos, impecable fotografía, actores con talento, ideas interesantes, momentos de épica y misterio y un buen ritmo que impide que el espectador se aburra. Todos los elementos parecen combinarse armoniosamente en la primera mitad para desplomarse en la segunda, cuando en lugar de resolver los misterios que se habían planteado y atar los cabos sueltos, la trama se conforma con recalentar los tópicos de la franquicia Alien (la mujer que sobrevive a una ordalía, monstruos que persiguen a los humanos y que crecen dentro de ellos, androides con secretos, corporaciones insidiosas, un duro pero carismático comandante…) empaquetándolos, eso sí, de una forma diferente e introduciendo matices nuevos que, pese a todo, no consiguen ocultar su origen.
diseño de producción, magníficos efectos, impecable fotografía, actores con talento, ideas interesantes, momentos de épica y misterio y un buen ritmo que impide que el espectador se aburra. Todos los elementos parecen combinarse armoniosamente en la primera mitad para desplomarse en la segunda, cuando en lugar de resolver los misterios que se habían planteado y atar los cabos sueltos, la trama se conforma con recalentar los tópicos de la franquicia Alien (la mujer que sobrevive a una ordalía, monstruos que persiguen a los humanos y que crecen dentro de ellos, androides con secretos, corporaciones insidiosas, un duro pero carismático comandante…) empaquetándolos, eso sí, de una forma diferente e introduciendo matices nuevos que, pese a todo, no consiguen ocultar su origen.
En resumen, “Prometheus”, en mi opinión, no es una mala película, pero sí una ilusionante promesa que nunca llegó a cumplirse.
↧
January 23, 2016, 10:32 am
Tras una notable primera etapa como escritor de ciencia ficción, Frederik Pohl pasó la década de los sesenta desempeñando, aún más brillantemente, labores de editor de revistas del género fantacientífico, aunque nunca dejó del todo la escritura. Fue en los setenta cuando tuvo lugar su verdadero regreso, un regreso que lo situó entre los grandes sobre todo gracias a dos novelas: “Homo Plus” (1976) y “Pórtico” (1977). En ambas se ofrecía una perspectiva nueva de la exploración espacial, una tarea que, lejos de ser una aventura jubilosa y exuberante, podía suponer la alienación del resto de la sociedad y de la propia naturaleza humana, o incluso la muerte. Más aún, los dos textos utilizaban motivos propios de la space opera de ciencia ficción dura para ofrecer lo que en realidad eran agudos retratos psicológicos y reflexiones sobre la naturaleza humana.
“Pórtico” es un libro inquietante, que, a diferencia de muchas obras de ciencia ficción, inspira tanto sentido de lo maravilloso como temor por lo desconocido, por aquello que podemos encontrar en la inmensidad del cosmos y que nunca seremos capaces de entender. Todo en él destila un sentimiento de opresión. No solamente el asteroide-estación espacial Pórtico, donde el personal se apiña en un volumen limitado sin otro lugar donde ir más que a las peligrosas inmensidades del ![]() cosmos; o las claustrofóbicas naves Heechee; no, la sensación de ahogo se prolonga muchos años hacia el futuro, cuando el protagonista, Bob Broadhead, ya es un millonario y ha de enfrentarse a sus propios miedos y remordimientos en los límites del cómodo “despacho” de su psiquiatra virtual.
cosmos; o las claustrofóbicas naves Heechee; no, la sensación de ahogo se prolonga muchos años hacia el futuro, cuando el protagonista, Bob Broadhead, ya es un millonario y ha de enfrentarse a sus propios miedos y remordimientos en los límites del cómodo “despacho” de su psiquiatra virtual.
Al comienzo del libro Bob –diminutivo de Robinette- se nos presenta como miembro de la élite económica que vive en la isla de Manhattan, aislada del exterior por una burbuja que conserva un saludable medio ambiente. Pero los orígenes de Bob distan de estar aquí. Nació treinta y dos años atrás en una familia pobre que trabajaba en las minas de alimentos de Wyoming, unos lugares de los que se extraía un repugnante hidrocarburo a partir del cual se procesaba una igualmente repulsiva comida, único sustento para millones de personas del planeta. La Tierra, superpoblada, empobrecida, se encamina hacia el desastre, no uno apocalíptico, sino del tipo en el que la especie humana se fagocita a sí misma presionada por un ecosistema progresivamente más hostil a la vida. Los trabajos escasean tanto como la comida y aunque la tecnología médica ha experimentado enormes avances, sólo los más ricos tienen acceso a ella.
Bob parecía estar abocado a terminar sus días como minero, pero un día le toca la lotería. Ésta, sin embargo, no es ni mucho menos el origen de su actual riqueza. Utilizó el dinero del premio para ![]() viajar hasta Pórtico, un asteroide reconvertido en estación espacial por una antigua y aparentemente ya extinta civilización alienígena a la que se ha bautizado como Heechee. Apenas se sabe nada de ellos. En los túneles de Venus y en el propio Pórtico se han encontrado multitud de artefactos fabricados por ellos, pero no revelan gran cosa acerca de cómo eran, cómo vivían o qué les ocurrió.
viajar hasta Pórtico, un asteroide reconvertido en estación espacial por una antigua y aparentemente ya extinta civilización alienígena a la que se ha bautizado como Heechee. Apenas se sabe nada de ellos. En los túneles de Venus y en el propio Pórtico se han encontrado multitud de artefactos fabricados por ellos, pero no revelan gran cosa acerca de cómo eran, cómo vivían o qué les ocurrió.
Pórtico es el antiguo corazón rocoso de un cometa, de diez kilómetros de largo, que orbita alrededor del Sol en las cercanías de Venus y en cuyo interior hay excavado un laberinto de corredores y estancias. En el exterior hay abultamientos y agujeros. Los primeros, son los cascos del millar de naves que los Heechee dejaron allí; los segundos son los lugares en los que algunas de ellas estuvieron amarradas antes de que los humanos empezaran a pilotarlas. Aunque llamar “pilotos” a quienes viajan en su interior es un eufemismo, porque nadie sabe cómo funcionan ni cómo consiguen moverse más rápido que la luz. Los tripulantes-pasajeros han de limitarse básicamente a dejarse llevar allá donde la programación preestablecida de aquéllas les dicte y rezar porque su destino sea seguro… y rentable.
Porque el caso es que Pórtico está gestionado por un consorcio internacional que anima a los ![]() parias de la Tierra a acudir allí –costeándose un viaje tan caro que para muchos es solo de ida-, donde les dan un curso de adiestramiento de “prospectores” para que se presenten voluntarios para misiones a bordo de naves Heechee con capacidad de una a cinco personas. Una vez puestas en marcha, nadie sabe a dónde irán estas naves ni cuánto durará el viaje. Es posible que éste dure más que las provisiones que lleven a bordo, o que se materialicen en las proximidades de una estrella o un agujero negro. Pero aquellos que sobrevivan al viaje y regresen, recibirán jugosas primas por todo aquello que descubran, ya sean observaciones científicas o técnicas que ayuden en futuros viajes, o artefactos Heechee de posible aplicación comercial o tecnológica. Hay quien se ha hecho millonario…y hay quien no ha vuelto jamás, con todas las posibilidades intermedias: ha habido quien ha perdido la cabeza, quien ha sufrido accidentes o que, simplemente, tras meses y meses confinado en una nave carente de comodidad alguna, ha vuelto sin encontrar absolutamente nada, viéndose en la disyuntiva de volver a la Tierra más pobre de lo que llegó o volver a jugársela en una nueva misión. Sólo un tercio de las naves regresa a Pórtico…aunque no siempre con sus tripulantes vivos. Es una auténtica ruleta rusa cuyos participantes son individuos o bien desesperados o bien muy avariciosos, pero todos perfectamente conscientes de que las autoridades de Pórtico los consideran prescindibles.
parias de la Tierra a acudir allí –costeándose un viaje tan caro que para muchos es solo de ida-, donde les dan un curso de adiestramiento de “prospectores” para que se presenten voluntarios para misiones a bordo de naves Heechee con capacidad de una a cinco personas. Una vez puestas en marcha, nadie sabe a dónde irán estas naves ni cuánto durará el viaje. Es posible que éste dure más que las provisiones que lleven a bordo, o que se materialicen en las proximidades de una estrella o un agujero negro. Pero aquellos que sobrevivan al viaje y regresen, recibirán jugosas primas por todo aquello que descubran, ya sean observaciones científicas o técnicas que ayuden en futuros viajes, o artefactos Heechee de posible aplicación comercial o tecnológica. Hay quien se ha hecho millonario…y hay quien no ha vuelto jamás, con todas las posibilidades intermedias: ha habido quien ha perdido la cabeza, quien ha sufrido accidentes o que, simplemente, tras meses y meses confinado en una nave carente de comodidad alguna, ha vuelto sin encontrar absolutamente nada, viéndose en la disyuntiva de volver a la Tierra más pobre de lo que llegó o volver a jugársela en una nueva misión. Sólo un tercio de las naves regresa a Pórtico…aunque no siempre con sus tripulantes vivos. Es una auténtica ruleta rusa cuyos participantes son individuos o bien desesperados o bien muy avariciosos, pero todos perfectamente conscientes de que las autoridades de Pórtico los consideran prescindibles.
![]() A eso me refería al principio cuando decía que “Pórtico” es, a su manera, un libro terrorífico. Seres humanos, apenas adiestrados, se encierran en artefactos de pequeñas dimensiones que no comprenden –hay secciones del panel de control cuyo significado y propósito la ingeniería inversa no ha conseguido desvelar, como la espiral dorada, que se ilumina cuando va a llegar a destino- y se lanzan a un viaje al espacio profundo a velocidad mayor que la de la luz, sin saber nada de nada: a dónde van, si conseguirán llegar, si tendrán suficientes provisiones, si encontrarán algo maravilloso o algo horrible que acabará con ellos… Lo único que saben con certeza es que sus posibilidades de volver –no de hacerse ricos, o de regresar sanos y salvos- es de una entre tres. Y, sin embargo, siguen llegando voluntarios a Pórtico, tan mala es la situación en la Tierra.
A eso me refería al principio cuando decía que “Pórtico” es, a su manera, un libro terrorífico. Seres humanos, apenas adiestrados, se encierran en artefactos de pequeñas dimensiones que no comprenden –hay secciones del panel de control cuyo significado y propósito la ingeniería inversa no ha conseguido desvelar, como la espiral dorada, que se ilumina cuando va a llegar a destino- y se lanzan a un viaje al espacio profundo a velocidad mayor que la de la luz, sin saber nada de nada: a dónde van, si conseguirán llegar, si tendrán suficientes provisiones, si encontrarán algo maravilloso o algo horrible que acabará con ellos… Lo único que saben con certeza es que sus posibilidades de volver –no de hacerse ricos, o de regresar sanos y salvos- es de una entre tres. Y, sin embargo, siguen llegando voluntarios a Pórtico, tan mala es la situación en la Tierra.
La exploración como actividad física de riesgo en aras de conseguir conocimiento o riqueza, es algo que nuestro mundo ha olvidado. En la edad de Oro de la Exploración marítima, a partir del siglo XV, navíos que hoy nos parecen de juguete, armados con unos mapas inexactos y vagas nociones de distancias y rumbo, se hacían a la mar en busca de nuevos territorios y nuevas gentes. Imaginemos el tipo de hombres![]() que eran, el miedo que debían sentir, el coraje que tenían… o lo desesperados que estaban. La mejora de la cartografía y los medios de transporte rellenaron en el siglo XX todos los huecos de los mapas y convirtieron la exploración en algo obsoleto, en un ejercicio de recreación nostálgica de viejas hazañas. “Pórtico” recupera ese espíritu y lo traslada al futuro para recuperar el miedo a lo desconocido, lo inexplicable, a la fragilidad de nuestros cuerpos y mentes ante la vastedad del cosmos. ¿Cuántas provisiones debes llevar si no sabes cuánto durará el viaje? ¿Puedes aceptar que tu aventura no te reporte nada de valor? ¿O que no seas capaz de comprender aquello que encuentres? Si la situación a bordo se vuelve insostenible, ¿qué puede suceder? El viaje espacial ya no es una aventura de la que el hombre saldrá sin duda triunfante como ocurría en la Edad de Oro de la ciencia ficción.
que eran, el miedo que debían sentir, el coraje que tenían… o lo desesperados que estaban. La mejora de la cartografía y los medios de transporte rellenaron en el siglo XX todos los huecos de los mapas y convirtieron la exploración en algo obsoleto, en un ejercicio de recreación nostálgica de viejas hazañas. “Pórtico” recupera ese espíritu y lo traslada al futuro para recuperar el miedo a lo desconocido, lo inexplicable, a la fragilidad de nuestros cuerpos y mentes ante la vastedad del cosmos. ¿Cuántas provisiones debes llevar si no sabes cuánto durará el viaje? ¿Puedes aceptar que tu aventura no te reporte nada de valor? ¿O que no seas capaz de comprender aquello que encuentres? Si la situación a bordo se vuelve insostenible, ¿qué puede suceder? El viaje espacial ya no es una aventura de la que el hombre saldrá sin duda triunfante como ocurría en la Edad de Oro de la ciencia ficción.
La maestría de Pohl se demuestra, entre otras cosas, en que no sobredimensiona la vertiente ![]() terrorífica de la premisa inicial. El lector se da cuenta enseguida de lo mal que se les presentan las cosas a los prospectores y lo horrendo que puede llegar a ser su destino. Pero Pohl deja que lo averigüe a través de las historias cotidianas que se relatan, de los fríos anuncios e informes que inserta como brillante acompañamiento de la narración. Por ejemplo: “Extracto del diario de vuelo. «Éste es nuestro 281º día de viaje. Metsuoko perdió en el sorteo y se suicidó. Alicia se suicidó voluntariamente al cabo de 40 días. Aún no hemos llegado al cambio de posición, de modo que todo es inútil. Las raciones que quedan no serán suficientes para mantenerme, aunque incluya a Alicia y Kenny, que están intactos en el congelador. Por lo tanto, he conectado el piloto automático y voy a tomar las pastillas. Todos hemos dejado cartas. Hagan el favor de enviarlas a su destino, si es que esta maldita nave regresa alguna vez.» Los peligros de Pórtico son descritos como un hecho desagradable pero inevitable de la vida allí, hasta el punto de convertirse en algo cotidiano que no afecta particularmente a los aspirantes a prospectores. Y eso es lo que lo hace tan terrorífico: la idea de que incluso una muerte terrible y anónima en un planeta desconocido sea algo asumido con normalidad.
terrorífica de la premisa inicial. El lector se da cuenta enseguida de lo mal que se les presentan las cosas a los prospectores y lo horrendo que puede llegar a ser su destino. Pero Pohl deja que lo averigüe a través de las historias cotidianas que se relatan, de los fríos anuncios e informes que inserta como brillante acompañamiento de la narración. Por ejemplo: “Extracto del diario de vuelo. «Éste es nuestro 281º día de viaje. Metsuoko perdió en el sorteo y se suicidó. Alicia se suicidó voluntariamente al cabo de 40 días. Aún no hemos llegado al cambio de posición, de modo que todo es inútil. Las raciones que quedan no serán suficientes para mantenerme, aunque incluya a Alicia y Kenny, que están intactos en el congelador. Por lo tanto, he conectado el piloto automático y voy a tomar las pastillas. Todos hemos dejado cartas. Hagan el favor de enviarlas a su destino, si es que esta maldita nave regresa alguna vez.» Los peligros de Pórtico son descritos como un hecho desagradable pero inevitable de la vida allí, hasta el punto de convertirse en algo cotidiano que no afecta particularmente a los aspirantes a prospectores. Y eso es lo que lo hace tan terrorífico: la idea de que incluso una muerte terrible y anónima en un planeta desconocido sea algo asumido con normalidad.
Pero es que, además, esa sensación tenue pero palpable de peligro surte efecto aun cuando el lector sepa desde el principio que el protagonista, Bob, no sólo conseguirá salir vivo de allí, sino con una fortuna que gastará a manos llenas convertido en un playboy aficionado al sexo con bellas jóvenes.
![]() El libro va alternando capítulos que narran la ordalía de Bob en Pórtico con otros en los que se describen las sesiones de terapia a las que él mismo se somete voluntariamente con una Inteligencia Artificial que responde al nombre de Sigfrid von Shrink. La obtención de riqueza no ha mitigado los problemas psicóticos que ya sufrió en su adolescencia, y tampoco ha borrado los tormentos derivados de su paso por Pórtico y la participación en tres misiones a cada cual más traumática. Las sesiones psiquiátricas son también, a su particular manera, experiencias terroríficas en las que Bob lucha contra sí mismo para desenterrar los recuerdos que le provocan remordimientos y hacen de él un ser infeliz a pesar de los privilegios de los que disfruta.
El libro va alternando capítulos que narran la ordalía de Bob en Pórtico con otros en los que se describen las sesiones de terapia a las que él mismo se somete voluntariamente con una Inteligencia Artificial que responde al nombre de Sigfrid von Shrink. La obtención de riqueza no ha mitigado los problemas psicóticos que ya sufrió en su adolescencia, y tampoco ha borrado los tormentos derivados de su paso por Pórtico y la participación en tres misiones a cada cual más traumática. Las sesiones psiquiátricas son también, a su particular manera, experiencias terroríficas en las que Bob lucha contra sí mismo para desenterrar los recuerdos que le provocan remordimientos y hacen de él un ser infeliz a pesar de los privilegios de los que disfruta.
En mi opinión, el psicoanálisis que dispensa Sigfried es lo que peor ha envejecido de la novela. Durante los sesenta y setenta era esa una técnica muy extendida, incluso de moda entre los famosos. Pero a mediados de los ochenta, los neurocientíficos contemplaban ya el psicoanálisis freudiano como una reliquia del pasado, basada sobre todo en supersticiones (como el análisis de los sueños, algo que recuerda sospechosamente a los magos y oráculos de siglos atrás), igual que la frenología o el mesmerismo. La reputación que tienen ahora los psicoanalistas freudianos es la de unos curanderos con títulos médicos fraudulentos, contratados por personas con más dinero que sentido común que sólo necesitan que alguien las escuche.
Sin embargo, esos pasajes de la novela cumplen una importante función narrativa: ir desvelando ![]() que algo terrible le pasó a Bob en Pórtico, algo que le afectó profundamente a nivel emocional y que no voy a revelar aquí –aunque sí diré que es algo sencillo, elegante e inquietante que sólo podría acontecer en una historia de ciencia ficción. Sigfried es, además, lo más cercano a un antagonista que Bob encuentra en toda la narración, ya que a pesar de que se trata de una terapia voluntaria, se resiste a ella con todas sus fuerzas.
que algo terrible le pasó a Bob en Pórtico, algo que le afectó profundamente a nivel emocional y que no voy a revelar aquí –aunque sí diré que es algo sencillo, elegante e inquietante que sólo podría acontecer en una historia de ciencia ficción. Sigfried es, además, lo más cercano a un antagonista que Bob encuentra en toda la narración, ya que a pesar de que se trata de una terapia voluntaria, se resiste a ella con todas sus fuerzas.
Ahora bien, los problemas psicológicos de Bob no eran tanto producto de su experiencia en Pórtico como parte de su propia personalidad. De hecho, el libro comienza con las siguientes palabras: “Me llamo Robinette Broadhead, pese a lo cual soy varón. A mi analista (a quien doy el nombre de Sigfrid von Schrink, aunque no se llama así, carece de nombre por ser una máquina) le hace mucha gracia este hecho”. Más allá de que cometa errores o tome decisiones éticamente ambiguas, Bob se percibe a sí mismo como un fracasado. Pohl construye un retrato honesto y verosímil de su protagonista aun cuando sus sesiones freudianas con Sigfried, como ya he apuntado, se antojen algo histriónicas. En este sentido, “Pórtico” es una novela que alcanza un muy ajustado equilibrio entre los tres puntales de cualquier ficción: la caracterización, la ambientación y el argumento. De hecho, esos tres elementos se mezclan, influyen unos en los otros e interactúan de tal forma que es difícil separarlos.
![]() La pobre opinión que Bob tiene de sí mismo proviene del conflicto espiritual que implica el poder hacer exactamente aquello que había soñado y el miedo a llevarlo a cabo. Ha conseguido salir de las minas de alimentos y convertirse en prospector, tiene acceso a maravillas del espacio y a los fascinantes restos de una misteriosa civilización… pero luego no es capaz de dar el último paso y lanzarse al universo para hacerse rico. Tiene miedo y prefiere malvivir con trabajos miserables en Pórtico y soportar las precarias condiciones de vida allí antes de correr el riesgo de morir en una misión. Esa ansiedad e inseguridad afecta a su relación con las mujeres, especialmente la que mantiene con Gelle-Klara Moynlin, una prospectora veterana de un par de misiones y que, como él, tiene miedo de volver a salir. Ambos, Bob y Klara, quieren desesperadamente mantener el control sobre sus vidas; pero también sienten el impulso de vivir plenamente. La incompatibilidad de ambos deseos acaba haciendo de la suya una relación insana y autodestructiva.
La pobre opinión que Bob tiene de sí mismo proviene del conflicto espiritual que implica el poder hacer exactamente aquello que había soñado y el miedo a llevarlo a cabo. Ha conseguido salir de las minas de alimentos y convertirse en prospector, tiene acceso a maravillas del espacio y a los fascinantes restos de una misteriosa civilización… pero luego no es capaz de dar el último paso y lanzarse al universo para hacerse rico. Tiene miedo y prefiere malvivir con trabajos miserables en Pórtico y soportar las precarias condiciones de vida allí antes de correr el riesgo de morir en una misión. Esa ansiedad e inseguridad afecta a su relación con las mujeres, especialmente la que mantiene con Gelle-Klara Moynlin, una prospectora veterana de un par de misiones y que, como él, tiene miedo de volver a salir. Ambos, Bob y Klara, quieren desesperadamente mantener el control sobre sus vidas; pero también sienten el impulso de vivir plenamente. La incompatibilidad de ambos deseos acaba haciendo de la suya una relación insana y autodestructiva.
El tema de la sexualidad de Bob está relacionado con lo anterior. Aunque añade un matiz extra a ![]() la incapacidad del protagonista por mantener el control sobre su vida, creo que profundizar en sus andanzas sexuales es algo que no necesitaba el libro ni el personaje. No es una cuestión de remilgos. En las grandes historias de exploración de nuestro planeta, ya se trate de Marco Polo, Cristóbal Colón, Magallanes, sir Edmund Hillary o Neil Armstrong, nadie se preocupa de la frecuencia de sus contactos sexuales durante sus viajes, si eran gays, o mitad y mitad, o si su madre les quería suficiente.
la incapacidad del protagonista por mantener el control sobre su vida, creo que profundizar en sus andanzas sexuales es algo que no necesitaba el libro ni el personaje. No es una cuestión de remilgos. En las grandes historias de exploración de nuestro planeta, ya se trate de Marco Polo, Cristóbal Colón, Magallanes, sir Edmund Hillary o Neil Armstrong, nadie se preocupa de la frecuencia de sus contactos sexuales durante sus viajes, si eran gays, o mitad y mitad, o si su madre les quería suficiente.
Por supuesto, y aunque en absoluto arruinan la novela, encontramos algunos otros detalles que no han envejecido bien además del ya mencionado psicoanálisis. Probablemente, en los años setenta, se pensaba que los cigarrillos y las cintas magnéticas serían omnipresentes en el futuro, pero al ![]() menos los primeros y en los países desarrollados, se han convertido en elementos más raros de lo que fueron cincuenta años atrás. Que en Pórtico el tabaco y la marihuana estén por todos lados resulta algo extraño teniendo en cuenta lo caro y difícil que sería transportarlos hasta allí. La meditación trascendental era algo muy de moda en los años sesenta y setenta y puede que al novelista le pareciera que en el futuro tendría todavía más prevalencia; hoy nos parece propio del misticismo mal entendido. La creencia de que Venus podría ser de alguna forma colonizada es hoy tan inverosímil como que la microgravedad de Pórtico no ejerciera ningún efecto a largo plazo en sus residentes.
menos los primeros y en los países desarrollados, se han convertido en elementos más raros de lo que fueron cincuenta años atrás. Que en Pórtico el tabaco y la marihuana estén por todos lados resulta algo extraño teniendo en cuenta lo caro y difícil que sería transportarlos hasta allí. La meditación trascendental era algo muy de moda en los años sesenta y setenta y puede que al novelista le pareciera que en el futuro tendría todavía más prevalencia; hoy nos parece propio del misticismo mal entendido. La creencia de que Venus podría ser de alguna forma colonizada es hoy tan inverosímil como que la microgravedad de Pórtico no ejerciera ningún efecto a largo plazo en sus residentes.
En cambio, otros elementos de la narración no han caducado, sino todo lo contrario, como el tratamiento del género y la sexualidad. En Pórtico, hombres y mujeres están al mismo nivel profesional y muchos de los prospectores más competentes son de sexo femenino. Aunque la historia se centra en las relaciones heterosexuales de Bob, la homosexualidad o la bisexualidad son comunes y no se contemplan como algo anormal en la sociedad del futuro.
![]() El hecho de que mucha de la tecnología presente en el libro sea de origen Heechee impide que la historia parezca demasiado envejecida. El lector se encuentra enfrentado a los mismos problemas que Bob a la hora de imaginar para qué sirven todos esos artefactos. Pohl presenta lo alienígena como verdaderamente ajeno a nosotros, así que los humanos del libro no tienen idea de cuánta de la tecnología abandonada por los Heechee funciona de verdad, cómo repararla o cuál es su propósito. Sus intentos para servirse de esos artilugios son palos de ciego, que es probablemente lo que pasaría en la realidad de darse semejante circunstancia. No hay traductores mágicos ni ingeniosas formas de penetrar en los ordenadores alienígenas (que no parecen funcionar con matemáticas de base diez). Esto hace que el tratamiento de lo extraterrestre en “Pórtico” suponga un cambio refrescante respecto a, por ejemplo, lo que sucede en muchas series de televisión, en las que la tecnología alien está sólo a dos o tres generaciones de la nuestra y ha sido fabricada por individuos humanoides con cabezas divertidas.
El hecho de que mucha de la tecnología presente en el libro sea de origen Heechee impide que la historia parezca demasiado envejecida. El lector se encuentra enfrentado a los mismos problemas que Bob a la hora de imaginar para qué sirven todos esos artefactos. Pohl presenta lo alienígena como verdaderamente ajeno a nosotros, así que los humanos del libro no tienen idea de cuánta de la tecnología abandonada por los Heechee funciona de verdad, cómo repararla o cuál es su propósito. Sus intentos para servirse de esos artilugios son palos de ciego, que es probablemente lo que pasaría en la realidad de darse semejante circunstancia. No hay traductores mágicos ni ingeniosas formas de penetrar en los ordenadores alienígenas (que no parecen funcionar con matemáticas de base diez). Esto hace que el tratamiento de lo extraterrestre en “Pórtico” suponga un cambio refrescante respecto a, por ejemplo, lo que sucede en muchas series de televisión, en las que la tecnología alien está sólo a dos o tres generaciones de la nuestra y ha sido fabricada por individuos humanoides con cabezas divertidas.
“Pórtico” es un libro extraordinario y complejo sin parecerlo. Recurre a elementos propios de la ![]() space opera más tradicional, como los viajes más rápidos que la luz, la exploración espacial o los alienígenas, como fachada para su verdadero propósito: tejer un profundo retrato psicológico al estilo de la por entonces ya fenecida Nueva Ola. Plantea evocadoras alegorías, como la forma en que todos dejamos atrás a gente que amamos y, de algún modo, permanecen atrapados en nuestra memoria, congelados en el tiempo. Oscila entre lo ordinario y lo sublime y explora temas como el dilema que sentimos entre nuestra ansia de libertad, de explorar y vivir, y el temor a las consecuencias que conlleva esa libertad; el coraje y la cobardía que nos invaden, individual y colectivamente, ante lo desconocido; o las jugarretas del destino, que pueden convertir en aparentes éxitos lo que en nuestro interior sentimos son fracasos clamorosos.
space opera más tradicional, como los viajes más rápidos que la luz, la exploración espacial o los alienígenas, como fachada para su verdadero propósito: tejer un profundo retrato psicológico al estilo de la por entonces ya fenecida Nueva Ola. Plantea evocadoras alegorías, como la forma en que todos dejamos atrás a gente que amamos y, de algún modo, permanecen atrapados en nuestra memoria, congelados en el tiempo. Oscila entre lo ordinario y lo sublime y explora temas como el dilema que sentimos entre nuestra ansia de libertad, de explorar y vivir, y el temor a las consecuencias que conlleva esa libertad; el coraje y la cobardía que nos invaden, individual y colectivamente, ante lo desconocido; o las jugarretas del destino, que pueden convertir en aparentes éxitos lo que en nuestro interior sentimos son fracasos clamorosos.
Pero es que, además, Pohl toma algunas decisiones narrativas valientes, como presentar un protagonista claramente antipático, un anti-héroe con tantos defectos que difícilmente puede redimírsele: es un cobarde tanto en el espacio como en la Tierra, un homófobo que niega insistentemente sus verdaderas inclinaciones, contempla a las mujeres principalmente como compañeras sexuales y tiene auténticos motivos para sentirse atormentado por sus actos. El acierto de Pohl reside en que en ningún momento trata de excusar sus actos o pensamientos o buscar otros culpables, ya sean otras personas o la sociedad. Bob no es una mala persona; es, simplemente, muy humano.
Por otro lado, y adoptando los postulados de la mencionada Nueva Ola, el autor prescinde de una dirección clara para su novela, esto es, un argumento definido con la estructura “planteamiento/nudo/desenlace”. Ya en el principio se nos cuenta el final y lo único que nos queda averiguar es qué suceso en concreto provocó el principal trauma que atormenta a Bob. No hay grandes aventuras que transformen el mundo o que aporten nuevos conocimientos sobre el cosmos o los Heechee. Es más, éstos son un misterio tan grande al final del libro como lo eran al principio.
A destacar nuevamente cómo las dos secciones principales (el psicoanálisis de Broadhead y sus vivencias en Pórtico) están punteadas, como ya indiqué, de insertos que ayudan a perfilar y ambientar maravillosamente bien la vida en Pórtico: anuncios buscando las cosas más diversas, extractos de conferencias o cursos de adiestramiento, informes de misión, cartas personales …
“Pórtico” es un libro muy entretenido que ofrece un original cambio de perspectiva sobre las típicas narraciones de exploración espacial. En su momento fascinó a todo el mundo, ganando los premios Hugo, Locus, Nebula y John W.Campbell, un palmarés prácticamente único. Y hoy sigue siendo un libro perfectamente legible que puede recomendarse a quien no sea particularmente aficionado al género. Aunque no muestre demasiado del cosmos que se extiende más allá de la estación de Pórtico, la historia explora la vertiente humana de la exploración: el miedo, la inseguridad y el constante peligro que deben afrontar los aventureros en todo momento… Y, paradójicamente, lo hace sirviéndose de personajes poco heroicos, pero muy verosímiles: gente en cuyo destino influye más la suerte que su determinación, recursos o inteligencia.
![]() Por desgracia, Pohl no supo parar a tiempo e insistió en ofrecer secuela tras secuela, cada una con menor interés que la anterior (en honor a la verdad, hay que decir que el propio “Pórtico” es una secuela de una novela corta, “Mercaderes de Venus”, 1972). Es comprensible el interés que los lectores sentían por conocer más acerca del fascinante mundo que el escritor había presentado en “Pórtico”, pero el problema es que éste funcionaba en buena medida gracias a lo evocadores que eran sus misterios. A medida que éstos se disipaban y que conocíamos a los Heechee y sus propósitos, pasamos de tener una única y formidable novela llena de buenas ideas, a una saga de space opera entretenida, pero que no alcanzaba la originalidad y solidez de su primera entrega.
Por desgracia, Pohl no supo parar a tiempo e insistió en ofrecer secuela tras secuela, cada una con menor interés que la anterior (en honor a la verdad, hay que decir que el propio “Pórtico” es una secuela de una novela corta, “Mercaderes de Venus”, 1972). Es comprensible el interés que los lectores sentían por conocer más acerca del fascinante mundo que el escritor había presentado en “Pórtico”, pero el problema es que éste funcionaba en buena medida gracias a lo evocadores que eran sus misterios. A medida que éstos se disipaban y que conocíamos a los Heechee y sus propósitos, pasamos de tener una única y formidable novela llena de buenas ideas, a una saga de space opera entretenida, pero que no alcanzaba la originalidad y solidez de su primera entrega.
“Tras el incierto horizonte” (1980), quedó finalista para el Hugo y el Nébula y segundo en el Locus, lo que indica que no estamos ni mucho menos ante una aburrida secuela o un mal libro. Probablemente el motivo de que no los ganara fue que en este caso Pohl optó por una historia más convencional que en “Portico”
![]() Tras superar sus problemas psicológicos de la primera parte, Robinette Broadhead se ha convertido en un hombre muy rico. Está felizmente casado y mantiene diversos intereses empresariales que le aportan auténticas fortunas así como estrechos lazos con la corporación de Pórtico. Ha conseguido incluso un poco de influencia política. En otras palabras: ha triunfado.
Tras superar sus problemas psicológicos de la primera parte, Robinette Broadhead se ha convertido en un hombre muy rico. Está felizmente casado y mantiene diversos intereses empresariales que le aportan auténticas fortunas así como estrechos lazos con la corporación de Pórtico. Ha conseguido incluso un poco de influencia política. En otras palabras: ha triunfado.
Entonces, una expedición que él ha financiado, llega a otra instalación Heechee localizada en los confines del Sistema Solar, en la nube de Oort. La extraña tripulación de esta nave consiste en un patriarca, sus dos hijas –una veterana de Pórtico y una adolescente de hormonas revolucionadas- y el marido de una de ellas. El lugar, similar a Pórtico, es una fábrica de comida a partir de materia cometaria, y puede solucionar las escaseces que sufre la Tierra. La comunicación entre los expedicionarios y la Tierra no es fácil, ya que los mensajes tardan 25 días en recorrer la distancia. Y ése se convierte en un problema cuando las cosas empiezan a descontrolarse: los exploradores encuentran a un muchacho humano que nunca ha visto un congénere y que puede estar en contacto con los Heechee; el origen de los brotes de virulentas pero breves fiebres que asolan periódicamente la Tierra está en un artefacto alienígena de la estación del que se apodera uno de los enloquecidos tripulantes. Mientras debe tomar ![]() decisiones relacionadas con esos acontecimientos y con otros (como demandas legales de antiguos familiares de prospectores), Broadhead debe enfrentarse al hecho de que puede que su esposa no se recupere de un accidente sufrido durante el último brote de fiebres.
decisiones relacionadas con esos acontecimientos y con otros (como demandas legales de antiguos familiares de prospectores), Broadhead debe enfrentarse al hecho de que puede que su esposa no se recupere de un accidente sufrido durante el último brote de fiebres.
Una de las diferencias más llamativas de esta novela con su predecesora es la multiplicidad de puntos de vista. De hecho, aquí Robinette no aparece hasta el cuarto capítulo, bien avanzada la trama. Muchos de los principales personajes, así como algunas entidades no humanas, ofrecen su particular visión de las cosas. Mientras que lo más importante para Pohl en “Pórtico” era construir la psicología de Rob, en “Tras el incierto horizonte” es el argumento, la acción, lo que ocupa el centro. No significa esto que los problemas y dilemas de Bob no constituyan una parte relevante de la historia. Todavía es el tipo egoísta y hedonista pero básicamente decente que conocimos en la primera parte, pero ya no es el pilar sobre el que se construye la novela.
Por otra parte, los Heechee, aunque todavía ausentes, juegan un papel más importante en la ![]() trama. El segundo asteroide que exploran los humanos en la novela, el “Paraíso Heechee”, ha estado orbitando el Sol desde antes que nuestros ancestros aprendieran a encender fuego. Es un lugar que tiene su propia historia, que ha visto sucederse generaciones de seres que se han organizado en diferentes civilizaciones y en el que viven otras inteligencias no humanas, orgánicas y artificiales. En cada capítulo, Pohl desvela un nuevo misterio, algo que puede no gustar a algunos lectores. En “Pórtico”, los Heechee eran un misterio; sus incomprensibles artefactos y construcciones eran lo único que habían dejado atrás. De alguna forma, ello otorgaba cierta impredecibilidad a la historia: nunca se sabía de qué manera iba a comportarse este o aquel objeto. Pero esa perspectiva cambia en “Tras el incierto horizonte”, algo que, por otra parte, es tan lógico como inevitable. No puedes mantener un misterio durante varios libros y no aportar nada que ayude a desentrañarlos. Es necesario avanzar en la historia. Pero igualmente razonable es que el lector prefiera, si así lo quiere, plantear sus propias preguntas y resolverlas sin ayuda, en cuyo caso lo mejor es que limite su lectura a “Pórtico”.
trama. El segundo asteroide que exploran los humanos en la novela, el “Paraíso Heechee”, ha estado orbitando el Sol desde antes que nuestros ancestros aprendieran a encender fuego. Es un lugar que tiene su propia historia, que ha visto sucederse generaciones de seres que se han organizado en diferentes civilizaciones y en el que viven otras inteligencias no humanas, orgánicas y artificiales. En cada capítulo, Pohl desvela un nuevo misterio, algo que puede no gustar a algunos lectores. En “Pórtico”, los Heechee eran un misterio; sus incomprensibles artefactos y construcciones eran lo único que habían dejado atrás. De alguna forma, ello otorgaba cierta impredecibilidad a la historia: nunca se sabía de qué manera iba a comportarse este o aquel objeto. Pero esa perspectiva cambia en “Tras el incierto horizonte”, algo que, por otra parte, es tan lógico como inevitable. No puedes mantener un misterio durante varios libros y no aportar nada que ayude a desentrañarlos. Es necesario avanzar en la historia. Pero igualmente razonable es que el lector prefiera, si así lo quiere, plantear sus propias preguntas y resolverlas sin ayuda, en cuyo caso lo mejor es que limite su lectura a “Pórtico”.
Como sucedía en la primera novela, la emoción predominante aquí es el miedo: el miedo a![]() encontrarse lo desconocido en el espacio, donde no hay escapatoria y ningún margen para el error; el miedo a las fiebres súbitas e impredecibles que pueden causar fatales accidentes; el miedo a la soledad, a perder al ser amado… En las aparentemente desiertas estaciones Heechee, por ejemplo, la certeza de que la inteligencia alien está próxima, presente de algún modo no visible, genera una tensión bien descrita por Pohl. Es un miedo, eso sí, menos claustrofóbico, menos opresivo que en la novela anterior, probablemente porque aquí se varía constantemente de punto de vista y de escenario.
encontrarse lo desconocido en el espacio, donde no hay escapatoria y ningún margen para el error; el miedo a las fiebres súbitas e impredecibles que pueden causar fatales accidentes; el miedo a la soledad, a perder al ser amado… En las aparentemente desiertas estaciones Heechee, por ejemplo, la certeza de que la inteligencia alien está próxima, presente de algún modo no visible, genera una tensión bien descrita por Pohl. Es un miedo, eso sí, menos claustrofóbico, menos opresivo que en la novela anterior, probablemente porque aquí se varía constantemente de punto de vista y de escenario.
El personaje de la esposa de Bob es uno de los puntos más débiles de la novela. Es una mujer prácticamente perfecta: bella, inteligente, sensual, comprensiva, generosa… conoce a Bob mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Y la forma en que éste la trata para perseguir un fantasma del pasado no parece coherente con el final de “Pórtico”, en el que todos sus traumas parecían haber quedado solucionados. De hecho, este es uno de los flecos que se dejan sueltos en la novela, lo que indica claramente que Pohl pensaba continuarla en una tercera entrega.
![]() En resumen, “Tras el incierto horizonte” es una novela menos redonda que “Pórtico”: más convencional en lo que cuenta y en cómo lo cuenta. Trata de abarcar más terreno sin ser mucho más largo, lo que perjudica su estructura y hace que algunas partes sean confusas. Además, tiene el inconveniente de ser el libro central de una tetralogía, lo que impide que sea tan independiente como “Pórtico” y deba leerse exclusivamente como parte de una saga cuya meta es esclarecer el misterio de los Heechee. Con todo, es un libro de ciencia ficción dura entretenido, con momentos muy intensos y buenas ideas.
En resumen, “Tras el incierto horizonte” es una novela menos redonda que “Pórtico”: más convencional en lo que cuenta y en cómo lo cuenta. Trata de abarcar más terreno sin ser mucho más largo, lo que perjudica su estructura y hace que algunas partes sean confusas. Además, tiene el inconveniente de ser el libro central de una tetralogía, lo que impide que sea tan independiente como “Pórtico” y deba leerse exclusivamente como parte de una saga cuya meta es esclarecer el misterio de los Heechee. Con todo, es un libro de ciencia ficción dura entretenido, con momentos muy intensos y buenas ideas.
La familiaridad siempre atenúa el impacto, y eso es lo que ocurre con “El Encuentro” (1984). Aquí, el misterio de los Heechee se disipa por completo cuando por fin se produce el contacto con ellos. No quiero revelar mucho del argumento para no estropear la sorpresa a aquellos que estén leyendo esto y no hayan abierto siquiera el primer libro. Digamos simplemente que volvemos a encontrarnos con un Robinette Broadhead aún más rico que antes, otra vez consumido por la culpa a pesar de su envidiable posición; su peculiar inteligencia artificial Albert –que comparte las labores de narrador en primera persona con Bob-; y un enloquecido Wan ![]() –personaje aparecido en “Tras el incierto horizonte”- cuyos intentos por encontrar a su padre atraen la atención de una destructora raza alienígena, los Asesinos.
–personaje aparecido en “Tras el incierto horizonte”- cuyos intentos por encontrar a su padre atraen la atención de una destructora raza alienígena, los Asesinos.
De nuevo, no estamos tanto ante una mala novela como una cierta decepción al compararla con “Pórtico”. Los elementos propios de la space opera más clásica se imponen a los destellos de originalidad que habíamos visto en las dos entregas anteriores. Bob no sólo no evoluciona como personaje sino que retrocede, y ese sentido de la trascendencia cósmica, del opresivo drama del vacío interestelar, que desprendía el misterio de los Hechee queda ya evaporado ante lo que ya se ha convertido en una aventura espacial entretenida, sí, pero demasiado mecánica y que, además, vuelve a terminar en un cliffhanger de cara a una próxima entrega. Los mejores tiempos de Pohl ya quedaban atrás.
![]() “Los Anales de los Heechee” (1987) confirman la decadencia de la saga. Robinette se ha convertido en una mente virtual almacenada en un ordenador mientras los humanos y sus benefactores alienígenas intentan comprender el misterio de los seres de energía conocidos como Asesinos. No encontramos aquí demasiadas ideas que no hubieran sido ya presentadas en los tres libros anteriores y, para colmo, su exposición resulta dispersa, poco verosímil. El personaje de Bob, sin ir más lejos, sigue castigándose con la culpa y el remordimiento, lo que a estas alturas ya no sólo es reiterativo sino incluso irritante. Y los Hechee están lejos de ser tan fascinantes como cuando el lector debía imaginarlos. Es como si Pohl no hubiera sido capaz de dar con suficiente material como para completar todo un volumen que pusiera adecuado punto y final a la saga y optara por rellenarlo con largas y tediosas explicaciones sobre astrofísica y descartes poco inspirados de las anteriores novelas. …Un muy decepcionante epílogo para un ciclo que comenzó con un nivel muy alto.
“Los Anales de los Heechee” (1987) confirman la decadencia de la saga. Robinette se ha convertido en una mente virtual almacenada en un ordenador mientras los humanos y sus benefactores alienígenas intentan comprender el misterio de los seres de energía conocidos como Asesinos. No encontramos aquí demasiadas ideas que no hubieran sido ya presentadas en los tres libros anteriores y, para colmo, su exposición resulta dispersa, poco verosímil. El personaje de Bob, sin ir más lejos, sigue castigándose con la culpa y el remordimiento, lo que a estas alturas ya no sólo es reiterativo sino incluso irritante. Y los Hechee están lejos de ser tan fascinantes como cuando el lector debía imaginarlos. Es como si Pohl no hubiera sido capaz de dar con suficiente material como para completar todo un volumen que pusiera adecuado punto y final a la saga y optara por rellenarlo con largas y tediosas explicaciones sobre astrofísica y descartes poco inspirados de las anteriores novelas. …Un muy decepcionante epílogo para un ciclo que comenzó con un nivel muy alto.
“Los Exploradores de Pórtico” (1990) es una recopilación de relatos cortos que completan el ![]() universo de los Heechee y que se concentran en las vivencias y aventuras de los primeros prospectores. Incluye la novela corta que inició la saga, “Los mercaderes de Venus”. Son pequeñas anécdotas sazonadas con meditaciones sobre astrofísica, evolución, sociología, el futuro de la especie humana… En cierto sentido, es más un libro de “historia” ficticia que una ficción, puesto que los personajes que la pueblan no son más que excusas alrededor de las cuales especular sobre diversos temas. No es un libro accesible a alguien ajeno por completo a la saga Heechee, pudiéndose recomendar sólo a aquellos auténticos fans de la misma.
universo de los Heechee y que se concentran en las vivencias y aventuras de los primeros prospectores. Incluye la novela corta que inició la saga, “Los mercaderes de Venus”. Son pequeñas anécdotas sazonadas con meditaciones sobre astrofísica, evolución, sociología, el futuro de la especie humana… En cierto sentido, es más un libro de “historia” ficticia que una ficción, puesto que los personajes que la pueblan no son más que excusas alrededor de las cuales especular sobre diversos temas. No es un libro accesible a alguien ajeno por completo a la saga Heechee, pudiéndose recomendar sólo a aquellos auténticos fans de la misma.
La sexta y hasta la fecha última entrega de la saga, “El Muchacho que Viviría Para Siempre” (2004) es un fix-up, esto es, relatos cortos independientes que han sido conectados con material nuevo para su publicación como novela. Cuenta la historia de Stan, un joven americano que vive en la miseria en Estambul. Tras la muerte de su padre, recibe una indemnización de la compañía de seguros que le permite comprar un pasaje a Pórtico para él y su amiga Estrella. Allí, ambos se embarcan a bordo de una nave Heechee, pero no llegan a ninguna parte; y aún peor, cuando consiguen regresar a ![]() Pórtico, se encuentran con que se ha desvelado el secreto alienígena de la navegación estelar. Ya no son necesarios más viajes a lo desconocido… ni tampoco se pagan fortunas por ello. Así que su única alternativa es unirse a una misión cuya meta es el agujero negro del centro de la galaxia en el que se esconden los Heechee de un terrible enemigo.
Pórtico, se encuentran con que se ha desvelado el secreto alienígena de la navegación estelar. Ya no son necesarios más viajes a lo desconocido… ni tampoco se pagan fortunas por ello. Así que su única alternativa es unirse a una misión cuya meta es el agujero negro del centro de la galaxia en el que se esconden los Heechee de un terrible enemigo.
En general, es una trama confusa, desenfocada, no demasiado dramática y compuesta de múltiples líneas narrativas, cada una de ellas encabezada por algunos personajes ya vistos en las novelas anteriores, como Gelle-Klara Moynlin, el psicótico Wan, el psiquiatra virtual Sigfried Von Shrink…y otros nuevos, como la inteligencia artificial Marc Anthony, que comienza siendo un chef y termina como general (al menos, Pohl tuvo por fin el buen sentido de aparcar a Robinette Broadhead). La acción va saltando continuamente de uno a otro, alternando las narraciones en primera y tercera persona, lo que puede resultar desconcertante para quien no esté familiarizado con el universo de los Heechee, desconcierto que aumenta al transcurrir parte de la acción en el interior de un agujero negro, donde se produce una compresión temporal de 40.000 años a uno. Un libro, en definitiva, innecesario, por cuanto no aporta realmente nada nuevo ni responde a cuestiones que la saga original dejara pendientes.
Así que, al final y como resumen de la saga de los Heechee ¿qué se puede recomendar? Desde luego, la primera novela, “Pórtico”, un clásico indiscutible del género, original y bien escrito. “Tras el incierto horizonte”, es entretenida y, aunque no al mismo nivel que la primera entrega, sí es una digna sucesora, con el inconveniente de que no tiene una estructura autocontenida. Las siguientes sólo las recomendaría a aquellos que realmente se hayan sentido fascinados por el universo que les plantea Pohl y que prefieran desvelar los misterios del mismo a dejarlos planear para siempre en el limbo de su imaginación.
↧
January 27, 2016, 10:17 am
No hay consenso acerca de la primera vez que apareció el concepto de viaje temporal en la literatura. ¿Fue el primer viajero Ebenezer Scrooge en “Cuento de Navidad” (1843), de Charles Dickens? ¿Quizá el compatriota que Mark Twain imaginó llegando a tiempos medievales en “Un Yanqui en la Corte del Rey Arturo” (1889)? ¿O fueron estos dos solamente casos de sueños y/o alucinaciones y el verdadero viaje en el tiempo lo imaginó Edward Page Mitchell en su relato “El reloj que retrocedía” (1881)? ¿O podemos retroceder mucho más, hasta “Memoirs of the 20th Century?" (1728), en el que Samuel Madden imagina un ángel que vuelve del futuro con documentos robados? Varias novelas de corte político-social escritas en el siglo XIX estaban protagonizadas por individuos que, víctimas de algún trance o misterioso procedimiento cuasimístico, aparecían en futuros utópicos de diverso pelaje.
Lo cierto, por tanto, es que se puede discutir largo y tendido sobre la cuestión, pero prácticamente todo el mundo estará de acuerdo en que la primera novela que abordó el tema de forma más seria, que mezclaba crítica social, aventura y suspense, transmitía auténtico sentido de lo maravilloso y utilizaba un artefacto tecnológico ad hoc, fue “La Máquina del Tiempo” (1895), de H.G.Wells, cuya influencia ha perdurado hasta hoy.
Si la de Wells había sido la primera máquina del tiempo, parece adecuado que en el cine el primer artefacto de este tipo apareciera, precisamente, en una adaptación de su novela: “El Tiempo en sus Manos” (nefasto y equívoco título en español. En inglés, la película tomaba el del libro).
En la primera mitad de la década de los sesenta, ocurrió algo extraño en el ámbito del cine de ![]() ciencia ficción: era como si el tiempo se moviera hacia delante y hacia atrás simultáneamente. Algunos de esos films se ambientaban en el pasado aunque trataban temas tan futuristas como los viajes espaciales (“La Gran Sorpresa”, 1964). Otros situaban la acción en el futuro cercano, pero buscaban su inspiración en obras literarias escritas en los siglos XVIII o XIX (“Robinson Crusoe en Marte”, 1964). Y otros, aunque exhibían entornos futuristas, copiaban el estilo visual del cine de género negro de los cuarenta (“Lemmy contra Alphaville”, 1965). Quizá fue una señal de que, conforme la ciencia cada vez parecía más próxima a conquistar las estrellas, necesitábamos, ante la inmensidad de lo desconocido, hallar refugio en lo que nos resultaba familiar.
ciencia ficción: era como si el tiempo se moviera hacia delante y hacia atrás simultáneamente. Algunos de esos films se ambientaban en el pasado aunque trataban temas tan futuristas como los viajes espaciales (“La Gran Sorpresa”, 1964). Otros situaban la acción en el futuro cercano, pero buscaban su inspiración en obras literarias escritas en los siglos XVIII o XIX (“Robinson Crusoe en Marte”, 1964). Y otros, aunque exhibían entornos futuristas, copiaban el estilo visual del cine de género negro de los cuarenta (“Lemmy contra Alphaville”, 1965). Quizá fue una señal de que, conforme la ciencia cada vez parecía más próxima a conquistar las estrellas, necesitábamos, ante la inmensidad de lo desconocido, hallar refugio en lo que nos resultaba familiar.
![]() El productor George Pal fue una de las figuras más relevantes de la ciencia ficción audiovisual de los cincuenta. Inicialmente, se concentró en películas de corte semidocumental, como “Con Destino a la Luna” (1950), “Cuando los Mundos Chocan” (1951) o “La conquista del Espacio” (1955), en la que mostraba una verosímil estación espacial y un viaje a Marte. El éxito de adaptaciones a la pantalla de obras de Julio Verne como “Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino” (1954) o “La Vuelta al Mundo en Ochenta Días” (1956) despertó el interés por la ciencia ficción “retro” y, después de exprimir a Verne, los productores de Hollywood empezaron a fijarse en los libros de su contemporáneo H.G.Wells. De este último, Pal había producido con excelentes resultados la adaptación de “La Guerra de los Mundos” (1953).
El productor George Pal fue una de las figuras más relevantes de la ciencia ficción audiovisual de los cincuenta. Inicialmente, se concentró en películas de corte semidocumental, como “Con Destino a la Luna” (1950), “Cuando los Mundos Chocan” (1951) o “La conquista del Espacio” (1955), en la que mostraba una verosímil estación espacial y un viaje a Marte. El éxito de adaptaciones a la pantalla de obras de Julio Verne como “Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino” (1954) o “La Vuelta al Mundo en Ochenta Días” (1956) despertó el interés por la ciencia ficción “retro” y, después de exprimir a Verne, los productores de Hollywood empezaron a fijarse en los libros de su contemporáneo H.G.Wells. De este último, Pal había producido con excelentes resultados la adaptación de “La Guerra de los Mundos” (1953).
Precisamente, los herederos de Wells habían quedado tan satisfechos con la actualización que Pal llevó a cabo de “La Guerra de los Mundos”, que le ofrecieron los derechos de cualquier otra novela del escritor. Pal, eligió “La Máquina del Tiempo”, una alegoría socialista disfrazada de ![]() aventura a la que despojó de su contenido político con ayuda del guionista David Duncan, pero cuya trama general mantuvo razonablemente fiel al original.
aventura a la que despojó de su contenido político con ayuda del guionista David Duncan, pero cuya trama general mantuvo razonablemente fiel al original.
Sin embargo, no le resultó fácil sacar adelante el proyecto, porque tardó varios años, hasta 1958, en encontrar un estudio que se lo financiara. Para entonces, Pal había dado ya el salto del despacho del productor a la silla de director en su primera película “El Pequeño Gigante” (1958), una fantasía musical con la que había cosechado ![]() el suficiente éxito como para convencer al mismo estudio, MGM, a que financiara su siguiente film. Así, se le otorgó un presupuesto de 850.000 dólares, cifra no tan elevada si pensamos que se trataba de recrear al menos dos futuros ficticios y un pasado real y fabricar a los monstruosos Morlocks.
el suficiente éxito como para convencer al mismo estudio, MGM, a que financiara su siguiente film. Así, se le otorgó un presupuesto de 850.000 dólares, cifra no tan elevada si pensamos que se trataba de recrear al menos dos futuros ficticios y un pasado real y fabricar a los monstruosos Morlocks.
La película comienza en el Londres victoriano, la Nochevieja de 1899. El excéntrico inventor George (Rod Taylor dando vida a un trasunto del escritor inglés), ha reunido a un grupo de amigos y conocidos para demostrarles el funcionamiento de su última creación: una miniatura a la que ![]() hace desaparecer explicando que la ha trasladado en el tiempo. Como era de esperar, la exhibición es recibida con escepticismo y todos creen que se trata de un simple truco de magia. Decepcionado por la estrechez mental de sus amigos, esa misma noche George emprende su propio viaje temporal en un prototipo a tamaño natural que ya tenía fabricado y que utiliza un cristal especial para penetrar en la Cuarta Dimensión.
hace desaparecer explicando que la ha trasladado en el tiempo. Como era de esperar, la exhibición es recibida con escepticismo y todos creen que se trata de un simple truco de magia. Decepcionado por la estrechez mental de sus amigos, esa misma noche George emprende su propio viaje temporal en un prototipo a tamaño natural que ya tenía fabricado y que utiliza un cristal especial para penetrar en la Cuarta Dimensión.
![]() Cansado de vivir en un siglo obsesionado por la guerra, decide no retroceder a tiempos pasados, igual o más violentos que el presente, sino avanzar en la corriente temporal a la búsqueda de un futuro pacífico en el que establecerse y que sintonice con sus ideas. Pero para su frustración, cuando realiza paradas en su viaje sólo encuentra más violencia en la forma de la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundiales (esta última, ya nuclear, en 1966).
Cansado de vivir en un siglo obsesionado por la guerra, decide no retroceder a tiempos pasados, igual o más violentos que el presente, sino avanzar en la corriente temporal a la búsqueda de un futuro pacífico en el que establecerse y que sintonice con sus ideas. Pero para su frustración, cuando realiza paradas en su viaje sólo encuentra más violencia en la forma de la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundiales (esta última, ya nuclear, en 1966).
Un accidente le propulsa a bordo de su máquina hasta la abracadabrante fecha de 802.701. Para ![]() entonces, Inglaterra se ha convertido en un jardín tropical, un paraíso en el que encuentra viviendo plácidamente a nuestros descendientes, los pacíficos y bellos Eloi. George salva a una de ellos, Weena (Yvette Mimieux), de morir ahogada ante la indiferente mirada de sus congéneres. Y es que a pesar de vivir en una especie de paraíso, los Eloi carecen de sentimientos o curiosidad alguna. Están acomodados en una especie de primitivo estado natural, de espaldas a la tecnología, el conocimiento o la organización social.
entonces, Inglaterra se ha convertido en un jardín tropical, un paraíso en el que encuentra viviendo plácidamente a nuestros descendientes, los pacíficos y bellos Eloi. George salva a una de ellos, Weena (Yvette Mimieux), de morir ahogada ante la indiferente mirada de sus congéneres. Y es que a pesar de vivir en una especie de paraíso, los Eloi carecen de sentimientos o curiosidad alguna. Están acomodados en una especie de primitivo estado natural, de espaldas a la tecnología, el conocimiento o la organización social.
![]() No tarda el viajero temporal en averiguar que en el subsuelo de ese edén habita la otra especie en la que se ha escindido la Humanidad: los Morlocks, caníbales de aspecto monstruoso que mantienen a los Eloi bien alimentados para luego utilizarlos como comida. Impulsado por su amor por Weena, George abandona sus sentimientos pacifistas y el papel de mero espectador que había adoptado hasta entonces, para erigirse en líder espiritual y militar. Así, se enfrentará con valor a los violentos Morlocks inspirando rápidamente a los Eloi para que recobren al menos parte de su perdida humanidad.
No tarda el viajero temporal en averiguar que en el subsuelo de ese edén habita la otra especie en la que se ha escindido la Humanidad: los Morlocks, caníbales de aspecto monstruoso que mantienen a los Eloi bien alimentados para luego utilizarlos como comida. Impulsado por su amor por Weena, George abandona sus sentimientos pacifistas y el papel de mero espectador que había adoptado hasta entonces, para erigirse en líder espiritual y militar. Así, se enfrentará con valor a los violentos Morlocks inspirando rápidamente a los Eloi para que recobren al menos parte de su perdida humanidad.
“La Máquina del Tiempo” es un clásico indiscutible de la ciencia ficción, un relato que no ha ![]() perdido un ápice de su intensidad e influencia. Popularizó el concepto del viaje temporal y, por supuesto, el de la máquina del tiempo. H.G.Wells era un socialista con ideas muy claras acerca de cómo debería estructurarse la sociedad y, de hecho, a partir de comienzos del siglo XX, su cruzada por cambiar el mundo acabó absorbiéndole totalmente y apoderándose de sus obras literarias. Así, en “La Máquina del Tiempo”, su visión del futuro de la Humanidad toma la forma de una sátira sobre la lucha de clases en la Inglaterra victoriana. Los Eloi resultan mucho más antipáticos en la novela que en la película: Wells los equiparaba a la clase alta inglesa, reblandecida por las comodidades e indiferentes al sufrimiento ajeno; pero también dependientes de quienes les proporcionan el confort, la clase obrera que en el relato se encarna en los Morlocks.
perdido un ápice de su intensidad e influencia. Popularizó el concepto del viaje temporal y, por supuesto, el de la máquina del tiempo. H.G.Wells era un socialista con ideas muy claras acerca de cómo debería estructurarse la sociedad y, de hecho, a partir de comienzos del siglo XX, su cruzada por cambiar el mundo acabó absorbiéndole totalmente y apoderándose de sus obras literarias. Así, en “La Máquina del Tiempo”, su visión del futuro de la Humanidad toma la forma de una sátira sobre la lucha de clases en la Inglaterra victoriana. Los Eloi resultan mucho más antipáticos en la novela que en la película: Wells los equiparaba a la clase alta inglesa, reblandecida por las comodidades e indiferentes al sufrimiento ajeno; pero también dependientes de quienes les proporcionan el confort, la clase obrera que en el relato se encarna en los Morlocks.
En el libro, Eloi y Morlocks son codependientes y explotadores los unos de los otros. Los Morlocks mantienen en funcionamiento las máquinas que fabrican para los Eloi comida y vestido, mientras que éstos, seres de aspecto y comportamiento infantiles, a cambio se dejan devorar. Es un ataque al mito victoriano del progreso tecnológico y al mismo tiempo una reflexión sobre la interdependencia de ![]() obreros y patrones. El viajero del tiempo (que en la novela no tiene nombre) se da cuenta de que el desarrollo evolutivo hacia un refinamiento tecnológico y social ha conducido por una parte a la decadencia (los Eloi) y por otra al salvajismo (los Morlocks).
obreros y patrones. El viajero del tiempo (que en la novela no tiene nombre) se da cuenta de que el desarrollo evolutivo hacia un refinamiento tecnológico y social ha conducido por una parte a la decadencia (los Eloi) y por otra al salvajismo (los Morlocks).
En la película, sin embargo, se pierde la naturaleza de la relación entre ambas razas tal y como se exponía en la novela. Aquí, los Eloi se asemejan a una comuna de hippies –por cierto, todos rubios y de piel blanca en una flagrante demostración de etnocentrismo- que consumen demasiado LSD. Seguramente, si la película se hubiera estrenado unos pocos años más tarde, estos Eloi habrían sido interpretados como una sátira de la cultura hippie. Son los descendientes de aquellos supervivientes del holocausto ![]() nuclear que regresaron a la superficie una vez ésta volvió a ser habitable. Se trata de una raza inocente cuyo dormido potencial sólo necesita de un mesías que los libere de la opresión. Por su parte, los Morlocks de la película son tan solo los descendientes mutados y simiescos de aquellos que sobrevivieron a la guerra atómica y que optaron por permanecer en el subsuelo.
nuclear que regresaron a la superficie una vez ésta volvió a ser habitable. Se trata de una raza inocente cuyo dormido potencial sólo necesita de un mesías que los libere de la opresión. Por su parte, los Morlocks de la película son tan solo los descendientes mutados y simiescos de aquellos que sobrevivieron a la guerra atómica y que optaron por permanecer en el subsuelo.
Resulta evidente que los temores atómicos que dominaron los cincuenta influyeron en la película de Pal tanto como las ansiedades derivadas del darwinisimo y la lucha de clases lo hicieron en la novela de Wells. Así, los cambios fundamentales que el guión efectúa sobre la novela afectan a su naturaleza, digamos, intelectual o filosófica, mientras que la peripecia aventurera pudo respetarse en mayor medida. Y es que, como Pal había hecho en “La Guerra de los Mundos”, aquí trató de actualizar la narración para dar cabida a los miedos y fantasías de la naciente década de los sesenta.
![]() Así, Pal nos presenta a través de las tres paradas que George va haciendo en el siglo XX durante su viaje hacia el futuro lejano, un mundo atrapado por una perpetua escalada armamentística que culmina con la aniquilación de Londres por un satélite atómico que desata desastres naturales a una escala sin precedentes. Como en “La Guerra de los Mundos”, algunas de las escenas más dramáticas de la película son aquellas dominadas por el sonido de las sirenas antiaéreas, las multitudes corriendo hacia los refugios y la destrucción masiva.
Así, Pal nos presenta a través de las tres paradas que George va haciendo en el siglo XX durante su viaje hacia el futuro lejano, un mundo atrapado por una perpetua escalada armamentística que culmina con la aniquilación de Londres por un satélite atómico que desata desastres naturales a una escala sin precedentes. Como en “La Guerra de los Mundos”, algunas de las escenas más dramáticas de la película son aquellas dominadas por el sonido de las sirenas antiaéreas, las multitudes corriendo hacia los refugios y la destrucción masiva.
Dado que la lucha de clases distaba de ser una preocupación urgente en una América que se ![]() enorgullecía precisamente de ser igualitaria, Pal dibuja a los Eloi como un pueblo preindustrial del Tercer Mundo, colonizado y explotado por los tecnológicamente superiores Morlocks. Mientras que el viajero de la novela detectaba una débil traza de la antigua humanidad incluso en los Morlocks, el protagonista de la película se indigna ante la frialdad emocional de los Eloi. Sintoniza, eso sí, con su bondad esencial y su indefensión frente a sus explotadores, aceptando como un imperativo ético la tarea de liberarlos de su indolencia utópica y encarrilarlos en el camino del trabajo duro y el progreso tecnológico.
enorgullecía precisamente de ser igualitaria, Pal dibuja a los Eloi como un pueblo preindustrial del Tercer Mundo, colonizado y explotado por los tecnológicamente superiores Morlocks. Mientras que el viajero de la novela detectaba una débil traza de la antigua humanidad incluso en los Morlocks, el protagonista de la película se indigna ante la frialdad emocional de los Eloi. Sintoniza, eso sí, con su bondad esencial y su indefensión frente a sus explotadores, aceptando como un imperativo ético la tarea de liberarlos de su indolencia utópica y encarrilarlos en el camino del trabajo duro y el progreso tecnológico.
![]() Así, a pesar de su melancólica evocación del Londres victoriano, la cálida paleta de colores de su fotografía, el atractivo steam-punk de sus artefactos y miniaturas y los efectos especiales –de los que hablaremos a continuación-, la película de Pal dista mucho de ser un ejercicio de nostalgia. De hecho, transformó la metáfora de Wells sobre la lucha de clases en un discurso propio de la Guerra Fría que defendía la necesidad del imperialismo americano.
Así, a pesar de su melancólica evocación del Londres victoriano, la cálida paleta de colores de su fotografía, el atractivo steam-punk de sus artefactos y miniaturas y los efectos especiales –de los que hablaremos a continuación-, la película de Pal dista mucho de ser un ejercicio de nostalgia. De hecho, transformó la metáfora de Wells sobre la lucha de clases en un discurso propio de la Guerra Fría que defendía la necesidad del imperialismo americano.
Por tanto, el ánimo satírico y pesimismo evolutivo de Wells, tan propios de la Europa de su tiempo, ![]() se pierden totalmente en la película. George rápidamente se hace cargo de la naturaleza del futuro al que ha ido a parar, lidera a los Eloi contra los Morlocks para liberarlos de la opresión y regresa al Londres de su época tan sólo para recoger algunos libros que le ayuden a reconstruir la civilización en el futuro. Suponemos que, junto a Weena, se convertirán en el Adán y Eva de un nuevo y prometedor mundo. En fin, la actitud, valores y espíritu de un buen e idealizado héroe americano: luchador por la libertad, defensor de los débiles y pionero de la tecnología y el progreso.
se pierden totalmente en la película. George rápidamente se hace cargo de la naturaleza del futuro al que ha ido a parar, lidera a los Eloi contra los Morlocks para liberarlos de la opresión y regresa al Londres de su época tan sólo para recoger algunos libros que le ayuden a reconstruir la civilización en el futuro. Suponemos que, junto a Weena, se convertirán en el Adán y Eva de un nuevo y prometedor mundo. En fin, la actitud, valores y espíritu de un buen e idealizado héroe americano: luchador por la libertad, defensor de los débiles y pionero de la tecnología y el progreso.
![]() En esta última parte de la película, el guión no se diferencia demasiado de otros films de CF de la época, como “Captive Women” (1952), “Mundo sin Fin” (1956), “Beyond the Time Barrier” (1960) o “Los Viajeros en el Tiempo” (1964), en las que un astronauta o piloto de pruebas viaja al futuro y se enfrenta a puñetazos o a tiros con malvados mutantes para salvar a alguna bella humana superviviente. De hecho, el futuro que encuentra George se parece mucho a un pasado propio de los relatos de aventuras, un momento y lugar en el que un hombre puede marcar la diferencia, en el que el héroe puede enamorarse de la chica más bella del lugar que, además y a diferencia de la convencional y encorsetada sociedad de la que procede, sabrá apreciar sus capacidades. Por otra parte, el guión, a pesar de contar con la fuerza de la imagen, no es capaz de reproducir los momentos de absoluto terror que Wells describía en su novela. Al final, George derrota mediante el fuego a los Morlocks en un apresurado, típico y nada satisfactorio final.
En esta última parte de la película, el guión no se diferencia demasiado de otros films de CF de la época, como “Captive Women” (1952), “Mundo sin Fin” (1956), “Beyond the Time Barrier” (1960) o “Los Viajeros en el Tiempo” (1964), en las que un astronauta o piloto de pruebas viaja al futuro y se enfrenta a puñetazos o a tiros con malvados mutantes para salvar a alguna bella humana superviviente. De hecho, el futuro que encuentra George se parece mucho a un pasado propio de los relatos de aventuras, un momento y lugar en el que un hombre puede marcar la diferencia, en el que el héroe puede enamorarse de la chica más bella del lugar que, además y a diferencia de la convencional y encorsetada sociedad de la que procede, sabrá apreciar sus capacidades. Por otra parte, el guión, a pesar de contar con la fuerza de la imagen, no es capaz de reproducir los momentos de absoluto terror que Wells describía en su novela. Al final, George derrota mediante el fuego a los Morlocks en un apresurado, típico y nada satisfactorio final.
El guión, probablemente debido a consideraciones presupuestarias habida cuenta de que se ![]() necesitarían bastantes efectos especiales, también eliminó las escenas climáticas del libro, de gran poder evocador y melancólico, en las que el viajero se traslada a un futuro muy lejano para contemplar cómo la humanidad ha evolucionado hasta convertirse en crustáceos y, más allá todavía, el fin del mundo, un recordatorio de la insignificancia del ser humano en la inmensa corriente del tiempo.
necesitarían bastantes efectos especiales, también eliminó las escenas climáticas del libro, de gran poder evocador y melancólico, en las que el viajero se traslada a un futuro muy lejano para contemplar cómo la humanidad ha evolucionado hasta convertirse en crustáceos y, más allá todavía, el fin del mundo, un recordatorio de la insignificancia del ser humano en la inmensa corriente del tiempo.
Ahora bien, en el fondo no importan todos los fallos de guión, las notables licencias que se toma ![]() respecto a la novela, simplificaciones y corrección política en la que cae. Porque “El Tiempo en sus Manos” es, sobre todo, una película entretenida. A diferencia de “La Guerra de los Mundos”, aquí se abraza sin reparos la nostalgia por el pasado. El guión mantiene la acción inicial encuadrada en el periodo histórico en el que fue escrita la novela, lo que permite al equipo de diseño de producción lucirse con la recreación del mundo victoriano. Las escenas que transcurren en la casa de George y que ilustran sobre la actitud que en la época se tenía hacia la ciencia tienen incluso un toque de extravagancia, como cuando Philby (Alan Young) trata de convencer a George para que no utilice su invento.
respecto a la novela, simplificaciones y corrección política en la que cae. Porque “El Tiempo en sus Manos” es, sobre todo, una película entretenida. A diferencia de “La Guerra de los Mundos”, aquí se abraza sin reparos la nostalgia por el pasado. El guión mantiene la acción inicial encuadrada en el periodo histórico en el que fue escrita la novela, lo que permite al equipo de diseño de producción lucirse con la recreación del mundo victoriano. Las escenas que transcurren en la casa de George y que ilustran sobre la actitud que en la época se tenía hacia la ciencia tienen incluso un toque de extravagancia, como cuando Philby (Alan Young) trata de convencer a George para que no utilice su invento.
![]() Pero si hay algo que recuerda todo aquel que ha visto la película es el efecto de viaje en el tiempo desde la perspectiva de George. Cuando éste acelera su máquina, todo a su alrededor comienza a moverse más deprisa y el paso del tiempo se refleja mediante velas que se funden y plantas que crecen y florecen en segundos, la rápida alternancia de día y noche, sombras que corren por el techo, un caracol que se mueve a gran velocidad y el cambio de modas en el maniquí del escaparate frente a la casa de George. Es una secuencia en la que la combinación de trucos fotográficos, animación stop-motion y filmación sincopada de pinturas que se iban retocando, consigue suscitar en el espectador el siempre tan buscado sentido de lo maravilloso de una forma casi mágica.
Pero si hay algo que recuerda todo aquel que ha visto la película es el efecto de viaje en el tiempo desde la perspectiva de George. Cuando éste acelera su máquina, todo a su alrededor comienza a moverse más deprisa y el paso del tiempo se refleja mediante velas que se funden y plantas que crecen y florecen en segundos, la rápida alternancia de día y noche, sombras que corren por el techo, un caracol que se mueve a gran velocidad y el cambio de modas en el maniquí del escaparate frente a la casa de George. Es una secuencia en la que la combinación de trucos fotográficos, animación stop-motion y filmación sincopada de pinturas que se iban retocando, consigue suscitar en el espectador el siempre tan buscado sentido de lo maravilloso de una forma casi mágica.
George Pal eligió “La Máquina del Tiempo” de Wells en parte porque le brindaba la oportunidad ![]() de crear efectos especiales de primer nivel. Pal era un especialista en estas tecnologías que había empezado su carrera como marionetista en su Hungría natal, haciendo breves anuncios publicitarios a finales de los años treinta. Huyendo de los nazis, en 1940 se traslada a Hollywood, creando programas infantiles por cuyos efectos visuales ganó su primer Oscar en 1943. Cuando dio el salto al cine de acción real, primero como productor y luego como director, obtendría ese galardón cuatro veces más hasta “El Tiempo en sus Manos”” (que también lo logró, encargándose en esa ocasión de los efectos la empresa Projects Unlimited, fundada por Gene Warren, Tim Barr y Wah Chang).
de crear efectos especiales de primer nivel. Pal era un especialista en estas tecnologías que había empezado su carrera como marionetista en su Hungría natal, haciendo breves anuncios publicitarios a finales de los años treinta. Huyendo de los nazis, en 1940 se traslada a Hollywood, creando programas infantiles por cuyos efectos visuales ganó su primer Oscar en 1943. Cuando dio el salto al cine de acción real, primero como productor y luego como director, obtendría ese galardón cuatro veces más hasta “El Tiempo en sus Manos”” (que también lo logró, encargándose en esa ocasión de los efectos la empresa Projects Unlimited, fundada por Gene Warren, Tim Barr y Wah Chang).
![]() No es que los efectos especiales fueran algo inédito en el cine anterior a Pal, todo lo contrario. Por coger sólo un ejemplo emblemático, “Metrópolis” (1927) ofrecía algunos momentos realmente impresionantes; pero la mayoría de sus efectos (enormes escenarios, gran número de extras, modelos a escala que interactuaban con los actores) eran, en esencia, los mismos que podían verse en el teatro del siglo XIX. Transmitían sentido del espectáculo, pero no eran algo propio y exclusivo del lenguaje cinematográfico. La Ciencia Ficción, siempre enamorada de la tecnología, encontró en ésta la forma de dar forma a sus visiones del futuro, y George Pal fue clave en ese desarrollo del aspecto visual del cine que permite hacer creíble lo imposible. Aunque sus películas fueron ampliamente superadas por el salto que supuso “2001: Una Odisea del Espacio” (1968), no se puede entender el cine de CF de los cincuenta y sesenta sin estudiar la figura de Pal.
No es que los efectos especiales fueran algo inédito en el cine anterior a Pal, todo lo contrario. Por coger sólo un ejemplo emblemático, “Metrópolis” (1927) ofrecía algunos momentos realmente impresionantes; pero la mayoría de sus efectos (enormes escenarios, gran número de extras, modelos a escala que interactuaban con los actores) eran, en esencia, los mismos que podían verse en el teatro del siglo XIX. Transmitían sentido del espectáculo, pero no eran algo propio y exclusivo del lenguaje cinematográfico. La Ciencia Ficción, siempre enamorada de la tecnología, encontró en ésta la forma de dar forma a sus visiones del futuro, y George Pal fue clave en ese desarrollo del aspecto visual del cine que permite hacer creíble lo imposible. Aunque sus películas fueron ampliamente superadas por el salto que supuso “2001: Una Odisea del Espacio” (1968), no se puede entender el cine de CF de los cincuenta y sesenta sin estudiar la figura de Pal.
En comparación con la secuencia del viaje temporal, las escenas ambientadas en el futuro de los ![]() Eloi y Morlocks están menos inspiradas, limitándose a estereotipos y ambientes propios del cine de aventuras de serie B. Especialmente decepcionante resulta la parada que George efectúa en la Tercera Guerra Mundial, supuestamente librada, como hemos dicho, en 1966. Es la peor secuencia de la cinta, con un Londres en miniatura destruido por volcanes que escupen lava fabricada con gachas teñidas de rojo. No sólo se trata de una idea disparatada, sino que técnicamente se asemeja más a un experimento escolar de ciencias que a una secuencia aspirante al Oscar. Y es que éste galardón lo ganó la película por los ya mencionados momentos de viaje en el tiempo, mientras que los pasajes del futuro (ya sea en el Londres atacado por armamento nuclear y sumergido por la lava, o en el falso paraíso de los Eloi) están resueltas con justeza, denotando que la película distaba de ser una superproducción.
Eloi y Morlocks están menos inspiradas, limitándose a estereotipos y ambientes propios del cine de aventuras de serie B. Especialmente decepcionante resulta la parada que George efectúa en la Tercera Guerra Mundial, supuestamente librada, como hemos dicho, en 1966. Es la peor secuencia de la cinta, con un Londres en miniatura destruido por volcanes que escupen lava fabricada con gachas teñidas de rojo. No sólo se trata de una idea disparatada, sino que técnicamente se asemeja más a un experimento escolar de ciencias que a una secuencia aspirante al Oscar. Y es que éste galardón lo ganó la película por los ya mencionados momentos de viaje en el tiempo, mientras que los pasajes del futuro (ya sea en el Londres atacado por armamento nuclear y sumergido por la lava, o en el falso paraíso de los Eloi) están resueltas con justeza, denotando que la película distaba de ser una superproducción.
Por cierto, la máquina del tiempo propiamente dicha es un personaje de tanta entidad en la película como el propio Rod Taylor. Construida por Bill Ferrari a partir de una silla de barbero ![]() victoriana montada sobre un trineo, con sus barras de latón brillante, palancas, coloridos controles y una rueda giratoria en la parte de atrás, refleja en su memorable diseño el romanticismo de toda una época y sirve de recordatorio a los fans más jóvenes de que la ciencia ficción también tiene una historia anterior a los satélites, la realidad virtual y los ciborgs. De hecho, la máquina se ha convertido en una suerte de icono popular que se homenajea en multitud de programas y películas, de “Gremlins” a “The Big Bang Theory”. En 1971, fue vendida en una subasta de la MGM a un feriante ambulante, apareciendo increíblemente años después en una tienda de segunda mano, donde fue localizada y comprada por el historiador cinematográfico y coleccionista Bob Burns, quien la restauró con ayuda de los planos originales que le proporcionó su amigo George Pal.
victoriana montada sobre un trineo, con sus barras de latón brillante, palancas, coloridos controles y una rueda giratoria en la parte de atrás, refleja en su memorable diseño el romanticismo de toda una época y sirve de recordatorio a los fans más jóvenes de que la ciencia ficción también tiene una historia anterior a los satélites, la realidad virtual y los ciborgs. De hecho, la máquina se ha convertido en una suerte de icono popular que se homenajea en multitud de programas y películas, de “Gremlins” a “The Big Bang Theory”. En 1971, fue vendida en una subasta de la MGM a un feriante ambulante, apareciendo increíblemente años después en una tienda de segunda mano, donde fue localizada y comprada por el historiador cinematográfico y coleccionista Bob Burns, quien la restauró con ayuda de los planos originales que le proporcionó su amigo George Pal.
El único trabajo interpretativo verdaderamente destacable aquí es el del australiano Rod Taylor, que sabe encarnar la necesaria combinación de hombre de ciencia y de acción. Su apariencia ![]() varonil le otorga credibilidad en las escenas de contenido físico, pero también resulta verosímil en aquellas que exigen una mayor expresividad, como su alegría al comenzar a explorar el tiempo sentado a los mandos de su invento; o su amargura y desilusión por la época que le ha tocado vivir y que le ha convertido en un solitario. Hay una interesante metáfora aquí sobre aquellos individuos que se esfuerzan al límite antes de encontrar su verdadero propósito vital. Aunque George habla mucho acerca de cómo podría mejorar su propio tiempo con ideas traídas del futuro, resulta evidente que su corazón pertenece a una realidad muy lejana, una en la que le espera el amor y en la que pueda satisfacer completamente sus ideales humanistas.
varonil le otorga credibilidad en las escenas de contenido físico, pero también resulta verosímil en aquellas que exigen una mayor expresividad, como su alegría al comenzar a explorar el tiempo sentado a los mandos de su invento; o su amargura y desilusión por la época que le ha tocado vivir y que le ha convertido en un solitario. Hay una interesante metáfora aquí sobre aquellos individuos que se esfuerzan al límite antes de encontrar su verdadero propósito vital. Aunque George habla mucho acerca de cómo podría mejorar su propio tiempo con ideas traídas del futuro, resulta evidente que su corazón pertenece a una realidad muy lejana, una en la que le espera el amor y en la que pueda satisfacer completamente sus ideales humanistas.
Hasta su muerte en 1980, George Pal siempre quiso hacer una secuela de “El Tiempo en sus ![]() Manos”, pero sus propuestas fueron rechazadas una tras otra por la MGM. Uno de los guiones que se manejaron, por ejemplo, incorporaba los mencionados pasajes de la novela en la que el viajero llegaba hasta el ocaso del planeta. Muchos escritores han utilizado la novela de Wells como base para secuelas (“Las Naves del Tiempo”, 1995, de Stephen Baxter) o historias alternativas. La propia película fue víctima de un remake televisivo en 1978 y otro cinematográfico en 2002, con abundante presupuesto y la particularidad de ser dirigida por Simon Wells, nieto del gran escritor. El mismo H.G.Wells ha sido convertido en viajero temporal varias veces, como en “Los Pasajeros del Tiempo” (1979) o episodios de “Doctor Who” y de “Lois y Clark”. Sin embargo, la película de Pal sigue siendo, por el momento, la adaptación más fiel y apreciada de la novela de Wells.
Manos”, pero sus propuestas fueron rechazadas una tras otra por la MGM. Uno de los guiones que se manejaron, por ejemplo, incorporaba los mencionados pasajes de la novela en la que el viajero llegaba hasta el ocaso del planeta. Muchos escritores han utilizado la novela de Wells como base para secuelas (“Las Naves del Tiempo”, 1995, de Stephen Baxter) o historias alternativas. La propia película fue víctima de un remake televisivo en 1978 y otro cinematográfico en 2002, con abundante presupuesto y la particularidad de ser dirigida por Simon Wells, nieto del gran escritor. El mismo H.G.Wells ha sido convertido en viajero temporal varias veces, como en “Los Pasajeros del Tiempo” (1979) o episodios de “Doctor Who” y de “Lois y Clark”. Sin embargo, la película de Pal sigue siendo, por el momento, la adaptación más fiel y apreciada de la novela de Wells.
Atractiva combinación de fantasía Victoriana, especulación científica y aventura, “El Tiempo en sus Manos” fue una producción inspirada que homenajeaba una época, recuperaba un clásico de la literatura y rendía cumplido tributo al espíritu explorador de la ciencia y a los valores más queridos de nuestra civilización. Pero además ha quedado como el hito que señala el umbral de un nuevo tipo de cine, un cine basado en el espectáculo y los elaborados efectos especiales destinados a impactar en la retina y el cerebro de los espectadores.
↧
 en la turbia misión que le han encomendado, preguntándose incluso –según la versión de la película, ya volveremos sobre eso- si él mismo es una copia. En un momento determinado, comenta: “Se suponía que los replicantes no tenían sentimientos; tampoco los blade runners”. Es una compleja pauta en virtud de la cual hombres y replicantes empiezan a verse reflejados unos en los otros y, desconcertados, a cuestionarse su propia naturaleza.
en la turbia misión que le han encomendado, preguntándose incluso –según la versión de la película, ya volveremos sobre eso- si él mismo es una copia. En un momento determinado, comenta: “Se suponía que los replicantes no tenían sentimientos; tampoco los blade runners”. Es una compleja pauta en virtud de la cual hombres y replicantes empiezan a verse reflejados unos en los otros y, desconcertados, a cuestionarse su propia naturaleza.  después de que el Test Voight-Kampf revele que ella es en realidad una replicante. El significado de los resultados de ese test, sin embargo, pierde sentido a la vista de la manifiesta “humanidad” de Rachel: su amor por la música, su necesidad de afecto, su preocupación por el prójimo y, aparentemente, su amor por Deckard. Cuando le pregunta a éste, “¿Te has hecho alguna vez el test a ti mismo?”, el blade runner empieza a cuestionarse su propia humanidad. ¿No queda ésta ya comprometida por su profesión de asesino? A ello se suma el resultado de su enfrentamiento con Batty, al término del cuál éste le perdona la vida, demostrándole más compasión y grandeza –más humanidad, en suma- de la que el propio Deckard habría tenido y de la que, de hecho, ha demostrado en toda la película.
después de que el Test Voight-Kampf revele que ella es en realidad una replicante. El significado de los resultados de ese test, sin embargo, pierde sentido a la vista de la manifiesta “humanidad” de Rachel: su amor por la música, su necesidad de afecto, su preocupación por el prójimo y, aparentemente, su amor por Deckard. Cuando le pregunta a éste, “¿Te has hecho alguna vez el test a ti mismo?”, el blade runner empieza a cuestionarse su propia humanidad. ¿No queda ésta ya comprometida por su profesión de asesino? A ello se suma el resultado de su enfrentamiento con Batty, al término del cuál éste le perdona la vida, demostrándole más compasión y grandeza –más humanidad, en suma- de la que el propio Deckard habría tenido y de la que, de hecho, ha demostrado en toda la película.  los otros replicantes, la actitud de Deckard experimenta un cambio y empieza a cuestionarse lo que antes daba por sentado, esto es, que los replicantes son más humanos de lo que creía; y que los propios humanos, aquellos que crean vida artificial y aquellos que la matan, no pueden en cambio presumir de las emociones y sensibilidades que asociamos con el término “humanidad”. Pris y Roy parecen más enérgicos, hermosos y amantes de la vida que sus contrapartidas humanas. Los replicantes son más sinceros en sus sentimientos que quienes les persiguen acusándoles de “inhumanidad”. La copia se ha convertido en algo más real que el original.
los otros replicantes, la actitud de Deckard experimenta un cambio y empieza a cuestionarse lo que antes daba por sentado, esto es, que los replicantes son más humanos de lo que creía; y que los propios humanos, aquellos que crean vida artificial y aquellos que la matan, no pueden en cambio presumir de las emociones y sensibilidades que asociamos con el término “humanidad”. Pris y Roy parecen más enérgicos, hermosos y amantes de la vida que sus contrapartidas humanas. Los replicantes son más sinceros en sus sentimientos que quienes les persiguen acusándoles de “inhumanidad”. La copia se ha convertido en algo más real que el original.  A la vista de esto, Deckard decide entonces desobedecer la orden y escaparse con Rachel para vivir juntos el tiempo que a ella le reste. El último plano de la película nos muestra a Deckard y Rachel conduciendo a la luz del día por un entorno natural, ya lejos del lluvioso y oscuro mundo urbano del que proceden. Deckard, de este modo, abandona todo lo artificial que representa la ciudad moderna en favor del mundo natural, en el que el hombre puede recuperar su auténtico ser. (Sobre el final alternativo hablaré más adelante).
A la vista de esto, Deckard decide entonces desobedecer la orden y escaparse con Rachel para vivir juntos el tiempo que a ella le reste. El último plano de la película nos muestra a Deckard y Rachel conduciendo a la luz del día por un entorno natural, ya lejos del lluvioso y oscuro mundo urbano del que proceden. Deckard, de este modo, abandona todo lo artificial que representa la ciudad moderna en favor del mundo natural, en el que el hombre puede recuperar su auténtico ser. (Sobre el final alternativo hablaré más adelante). provocar que el hombre acabe transformándose en una mera copia de sí mismo, menos humano aún que los seres que ha creado a su imagen y semejanza. Los avances científicos, en suma, amenazan con relegar al hombre como algo irrelevante, superado a la postre por su propia creación. De hecho, en muchos aspectos, los replicantes están más vivos que Deckard, un hombre invadido por el cinismo y el aletargamiento emocional y desprovisto de una moralidad reconocible como tal. A diferencia de Deckard, Roy, Pris, Zhora o Leon tienen una misión en la vida y sienten con pasión la ira, la desesperación, la fraternidad o el miedo.
provocar que el hombre acabe transformándose en una mera copia de sí mismo, menos humano aún que los seres que ha creado a su imagen y semejanza. Los avances científicos, en suma, amenazan con relegar al hombre como algo irrelevante, superado a la postre por su propia creación. De hecho, en muchos aspectos, los replicantes están más vivos que Deckard, un hombre invadido por el cinismo y el aletargamiento emocional y desprovisto de una moralidad reconocible como tal. A diferencia de Deckard, Roy, Pris, Zhora o Leon tienen una misión en la vida y sienten con pasión la ira, la desesperación, la fraternidad o el miedo.  La película también subvierte los tópicos tecnofóbicos establecidos tradicionalmente en el género. La relación sentimental entre Deckard y Rachel, humano y replicante, contradice la interpretación de lo natural como concepto positivo opuesto a una civilización tecnológica negativa. También se deconstruye la oposición entre razón y emoción, intercambiando los roles de quienes ostentan esas capacidades. Así, la policía detecta a los replicantes mediante instrumentos que detectan sutiles variaciones en la pupila. Cuando Deckard analiza la fotografía de una habitación, la descompone en fragmentos hasta que detecta lo que busca, un procedimiento parecido al que seguiría una máquina. La fría razón, por tanto, se atribuye a los humanos.
La película también subvierte los tópicos tecnofóbicos establecidos tradicionalmente en el género. La relación sentimental entre Deckard y Rachel, humano y replicante, contradice la interpretación de lo natural como concepto positivo opuesto a una civilización tecnológica negativa. También se deconstruye la oposición entre razón y emoción, intercambiando los roles de quienes ostentan esas capacidades. Así, la policía detecta a los replicantes mediante instrumentos que detectan sutiles variaciones en la pupila. Cuando Deckard analiza la fotografía de una habitación, la descompone en fragmentos hasta que detecta lo que busca, un procedimiento parecido al que seguiría una máquina. La fría razón, por tanto, se atribuye a los humanos.  producto de la tecnología. Y, sin embargo, estas máquinas humanoides, como hemos visto, son más humanos que sus creadores. El análisis lógico es retratado como irracional e inhumano cuando se instrumentaliza por una sociedad policial y explotadora. Por tanto, la historia cuestiona las dualidades “humanismo-tecnología”, “razón-emoción”, “cultura-naturaleza”, defendidas por la rama más conservadora y tecnófoba de la ciencia ficción, rechazando asignar de forma unívoca determinadas características según la naturaleza de cada ser.
producto de la tecnología. Y, sin embargo, estas máquinas humanoides, como hemos visto, son más humanos que sus creadores. El análisis lógico es retratado como irracional e inhumano cuando se instrumentaliza por una sociedad policial y explotadora. Por tanto, la historia cuestiona las dualidades “humanismo-tecnología”, “razón-emoción”, “cultura-naturaleza”, defendidas por la rama más conservadora y tecnófoba de la ciencia ficción, rechazando asignar de forma unívoca determinadas características según la naturaleza de cada ser.  completo y coherente. En lugar de ello, el formato de “film de serie negra” conspira para aislar a cada personaje, a un nivel u otro, de todos los demás. Del triste ingeniero humano que vive con juguetes que él mismo construye para que le hagan compañía, hasta el replicante que guarda fotografías de una familia que nunca tuvo; o el mismo Deckard, cuya batalla final con Roy Batty, que termina no con el típico estallido propio de las películas de acción, sino de una manera infinitamente más sutil y satisfactoria, con un suspiro final. A veces se ha criticado a la película por tener poco fondo y mucho envoltorio. No es cierto. La historia está allí y quienes piensan eso quizá es que se hayan dejado distraer en exceso por los efectos visuales.
completo y coherente. En lugar de ello, el formato de “film de serie negra” conspira para aislar a cada personaje, a un nivel u otro, de todos los demás. Del triste ingeniero humano que vive con juguetes que él mismo construye para que le hagan compañía, hasta el replicante que guarda fotografías de una familia que nunca tuvo; o el mismo Deckard, cuya batalla final con Roy Batty, que termina no con el típico estallido propio de las películas de acción, sino de una manera infinitamente más sutil y satisfactoria, con un suspiro final. A veces se ha criticado a la película por tener poco fondo y mucho envoltorio. No es cierto. La historia está allí y quienes piensan eso quizá es que se hayan dejado distraer en exceso por los efectos visuales.  los setenta estuvo marcada por distopias populistas que recogían el creciente resentimiento de una parte de los estadounidenses contra las grandes corporaciones, los primeros ochenta ampliaron aún más la crítica, mostrando la parte más oscura de los pilares del capitalismo, como la explotación de los trabajadores, la inducción al consumismo o la competencia desaforada. “Blade Runner” fue una de ellas (otros ejemplos fueron “Atmósfera Cero”, 1981 o “Quintet”, 1979).
los setenta estuvo marcada por distopias populistas que recogían el creciente resentimiento de una parte de los estadounidenses contra las grandes corporaciones, los primeros ochenta ampliaron aún más la crítica, mostrando la parte más oscura de los pilares del capitalismo, como la explotación de los trabajadores, la inducción al consumismo o la competencia desaforada. “Blade Runner” fue una de ellas (otros ejemplos fueron “Atmósfera Cero”, 1981 o “Quintet”, 1979). muestra cómo el capitalismo convierte a los humanos en máquinas al igual que sucedía en “Metrópolis” (de hecho, la influencia del expresionismo alemán tiene una fuerte presencia en todo el film). Los brillantes colores de los carteles publicitarios de neón contrastan con la oscuridad de las calles, subrayando la discrepancia entre el idealizado mundo del consumo y el ocio y la realidad de una clase trabajadora empobrecida. Incluso -y enlazando con el simbolismo religioso comentado más arriba- la arquitectura corporativa neo-maya de Tyrell sugiere los sacrificios humanos al dios capitalista; el propio Tyrell es retratado como una suerte de divino patriarca.
muestra cómo el capitalismo convierte a los humanos en máquinas al igual que sucedía en “Metrópolis” (de hecho, la influencia del expresionismo alemán tiene una fuerte presencia en todo el film). Los brillantes colores de los carteles publicitarios de neón contrastan con la oscuridad de las calles, subrayando la discrepancia entre el idealizado mundo del consumo y el ocio y la realidad de una clase trabajadora empobrecida. Incluso -y enlazando con el simbolismo religioso comentado más arriba- la arquitectura corporativa neo-maya de Tyrell sugiere los sacrificios humanos al dios capitalista; el propio Tyrell es retratado como una suerte de divino patriarca.  replicantes se distinguen de los hombres por el sutil reflejo rojizo de sus ojos y por la reacción de la pupila al Test Voigt-Kampf. Las gafas de Tyrell aumentan sus ojos hasta casi lo grotesco. Roy Batty visita a un ingeniero genético que le recibe con la frase: “Tu Nexus 6, ¿eh?...¡Yo diseñé tus ojos!”. El replicante le contesta: “Si sólo pudieras ver lo que yo he visto con tus ojos…”. Más tarde, Batty le saca los ojos a Tyrell y, al final, en el antedicho discurso postrero, hace referencia a las maravillas que ha contemplado.
replicantes se distinguen de los hombres por el sutil reflejo rojizo de sus ojos y por la reacción de la pupila al Test Voigt-Kampf. Las gafas de Tyrell aumentan sus ojos hasta casi lo grotesco. Roy Batty visita a un ingeniero genético que le recibe con la frase: “Tu Nexus 6, ¿eh?...¡Yo diseñé tus ojos!”. El replicante le contesta: “Si sólo pudieras ver lo que yo he visto con tus ojos…”. Más tarde, Batty le saca los ojos a Tyrell y, al final, en el antedicho discurso postrero, hace referencia a las maravillas que ha contemplado. que el mismo argumento. El propio Scott se refirió a su aproximación a este apartado como “la acumulación caleidoscópica de detalles…en cada esquina del fotograma…(componiendo) un pastel de setecientas capas”. Su representación del futuro seguía la línea de películas distópicas de diez años antes, como “Cuando el Destino nos Alcance” (1973) o “Rollerball” (1975) pero a través de un filtro muy novedoso y visualmente sofisticado, hasta el punto de que se puede decir sin temor a equivocarse que cambió completamente el cine de ciencia ficción.
que el mismo argumento. El propio Scott se refirió a su aproximación a este apartado como “la acumulación caleidoscópica de detalles…en cada esquina del fotograma…(componiendo) un pastel de setecientas capas”. Su representación del futuro seguía la línea de películas distópicas de diez años antes, como “Cuando el Destino nos Alcance” (1973) o “Rollerball” (1975) pero a través de un filtro muy novedoso y visualmente sofisticado, hasta el punto de que se puede decir sin temor a equivocarse que cambió completamente el cine de ciencia ficción.  dieron forma a un futuro de gran densidad y múltiples texturas que dejaba entrever fragmentos de un sustrato cultural que nunca llegaba a perfilarse del todo. Se buscó deliberadamente la sensación de que lo que estaba a la vista en la pantalla no era más que la punta del iceberg de un mosaico social muchísimo más amplio que incluía otros planetas.
dieron forma a un futuro de gran densidad y múltiples texturas que dejaba entrever fragmentos de un sustrato cultural que nunca llegaba a perfilarse del todo. Se buscó deliberadamente la sensación de que lo que estaba a la vista en la pantalla no era más que la punta del iceberg de un mosaico social muchísimo más amplio que incluía otros planetas.  en crear escenarios de contraste. La ciudad californiana ha sido invadida en múltiples ocasiones por criaturas mutantes o extraterrestres, asolada por catástrofes diversas y, en esta ocasión, convertida en una urbe distópica, nocturna y castigada sin descanso por la lluvia. Es una ciudad tan diferente de la actual –y al mismo tiempo tan verosímil y reconocible- que supuso una conmoción para muchos espectadores.
en crear escenarios de contraste. La ciudad californiana ha sido invadida en múltiples ocasiones por criaturas mutantes o extraterrestres, asolada por catástrofes diversas y, en esta ocasión, convertida en una urbe distópica, nocturna y castigada sin descanso por la lluvia. Es una ciudad tan diferente de la actual –y al mismo tiempo tan verosímil y reconocible- que supuso una conmoción para muchos espectadores.  tanto utopías como distopías (“La Vida Futura”, 1936; o “La Fuga de Logan”, 1976), dominadas por el cristal, el plástico y una suave iluminación indirecta. Aquí, en cambio, se decidió que no habría nada que pareciera nuevo o fuera brillante. Todo lo contrario, la premisa bajo la que trabajaron los diseñadores, supervisados de cerca por Scott, fue que en ese Los Angeles del 2019 resultaría demasiado caro demoler los viejos edificios para sustituirlos por otros nuevos, por lo que los propietarios se limitarían a parchearlos una y otra vez. El resultado era un paisaje urbano heterogéneo en el que lo viejo infectaba lo nuevo, grandes rascacielos de cristal compartían espacio con edificios históricos y las grietas, el óxido, la suciedad y la contaminación resultaban abrumadoramente visibles. Es una metrópolis multicultural en cuyas abarrotadas calles se mezclan punks y Hare Krishnas. Sobre ellos vuelan aerocoches y dirigibles luminosos que ensalzan las maravillas de emigrar fuera de la Tierra. La historia de la humanidad se encuentra ya en el espacio y en la Tierra sólo han quedado los marginados, los criminales y los considerados inútiles para la aventura extraterrestre.
tanto utopías como distopías (“La Vida Futura”, 1936; o “La Fuga de Logan”, 1976), dominadas por el cristal, el plástico y una suave iluminación indirecta. Aquí, en cambio, se decidió que no habría nada que pareciera nuevo o fuera brillante. Todo lo contrario, la premisa bajo la que trabajaron los diseñadores, supervisados de cerca por Scott, fue que en ese Los Angeles del 2019 resultaría demasiado caro demoler los viejos edificios para sustituirlos por otros nuevos, por lo que los propietarios se limitarían a parchearlos una y otra vez. El resultado era un paisaje urbano heterogéneo en el que lo viejo infectaba lo nuevo, grandes rascacielos de cristal compartían espacio con edificios históricos y las grietas, el óxido, la suciedad y la contaminación resultaban abrumadoramente visibles. Es una metrópolis multicultural en cuyas abarrotadas calles se mezclan punks y Hare Krishnas. Sobre ellos vuelan aerocoches y dirigibles luminosos que ensalzan las maravillas de emigrar fuera de la Tierra. La historia de la humanidad se encuentra ya en el espacio y en la Tierra sólo han quedado los marginados, los criminales y los considerados inútiles para la aventura extraterrestre. característica horizontalidad del Los Ángeles contemporáneo. Pero esas referencias culturales al mundo asiático en el diseño de las estructuras y espacios urbanos son un tanto vagas: el aire retro del bar sushi japonés, la enorme pantalla publicitaria con una geisha o el bioingeniero oriental que “solo hace ojos”, son elementos dispersos e idealizados cuya combinación cinematográfica arroja un híbrido futurista y anárquico de Hong Kong, Nueva York y el distrito Ginza de Tokio (según otros, se asemeja más a un trasplante del Chinatown de San Francisco al Tomorroland de Disneyland). De Hong Kong en particular toma la arquitectura mestiza, las aglomeraciones callejeras, el batiburrillo de lenguas, la caótica proliferación de anuncios de neón, las calles húmedas y los símbolos de dragones. Pero además de su valor estético, esa predominancia de la cultura oriental tiene un significado social, ya que refleja la ansiedad que se vivía en los Estados Unidos de los ochenta ante la penetración de su economía por grandes corporaciones niponas, lo que parecía apuntar al fin del dominio financiero norteamericano.
característica horizontalidad del Los Ángeles contemporáneo. Pero esas referencias culturales al mundo asiático en el diseño de las estructuras y espacios urbanos son un tanto vagas: el aire retro del bar sushi japonés, la enorme pantalla publicitaria con una geisha o el bioingeniero oriental que “solo hace ojos”, son elementos dispersos e idealizados cuya combinación cinematográfica arroja un híbrido futurista y anárquico de Hong Kong, Nueva York y el distrito Ginza de Tokio (según otros, se asemeja más a un trasplante del Chinatown de San Francisco al Tomorroland de Disneyland). De Hong Kong en particular toma la arquitectura mestiza, las aglomeraciones callejeras, el batiburrillo de lenguas, la caótica proliferación de anuncios de neón, las calles húmedas y los símbolos de dragones. Pero además de su valor estético, esa predominancia de la cultura oriental tiene un significado social, ya que refleja la ansiedad que se vivía en los Estados Unidos de los ochenta ante la penetración de su economía por grandes corporaciones niponas, lo que parecía apuntar al fin del dominio financiero norteamericano.  futuro de “Blade Runner” y el presente de los ochenta se vehiculaba a través de las multinacionales, que exhiben sus logos y mensajes publicitarios mediante multicolores luces de neón y enormes pantallas que ocupan fachadas enteras de los edificios. Era este un elemento a menudo presente en las novelas de Dick y que Scott conserva: empresas de grandes dimensiones e incalculable poder, omnipresentes y casi omnipotentes –como la Tyrell Corporation que fabrica los androides-, capaces de perpetuarse en el tiempo y operar al margen de los gobiernos. Irónicamente, la intención de Scott acabó teniendo el efecto contrario: grandes empresas de entonces que aparecen en la película, como TDK, PanAm o Atari, lejos de perdurar, acabarían desapareciendo no mucho después, demostrando los límites de la presciencia del director y dándole a la película cierto aire “retro”.
futuro de “Blade Runner” y el presente de los ochenta se vehiculaba a través de las multinacionales, que exhiben sus logos y mensajes publicitarios mediante multicolores luces de neón y enormes pantallas que ocupan fachadas enteras de los edificios. Era este un elemento a menudo presente en las novelas de Dick y que Scott conserva: empresas de grandes dimensiones e incalculable poder, omnipresentes y casi omnipotentes –como la Tyrell Corporation que fabrica los androides-, capaces de perpetuarse en el tiempo y operar al margen de los gobiernos. Irónicamente, la intención de Scott acabó teniendo el efecto contrario: grandes empresas de entonces que aparecen en la película, como TDK, PanAm o Atari, lejos de perdurar, acabarían desapareciendo no mucho después, demostrando los límites de la presciencia del director y dándole a la película cierto aire “retro”.  El ilustrador y diseñador industrial Syd Mead fue contratado para dar forma concreta a ese universo futurista que el propio Scott describió como “un comic para adultos”, orientando a sus diseñadores a buscar referencias en la vanguardista revista francesa “Metal Hurlant”. De hecho, Jean Giraud, alias Moebius, el legendario autor de cómic, recibió la oferta de colaborar en la película, pero la declinó por no ver claro el proyecto, algo de lo que siempre se arrepentiría después.
El ilustrador y diseñador industrial Syd Mead fue contratado para dar forma concreta a ese universo futurista que el propio Scott describió como “un comic para adultos”, orientando a sus diseñadores a buscar referencias en la vanguardista revista francesa “Metal Hurlant”. De hecho, Jean Giraud, alias Moebius, el legendario autor de cómic, recibió la oferta de colaborar en la película, pero la declinó por no ver claro el proyecto, algo de lo que siempre se arrepentiría después.  al otro responsable de este apartado, David Dryer- a nuevas alturas estilísticas. Trumbull llamó la atención por primera vez allá por 1968, cuando diseñó la secuencia de la “puerta estelar” para “2001: Una Odisea del Espacio”. Aunque fue Stanley Kubrick quien ganó el Oscar a los mejores efectos especiales por aquella película, Trumbull sería en los años siguientes nominado tres veces por “Encuentros en la Tercera Fase” (1977), “Star Trek” (1979) y “Blade Runner”. Además, forma parte de ese grupo de especialistas en efectos visuales que ha dado el salto a las labores de dirección. Su primera película, la ecológica “Naves Misteriosas” (1971) ya la comenté aquí con cierta profundidad en otra entrada.
al otro responsable de este apartado, David Dryer- a nuevas alturas estilísticas. Trumbull llamó la atención por primera vez allá por 1968, cuando diseñó la secuencia de la “puerta estelar” para “2001: Una Odisea del Espacio”. Aunque fue Stanley Kubrick quien ganó el Oscar a los mejores efectos especiales por aquella película, Trumbull sería en los años siguientes nominado tres veces por “Encuentros en la Tercera Fase” (1977), “Star Trek” (1979) y “Blade Runner”. Además, forma parte de ese grupo de especialistas en efectos visuales que ha dado el salto a las labores de dirección. Su primera película, la ecológica “Naves Misteriosas” (1971) ya la comenté aquí con cierta profundidad en otra entrada.  de su popularidad tras ganar un Oscar por “Carros de Fuego” (1981), combinó su característico sonido de sintetizadores con unos inspirados saxofón y piano para escribir una banda sonora muy etérea que constituye el contrapunto perfecto para las preciosistas imágenes construidas por Scott.
de su popularidad tras ganar un Oscar por “Carros de Fuego” (1981), combinó su característico sonido de sintetizadores con unos inspirados saxofón y piano para escribir una banda sonora muy etérea que constituye el contrapunto perfecto para las preciosistas imágenes construidas por Scott.  New York Street- fue transformada en el Los Angeles del 2019; otras escenas se rodaron en el Bradbury Building, un edificio histórico de la ciudad, reliquia del tipo de construcciones victorianas de hierro y cristal que más adelante pasarían a formar parte de la imaginería steampunk. Curiosamente, el arquitecto responsable de ese edificio, George Wyman, citó en su día como influencia en su trabajo una obra de ciencia ficción, “El año 2000: Una mirada retrospectiva” (1888), de Edward Bellamy. Y aunque el Bradbury Building no guarda relación alguna con Ray Bradbury, el nieto de Wyman, Forrest J.Ackerman, sería quien, en una carta a la revista “Wonder Stories” en 1935 acuñaría el término “Science Fictional”.
New York Street- fue transformada en el Los Angeles del 2019; otras escenas se rodaron en el Bradbury Building, un edificio histórico de la ciudad, reliquia del tipo de construcciones victorianas de hierro y cristal que más adelante pasarían a formar parte de la imaginería steampunk. Curiosamente, el arquitecto responsable de ese edificio, George Wyman, citó en su día como influencia en su trabajo una obra de ciencia ficción, “El año 2000: Una mirada retrospectiva” (1888), de Edward Bellamy. Y aunque el Bradbury Building no guarda relación alguna con Ray Bradbury, el nieto de Wyman, Forrest J.Ackerman, sería quien, en una carta a la revista “Wonder Stories” en 1935 acuñaría el término “Science Fictional”. 



































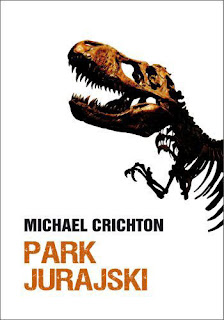






























































































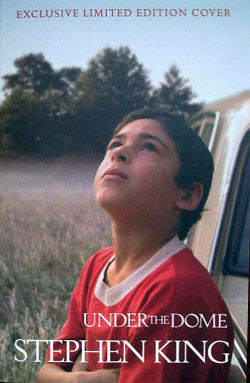


















































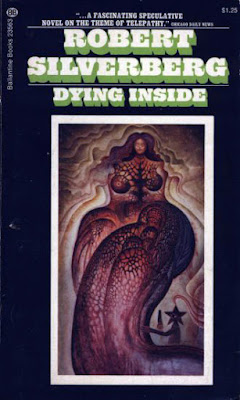



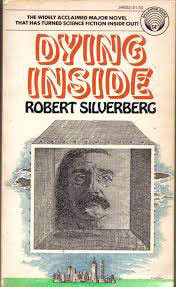
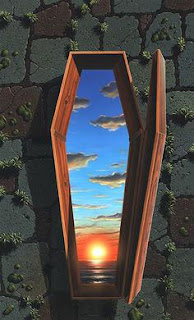


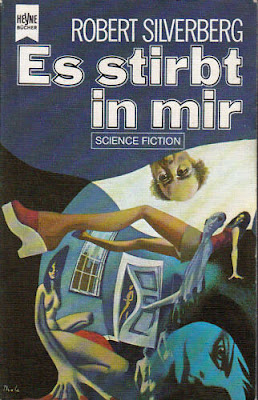
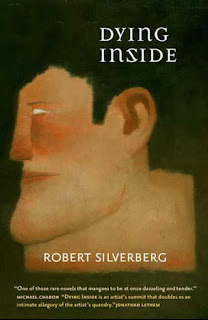










































































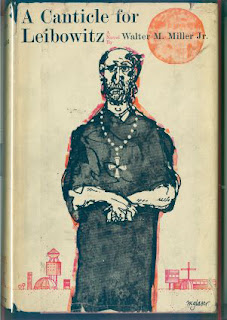

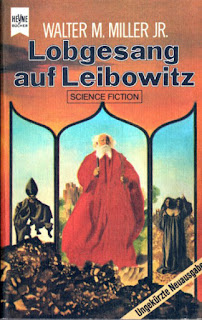





























































































































![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)

